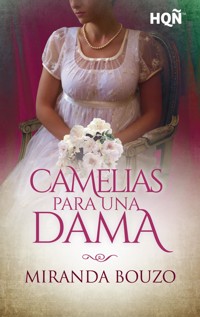3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
"Pueden atarme a un matrimonio que no quiero, pero aún recuerdo quién soy: Katherine Gray, señora de Hay". "Atravesé un mar de tormentas, las llamas del infierno y la muerte. No hay patria, mar o rey que pueda separarme de ti, mi corazón te pertenece". Han pasado dos años y Alistair Murray, un highlander escocés al servicio de la reina inglesa, vuelve de la guerra. Aún le queda una última misión, en apariencia simple, que lo lleva a un perdido castillo inglés disfrazado de monje. Katherine Gray, señora de Hay, es independiente, valiente y obstinada y se niega a que la obliguen a una boda de conveniencia con un noble inglés al que desprecia. Huye de su hogar en busca de libertad, pero ni es tan sencillo ni nada sale como ella pensaba. Un falso monje de intensos ojos azules la ayudará a llegar a las tierras altas de Escocia, donde pretende esconderse. Para la señora de Hay, ahora lo difícil no será escapar de su destino, sino combatir la atracción de cierto guerrero escocés con demasiadas cicatrices y cuya fama de conquistador es conocida en todas las Highlands. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Silvia Fernández Barranco
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El caballero escocés, n.º 288 - febrero 2021
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1348-905-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Año 1588. Costas de Irlanda e Inglaterra
Alistair Murray, como se hacía llamar ahora, creía haber visto lo más cruel de la guerra. Nada, absolutamente nada, era comparable al infinito mar teñido de sangre y fuego que se extendía ante sus ojos. Gritos sobrecogedores, hombres arrojándose al agua para no morir calcinados a los que al final el mar tragaba y estampaba contra los cascos de las naves. Por primera vez en años elevó su mirada al cielo gris. El viento agitaba por encima de su cabeza la espuma de las olas a la espera de que, quizá, las nubes se abrieran y engulleran a ambos ejércitos. Inglaterra ganaría esta batalla en medio de un mar de tormentas y, si sobrevivía, volvería a casa cansado de huir de viejos demonios. Había renunciado al uniforme inglés, jamás iría a una batalla sin su feileadh mor con los colores de su clan, azul y gris. Pasó por su hombro el tartán, prendió el alfiler de plata con el águila grabada que lo sujetaba, desechó el sporran de su cintura para moverse con mayor libertad y colocó la daga en su bota de piel. Ciñó su espada claymore en la funda de cuero y respiró hondo. Abrió los brazos para rendirse al fuego de los cañones de los españoles, que hacía rato disparaban desesperados e impotentes ante los ágiles barcos ingleses. SirFrancis Drake, su amigo, dio la orden y los barcos incendiados con brea navegaron hacia la masa de los navíos españoles, con Alistair a la cabeza. Misión suicida, lo habían llamado, y solo el escocés se prestó a ella. Qué podía importar ya vivir o morir, si aquello era el mismísimo infierno. Armada Invencible, habían llamado los españoles a su fuerza naval, que ahora caía abatida por el fuego y las tormentas. Alistair había comprendido hacía mucho tiempo que no había nada que no se pudiera destruir. Tiempo atrás abrazaba la vida, se bebía las fiestas, tenía amores de una noche y siempre hacía cuanto podía para disfrutar cada segundo de goce. Todo antes de Irlanda.
Capítulo 2
1589 Castillo de Hay. Inglaterra
Katherine Gray escuchó el bullicio del salón mientras descendía las estrechas escaleras de piedra con las faldas de aquel ostentoso vestido recogidas en sus manos. Estaba enfadada consigo misma por haber cedido ante él, indignada porque su padre le hiciera pasar por todo aquello. La mirada de ojos negros de Katherine giró hacia Beth, su doncella, que la empujó levemente para que prosiguiera sin contemplaciones. Sabía que sus ojos podían clavarse como dagas en otra persona cuando se enfadaba, y de sus labios podían salir palabras capaces de hacer llorar a un guerrero. Pero aquella mujer, que la conocía desde niña, no se amedrentó ante sus tácticas amenazantes. Su anciana aya, de cabellos ya blancos, le colocó el pelo negro sobre el hombro y retocó su diadema de flores antes de llegar al salón.
La voz del bardo se elevó al verla al pie de las escaleras, se dejó oír por encima de las risas, los gritos y las conversaciones del banquete, casi todas en inglés. Katherine se obligó a levantar la barbilla y a caminar hasta su padre.
—La bella dama de Hay, la hija de mi señor, lady Katherine Gray.
Katherine apretó los puños, se mordió el labio y, sabedora de que todos la observaban, acudió junto a su padre, no sin antes dirigir su mirada furiosa ante el que la había anunciado de manera tan ostentosa. Así la mostraban, como una res en busca de comprador, el caballo al que le mirarían los dientes todos y cada uno de aquellos caballeros, todos de noble cuna y grandes fortunas. Ese era su triste destino, encontrar un marido que salvara la casa de Hay, arruinada por la mala cabeza de su padre y la guerra contra España. Sus tres hermanos pequeños la miraban como si fuera un hada salida de sus propios cuentos, jamás la habían visto tan arreglada y distinta de la hermana mayor que les limpiaba los mocos, los perseguía por las porquerizas y les contaba cuentos. Estaba convencida de que su madre jamás hubiera permitido tamaño disparate, como exhibirla en busca de marido, pero su madre había muerto hacía cinco años, al dar a luz al pequeño John. Robert y Richard eran gemelos, apenas tenían tres años cuando sucedió, y ella, con tan solo diecisiete años, se había echado encima la responsabilidad de cuidar a sus hermanos y a Jean, su hermana de quince.
John de Hay, su padre, inclinó la cabeza cuando llegó junto a él e ignoró su mirada, le señaló que se sentara con un gesto rápido. Katherine lo hizo, cayendo con fuerza sobre el cojín del asiento como si estuviera a solas en sus aposentos.
—Lady, podéis refunfuñar cuanto queráis, pero sabed que el prestigio de la casa Hay está en vuestras manos.
Katherine se giró hacia el segundo de su padre, un antiguo señor de Gales que había servido con su padre en el ejército de su majestad Enrique VIII.
—Nunca pedí semejante privilegio, si quieres, Thomas, puedes ocupar mi puesto.
Escuchó a su padre gemir ante sus palabras, a punto de disculparse con Thomas, vio que este la miraba con odio mal disimulado, y lo ignoró. Su padre era un hombre bueno y justo que se dejaba llevar por los dictados de Thomas. Para su desdicha y la de los habitantes de Hay, la voluntad que exhibía John era la que Thomas ordenaba.
—Padre, aún hay tiempo, esperemos a la primavera, quizá a las cosechas, tal vez recuperemos el dinero invertido en los campos. ¿Quién cuidará de los pequeños? Sabéis que Jean no puede ni tiene paciencia, los mellizos necesitan a alguien aún.
John de Hay miró a su hija con la pena de ver a su guerrera tan derrotada. Aún recordaba su risa infantil por todo el castillo, cómo los caballeros la cogían en sus hombros y las doncellas de su madre la consentían. Katherine era una niña dulce, de mirada directa e inteligente, quizá demasiado consentida. Sus ojos negros, siempre vivaces, se habían ido apagando con el paso de los años y la responsabilidad que había hecho caer sus hombros. Era hora de casarla, como decía su aya, antes de que se consumiera entre los muros del castillo. Tenía más de veinte años y el dinero que traería su matrimonio salvaría el castillo.
—¡Toda mi fortuna daría por esa belleza! —gritó una voz de hombre. Al mirar Katherine en la dirección de aquel vozarrón, vio a Will de Somerset, un caballero joven que había llegado el día anterior y, por si no fuera bastante, el hijo de Thomas. Elevaba su vaso de cerveza como si estuviera en una taberna y quiso levantarse y contestar que tal vez sus gritos serían mejor acogidos en las cuadras. En su lugar permaneció sentada mordiéndose el labio. No podía seguir escuchando las chanzas de aquellos hombres, alguno de ellos pediría su mano sin importarle su fama de arisca, seria y algo cortante. Todos podían ver la falsa riqueza de su hogar, las paredes cargadas de tapices y la vajilla de plata, pero, por encima de todas las cosas, su título y el emplazamiento de la fortaleza, a medio camino entre Inglaterra y Escocia.
Will de Somerset se acercó hacia el estrado, donde permanecía sentada bajo la vigilancia de su padre. Las mejillas coloradas y el paso tambaleante de haber bebido demasiado le recordó a Thomas. Will, ufano y arrogante, como si el hecho de tener un título lo hiciera invulnerable, apoyó las manos sobre la mesa, cercando su visión. Katherine intentó levantarse, pero su padre la sujetó del brazo obligándola a permanecer ante el escrutinio de aquel «caballero».
—Lady Katherine, me habían hablado de vuestra belleza.
—Dejadme adivinar, también de mi título, el castillo de mi padre y lo único que nos queda, mi dote.
Will retrocedió sorprendido ante su cortante respuesta. Katherine a menudo utilizaba su lengua para mantener lejos a hombres como él, era consciente de que no era una belleza, no al menos una belleza como su hermana Jean o lo fue su madre, no al menos esa belleza que dejaba a un hombre sin respiración o iluminaba los versos de una canción. Su posición, eso sí, iluminaba la ambición de los caballeros, no se engañaba pensando que alguno de los que había en aquel salón acudía en busca de su rostro o movido por el amor más absoluto hacia ella, y ahora Will, ante su agria respuesta, tampoco. Nada acostumbrado al descaro de una mujer, saludó a Katherine con una inclinación de la cabeza y se sentó lo bastante alejado de ella como para no tener que dirigirle la palabra. Uno menos, pensó Katherine.
Era una noche fría para ser agosto y, aunque los fuegos de la chimenea se avivaban constantemente, Katherine sintió un escalofrío. Los estandartes colgados de las paredes, con los escudos de sus antepasados, se agitaron cuando la puerta principal se abrió de par en par para dejar pasar a un grupo de hombres. Una corriente helada recorrió el salón. Entre ellos distinguió a algunos jóvenes caballeros conocidos, muchos de ellos sucios por el polvo del camino. La guerra de la reina Elizabeth contra España parecía haber terminado hacía unas semanas, con la derrota de los barcos españoles frente a las costas de su amada Inglaterra. Muchos hombres volvían a sus casas, ricos y pobres, todos cansados de la lucha. En la fortaleza de Hay todos habían sido bien acogidos, como había pedido la reina en una misiva a todos sus castillos.
En otra ocasión Katherine los hubiera atendido ella misma, pero, consciente de que si se levantaba de aquella mesa su padre sin duda la castigaría, volvió a caer sobre la silla. Su padre no estaba muy contento después de la fría respuesta al hijo de Thomas, y le fruncía el ceño. Katherine observó las maltrechas caras de los soldados y cómo miraban la comida con un ansia comedida. Hizo una señal a las sirvientas y ellas les condujeron fuera del salón para adecentarse y después unirse al resto. No dejaría en las cocinas a ningún hombre que hubiera combatido por su país, por muchos caballeros y lores que se sentaran aquella noche en las mesas de Hay.
Sirvieron las piezas de caza en fuentes humeantes y el salón se llenó del delicioso olor a estofado, que hizo a los soldados girar la cabeza hacia sus platos. Un silencio turbador se hizo en la sala, el hambre azotaba Inglaterra.
El grupo que acababa de entrar siguió a las sirvientas con paso cansado, al final de la hilera que formaron, dos hombres quedaron rezagados. Katherine siguió con la mirada a aquellos monjes con la cabeza cubierta que caminaban con lentitud observándolo todo alrededor bajo su capucha. Uno de ellos debió de sentir que los observaba y se giró con arrogancia, quizá demasiada para un monje. Unos ojos azules se clavaron en los de Katherine, que quiso sonreírle para infundirle ánimos, pero la mirada orgullosa del hombre la sorprendió. Cuando tuvo valor para mirar de nuevo, aquel monje había desaparecido y, junto a él, el presentimiento de conocerlo.
Se retiraron las mesas del banquete y las sillas. En la galería superior, donde las cristaleras se reflejaban en el brillo de las antorchas, se colocaron los músicos. ¡Ahora tendría que bailar con aquellos hombres que no conocía! ¡Oírlos jactarse de sus actos de valentía en la guerra y creérselos!, cuando sabía que la mayoría no había estado en aquel mar de tormentas que había hecho vencer al ejército de su majestad.
—El hombre buscaba a un emisario de la reina, le quitamos todo cuanto traía, había unas cartas, milord, debía entregarlas a alguien en el castillo, pero aún no hemos descubierto a quién.
—¿Y dónde están ahora esas cartas?
Katherine se giró al escuchar a Thomas susurrar en el oído de su padre. El tono taimado de la voz del caballero la alertó.
—¿Unas cartas, padre?
Su padre palmeó su mano como si con ello hubiera respondido a su pregunta.
—Después, Thomas —ordenó al anciano consejero—. Katherine, ¿la fiesta es de tu gusto?
No les sacaría nada a pesar de que se ocupaba de gran parte de los asuntos del castillo y la administración, su padre la mantenía al margen de ciertas cuestiones, sobre todo de sus ideas políticas, contrarias desde siempre a la reina Elizabeth.
—¡Tienes que acompañarnos! —gritó su hermana, apareciendo a su espalda como un torbellino. Jean parecía acalorada, quizá había bebido más cerveza de la debida. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Llevaba varios días de lo más extraña, exaltada quizá por la cantidad de invitados y algo más que se reservaba para sí misma y no quería contar—. Vamos todos a ver la lluvia de estrellas, no digas que no, Kathy, no seas aburrida.
—Sabes que no puedes salir del castillo después del anochecer, ¿y quiénes son todos?
Las pecas de la nariz de Jean se revolvieron en un mohín de rebeldía ante el aire protector de Katherine.
—Iremos con los guardias, padre ya ha dado permiso. Solo somos unas cuantas doncellas y los caballeros del castillo, algunos invitados… Por favor, Katherine, diviértete un poco…
—¿Qué insinúas? ¿Qué soy aburrida y sosa? —intentó inútilmente bromear.
—Sí, siempre estás seria, vamos, disfrutarás de la fiesta. Los mellizos y el pequeño John duermen, ¡vive un poco, por favor! No te hará mal reír y olvidar por unas horas tus obligaciones.
Katherine sonrió a su hermana, sus grandes ojos verdes estaban abiertos de par en par esperando una respuesta. ¿En qué momento se había vuelto tan seria y estirada? ¿Cómo había olvidado su curiosidad natural, sus ansias de ver el mundo y correr aventuras?
—Lo pensaré, ve con ellos, pero no te separes de la mirada de los guardias. ¡Promételo, Jean!
Sabía lo que vendría después, cuando la noche cayera y los nobles se mezclaran con la gente de las aldeas en el agitado mar de la bahía de Morecambe. Todo estaba permitido en una fiesta a la luz de las hogueras de la orilla. Antes de la muerte de su madre disfrutaba de aquella noche que los monjes habían camuflado en honor a un santo para evitar evocaciones a costumbres paganas, cuando las jóvenes se podían bañar junto a los hombres y, al terminar, las mujeres mayores preparaban un delicioso caldo para calentarse junto al fuego. En ocasiones había algún beso robado o una declaración de amor entre los más jóvenes de la aldea.
—Sería más divertido si vinieras…
Su hermana no se rendía nunca, era dulce a la par que obstinada, hermosa a la vez que seguía siendo un poco infantil, y Katherine se vio afirmando con la cabeza ante el azul cristalino de sus ojos.
—En un rato quizá vaya.
Una cosa era dejarse llevar por estúpidos entretenimientos y otra desatender a aquellos soldados y monjes que acababan de llegar a sus puertas, pensó. Es lo que habría hecho su madre si aún siguiera viva.
—¡Promételo! —susurró Jean en su oído con insistencia.
Su mano se deslizó sobre la de su hermana, como cuando eran pequeñas y agarraba cada una la muñeca de la otra en forma de promesa. Katherine no recordaba la última vez que habían hecho ese simple gesto infantil de cariño.
—¡Lo pensaré!
Jean dio un grito esperanzador bajo la mirada de censura del padre de ambas. Apenas su hermana volvió a su lugar en la mesa vio avanzar con paso decidió a Hugh de Rochester. Sus familias eran amigas y lo conocía desde niño. Año tras año había visto cómo aquel crío de cabellos negros y mirada azul se había convertido en un imbécil capaz de matar a una gallina por no inclinarse a su paso. Le producía tal desagrado su arrogancia que procuraba evitar estar a su lado mientras el resto de las mujeres lo perseguía sin descanso.
Los ojos de Hugh se clavaron en los suyos, la mirada de él se tornó oscura mientras su sonrisa arrogante curvaba sus labios. Los dos sabían que era el candidato de su padre. Si Hugh mostraba el menor interés por ella, Richard la entregaría a él. Una familia de indecible riqueza, un condado próspero y la bendición de la reina hacían de Hugh todo un heredero fiable para la casa de Hay. Por si aquello no fuera suficiente, decían que su valor en la guerra con España había quedado sobradamente demostrado y se rumoreaba que su alteza, maravillada con su bello rostro y sus proezas, le concedería un alto título capaz de hacer arrodillarse a media Inglaterra a sus pies.
—¡Hugh, hijo!
Katherine se giró abochornada ante la efusividad de su padre. ¿Hijo? ¡Podía ponerla ya en uno de aquellos puestos de la feria de otoño, entre las telas y las joyas y exponerla aún más ante Hugh! Sentía cómo sus ojos negros se anegaban de lágrimas e inclinó la cabeza para que su pelo tapara la vergüenza y el desagrado ante ese hombre.
—Milord, me alegré mucho de vuestra llamada. La fiesta es extraordinaria, a pesar de los rumores que corren.
Hasta su voz se le antojó a Katherine teñida de malicia. Sus ojos azules, que tan hermosos les parecían a otras, a ella se le asemejaban a dos bloques de hielo.
—¡Qué rumores son esos, Hugh! —Fingió su padre como si no hubiera sido él quien había propagado que iba a entregar a su hija al mejor postor.
—Que «mi dulce» Katherine debe desposarse —dijo rodeando las espaldas del señor de Hay para sentarse en la mesa a su lado. Con una leve mirada había echado a Thomas de su lugar—. No podía creer que no acudierais a mí…
Katherine iba a vomitar. A ninguno de los dos le preocupaba que estuviera escuchando su conversación, y ahora empezarían a negociar, Hugh pediría su mano, no porque albergara sentimiento alguno hacia ella ni le pareciera dulce cuando su fama era la contraria, sino porque unidas sus tierras a las de Hay, Hugh sería imparable. Riqueza y poder era cuanto ambicionaba, aún más cuando la reina Elizabeth no tenía descendencia y los nobles ingleses se pelearían por su favor. Cualquiera que tuviera un mínimo de sangre de reyes podía optar a ser el sucesor de la reina, y Hugh se creía con ese derecho por encima de nadie.
Katherine pensó en la propuesta de su hermana para acudir a la fiesta de esa noche; tal vez fuera la última vez que lo hiciera, tal vez nunca podría volver a sonreír, casada con ese idiota de Hugh.
—Siempre fuiste el elegido, Hugh, solo faltaba que te decidieras. Todos decían que el sueño de vuestro padre era que os casarais con mi hija y más aún después de darnos cuenta de cómo la perseguías cuando erais niños.
Solo ella pareció darse cuenta de cómo el ceño de Hugh se fruncía. ¿Perseguir él a alguien? ¡Ja!
—Quizá si Katherine hubiera mostrado algún interés…
Los ojos azules de Hugh y los suyos se enfrentaron hostiles. Él sabía que no le agradaba, con todo lo que había en juego, debería comportarse como una buena hija y obedecer a su padre, nunca había habido otra alternativa. Era el precio a pagar a cambio de la vida que llevaba en Hay: debía obedecer. Intentó ver en Hugh algún rasgo que le agradara, ya que su hermana decía que era guapo, con buena complexión y rasgos normandos, y de nuevo le asaltó aquella náusea en el estómago que le decía que jamás podría casarse con él.
—Éramos demasiado pequeños entonces —respondió Katherine roja como la grana ante los pensamientos desagradables que ese hombre despertaba en ella—. Padre, debo ir a atender a los soldados que han llegado, como manda la tradición de Hay.
Su padre entornó los ojos, temiendo que lo que hacía era escapar de Hugh y de aquella conversación.
—Ve si quieres, debo hablar con Hugh, si él está de acuerdo, quiero que firméis los contratos matrimoniales cuanto antes.
Katherine no esperó a que su padre cambiara de opinión, y se levantó de un salto muy poco femenino.
—¿Por qué atiendes personalmente a los soldados? ¿No hay criadas que se ocupen de esas tareas?
—Por supuesto, Hugh, pero esos hombres han combatido por Inglaterra y la hospitalidad de Hay es sobradamente conocida. Solo me aseguraré de que estén bien.
Katherine no esperó la contestación de Hugh, sino que se levantó a toda prisa cuando vio que el grupo de soldados era conducido por su doncella Beth hacia el último rincón de la mesa. Con una sonrisa la anciana doncella asintió para que estuviera tranquila. Beth había perdido a su marido hacía años en una de las guerras contra Escocia y tenía en gran estima a cuantos soldados pasaran por el castillo de Hay en busca de refugio. Se dirigía hacia ellos cuando aferraron su brazo con una fuerza exagerada a la altura de la muñeca, y Katherine se giró para amonestar a quien cometía semejante osadía con la señora del castillo. Los dedos de Hugh se deslizaron en los suyos, con su brazo acorraló su cintura y con un empujón la acercó a él mientras los músicos tocaban la tradicional Rose of England.
—Suéltame, Hugh, no quería bailar.
Hugh se inclinó sobre el lado de su cuello desnudo y sintió su respiración caliente en el oído mientras ambos seguían los pasos de baile como dos figuras sin conciencia. Poco a poco él la condujo hacia el exterior, donde las antorchas iluminaban levemente el patio interior, con violencia, la empujó contra la pared del muro, haciendo que su cabeza chocara contra la piedra.
—Katherine, vas a casarte conmigo quieras o no quieras. Voy a someterte como hace años estoy deseando, estarás en mi cama cuando me plazca y harás cuanto yo te diga. Pagarás caro cada vez que te escondías de mí, cada vez que me negaste un beso y me dejaste en ridículo, y a cambio, recibirás un golpe. Y ¿sabes lo que haré cuando me canse de usarte? Te pasearé desnuda por mi castillo para acabar de humillarte…
Katherine miró a su alrededor en busca de alguno de los hombres de su padre, alguien que pudiera ayudarla. Hugh había sido precavido, estaban completamente solos mientras todos se divertían en el gran salón; desde las murallas los guardias no podían verlos. Con esa natural audacia que antaño Katherine demostraba, elevó la barbilla ofendida, intentando no mostrar miedo ante él.
—Nunca me doblegaré ante ti. ¡Cuánto rencor tienes en esa mente enferma! —contestó Katherine intentando separarse. Hugh la tenía bien aferrada, miró alrededor una vez más, suplicando que alguien los viera—. Moriría antes de permitir que me uses como una ramera y después me olvides. Podría casarme con cualquiera de esa sala, hasta con uno de estos soldados antes que contigo, Hugh.
—Firmarás los contratos matrimoniales y te someterás o destruiré toda la vida que conoces. Si hubieras sido más complaciente en estos años, ahora sería más agradable contigo.
—Disfrutas con la desgracia de otros, hiciste mi niñez imposible. Te gané una sola carrera y mataste a mi caballo, le dijiste a todo el mundo que se había torcido la pata. Eres cruel y despiadado, nunca, nunca me casaré contigo.
La voz se le cortó al sentir cómo Hugh apretaba su garganta con fuerza para después sentir que el aire abandonaba sus pulmones, incrédula porque nadie se diera cuenta de lo que sucedía, que ya no estaba en el salón. Fue entonces cuando Hugh, en lugar de seguir apretando, la soltó sorprendido y cayó al suelo de espaldas, sentando su trasero en el suelo. Katherine abrió los ojos por la sorpresa y miró al hombre que, bajo una espesa barba rubia, con al menos cien onzas de suciedad, la observaba bajo aquella capucha de monje. Sus ojos azules brillaban con temeridad, una leve sonrisa escondida solo dirigida a ella se dibujó en sus labios. En lugar de gritar Katherine recorrió aquel rostro con la mirada curiosa. Katherine olvidó a Hugh en el suelo, correr hacia el salón e incluso su inefable destino al mirar a aquel monje. Fue la unión de algo escondido entre su pecho y el corazón que no sabía que existiese, un cosquilleo que la hizo sonreír a aquel extraño como hacía años, desde el mismo centro de su ser. Era el único en ese salón que se había dado cuenta de que Hugh le estaba haciendo daño y había acudido en su defensa. Hugh intentó levantarse y el monje, con un rápido movimiento, se agachó, propinándole un puñetazo que le hizo caer de nuevo contra las piedras del suelo, esta vez inconsciente.
—Gracias —acertó Katherine a decir—. ¿Quién sois? ¿Cómo visteis…?
Sus preguntas murieron en la garganta porque él asintió en una despedida con la cabeza, sin contestar, con una reverencia propia de un gran señor, y se marchó, desapareció entre las sombras creadas por la luz de las antorchas, como si de un fantasma se tratara, con las manos escondidas bajo su hábito.
Katherine se dio cuenta de que todo el rato había estado apoyada contra el muro y fue a seguirlo. ¿Qué hacía entrando en la torre? Allí solo estaban los aposentos de su padre. Decidida a averiguar quién era ese hombre, se preparó para seguirlo, cuando Hugh dio muestras de despertar. No quería estar allí cuando el orgulloso caballero despertara, si su furia antes era brutal cómo sería ahora, después de que un simple monje lo hubiera derribado. Katherine recogió sus faldas y echó a correr hacia el salón. Sin que ella lo advirtiera, unos ojos siguieron su entrada al castillo para asegurarse de que estaba bien y después volvió a su misión. Tenía que encontrar las cartas.
Ya segura, a la vista de todos, Katherine, consciente de los pocos segundos que el extraño y ella se habían mirado, evocó aquel hermoso rostro lleno de sombras. Sus ropas olían fatal pero sus ojos eran… Seguramente cometía el más horrible de los pecados al pensar así en un monje, pero no podía evitar recrearse en lo masculino que resultaba a pesar de su atuendo y la fuerza de su golpe. Intentó dejar de correr, que su corazón se serenara, en breve Hugh atravesaría aquella puerta y necesitaba hablar con su padre, hacerle saber el monstruo que era él, que no llevara a cabo aquella locura de casarla.
Capítulo 3
El viento agitaba las olas en la orilla con una suave brisa de verano como si no fuera consciente de la pena de Katherine. Las risas de su hermana y de las otras muchachas de la aldea sonaban muy lejanas, aunque estuvieran a su alrededor. Hubo un tiempo de niña en que aquella era la mejor noche del año, salían del férreo control de sus padres y de los guardias y disfrutaban de la fiesta en la playa. Miró el cielo de la bahía cuajado de estrellas mientras algunas luces rasgaban la cúpula oscura sobre sus cabezas. Las lágrimas de san Lorenzo se veían en la distancia, perdidas en el mar, algunas parecían caer en las lejanas costas de Irlanda y otras se reflejaban en el agua agitada, entre las barcazas de los pescadores, iluminadas con el fuego de sus faroles. Había accedido a ir con Jean a la playa, escapar de la mirada de Hugh, que la perseguía por el castillo una vez firmados los contratos matrimoniales. En un papel, su padre la había entregado a Hugh de Rochester, el lord de su majestad. Las muchachas la habían felicitado, al igual que su hermana, y solo ella sabía que la entregaban al mismísimo demonio. Su padre creía que exageraba las maneras de Hugh para no casarse con él, refugiándose en lo arisca que era últimamente. La obligaron a firmar con su nombre bajo el de él ante testigos, y Thomas, el segundo de su padre, impuso el sello de la casa de Hay. Al día siguiente Hugh y ella acudirían a la capilla, sellarían sus votos ante el cielo una vez hechos los negocios de la dote en la tierra. Había perdido su libertad. Estaba casada con Hugh.
Katherine observaba con envidia a sus amigas, que la habían acompañado desde niña. Eran de la aldea, pero nunca había sentido una diferencia tan grande entre ellas. Esas muchachas elegirían casarse por amor, tendrían la probabilidad de conocer a un buen hombre a quien entregar su corazón y ser felices.
Katherine oteó una vez más la roca del Náufrago, como llamaban a aquel saliente hacia el mar lleno de riscos cortantes. Estaba decidida, era una gran nadadora. Mientras las muchachas chapoteaban cerca de la orilla, ella, amparada por la oscuridad, nadaría hacia las rocas. Allí había guardado una bolsa con ropas secas de sus días de labores, un pantalón de tela y una camisa, una chaqueta amplia que disimulara sus pechos y un sombrero de campesino. Le había quitado las botas a uno de los soldados, el cinturón y una daga pequeña, dejando a cambio su pulsera de oro en pago. No estaba bien robar, aunque fuera por una causa justa.
Beth, su anciana aya escocesa, la había ayudado a esconder sus cosas, consciente del daño que Hugh podía hacerle. Le habló de su clan, al norte, donde quizá pudiera encontrar refugio después de su huida. La mujer lloró amargas lágrimas, prefería separarse de ella a verla casada con un monstruo, testigo como había sido de las largas lágrimas que Katherine había derramado.
Katherine estaba decidida, echaría de menos a sus hermanos y quizá su padre jamás volviera a hablarle, nunca podría volver a Hay. Pasaría la vida escondida, sin poder ver a Jean y a los mellizos, y el pequeño John… Tenía que pensar que Beth lo cuidaría bien. Quizá ya ninguno la necesitaba, quizá era una egoísta y caprichosa por huir, pero estaba segura de no poder soportar la vida junto a Hugh, los abusos que prometía y ser una sombra abnegada en su oscuro castillo.
—¿Qué te ocurre, Kathy?
Jean le cogió la mano, que notó cálida en medio de sus fríos pensamientos. Habían llegado a la orilla y las otras muchachas se desprendían del sobrevestido.
—Jean —pronunció tan bajo que el viento se llevó su tono lastimero—. Te quiero, hermana.
—¡No utilizarás uno de tus viejos trucos para librarte de un baño! —Rio su hermana antes de quitarse el vestido y quedarse con la camisola. En un segundo siguió a las demás a las frías aguas del mar—. ¡No puedes echarte atrás, Katherine! —gritó Jean con fuerza para que la brisa no se llevara sus palabras.
Sin querer, su hermana pequeña animó sus débiles fuerzas con ese grito antes de sumergirse en las olas. No había vuelta atrás, al fin y al cabo, Hugh la llevaría a su castillo, lejos de ellos, y no era probable que le dejara visitarlos. Siempre había sido una buena hija, obediente, jamás una queja había salido de su boca. Había rogado a su padre, suplicado, pero él lo había achacado a un capricho fruto todo de su invención.
Capítulo 4
Una vez que estuvieron todas en el agua, Katherine aprovechó la oscuridad que le proporcionaban algunas nubes en torno a la luna y fue apartándose de los juegos de las otras, miró una última vez a su hermana para guardar el recuerdo de su rostro cubierto de pecas, su cabello pelirrojo pegado a la cara, y se hundió en el agua. La bahía de Morecambe, separada la larga playa en dos mitades por las rocas a las que se dirigiría, no tenía excesivo oleaje en esa época del año, y pretendía nadar hasta ellas con cierta facilidad. Mientras buceaba brazada a brazada bajo las frías aguas del mar del Irlanda, el que separaba Inglaterra de la otra isla, intentó no distraerse. Conocía aquella parte de la costa de memoria y la corriente debería ayudarla a llegar hasta las rocas. Tomó el aire justo, obligándose a no volver la vista atrás, y siguió nadando con los brazos y las piernas ya entumecidos. Sacó la cabeza para respirar cuando ya no pudo más y sonrió; estaba cerca. Con cuidado rodeó por el agua las rocas con ambas manos frenando la fuerza con que el mar la empujaba contra la dura superficie. Tras un tiempo que se le hizo demasiado largo, lo consiguió. Exhausta, con las manos llenas de arañazos y heridas que ardían por la sal del agua. Segura de estar al otro lado de la playa, donde ya no la veían, alcanzó la orilla casi arrastrándose y se escondió entre las piedras llenas de espuma. Suspiró al encontrar su bolsa con la ropa aún seca y se permitió el lujo de mirar al cielo cuajado de estrellas y sonreír. Se sentía afortunada. Pero no se podía confiar, debía vestirse y alejarse del castillo. En cuanto Jean saliera del agua y confirmaran que no estaba tampoco entre las hogueras de la playa, saldrían en su busca con los caballeros de su padre, los perros y los aldeanos.
Un sonido atrajo su atención, un leve chapoteo en la orilla y la conversación de unos hombres. No esperaba encontrarse a nadie en aquella playa donde las corrientes, si no se conocían, podían arrastrar a un hombre a la muerte. Ni siquiera había arena fina, sino gravilla negra, por lo que casi nadie, excepto los pescadores de la mañana, se aventuraban a ir, y menos de noche. Por eso había elegido aquel lugar como punto de partida para escapar del castillo.
Katherine caminó agachada entre las rocas y observó la orilla bajo la luz de la luna. Apenas a unos metros había un grupo de hombres, unos salían del agua y otros esperaban sentados al resto. Los observó calzar sus botas y colocar los cinturones de sus espadas. Katherine decidió esperar a que se marcharan, ahora no podía arriesgarse a que la vieran, se cambió como pudo entre la humedad de las piedras y esperó, contando los minutos. Oía las risas de los hombres y algunas chanzas sobre el castillo y las mujeres, pero su voz no se oía clara debido a la brisa entre los riscos. Las conversaciones empezaron a alejarse y se arriesgó a levantar la cabeza. Quedaban tan solo dos hombres, uno de ellos se vestía ya; otro salió completamente desnudo del agua.