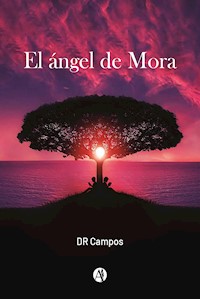
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El libro Ángel de Mora se desarrolla en distintos espacios, en distintos momentos, donde se desenvuelven las vidas de dos viejos amigos que, en el futuro, revelarán conjuntamente un secreto guardado y la razón de su separación en la infancia. Pero, sin embargo, siempre sujetos a una intervención enajenada que, desde el anonimato, será la que atará los cabos necesarios para su primer encuentro y, finalmente, para su rencuentro. Y, por ende, dejando la duda que plantea el libro, ¿quién es el Ángel de Mora? Más allá de otros personajes que, sin saberlo, sin desearlo, se unirán por un único objetivo nacido por la presencia de una inesperada persona. Caminos cruzados por una mente externa hará que, en esta primera parte, lo que sea puesto en duda será la persistencia de un lazo a través del tiempo y las influencias de nuevas experiencias. Y, en la segunda, la incógnita tendrá su precedente en la reflexión basada en la importancia de lo que significa añorar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DR Campos
El ángel de Mora
DR Campos El ángel de Mora / Dr Campos. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2410-2
1. Novelas. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice
Prólogo. “Carta de un humilde escritor”
Primera Parte
Segunda parte
Primera carta del pasado
Julio
Hugo
Laurel
Lucrecia
Gastón
Mora
El juicio
El encuentro
El amor, en su gracia, me inspiro y bajo su inspiración escribi lo que me comento.
Prólogo. “Carta de un humilde escritor”
¿Qué debería decir? Bueno, primero me gustaría ofrecerle a mi humilde lector la bienvenida adecuada pues, ante la increíble noticia de mi obra publicada, no puedo entregarle nada más que enormes gratitudes. El modo en que surgió esta idea, luego plasmada en palabras y enunciados, tiene un inicio bastante simple. Un verano, en la quinta alquilada de mi familia, apreciaba el firmamento junto a cada una de sus constelaciones, aquella noche estaba despejada, y recordé ciertas vivencias que se mezclaron con divagaciones filosóficas cotidianas. El fruto de esa fusión produjo que viviera, en persona, una larga historia de dos jóvenes destinados a amarse, pero interrumpidos por caprichos del destino. Aunque, por encima de todo, también me permitió experimentar ciertas cuestiones de un pasado infantil que, por el momento, mantengo reservado y guardado en el cofre de mi alma. Nadie lo sabe y tampoco necesita saberlo. Y, con dicha, espero que cada oración escrita logre agradarle y ser de su gusto. Soy alguien que, por un torpe corazón, tiendo a desear el bien ajeno por encima del personal. La vida, con cada uno de sus porvenires, me ha enseñado que algunos nacen para amar y otros para ser amados. Los dos son dos caras de la misma moneda con respecto a los sujetos del amor. Hay algunos que no pueden evitar encariñarse, entregarse, o darlo todo por otro y, por su parte, existen individuos que prefieren adorarse y, por motivos metafísicos, logran atraer la atención no esperada de personas ajenas a sí mismas. En ese sentido el destino parece ya haberme demostrado cuál de los dos soy y, además, queriendo referirme a tal cuestión decidí escribir esta novela.
Lo que deseo es que, al leerla, entienda lo que intento mostrar y poner en evidencia.
Ah, y otra cosa, podrá notar que el libro tendrá huecos por varios lados y no ha de preocuparse pues planeo otra parte. Pero, temiendo la angustia sufrida al desarrollar cada página, no estoy seguro de que lo haga en poco tiempo a menos que un verdadero motivo me empuje. No quiero dejarla inconclusa y, en este caso, le pido que me entienda cuando le menciono mi odiosa actitud por ceder a las redes tentadoras de la melancolía. La sola idea de suspirar mi último aliento me ha parecido, incluso, atractiva pero, por cuestiones sentimentales y doctrinales, jamás cederé a tal tentación. En esos días, de borrachera emocional, es donde puedo expresarme y la imaginación fluye al igual que un hermoso cauce eterno. Le pido por eso que, tras la lectura finalizada de la novela, si he logrado despertar su interés pueda difundirla y avisar a otros hambrientos aventureros literarios pues, cada día que transcurre, la borrachera de la que hablo parece acrecentarse con cada letra que escribo. Lo repito y con esto voy concluyendo.
Léame, una y otra vez, hasta que incorpore mi manera de ver el mundo, de percibir sensaciones que damos por sentada y, con sumo cuidado, logre guardar mis palabras antes de que mi tinta se seque y mi pluma fallezca.
Atentamente. El escritor
Primera Parte
Capítulo I
Una brisa suave como caricias inofensivas revoloteaba libre entre los extensos campos, nada la detenía, no había murallas de cemento, ningún impedimento que detuviera su danza entre las hojas verdes de las plantas. El sol jugaba a las escondidas con la tierra, las nubes, sus cómplices, hacían su trabajo de ocultarlo de las miradas adheridas del suelo, entre aquel jugueteo los variados animales, moscas, grillos, hormigas y cigarras se concentraban en hacer su labor.
Todo tenía un orden, un propósito, ninguno se cuestionaba su función en aquellos campos ausentes de presencia humana, hasta que los pasos de un joven, en sus doce años, interrumpieron aquel intervalo de paz y tranquilidad. Aquel niño tenía el cabello lacio, movido por los soplidos del viento, brisas que venían como buen augurio de las musas literarias, de color marrón café y su trayecto había iniciado a la mañana.
Todos los días se levantaba para ir hasta la cocina, que se encontraba en un pasillo corto desde su habitación, para desayunar la tan esperada chocolatada de su madre, quien se quedaba para servirle el primerizo alimento, antes de partir a su trabajo, y dedicaba un gran tiempo a la crianza de su hijo, mientras el padre ocupaba un puesto importante en una empresa agropecuaria cercana, y tras terminar cotidianamente su despertar iba hasta el centro del pueblo.
Julio había conocido la literatura a una edad temprana, en su casa su padre ya lo instruía en la aventura lectora, a su corta edad de dos años ya le enseñaba la fascinación por las letras del abecedario, aunque sus padres tenían una formación hasta el nivel secundario, seguían siendo fuente de inspiración que lo impulsaría a enamorarse de los libros, y todos los días aprovechaba para ir al centro, ya que eran vacaciones de verano, para tomar prestado alguna obra de la biblioteca del pueblo. La Rivera, así lo habían llamado, tenía un centro pequeño pero bastante grande en comparación con otros, quedaba a unos veinte minutos en auto desde Navarro, y, hasta entonces, había pasado desapercibido por varios visitantes al tener solo su empresa agropecuaria como fuente de atracción y empleo. Los extensos campos despoblados, cubiertos por las ruinas de lo que fueron alguna vez casas con la intención de expandir La Rivera, lo cubrían. A Julio le tomaba unos veinte minutos para llegar hasta el centro del pueblo en su bicicleta cromada, en su recorrido inspeccionaba con sus ojos el pasto crecido, los pequeños insectos que revoloteaban a su alrededor, mariquitas y cigarras que cantaban entre tenores efímeros y silenciosos, y apreciaba a sus vecinos a quienes saludaba agitando su mano mientras mantenía el equilibrio endeble del manubrio.
Una vez llegado a su destino, en la entrada del pueblo, siempre apreciaba el caballo de madera tallado con dedicación, sus patas alzadas hacia el cielo y sus ojos victoriosos databan los actos heroicos que se hicieron en lucha por la independencia y la libertad. Una placa en dedicatoria a su escultor ya demostraba las cicatrices de los años, las lluvias, el frío, el calor, el viento, habían desgastado sus tornillos hasta el óxido y la madera mostraba rasgaduras irreparables. Pero, aun en ese estado reprobable, aquel aire de majestuosidad no había desaparecido sobre la estatua de madera del corcel inmortal. El corazón de Julio latía con fervor cuando leía en la placa de bronce el nombre de Morales Di Nuit, el dueño de esa pieza artística, y lo conocía demasiado bien. En vida, Morales, había sido un gran poeta y escritor de relatos fantásticos. Le encantaban sus libros, aunque sus ejemplares eran pocos y solamente existían dentro de la biblioteca San Verónica. Aquel templo del saber, así le gustaba llamarlo, se edificaba en pilares romanos que sostenían un techo con tallados renacentistas, y desde su perspectiva, ingresar a ese lugar era como entrar al mismo paraíso de los lectores. La paz abrumaba al principio, pero no tardaba en volverse acogedora, una necesidad por convivir entre las hojas de esas preciadas joyas a la lectura se le despertaba cuando veía a la distancia las dos grandes estatuas del umbral, entrada con escalinatas de cemento y cada estatua muy diferente la una de la otra, la del lado izquierdo guardaba un aire angelical, sus alas blancas plegadas y en su mano una balanza que simbolizaba la justicia, aunque sus ojos estaban vendados, y la de la derecha tenía un esencia demonizada, un par de alas que recordaban a las de un murciélago, y un cuchillo casi escondido entre sus manos, aunque sus ojos apreciaban con sufrimiento al cielo. Esa construcción bien planeada de la biblioteca le daba a Julio un éxtasis de agradecimiento, siempre dejaba su bicicleta a un costado para ver un intervalo necesario la edificación que mezclaba estilos antiguos, al terminar su hambruna por una imagen de alarde artístico, se dirigió al interior de aquel palacio lleno del espíritu y la bendición de Salomón. Le divertía imaginarse a sí mismo como un arqueólogo en busca de los tesoros escondidos entre las páginas vírgenes aún de la lectura, iba viendo cada estantería tan grande que parecían alcanzar las planicies de la cúpula del techo, esa luz arcoíris producida por los cristales que formaban la escena del ángel Gabriel dando fin a la tiranía de Satanás sobre el hombre. El bibliotecario lo detuvo antes de que se chocara contra el marco de madera de la escalera, Julio reconoció aquella sonrisa, rodeada por las historias y los santos escritores que dormían en la tumba de sus escritos, Gabriel Angelo había sido el bibliotecario de aquella utopía literaria, trabajaba hace diez años tras mudarse de la capital al pueblo. Se había graduado de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, siempre tenía un aire de erudito y de hombre simple que lo caracterizaba. Estaba acostumbrado a ver aquel precioso cabello lacio color café entrando con un aura de inocencia y necesidad lectora. Los dos fueron hasta el escritorio que estaba a metros de la entrada, Gabriel tenía una fisonomía delgada heredada de su parte italiana paterna, lo que le entintaba su voz de una agudeza que Julio consideraba única y su rostro tenía aquel iris de azul grisáceo.
En el escritorio de la entrada ya había un libro preparado para que él se lo llevara, en su bolsillo un carné que lo hacía figurar en la base de datos de la computadora fue suficiente para tocar con sus dedos la tapa de Los tres mosqueteros, que tanto anhelaba leer y, al poseer aquel tesoro inmenso, se marchó en su bicicleta hasta un campo a fueras del pueblo. Yendo al norte, se lograba pasar una especie de molino deshecho por el descuido humano, detrás de él había un establo que había perdido toda función original para pasar a ser su base secreta donde leía sin interrupciones externas. Y, sin nadie que lo distrajera, Julio lograba adentrarse en el mar de palabras y oraciones escritas por manos desconocidas.
Ahora, el campo que estaba al inicio, ese lugar lleno de paz, intocable, puro e inexistente a cualquier persona, conocía la timidez y el calor de los pies de Julio. Sus zapatillas desgastadas se hundían en el césped por debajo de su suela, tranquilo iba hasta el establo abandonado, donde alguna vez se oyeron rechinar los dientes de caballos olvidados. En un pajal se acostó para sacar de su mochila, sostenida por una correa en uno de los caños de la bicicleta, Los tres mosqueteros. Un alivio y serenidad lo inundaron, sus ojos pasaron por el prólogo, luego por el primer capítulo y así fue comenzando la travesía por las aventuras de tres hombres que juraron proteger a la corona con sus vidas. Un ruido lo distrajo, lo conocía bastante bien para percibirlo como un par de pies rompiendo una inofensiva rama y supuso, enseguida, que no estaba solo en aquel lugar desdichado y abandonado. La sombra de un individuo extraño pareció presentarse a través de las maderas gastadas, alguien se escondía y Julio quiso conocer la identidad de su acechador. Fue por el lado contrario, dejó su libro escondido entre unos pajales, creyendo que alguien quería robárselo, y, cuando vio la oportunidad, se abalanzó contra la primera figura humana que presenció. En un instante estaba tirado en el césped fuera del establo, sostenía con fuerza los hombros de su vigilador, quien se defendía para que lo soltara, sintió un empujón en el pecho y cayó del otro lado. Cuando logró reincorporarse apreció un par de ojos claros, tan cristalinos que parecían traspasar el alma misma, y un cabello corto de bronce. Imaginó que le había aparecido un ángel transfigurado en un niño como él y, aquel desconocido llevaba una camisa blanca y jeans cortos, por un instante los dos no dijeron nada. Un silencio celestial los envolvió sin que pudieran poner resistencia, ninguno quería emitir un ruido, ni tampoco sabían qué palabras emplear. Julio, al notar el miedo recorriendo el cuerpo de aquel extraño, con una piel envidiable hasta por los propios mensajeros divinos, decidió levantarse para extenderle su mano. El muchacho desconocido logró ponerse en sus pies, percibió que esa mano, fina como la seda y suave cual algodón, seguía experimentando el terror de su acción repentina. Entonces, en un acto de consolación, Julio le explicó que no le haría nada, no lo lastimaría y mucho menos le haría algo así a un pequeño retoño del cielo en la tierra, y, tras relajarse, se presentó como Omar Ramos. Le explicó que se había mudado hace poco más de una semana a la estancia La Luna, lugar que resonó en la memoria de Julio, conocía la quinta, una que había sido el hogar de una pareja de mayores. Omar le fue contando que su familia la compró a un precio accesible, en su aburrimiento había salido a ver los alrededores del pueblo, durante la semana de mudanza y refacciones no había conocido más exterior del patio trasero de la casa y en uno de sus viajes logró llegar a la biblioteca que le había comentado su madre. Él tenía una afección grande hacia los libros, al igual que Julio, y deseaba conocer lo que tenía para ofrecer la biblioteca de La Rivera. Al igual que una sinfonía magnífica, le llegó al escuchar que el padre de Omar era profesor de Letras que venía a dar lengua en la escuela primaria de Ayacucho. Una escuela que se hallaba en medio de la ruta 30, después de dejar el pueblo y pasar a la cuadra en frente, se llegaba a ese lugar a cinco minutos en auto.
Sintió una inmensa alegría que no permitió retener y la felicidad de toparse con un aventurero en la literatura lo conmovió, él le contó sobre su familia, su recorrido, y de los libros por donde habían transitado ya sus ojos. Los dos niños se quedaron alrededor de una hora parloteando sobre la grandeza que tenían las novelas, cuentos, poemas y tantos recuerdos de sus autores almacenados en esos tesoros escritos.
En toda su vida, nunca había tenido la oportunidad de compartir su pasión, más allá de su familia, con alguien de confianza, en su escuela sus compañeros no lo entendían y reconocía que, al comenzar la secundaria, sucedería lo mismo. No tenía relaciones o amigos íntimos, conocidos quizá, pero ninguno llegaba a simpatizar con él bajo el velo de la confianza y la confidencia, fue así como le pidió a Omar verse seguidamente, primero para conocerse, y segundo para intentar que una amistad pudiera nacer entre ambos. Él asintió con alegría, ambos buscaban a alguien con quien empatizar y, tal como si hubiera obrado el mismo destino, decidieron verse en la entrada de la biblioteca mañana a la misma hora. Los dos se pasaron sus celulares, Julio divisó que el reloj digital marcaba ya las tres y media de la tarde. Supo que debía regresar en una hora para hacer unos mandados y Omar coordinó con él en la misma situación.
Seguía creyendo, en aquella mente infantil, que no conoce fronteras para la imaginación y crea explicaciones evadidas por las mentes maduras de los adultos, que su encuentro con Omar había sido planeado por el cielo mismo. La coincidencia no era casualidad, era una obra ejemplar de su hado y la voluntad divina seguían siendo parte de la vida moderna.
En la hora restante los dos siguieron hablando del tipo de género que leían, cuáles habían impregnado en ellos una huella sentimental tan grande que grabaron su imagen en sus conciencias, aún en formación, y compartieron títulos desconocidos para el otro.
Ese diálogo que nunca había logrado tener con alguien parecía brotar por sí mismo, Julio sentía que conocía a Omar hace mucho tiempo por la manera en cómo se refería, en lo coqueto y cordial que era a la vez, y decidieron caminar un poco en los alrededores del establo. Ambos coordinaban en maneras de pensar, posturas, ideas y otras tantas cosas que parecían estar tejidas por una voluntad superior.
Al final, el tiempo se interpuso entre sus palabras, en su celular ya marcaba que debía regresar, no había notado el paso inagotable del cronos, y tuvo que pedirle a su reciente amigo que se encontrara con él mañana a las dos en la entrada de la biblioteca. Ambos juraron juntarse a tal horario y tomaron caminos separados, una vez que llegaron al pueblo. Pero, en ese pequeño trayecto, el calor parecía disminuir ante la llegada de la refrescante noche que traía las calmadas sombras y las espectadoras en el firmamento.
En su camino de regreso se hallaron con una extraña escultura, a la cual Omar no le había prestado atención cuando, inspeccionando el área, se dirigió al establo donde tendría su destinado encuentro con Julio. La extravagante figura estaba compuesta por la figura de un ángel, femenino, ingresado dentro de un árbol de moras que crecían abrazándola hasta casi devorarla, detrás de su espalda apenas sus alas agrietadas lograban escapar de la dureza del tronco y su rostro emergía de la madera como si estuviera naciendo de la misma naturaleza. La estatua, inerte por su prisión de arboleada, seguía viendo eternamente al cielo, sin nombre o algo que explique su existencia, estaba ahí y solo una vieja historia databa su leyenda. Julio, al verlo con una expresión reflexiva, le explicó la historia detrás de aquella magnífica pieza de arte encastrada en el interior de aquel árbol.
Su voz, suave, aguda como la de cualquier joven que aún ingresaba en la pubertad, resonó en los oídos de Omar, quien solo se quedaba viéndolo y expectante de escuchar una maravillosa leyenda.
—Los que viven en el pueblo –comenzó Julio a contarle, mientras movía sus manos como si estuviera dando una clase enfrente de un salón y sus ojos demostraban la pasión detrás de su posición de cuentista– dicen que la estatua vino del mismo escultor del caballo de madera. Él, además de poeta y escritor, esculpió obras que se perdieron en el tiempo al no tener la relevancia de otros famosos que lo sobrepasaban. Algunos dicen que, en total, sus obras fueron diez, y el ángel de moras es una de ellas. En su adultez, tuvo una hija a la que amó mucho, pero por causas del destino ella contrajo una enfermedad incurable. A la edad de quince años tuvo que despedirse de ella, su corazón congojado no lo pudo soportar, por lo que quiso, de alguna manera, mantenerla viva de las garras de la muerte y el tiempo. Pasó meses encerrado, tallando esta estatua, todo su cariño fue a parar a darle la fisonomía y apariencia que alguna vez había tenido su hija fallecida. Y, debajo de ella, plantó una semilla de moras para que creciera y llevara el alma de ella una vez a la tierra para que nunca volviera a conocer la terrible muerte.
Unos creen que ella llegó a convertirse en una emisaria del cielo, otros juran haberla visto pasear por los campos ayudando a los pobres transeúntes que sufren por distintas circunstancias y si escribes una petición y la entierras debajo del árbol ella la hará realidad. Por eso, si rasgas un poco la superficie encontrarás innumerables papeles con distintos deseos que no estoy seguro de si se habrán hecho realidad, pero por lo menos es una manera de descargarse.
Los dos niños se quedaron viéndola, como si estuvieran en frente de una persona de verdad, la examinaban con la mirada de la curiosidad, Omar llegó a tocar el tibio cemento manchado por el jugo de las moras, al igual que estaba adornada por las semillas pegadas, y creyó sentir el impulso de decir unas cuantas palabras. Su lengua hizo un movimiento de querer pronunciar las oraciones que atravesaban su mente al igual que un fluvial de dagas, pero la detuvo, había ciertas cuestiones que deseaba mantener en secreto hasta de sus mejores amistades.
Los dos avanzaron hasta que llegaron a la entrada de La Rivera, donde el caballo seguía galopando eternamente, se despidieron prometiéndose verse mañana a la hora acordada y, ya en su bici, Julio sentía la brisa del viento atravesando sus oídos. Su cabello revoloteaba cada vez más cuando sus pies pedaleaban con mayor fervor, iba hasta su casa con rapidez, en su celular no había notado que se había atrasado. Las cinco y media lo espantaron de tal modo que casi le produjeron un infarto a su corazón, aún en formación, le impresionó que a Omar no le hubiese importado mucho llegar tarde a su casa y, simplemente, siguió hacia delante deseando que ya fuera mañana.
Capítulo 2
Faltaban dos meses para que las clases volvieran a iniciar, las vacaciones de verano apenas habían dado un poco de sus largos días y, sabiendo eso, Laurel revisaba las carpetas donde calificaba a sus alumnos. Las notas que debía inspeccionar como docente seguían ahí escritas en garabatos, algunas más legibles que otras, y leía lo que tenía que mejorar para el año entrante.
Laurel se graduó de profesor de artes cuando aún vivía en la ciudad, la metrópolis de la Argentina, y se mudó por la condición asmática de su mujer. La extensa diversidad de plantas y latifundios daban el aire puro que podían mejorar la condición de Hortensia. Ambos eran jóvenes de treinta tres años, sus vidas se vieron interrumpidas por esa condición física, pero nunca dejaron de soñar con su casa propia y un par de hijos a los cuales atesorar y adorar.
Al enterarse de la fatídica noticia de la dificultad de respirar de su esposa, Laurel Monte pidió un préstamo al banco para terminar de pagar un terreno dentro de La Rivera y, con la ayuda de familiares, logró edificar una pequeña casa, faltaban remodelaciones, pero le bastaba con lo que tenían y eran felices conviviendo bajo el mismo techo en que trabajaron para llegar a llamarlo hogar.
Él se dedicaba de lleno a sus dos grandes pasiones, la docencia y su amor incondicional a su mujer. No había espacio en su corazón para otra vocación, ni mucho menos otro destinatario de su afecto más que la pintura.
Las carpetas sobre la mesa del comedor ocupaban cada extremo, casi no había lugar para poner ni una lapicera, el mantel estaba manchado de líneas azules y de grafito. Estiró su cuello denotando aquel cansancio fatal que le traía su profesión, se levantó para ir a un cuarto que estaba pasando el patio trasero, una casucha lo suficientemente espaciosa para resguardar un pequeño estudio de arte, en su interior había un lienzo que todavía estaba en proceso de ser terminado, sobre ese papel blanco solo se llegaba a presenciar unas olas de mar, espumosas, chocando contra lo que parecía un barranco y el cielo aún no existía, Laurel atravesó la puerta, donde había una alfombra de bienvenido en el suelo, agarró un pincel todavía mojado de un color rojo y se dispuso a terminar su trabajo. Un amigo cercano de él tenía una galería que le permitía mostrar sus preciosas piezas de arte, en su ámbito era conocido por dedicarse a pintar, en su mayoría, obras que contaban historias a través de paisajes naturales, o así él lo creía, y en poco tiempo, un par de semanas, ya tenía planeada una nueva exposición.
Los cabellos de su pincel chocaron contra el lienzo, el color rojo se desparramó como un río que se detenía hasta no poder rebalsarse más, las gotas rojizas recorrían la tierra blanca de su imaginación y luego se desparramaban por el movimiento de su mano. Un poco de amarillo transformó su pintura en naranja, luego puso un poco de blanco en ciertos lugares que tomarían la forma de nubes viajeras, un atardecer comenzó a nacer entre cada pincelada, él iba observando cómo su obra emergía desde la nada, la manera en que un trozo de tela sin vida daba a nacer su arte, se sentía orgulloso de lo que hacía y el sonido de unos pasos lo sorprendieron un poco. En el umbral apareció Hortensia, su mujer, su amada, con su vestido de flores violetas, su pelo recogido en forma de caballo, y sus ojos, opacos y oscuros que recordaban a dos perlas negras, lo vieron atravesando toda muralla creativa para llevarlo a la dicha de tenerla ahí presente. Sus manos, con uñas pintadas de magenta, se apoyaron en sus hombros con extremo cuidado, Laurel se dio vuelta y, al igual que ella, abrazó su cintura en un gesto afectuoso. Los labios de ambos se cruzaron en un beso conocido, ese afecto que los dos se daban cuando apenas se volvían a encontrar, fueran días o minutos, y se vieron un tiempo hasta que ella apreció el lienzo que iba tomando el paisaje que él esperaba.
—Me gusta –le dijo ella al acercarse a apreciarlo más de cerca.
—Es mi última obra antes de la exposición dentro de unos meses –le contestó Laurel abrazándola desde atrás mientras ambos veían el lienzo.
—Lo sé, ¿cuándo vas a Capital?
—No lo sé. Pero Hugo me dijo que iba a avisarme con tiempo, así que no me preocupo de eso por ahora.
Los dos se volvieron a mirar, los ojos opacos de Hortensia le hablaban, atravesaban cada mirada como una saeta indetenible y cariñosa, flecha que derribaba hasta el corazón más duro de los hombres, esa capacidad le llegaba a Laurel en un acto tan poderoso que en ese instante hubiera cumplido cualquier capricho, hasta el más absurdo, que ella le pidiese.
En el bolsillo de Laurel el sonido de un timbre los interrumpió, al sacar su celular notó que era una llamada de Hugo, él fue hasta afuera para hablar en el patio. Hortensia en su lugar se dirigió a la cocina donde se encomendó a preparar un almuerzo digno para su amado, y le gustaba ver la caminata de Laurel sobre el césped y sus gestos al hablar con referencia la siguiente exposición.
Ella miró que colgó y fue directo para contarle que ya tenía la fecha de su partida, le dijo que prepararía todo y volvería lo antes posible.
Los dos entendían que para ella, quedarse sola, era una decisión arriesgada, su asma, que le dificultaba su respiración, hacía que no pudiera hacer ciertas acciones cotidianas para algunos y, aunque no había aparecido hace bastante y el aire puro del pueblo la estaba fortaleciendo, no querían arriesgarse.
—¿Hay algún familiar que pueda venir durante mi ausencia? –le dijo, Laurel, mientras sostenía sus manos y paseaba sus dedos sobre su cuerpo frágil temiendo que podría romperse ante la primera aflicción.
—Mi mamá tiene los días libres, le podría preguntar si puede venir a visitarme antes de que te vayas.
—Entonces, vamos a llamarla y yo también voy a contactarme con mi hermana para que venga a cuidarte cuando pueda desocuparse.
Los dos cerraron aquella promesa en un abrazo gentil. En su pecho Laurel no quería dejarla, entendía muy bien la salud de su esposa, las precauciones eran precisas y necesarias, su medicación, el plan de emergencia ante cualquier dificultad que se presentara, siempre hacia todo lo posible para que, en su ausencia, ella pasara el tiempo de soledad lo mejor posible y con los preventivos cuidados ya preparados.
Pero no podía detener el reloj que avanzaba contra su voluntad y los dos se concentraron en terminar de preparar el almuerzo.
Los rizos del sol parecían bañar con la presencia de un presagio lleno de bondades, bendecían la tierra, los alrededores, con su calor veraniego a cada uno de los seres vivos por debajo de su lumínico dominio y un par de ruedas de caucho giraban sobre el camino sin asfalto.
Julio, en su bicicleta cromada, iba hasta el centro del pueblo a la hora acordada, hacia el umbral de la biblioteca donde esperaba hallarse con su amigo recién hecho, le parecía raro que no le hubiera contestado el mensaje que le había mandado a través del celular, pero no quiso levantar dudas en su mente, y decidió sacárselas enfrente de Omar.
A lo lejos lo divisó, la figura de un ángel esperándolo sentado en las escalinatas, antes de saludarlo le pareció experimentar como si hubieran puesto una estatua nueva en medio de las dos ya existentes, su rostro inocente y cuerpo blanquecino resaltaban ante la selección de prendas que él había hecho, una remera blanca con pantalones de jean negros, y sintió en su pecho un sentimiento ardiente. No entendía muy bien qué era esa experiencia, pero no quiso ahogarse en reflexiones y no le dio lugar alguno.
Ambos se saludaron, en un costado Julio encontró una bicicleta idéntica a la suya de color azul, Omar le contó que él también tenía un transporte de dos ruedas en su posesión, los dos acordaron ir hasta el establo abandonado, pero, no sin antes, pasar por una heladería cercana, la cual Julio quiso presentársela y planearon ir hasta allá. Antes de marcharse, deseó mostrarle el interior de aquel templo sagrado para las letras, los dos entraron y fueron recibidos por el bibliotecario. Él los acogió con gran estima, había en su sonrisa una mueca de gran felicidad al presenciar el nuevo amigo de Julio, él, ya un hombre mayor, sabía de la inusual actitud antisocial de Julio, por lo que saber que ahora había una amistad naciendo entre él y Omar, una carga en él se esfumó, y los encaminó a esos dos niños hasta el pabellón dedicado a las obras fantásticas y novelas llenas de misterios.
Al lado de una de las estanterías, con el cartel de “Fantásticos” puesto de tal manera que sobresaliera, existía un espacio vacío armado con dos sillones para que cualquiera, buscando un lugar para leer sin interrupciones ajenas, pudiera adentrarse en su lectura. Gabriel los invitó a que se sentaran en aquellos tronos apartados a la acción tan magistral de la lectura, los ojos de Omar brillaron con júbilo, que no ocultó y que Julio llegó a percibir, brillaban como dos antorchas a punto de entrar a una cueva de maravillas por descubrir y decidieron cambiar el cronograma para quedarse en la atmósfera pacífica de la biblioteca.
Los dos sentados en cada sillón, leían por parte separada un libro de fantasía, en el caso de Omar, una recopilación de cuentos argentinos se apoyaba entre las almohadillas de sus dedos, y Julio prefirió recorrer las calles por donde, alguna vez, anduvo su preciado Dorian Grey. La quietud los dominaba con su espíritu de concentración que rara vez emerge en mentes tan jóvenes, la familia de Julio entendía ese estado de satisfacción cada vez que descansaba su mirada entre las páginas de un libro, no le pusieron restricciones y solo lo empujaban a forjar ese placer.
La hora y media pasó corriendo, sin que los chicos se dieran cuenta, los dos abstraídos tuvieron que ser despiertos por un toque en el hombro, el bibliotecario, que sabía de su plan de visitar la heladería les indicó las agujas del reloj en la pared y los dos, enseguida, traspasaron la salida para ir con sus bicicletas al “Atenas”. La heladería, alarde del pueblo, tal como lo indicaba su nombre, estaba dedicada a una ciudad griega en la península ibérica, el umbral estaba edificado para dar el aspecto de un templo antiguo, el techo en triángulo y las paredes con azulejos azules.
Adentro, el clima gélido del aire acondicionado provocaba un cambio demasiado brusco en la temperatura, parecía que se salía de un desierto para entrar a una tundra, recorrió ese pensamiento en Julio, los dos pidieron sus respectivos helados rápidamente y se fueron para sentir la calidez del sol. En sus manos llevaban dos cucuruchos, con la mano disponible hacían andar sus bicicletas e iban transitando lentamente las veredas del pueblo.
Omar le explicó a Julio que él conocía las cuadras, sus nombres, sus alturas, en varias oportunidades había acompañado a su mamá para hacer los mandados, por lo que ya tenía un conocimiento de La Rivera, aunque le faltaba todavía conocer ciertos cruces, y ya podía llegar a su casa por sí mismo. Las palabras de Omar, en ese entonces, parecían guardar una fuerte verdad, pero, con el tiempo, se transformarían en mentiras convenientes.
Julio, al oír sobre su familia, le quiso hacer una pregunta simple a Omar pensando que no lo afectaría y la dejó escapar sencillamente.
—¿Cómo es tu familia? –le preguntó Julio creyendo que era un interrogante habitual cuando se conoce a una persona.
—Es una buena familia, creo yo. –Un gesto de tristeza pareció formarse en los labios de Omar, un dolor que escondía detrás de una actitud alegre y contenta.
Al sentir ese pesar llegando a él le pidió disculpas, pensando que había preguntado algo que no debía, quiso demostrarle su arrepentimiento, pero Omar lo detuvo y le explicó que no tenía ningún problema con ella. Pero, al igual que en toda familia, existían sus aristas buenas como malas. Él ya estaba acostumbrado a ambas partes, pero la negativa siempre le traía un extraño sabor, una zozobra de la que era incapaz de huir.
Julio quiso distraerlo comentándole un dato del libro que estaba leyendo, al principio pasó como una queja, pero luego se volvió un gesto gracioso que logró sacarle una sonrisa a Omar y los dos siguieron caminando hasta el establo.
Al fin, sintieron el césped crecido acariciando sus rodillas, la inmensidad del campo ahora se les presentaba, siguieron transitando por el camino conocido, en un momento figuraron la estatua del ángel dentro del árbol de moras. Omar le pidió que lo esperara y, tras encomendarle su bicicleta azul, fue hasta la tierra debajo de la estatua y con sus dedos removió lo que pudo. Julio, sin saber por qué lo hacía, decidió ayudarlo hasta que entre los dos lograron hacer un pozo de unos diez centímetros y algunos papeles antiguos emergieron de sus viejos dueños.
Entonces, Omar sacó una carta dentro de un sobre blanco, la dobló hasta poder meterla dentro del agujero que habían improvisado los dos y lo volvió a tapar con tierra y pasto de los costados.
Los dos retomaron el mismo camino, llegaron hasta el establo donde quiso interrogar a Omar por la acción incomprendida de antes.
Él le explicó que, tras escuchar la historia legendaria detrás de la estatua angelical del árbol de moras, quiso repetir el ritual esperando que pudiera realizar uno de sus deseos. Su explicación le produjo un cierto molestar a Julio. ¿Qué maldad padecía su preciado amigo que parecía venir del mismo cielo? ¿Qué dañaba ese corazón tan fino como el oro? Y la ansiedad de querer saber la verdad lo exhortaba a que volcara sus dudas, pero ese preciado lazo de amistad, que aún daba sus primeros pasos, lo enmudeció por miedo a dañarlo y, hasta, de romperlo.
Su mejor ayuda fue quedarse inerte sin nada más que aportar su silencio, esa bendita mudez que traía una extraña tranquilidad a ambos.
Llegaron al establo, ese lugar secreto para que pudieran visitar los mundos literarios de sus novelas y una idea exuberante cruzó la mente de Julio. Le explicó su trascendente mensaje, esa revelación que lo visitó sin que lo pidiera, quería construir en el establo su base novelesca. Recordó los escondites secretos que existían en tantas de sus historias, esos lugares desconocidos para la mayoría y solo visitables para sus amos o los que fueran dignos de ello.
A Omar le impresionó esa imaginación instantánea de Julio, por lo que decidió engancharse a esa fascinante y loca idea.
En esa tarde, en vez de leer, se pusieron a hablar de cómo iban a remodelar el establo, y antes de regresar a sus respetivos hogares planearon que traerían mañana.
Fue así como los dos planearon qué utensilios necesitarían y en sus bicicletas se despidieron. Julio, antes de irse había saludado a su amigo con un beso en la mejilla, un gesto que le provocó un particular sentir. Mientras sentía el vibrante silbido del viento atravesando sus oídos, aún percibía el gozoso calor de sus labios y el filo punzante de una daga imaginaria en su pecho. El cielo se oscurecía lentamente, el sol ya estaba ocultándose en el horizonte, el color dorado de las nubes le trajo un confort a Julio, que seguía pedaleando hasta su dirección, pasó por el pueblo y dejó atrás aquel asombroso caballo de guerra inmortal, y sus ojos apreciaron aquella obra de arte hecha por el mismo cielo. Una creatividad enorme tenía la naturaleza, pensó para sí, por poder crear ese espectáculo, digno de un galardón sin igual, y, antes de proseguir, fue hasta un kiosco cercano donde compró un par de cigarrillos y siguió su camino. Su mano corrió la cerca de metal, pintado de verde, de su patio delantero, fue hasta el umbral, con una lámpara amarilla encendida, agarró un par de llaves en su bolsillo y accedió a su hogar.
En el interior, primero podía apreciarse un vestíbulo espacioso, una mesa en el centro para seis personas, a los costados dos puertas, la primera de su habitación y la otra por si tenían visitas, y detrás de todo una más en el que estaba el dormitorio de sus padres.
En el pasillo, hasta donde se llegaba a la cocina, el aroma de unas galletas de maicena cocinándose en el horno le chocó y, cuando quiso apreciar el creador de dicha colonia culinaria, se topó con la figura de su mamá.
Carmelina O. Campo era su nombre, la conocían más por sus ojos, brillantes como canicas en frente de una fuerte luz, el azul de ellos nunca dejaban de impresionar a los que la conocían por primera vez, ella se concentró en seguir preparando la dulce merienda para su hijo.
Julio la saludó con un abrazo afectuoso y, en un acto seguido, fue hasta su pieza, la habitación de él tenía dos estantes negros donde colocaba sus preciados libros, un par de cartulinas, de películas fantásticas, decoraban los espacios vacíos de las paredes, y entre las sábanas de su cama descansaba una novela de portada celeste.
Se recostó para ver su celular esperando mensajes de su reciente amigo, pero no había nada, la casilla seguía sin recibir nada, entonces, sintió la vibración de su teléfono recorriendo el tacto por la mano que lo sostenía, y vio que se trataba de un mensaje de Osvaldo. Él era un compañero de su colegio con quien congenio solo en el fascinante hobby de caminar o andar en bicicleta. Le había indicado que mañana se juntaría con otros compañeros del colegio y lo estaban invitando a que fuera parte. Lo común entre chicos de su edad era disfrutar los días de verano debajo del velo lumínico de la gran estrella y divertirse a tantos juegos reservados para su edad.
Julio lo reconsideró, le preguntó si podía llevar a un amigo que tenía, Osvaldo le dijo que le daría lo mismo, así que planeó juntarse con Omar a la hora acordada en el establo y, de ahí, marchar hasta el campo de fútbol cerca de la escuela.
El sonido de la puerta abriéndose lo interrumpió de sus maquinaciones mentales, su padre, Raúl O. Campo, hombre delgado pero de cuerpo marcado por el arduo trabajo que le traía el campo, entró a su habitación mostrando la piel morena que llevaba por estar constantemente abatido por el sol.
Tanto hijo como padre se saludaron apenas se vieron, y su mamá los llamó desde el comedor para que comieran de su platillo pastelero, la familia compartió las galletas, mientras contaban lo que habían realizado durante el día y cada uno oía atentamente.
La luna brillaba, con sus rizos plateados, sobre un par de fotografías enmarcadas, protegidas por la rigidez del marco de sauce y resguardadas por el duro cristal, y al lado el dueño, Hugo, el amigo íntimo de Laurel, revisaba un par de papeles para la siguiente exposición que tendría en la semana siguiente. Le hacía falta remodelar una parte del espacio dedicado a la muestra, lo que le estaba retrasando más de lo que pensaba y estaba dispuesto a llamar al artista. Necesitaba un poco más de tiempo, pero no quería defraudarle a un cliente de confianza que le había dado una ganancia significativa en varias oportunidades, por lo que estaba por pedirle que pudiera esperar dos semanas extras. El presupuesto destinado a la muestra de él era suficiente para cubrir gastos que le servirían para adelantar los preparativos para la fecha acordada. Tenía en cuenta que era una petición que usualmente no se hacía, pero lo conocía hace años, y sabía de su carácter apacible y paciente.
Con una resignación y seguridad en su boca, tomó el teléfono de línea y lo llamó. El pitido al principio le hizo saltar de su pecho borbotones de ansiedad y, una vez que oyó una voz que le contestó, pudo calmarse. Un respiro hondo, profundo, alentador despejó sus inseguridades y comenzó a hablar sin titubear.
—Hola, ¿Laurel? –le dijo Hugo, queriendo transmitir tranquilidad y serenidad en cada oración y palabra pronunciada.
—Sí, soy yo. ¿Qué sucede? –le contestó extrañado por su inesperado llamado.
—Perdón por llamarte de manera imprevista, quería decirte que la fecha que tenía programada para tu muestra voy a tener que retrasarla. Lo siento mucho, pero tengo una en poco tiempo y estoy corto de presupuesto. Prometo retribuírtelo de alguna manera.
—Mira –le dijo Laurel, la manera como lo exclamó lo había silenciado a Hugo–, no tengo problemas en retrasar la muestra. Estaba en la vorágine de la salud de Hortensia, con esto me das tiempo a buscar a alguien que pueda cuidarla, así que no tengo problemas.
Hugo al escuchar su confirmación sintió un peso desprenderse de su espalda, los dos siguieron resolviendo asuntos con respecto a la exposición y, después de media hora, cortaron para volver cada uno a su deber. Él pidió que se acercara su secretaria, una mujer de cabello rizado y joven, rondaba los veinte años, que apareció detrás de la puerta del despacho. Le indició qué debía hacer con el presupuesto nuevo que tenía ahora y la despidió para que hiciera su trabajo.
Hugo fue hasta su computadora donde marcó el cambio de su agenda, sin darse cuenta de que su mano rozó la esquina de una de las fotografías. Su rostro, con rasgos austríacos, observó la imagen sujetada por su mano derecha, una sonrisa llena de dolor apareció entre sus labios, en los cuales llegaban a apreciarse una cicatriz en horizontal, y quiso escapar una lágrima salada de sus ojos. La luna bañó, con su luz metálica, la superficie de aquella efímera gota que recorrió su mejilla hasta caer en la tela de su camisa blanca.
La escena siguió hasta que las nubes decidieron ocultar a la observadora del firmamento y, al ver el reloj de su bolsillo, tuvo que despejarse a sí mismo y regresar a sus obligaciones.
Capítulo 3
Un rocío débil, tanto que llegaba a confundirse con un polvo pálido, humedecía las enhebradas caballeras verdes del campo, era la apertura a una nueva mañana y ese bello color dorado del sol naciendo, una vez más, en la esquina del firmamento, bañaba a las nubes de un bronce único.
Una figura, viril y robusta, aplastaba las indefensas caballereas de los pastizales a través de sus botas negras, las cuales tenían un cierto aire militar, y en su mano derecha empuñaba un rastrillo para seguir trabajando la tierra de la morada a fueras de La Rivera. Una casa, que parecía pertenecer a gente bien posicionada, podía verse desde la distancia, sus ventanales gigantescos, las dos grandes puertas de madera que funcionaban de umbral, y una cantidad exuberante de estatuas y arbustos cortados estratégicamente la adornaban.
Todo en esa gran estancia parecía replicar las grandes moradas de los antiguos nobles o marqueses, su edificación tenían un tinte de distintos estilos artísticos, desde pilares greco romanos a cristales multicolores, y esas maneras de esculpir se hallaban en las elaboradas imágenes talladas en cemento pegadas en el suelo de la entrada.
El jardinero, Ernesto Pena, había trabajado en el cuidado de aquella morada, que inspiraba a conservar el aura de antaño, durante bastante tiempo para comenzar a sospechar ciertas cuestiones que sus ojos, curiosos y alertas, llegaban a mirar. En un inicio, nunca había tenido la oportunidad para conocer al hijo de los dueños de tal edificio, pensado para mantener atrapada la historia en el presente, y solo una vez tuvo el privilegio de verlo a la distancia. En la tarde de enero, mientras iba regando las plantas y terminaba de cortar los arbustos, alcanzó a divisar, sentando en el marco de la ventaba, el cuerpo blanco al igual el marfil y unos cabellos rubios balanceándose en el respiro de la naturaleza. Ese niño quedó grabado para siempre en su memoria, fugaz fue su presencia pero suficiente para confundirlo como un liviano ángel, una criatura del cielo que transmitía una fragilidad como la de un vaso de cristal, y, desde aquella oportunidad inédita, nunca logró sacarse su mirada triste de la mente.
Jamás compartió lo que había visto, pues, parecía una locura lo que planteaba pero había una verdad indiscutible, la familia de ese lugar tenía un hijo que, al parecer, tenía el ardiente deseo de que nadie lo viera.
Un temor invadía aquella casa, el miedo de que les fuera arrebatado aquel fragmento que había caído de las tierras puras del paraíso, el rumor no tardó en viajar de boca en boca, en poco tiempo el pueblo era consciente de ese incidente. Algunos pasaban por la casa y muy rara vez veían salir a sus dueños. Se la pasaban encerrados en las paredes de esa increíble pieza de arte esculpido, y, el padre, al que algunos ya habían tenido el privilegio de conocer, era un hombre de rostro serio y carácter firme. Una sequedad se sentía en cada una de sus palabras, Raúl Ramos mantenía las marcas de una labor que llevó durante años debajo de los condenados rayos del sol, su piel morena, patas de gallo y piel áspera, lo convertían en la imagen viva de un granjero y no de un importante gerente de banco. Por su lado, Eugenia Ramos poseía una piel tan fina que se asemejaba a la ceda, blanca como si nunca hubiera recibido un pigmento al nacer y sus ojos parecían dos esmeraldas a la luz más leve. Su cabello le recorría la espalda al igual que un santo río dorado, su cuerpo aparentaba al de una muñeca de porcelana, bello pero quebrantable ante el golpe más débil, y se había convertido, ante los ojos de cualquier espectador, en una pieza esculpida por un artista superior. Los dos tenían maneras de ser tan opuestas que despertaban el interés al instante, pero, por el momento, se dedicaban a su escondido hijo, el cual, nadie había logrado conocer a excepción de Ernesto Pena y la ama de llaves.
En una de las habitaciones, de aquel misterioso hogar, se hallaba Omar ojeando unos libros de poesía, un Rubén Darío se llegaba a leer en la portada de ese libro de portada dura, y soltaba una bocanada de asombro por cada verso planificado rítmico y sonoramente.
La puerta de su pieza fue corrida por la mano blanca de su madre, quien al verlo le cedió un beso cariñoso en su mejilla, gesto que a Omar le dio cierto miedo y hasta repudió que guardo detrás de una mentirosa sonrisa, y, dejando su lectura para después, la abrazó esperando que ella hiciera lo mismo. Los dos se vieron y ella se dirigió hasta unos libros esparcidos las cerámicas grises del piso.
—Omar –le comenzó a hablar Eugenia, mientras recogía los libros del suelo sin descuidar su vestido blanco–. Aún son las ocho de la mañana, no sé por qué te levantas tan temprano y solo para leer.
—Porque me gusta… –le respondió él desconfiado–, y, además, no tengo otra cosa para hacer en estas cuatro paredes.
—¡Ay, mi amor! –le platicó ella dulcemente y se acercó queriendo consolarlo–. Es por tu bien y es pasajero. Son unos días nada más y vas a ver que dentro de poco vas a tener todo un patio para jugar. Papá se está asegurando unos papeles para que podamos viajar lo antes posible y que puedas andar sin problemas.
—Eso no es lo que quiero –pronunció Omar con cierto miedo, inseguridad y casi susurrando.
—¿Perdón?
—Lo que quiero es poder jugar con otros y tener amigos. –Cada oración que decía él estaba abatida por un sentimiento de derrota y tristeza. Al hablar no pudo evitar que las lágrimas brotaran como los tallos en la tierra y con sus manos apartó a su mamá–. ¡Quiero salir! ¡¿Por qué no puedo?!
—Es por tu bien. –Al verlo afligido Eugenia se abalanzó para abrazarlo y este la esquivó para esconderse en las sábanas azules de su cama.
Eugenia, al ver que no iba a cambiar de parecer, se sentó al lado de él cubierto por las mantas de su cama, y, en un gesto afectuoso, besó en donde parecía esta su frente. Ella se retiró lentamente y cerró la puerta. El sonido de la llave y el cerrojo se oyeron en toda la habitación y Omar se reincorporó. La manga de su remera la utilizó de pañuelo y se cambió de prendas. La oscuridad le ocultaba su cuerpo, casi no podía ver nada y su tacto le servía como vista y, de algún modo, logró prepararse y, debajo de su almohada, extrajo una llave idéntica a la de su madre y, con ella, pudo abrir la puerta. El día que llegaron a la estancia y les entregaron las llaves, entre las tantas espitas de bronces, había un par de copias que hurtó sin que percibieran su diablura. En el suelo, debajo de su cama, sacó su mochila y salió por detrás de la casa, en donde el césped alcanzaba casi el metro de altura y le servían para ocultarse, para que nadie lo viera. Al lado de un árbol estaba escondida su bicicleta, en el suelo, donde las miradas no alcanzaban a divisarla, y fue hasta el establo donde Julio lo esperaría. El recorrido para llegar comenzaba al borde de la ruta, los autos pasaban velozmente y nadie sospechaba de su atrevimiento, por su parte, el jardinero, nunca alcanzaría a descubrir aquella táctica de escape y Omar sentía que ese secreto le pertenecía y no planearía revelarlo nunca, y en el transcurso divisaba otras quintas y tardaba alrededor de veinte minutos. Aquel día de verano había tomado la decisión de usar un reloj de muñeca, con el que revisaba su tardanza, y, tras su extenuante encierro, lograba apreciar la brisa del viento haciendo danzar las hojas de los árboles. El silbido de los aires, mezclado con los bocinazos y motores, componía, desde su perspectiva, una orquesta desequilibrada que unía el orden y el caos. Una parte de Omar terminó por caer en la seducción de La Rivera, su paisaje extraño le encantaba, a la vez que, en su pecho joven e inexperto, sentía un furor emotivo por encontrarse con su amigo. Una euforia de felicidad regaba cada una de sus emociones y no sentía miedo, más bien, felicidad.
A lo lejos lo divisó, el establo abandonado, y, en la entrada, la bicicleta cromada, fue hasta allí y lo encontró leyendo una novela en una de las maderas largas y verticales. La voz de su garganta no tardó en resonar en el campo, lo llamó por su nombre e inmediatamente reaccionó, enseguida se dirigió a su encuentro. Los dos se saludaron y charlaron de lo que habían leído hasta ese momento. Toda la tarde compartieron diálogos sobre personajes y eventos literarios. Los dos hallaban en el otro una conformidad irremplazable, nadie podía comprenderlos, solo ellos mismos, y, por un pedido de Julio, prefirieron ir al pueblo en busca de un kiosco para comprar un refresco.
El pueblo mantenía aquel aire de antiguo y moderno, casas que traían el pasado y edificios que lo alejaban, el juego entre lo que repudiaba y mantenía lo que fue le encantaba a Omar, que seguía a Julio por detrás y pudo apreciar, en aquel momento, su espalda. La parte de él que no acostumbraba a observar le demostró que, en unos años, dejaría de tener esa complexión para volverse más robusto, fuerte y grande. En cambio él… en un momento dudó y, en una vitrina, que exponía distintas prendas a la venta, se vio, su mirada apreció cada parte de su fisonomía, la delgadez de sus brazos y piernas, el cabello dorado como el oro y los ojos que parecían ocultar un profundo mar, y sintió una amargura enorme. Omar sabía que nunca llegaría a crecer al lado de Julio, no había manera de que los dos pudieran estar juntos para siempre, su tiempo en La Rivera iba perdiéndose rápidamente en los pasos apáticos del tiempo. Julio, al ver que su amigo se había detenido enfrente de un negocio, se le acercó para comprender que pasaba con él, pues, alcanzó a divisar un sentimiento terrible atormentándolo y, por un momento, quiso abrazarlo, sentía impotencia al presenciar la negrura de aquel resentimiento, dolor y tristeza recorriendo las planicies del corazón. No deseaba que sufriera y quería protegerlo a toda costa de aquello que desconocía.
—¿Qué pasa? –le preguntó Julio, queriendo saber qué le pasaba, esperando que le respondiera, de algún modo, para que pudiera apoyarse en su ayuda.
—No es nada. –Buscó en un esfuerzo emocional sobrehumano para ahuyentar las inquietudes de Julio y se propuso disfrutar cada instante con él. Hasta el último segundo gozaría y luego dejaría que el destino decidiera qué hacer con su amistad.
Los dos siguieron el recorrido, Omar con su confusión y dudas revoloteando en su mente y, por su parte, Julio lo observaba detenidamente sin pronunciar una sola palabra. Las calles visitadas por transeúntes, compradores potenciales que veían los productos de galerías, negocios, y otros locales, hacía que ambos chocaran contra hombros y espaldas ajenas. Entonces, ante aquella conglomeración de gentes, Julio agarró la mano de Omar y lo llevo a través de un pasillo angosto antes de cruzar la avenida enfrente de ellos que llevaba a la plaza central. Él no había puesto resistencia, por su parte, se sentía augusto entre los dedos de su amigo, los pasos de los dos niños fueron a parar hasta un lugar cerrado por cuatro edificios y varias casuchas. Una plaza, con un árbol en el medio, estaba apartada del pueblo por las paredes de las edificaciones, y un restaurante era el único negocio que ahí estaba. Los dos apreciaron aquel espacio apartado de toda sociedad, un oasis tranquilo y seguro donde solo los atrevidos y curiosos llegaban. Julio le explicó que, aquel lugar, había sido construido con el objetivo de dejar de lado la complejidad de la vida cotidiana y aquel poeta, reducido a los límites de su pueblo, había mandado a construir la primera casa, en frente del restaurante, y otros siguieron su concepto. De ese modo, el Oasis del poeta, nació como un lugar de refugio para los deseosos de paz y tranquilidad del ajetreo social. Los dos se sentaron debajo de la copa del árbol, alrededor de él había cuatro bancos de madera, adheridos a los muros pequeños de cemento que le servía de macetero y, ahí, se quedaron apreciando la estética del lugar.
—Gracias –exclamó Omar con una sonrisa genuina que le trajo un cierto goce a Julio.
—De nada –le respondió, queriendo dar gracias al halago de su amigo y, contento, le pidió que lo esperara.
Omar estaba totalmente agradecido con su reciente amigo y divisó una mariquita apoyándose en el manubrio de su bicicleta, las cuales estaban al lado del banco y con algunos raspones al pasarlas por la angosta entrada, y esta brillaba con un rojo fulminante ante la luz sagrada del sol. Le parecía la luminosidad del sol divina, porque así lo expresaba aquel sector apartado, y, al desplegar sus alas, la mariquita despegó y retomó el vuelo para ir a donde quisiera. Un punzante dolor sintió en su pecho, la misma angustia pero identificada, y quiso echarse a llorar. En un momento de desgaste quería derramar aquel secreto perverso que guardaba, tomar los oídos de Julio para que lo auxiliara, pero, a la vez, sabía que no debía y tampoco deseaba comprometerlo a asuntos familiares degradantes.
Julio apreció en esa divagación y lo desconcentró. Lo vio y en sus manos portaba la parte inferior de dos botellas de plástico, cortadas por los dientes de un cuchillo, y las dos rebalsaban de agua espumeante. Él le entregó uno y luego un sorbete doblado y pegado de tal manera que simulaba un círculo en uno de sus extremos.
Julio se sentó a su lado y, sumergiendo el extremo del popote en el agua lo que dejaba una capa blanda, transparente y brillante cubriendo las paredes del círculo, sopló para hacer aparecer una débil burbuja que flotó hasta explotar ante las ramas del árbol. Omar, al ver que eran finalmente aquellos potes, también se dispuso a hacer lo mismo y, en poco tiempo, encima de ellos una cierta cantidad de burbujas, brillantes de todos los colores ante los rizos del sol, los rodeaban a ambos. Los ojos de Omar veían la fugacidad en que aparecían las burbujas y desaparecían al tocar cualquier superficie dura o ante la ferocidad de una brisa. La liviandad de ellas las hacía más bellas y adorables. Le costaba creer que la durabilidad de las burbujas fuera tan efímera.
—Hace mucho que no hacía esto –exclamó Omar sin dejar de hacer nuevas burbujas.
—¿Por qué? –le preguntó curioso Julio, sin saber que abriría una vieja herida.
—Hace mucho tiempo –comentó Omar después de dejar de soplar– tuve un hermano mayor. Los dos compartíamos buenos momentos y, a veces, jugábamos a esto. Pero ya van a ser cinco años. Él… digamos que se fue hace mucho tiempo.
Las burbujas habían cesado, Omar, mientras miraba el cielo, seguía revisando viejos pensamientos y recuerdos, por su parte, Julio, lo observaba con un gran esmero y le parecía que, en cualquier momento, su querido amigo semejante a un ángel desaparecería en un mero instante. No quiso decir ni una palabra, por ende, ante la atmosfera tensa y silenciosa, prosiguió a formar las bellas esferas de detergente y agua. Ellas flotaban en el aire y se dejaban guiar por la voluntad del viento. Los dos siguieron con lo mismo en aquel oasis de casas y edificios. Y, inundando en un sentimiento confuso, Julio, vigilaba cada movimiento y gesto de Omar al igual que un enamorado de sus novelas.
Hortensia llevaba a su lengua el gustoso sabor de unas frutillas, las cuales había comprado hace unos días, mientras ojeaba una revista de artículos para el hogar. Entonces, desde la entrada, apareció Laurel interrumpiendo su concentrada lectura. Los dos se saludaron y le dio la buena noticia. Había hablado con su madre cuando fue al pueblo a hacer los mandados y, por lo que le menciono, estaba libre para cuidar de Hortensia el día que tuviera que ir a la capital. Ella, por su parte, sin dejar de masticar la dulzura de la frutilla, se alegró con él y la invitó a que lo acompañara al centro.
Ambos tenían que planear el abastecimiento necesario para que su madre y suegra no tuviera que hacer compras que podían preverse ahora y los dos se pusieron en marcha.
Hortensia había hecho una lista en la cual registraba todo lo necesario para mantenerse en la ausencia de Laurel, sacando lo que él ya había comprado, y, en veinte minutos, ya estaban en la entrada del supermercado a unas cuadras de la biblioteca. Recorrieron las estanterías llenas de productos y, de paso, compraron algunos medicamentos en la farmacia de enfrente para cubrir cualquier imprevisto.





























