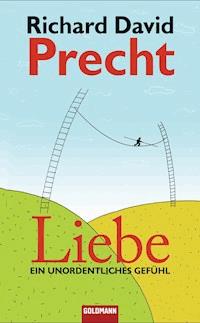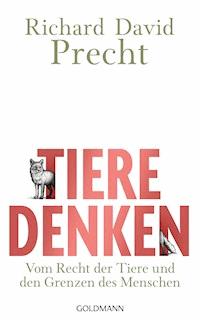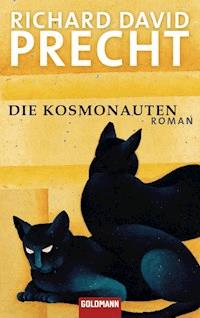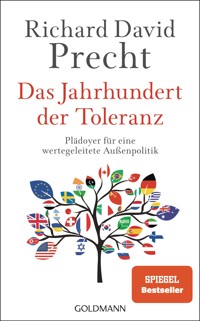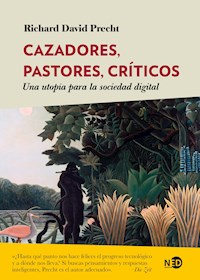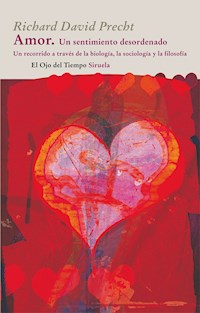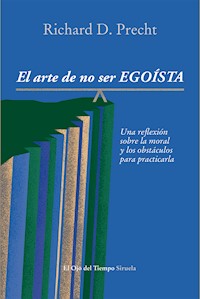
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Un libro que nos anima a observar nuestro comportamiento desde una nueva perspectiva. «Quiero hacer en este libro algunas insinuaciones sobre lo que podríamos hacer mejor en la economía, la sociedad y la política. No solo se trata en ello de buena o mala disposición. Se trata de cómo puede fomentarse nuestro compromiso para con los demás, en un momento en el que nuestro modelo de sociedad está en juego como no lo estaba desde hace muchos decenios. Y de propuestas de cómo podríamos modificar las instituciones sociales de modo que hagan más fácil el bien y más difícil el mal.» R. D. Precht ¿Por qué nos resulta tan difícil ser buenos? ¿Es el ser humano bueno o malo? ¿En el fondo somos egoístas o altruistas? Y ¿cómo es posible que casi todos los seres humanos nos declaremos en mayor o menor medida a favor de «los buenos»y, sin embargo, haya tanta desgracia en el mundo? En El arte de no ser egoísta, el reconocido filósofo alemán Richard D. Precht desarrolla una interesante aproximación a la naturaleza moral del ser humano, sin plantear exigencias sobre cómo tiene que ser el hombre. Analiza la cuestión de cómo nos comportamos en nuestra vida diaria y de por qué somos como somos: egoístas y altruistas, competitivos y cooperativos, cortos de miras y conscientes de nuestras responsabilidades. Porque cuanto más y mejor conozcamos nuestra naturaleza mejor actuaremos en la sociedad, en la economía y en la política.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 805
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: septiembre de 2014
Título original: Die Kunst, kein Egoist zu sein.
Warum wir gerne gut sein wollen und was uns davon abhält
En cubierta: ilustración de © María Belloso
© 2010 by Wilhlem Goldmann Verlag
a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany
www.randomhouse.de
This book was negotiated through
Ute Körner Literary Agent, S.L.
Barcelona - www.uklitag.com
© De la traducción, Isidoro Reguera, 2014
© Ediciones Siruela, S. A., 2014
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16208-52-4
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
www.siruela.com
Para Matthieu,
en camino hacia una vida autodeterminada
La persona es buena, solo la gente es canalla.
JOHANN NEPOMUK NESTROY
Índice
Introducción
Bien y mal
El talk show de Platón
¿Qué es el bien?
Rivales de la virtud
El bien contra el bien
Lobo entre lobos
Lo que se llama malo
El príncipe, el anarquista, el investigador de la naturaleza y su herencia
Cómo cooperamos unos con otros
La evolución de la intención
Por qué nos entendemos
El animal que puede llorar
La naturaleza de la psicología
Capuchinos chillones
¿Es innata la equidad?
Sentimiento frente a razón
¿Quién toma nuestras decisiones?
Naturaleza y cultura
Cómo aprendemos moral
Ajedrez social
¿Cuánto egoísmo encierra el ser humano?
Buenos sentimientos
Por qué nos gusta ser amables
El bien & yo
Cómo nos obliga nuestra autoimagen
Amigo de mí mismo
Lo que podría ser una vida buena
El gato del yogui
¿Es igual la moral en todas partes?
Excursión a Shangri-La
Por qué las guerras no tienen por qué existir
Querer y hacer
La perspectiva-túnel moral
Sentimientos animales, responsabilidad humana
La moral de la horda
Por qué copiar precede a comprender
Parroquialismo estrecho de miras
Nosotros, los otros y los completamente otros
Asesinos completamente normales
En la estación de maniobras de la moral
El experimento Milgram
Cómo desplazamos límites
Inhibirse
Cómo nos escondemos de nosotros mismos
El comparativo categórico
Por qué nunca somos responsables
Contabilidad moral
Cómo arreglamos nuestra autoimagen con mentiras
El bróker, el cacao y los niños de Ghana
Por qué nunca somos competentes
En la tela de araña
Qué hace el dinero con la moral
Asesinato en el huerto familiar
Por qué nunca hay que tomar completamente en serio las reglas morales
Moral y sociedad
En el reino de la Reina Roja
De qué adolece nuestra sociedad
De la suerte de ser butanés
Por qué medimos mal nuestro bienestar
Saludos desde la Isla de Pascua
Por qué ya no crece nuestro bienestar
Mitos, mercados, hombres económicos
Lo que impulsa la economía...
El regreso a Friburgo
... y lo que debería impulsarla
El Sr. Ackermann y los pobres
Cómo entra la responsabilidad en la economía
El retorno de la virtud
Cómo fomentar el sentido ciudadano
Contribuyentes felices
Del trato con retribuciones
Ciudad, Estado federado, Estado federal
¿Qué horizonte necesitamos?
La República distanciada
De qué adolece nuestra democracia
La concordancia de los ciudadanos
Cómo podría reformarse la democracia
Speaker’s Corner
La pérdida de la responsabilidad pública y cómo recuperarla
Epílogo
EL ARTE DE NO SER EGOÍSTA
Introducción
Cuando el periodista y guionista de televisión austriaco Josef Kirschner escribió en el año 1976 su célebre manual, titulado El arte de ser egoísta, no imaginaba cuánto le habría de superar la realidad social treinta y cinco años después. Kirschner pensaba entonces que nuestra sociedad está enferma porque la mayoría de las personas se amoldan demasiado y con ello pierden la oportunidad de seguir su propio camino1. «Sin consideración alguna se ponen ante nuestros ojos las debilidades que nos impiden la autorrealización», anunciaba la solapa. En lugar de codiciar el amor, la alabanza y el reconocimiento sería mejor que intentáramos imponernos sin demasiados miramientos, liberados de las opiniones de los demás. Mejor un egoísta con éxito que un amoldado mojigato, rezaba la buena nueva.
Hoy nos preocupan otras cosas. La idea de la autorrealización ya no es un sueño lejano, sino una preocupación cotidiana. En el anhelo de ser diferentes a los demás, todos son iguales. Y la palabra egoísmo ha perdido su encanto prohibido. Las «debilidades» que Kirschner quería erradicar, hoy se echan de menos por todas partes: la consideración y la vergüenza, el altruismo y la modestia. Los banqueros, censurados como «egoístas», pasan por ser hoy los causantes de la última crisis financiera. Los economistas y los políticos dudan públicamente de las bondades de un sistema económico que se basa en los principios del egoísmo y del provecho propio. Consejeros empresariales y consultores enseñan al mánager el comportamiento cooperativo. Innumerables oradores ceremoniales, bien pagados, lamentan la pérdida de valores. Y apenas hay un talk show que transcurra sin una llamada difusa a una «nueva moral». Parece que el arte de no ser egoísta hoy se cotiza mucho.
Apelar a la moral en estos casos no le resulta difícil a nadie. Y tiene muchas ventajas. No cuesta nada y causa buena impresión de uno mismo. Pero por muy necesaria que en la era de la sociedad mundial resulte de hecho una nueva consideración de la moral –una moral tras el fin de la competencia sistémica entre socialismo y capitalismo, una moral en la época del cambio climático, del industrialismo feroz y de la catástrofe ecológica, una moral de la sociedad de la información y del multiculturalismo, una moral de la redistribución global y de la guerra justa–, parece que hasta el día de hoy poco sabemos sobre cómo funcionan de hecho moralmente los seres humanos.
En este libro se intentará una aproximación a esta cuestión. ¿Qué sabemos hoy sobre la naturaleza moral del ser humano? ¿Qué tiene que ver la moral con nuestra autocomprensión? ¿Cuándo actuamos moralmente y cuándo no? ¿Por qué no somos todos buenos si nos encantaría serlo? Y ¿qué podría cambiarse en nuestra sociedad para hacerla «mejor» a largo plazo?
¿Qué es siquiera la moral? Es el modo en que nos tratamos. Quien juzga moralmente divide el mundo en dos ámbitos: en lo que aprecia y en lo que menosprecia. Día a día, a veces hora a hora, juzgamos algo como bueno o malo, aceptable o inaceptable. Y lo sorprendente es que la gran mayoría de los seres humanos estamos de acuerdo en qué ha de ser el contenido de lo bueno moralmente. Se trata de los valores de la sinceridad y el amor a la verdad, la amistad, la fidelidad y la lealtad, la asistencia a los demás y el altruismo, la compasión y la misericordia, la amabilidad, la cortesía y el respeto, la valentía y el coraje civil. Todo esto es bueno de algún modo. No obstante, no hay una definición absoluta de lo bueno. Ser valiente es una buena cualidad, pero no en todos los casos. La lealtad honra al leal, pero no siempre. Y la sinceridad no lleva al paraíso sino que parece crear múltiples discordias.
Para entender el bien no basta con saber qué ha de ser. Lo que hemos de entender es nuestra naturaleza complicada y a veces atravesada. Pero ¿qué es eso de «nuestra naturaleza»? Para el filósofo escocés David Hume había dos modos de consideración posibles2. Por un lado se la puede estudiar como un anatomista. Se pregunta entonces por sus «orígenes y principios más secretos». Este trabajo lo realizan hoy los investigadores del cerebro, los biólogos evolucionistas, los ecónomos del comportamiento y los psicólogos sociales. La segunda perspectiva es la de un pintor que pone ante los ojos la «gracia y belleza» del comportamiento humano. Esta tarea recae hoy en el ressort de los teólogos y filósofos morales. Pero así como un buen pintor estudia la anatomía del ser humano, también el filósofo ha de adentrarse hoy en los bocetos de los investigadores del cerebro, biólogos evolucionistas, ecónomos del comportamiento y psicólogos sociales. Pues el estudio de nuestra naturaleza no solo habría de decirnos algo sobre nuestros buenos propósitos, sino también sobre por qué nos guiamos por ellos tan pocas veces. Y quizá ofrecer alguna indicación sobre lo que puede hacerse en contra.
No es fácil decir lo que el ser humano es «por naturaleza». Cualquier explicación se reviste con el ropaje del tiempo en que vive el sastre de sus ideas. Para un pensador de la Edad Media, como Tomás de Aquino, la natura humana era el espíritu insuflado de Dios. Sabemos qué es bueno y malo porque Dios nos ha regalado un tribunal de justicia interior: la conciencia. En el siglo XVIII el tribunal cambió de artífice. Lo que antes había de ser obra de Dios fue para los filósofos de la Ilustración una aportación de nuestra racionalidad. Nuestra clara razón nos informaría con obligatoriedad de qué principios y modos de comportamiento son buenos y cuáles malos. En opinión de muchos científicos del presente, por el contrario, la «conciencia» no es ni un asunto de Dios ni una cosa de la razón, sino un conjunto de instintos sociales biológicamente antiquísimos.
Parece que hoy los biólogos son cada vez más competentes en asuntos de moral. Y parece tener éxito, quizá incluso demasiado, lo que el biólogo evolucionista Edward O. Wilson demandaba ya en el año 1975 que había que quitar de forma provisional la ética de manos de filósofos y «biologizarla»3. De hecho, la versión de los científicos es la más respetada hoy entre el público en general, en la televisión, en los periódicos y en las revistas de cualquier color. Los científicos recuerdan, con autosuficiencia, «que ya antes de la Iglesia había una moral, comercio antes de Estado, cambio antes del oro, contratos sociales antes de Hobbes, instituciones benéficas antes de los derechos humanos, cultura antes de Babilonia, sociedad antes de Grecia, interés propio antes de Adam Smith y codicia antes del capitalismo. Todos estos aspectos son expresión de la naturaleza humana, y esto es así desde el más profundo Pleistoceno de los cazadores y recolectores»4.
No cabe duda alguna de que el origen de nuestra disposición moral está en el reino animal. De todos modos, la cuestión pendiente es hasta qué punto nuestra moral se ha desarrollado consecuente y oportunamente desde el punto de vista tanto biológico como cultural. Está claro que en el curso de la evolución nuestros cerebros hubieron de superar una cantidad increíble de nuevos desafíos. Y cuanto más inteligentes se volvieron parece que más complicada se fue haciendo la difícil y confusa cuestión de la moral. Así como somos proclives a la cooperación, también somos proclives a la desconfianza y a los prejuicios. E igual que añoramos paz y armonía, nos sobrevienen agresiones y odios.
La lógica flexible de la moral que los filósofos buscaron durante dos mil años tampoco se les ha revelado aún a los biólogos. Demasiado deprisa se encastillaron desde el comienzo en el principio «egoísmo». Parece que el motor de nuestra vida social no es otra cosa que el provecho propio. Y así como en el capitalismo el interés particular ha de llevar al final al bienestar de todos, el egoísmo en la naturaleza hubo también de derivar en el mono cooperativo «ser humano». Es fácil de entender. Y hasta hace algunos años también encajaba bien en el espíritu del tiempo. Pero la imagen que muchos científicos diseñaron del ser humano en los años 1980 y 1990 hoy se ha desvanecido. Hace pocos años éramos unos egoístas fríamente calculadores; hoy, en opinión de numerosos biólogos, psicólogos y ecónomos del comportamiento, poseemos un talante bastante simpático y cooperativo. Y nuestro cerebro nos premia con alegría cuando hacemos algo bueno.
También han cambiado de manera radical en el último decenio los puntos de vista sobre el influjo de los genes en nuestro comportamiento. Pero, antes como ahora, los supuestos más importantes sobre la evolución de la cultura humana son especulativos: ya se trate del desarrollo de nuestro cerebro, de la aparición del lenguaje oral, del nexo entre nuestra sexualidad y nuestro comportamiento vinculante, del comienzo de la cooperación y el altruismo, en ningún caso estamos sobre suelo firme.
La exploración de nuestra biología es una fuente importante para el conocimiento de nuestra capacidad de ser «buenos». Pero es solo una entre otras. ¿Por qué animales como nosotros, que tienen objetivos contradictorios, que pueden llorar y sentir alegría por el mal ajeno, habrían de atenerse en su desarrollo a teorías matemáticas y modelos calculados con precisión de su naturaleza y moral? Precisamente el uso irracional que hacemos de nuestra capacidad racional es el motivo de que seamos algo muy especial: cada uno de nosotros siente, piensa y actúa de modo diferente.
Lo que en este libro se reúne sobre el tema de la moral se distribuye en el mundo de las universidades en numerosas especialidades y facultades. Desde la sociobiología hasta la fundamentación filosófico-trascendental de la moral, desde el empirismo inglés hasta la investigación cognitiva, desde Aristóteles hasta la economía del comportamiento, desde la investigación de los primates hasta la etnología, desde la antropología hasta la sociolingüística y desde la investigación del cerebro hasta la psicología social.
La mayoría de los científicos de estas especialidades solo pocas veces tienen en cuenta las investigaciones hechas en otros campos. Con este modo de actuar, la moral del ser humano se desintegra en escuelas teóricas y direcciones de pensamiento, dominios especializados, aspectos parciales y perspectivas. Por ello no será tarea fácil escribir una guía de viaje para la moral. A menudo el camino a través de la espesura de las facultades solo puede recorrerse dificultosamente. E incluso resulta inevitable que queden sin contemplar algunos puntos de interés de la ciencia y sin utilizar una u otra fuente clara.
La primera parte del libro se dedica a la esencia y a las reglas fundamentales de nuestro comportamiento moral. ¿Es el ser humano por naturaleza bueno, malo o nada de ello? El esfuerzo por conseguir una imagen realista del ser humano no ha acabado en absoluto. Intentaré conectar algunas viejas ideas importantes de la filosofía con numerosos resultados, nuevos y novísimos, de la investigación. ¿Es arrastrado el ser humano en el fondo de su corazón por el egoísmo, la codicia, el instinto de poder y el propio interés, como en estos tiempos de crisis financiera (y no solo en estos) se oye y se lee por doquier? Y ¿son sus instintos, los muy citados animal spirits, nada más que algo malo y nocivo? ¿O hay de verdad algo noble, altruista y bueno en el ser humano, como Goethe pretendía? Y si es el caso, ¿qué? Y ¿bajo qué condiciones aparece?
De la idea del bien en Platón se va en primer lugar a las cosmovisiones, a las ideas de que el ser humano podría ser bueno o malo por naturaleza. De estudios sobre monos y antropoides aprendemos la fuerza con que está anclado en nosotros el sentido de la cooperación. Pero también por qué a menudo nos comportamos de forma tan imprevisible. Nuestro sentimiento de comprensión hacia los demás tiene raíces biológicas, igual que nuestro sentimiento de ser tratados de manera injusta. Ser moral es una necesidad humana completamente normal, aunque solo sea porque la mayoría de las veces sienta bastante bien hacer algo bueno. Una vida inmoral, por el contrario, de la que somos conscientes como tal nosotros mismos, es difícil que nos haga felices a largo plazo. Pues el ser humano es el único ser vivo que justifica sus actos ante sí mismo. Y los medios de esa justificación se llaman «motivos». El universo de nuestra moral no consiste en genes o intereses, sino en motivos.
Hasta aquí todo muy bien. Pero ¿por qué van mal tantas cosas en el mundo si casi todos queremos siempre el bien? Nuestra búsqueda de motivos, nuestras evaluaciones y justificaciones no nos convierten necesariamente en seres humanos o animales mejores. Como dote peligrosa, esa búsqueda nos pertrecha con armas apenas controlables, que utilizamos tanto contra nosotros mismos como contra otros. ¿Por qué, por lo demás, casi siempre creemos tener razón? ¿Por qué sentimos culpa tan pocas veces? ¿Cómo conseguimos aplazar y reprimir nuestros buenos propósitos?
La segunda parte del libro se ocupa de estos enredos: de la diferencia entre la psicología de nuestra autoexigencia y la psicología de nuestro comportamiento cotidiano. De la contradicción entre el programa y la ejecución de la moral.
Nuestro dilema no es difícil de aclarar. Por un lado, llevamos en nosotros la herencia antiquísima de nuestros instintos morales, que a menudo nos indican el camino correcto al actuar en nuestro mundo moderno; pero a menudo no. Por otro, la razón no nos libra necesariamente de esa miseria. Cuanto más largo se haga el camino entre nuestros instintos sociales y nuestro pensar, entre nuestro pensar y nuestro actuar, más profundo será también el abismo entre querer y hacer. Es ese foso el que posibilita a posteriori los numerosos escrúpulos morales: que estemos descontentos con nosotros mismos, desesperemos y nos arrepintamos.
Tal vez esta sea la respuesta al dilema de por qué resulta que casi todas las personas que conozco se consideran de algún modo buenas y sin embargo hay tanta injusticia e infamia en el mundo. Porque somos la única especie animal que es capaz de alimentar buenos propósitos y luego pasarlos por alto. Porque conseguimos medir con dos escalas diferentes nuestro caso y el de los otros. Porque solo pocas veces nos avergüenza poner una excusa. Porque nos inclinamos gustosamente a pintar de color de rosa nuestra autoimagen. Y porque nos ejercitamos pronto en librarnos de responsabilidades.
La tercera parte plantea la cuestión de qué podemos aprender de todo ello para nuestra convivencia futura. Si Bertolt Brecht –el gran sociobiólogo entre los poetas– tuviera razón, entonces «primero la comida y luego la moral». En consecuencia, en un país como Alemania, en el que hay tanta sobreabundancia de comida, tendría que haber también muchísima moral. Y es verdad que vivimos en un país muy liberal, en la cultura quizá más libre y tolerante de la historia. Pero en contra se eleva la queja, no injustificada, por la pérdida de valores. Las virtudes y la moral pública se van diluyendo dramáticamente hoy día. Se desmoronan y deterioran la Iglesia, la patria, el suelo natal, la cosmovisión: los viejos edificios de la burguesía triunfante en los que antes se aposentaba, bien que mal, nuestra moral. ¿Quién se extrañará de ello? Un observador extraterrestre que examinara, aunque nada más fuera durante un solo día, la televisión, la radio, los periódicos e Internet apenas encontraría un indicio de que vivimos en una democracia; en un orden social basado en la cooperación, la solidaridad y el compañerismo. Lo que percibiría sería una propaganda que con un despliegue financiero de miles de millones no fomenta otra cosa que el incesante desarrollo del egoísmo.
Quiero hacer en este libro algunas insinuaciones posibles sobre lo que podríamos mejorar en la economía, la sociedad y la política. No solo se trata en ello de buena o mala disposición. Se trata de cómo puede fomentarse nuestro compromiso para con los demás, en un momento en el que nuestro modelo de sociedad está en juego como no lo estaba desde hace muchos decenios. Y de propuestas de cómo podríamos modificar las instituciones sociales de modo que hagan más fácil el bien y más difícil el mal.
Mi agradecimiento va dirigido en especial a todas las personas que leyeron primero este libro y que lo comentaron y mejoraron con sus inteligentes consejos. La mirada aguda del biólogo es del profesor Dr. Jens Krause, de la Universidad Humboldt de Berlín. El profesor Dr. Thomas Mussweiler, de la Universidad de Colonia, lo analizó como psicólogo social. El profesor Dr. Christoph Menke, de la Universidad de Fráncfort del Meno, lo leyó como filósofo. El profesor Dr. Hans Werner Ingensiep, de la Universidad de Duisburg-Essen, lo examinó como biólogo y filósofo. El profesor Dr. Achim Peters, de la Universidad de Lübeck, lo valoró desde el punto de vista de un neurobiólogo. El profesor Dr. Jürg Helbling, de la Universidad de Lucerna, lo inspeccionó desde el observatorio de un antropólogo social y etnólogo. Sus estímulos y sus críticas han sido muy valiosos para mí. Doy gracias al Dr. Torsten Albig por sus informaciones sobre política local, a Martin Möller y Hans-Jürgen Precht por sus observaciones críticas y provechosas. Gracias especiales a Matthieu, David y Juliette por sus valiosas lecturas. Y muy especiales a mi mujer, Caroline, sin la que este libro nunca hubiera sido lo que es.
Y por último pero no menos importante, mi agradecimiento a los Ferrocarriles Alemanes (Deutsche Bahn). Gran parte del trabajo en este libro la disfruté en trenes magníficos, en vagones restaurantes y en turbulentas mesas de cuatro. Pero mucho más a menudo en el melancólico silencio matutino del paisaje del Mosela, en una línea secundaria, nada rentable en absoluto, entre nómadas que iban de compras, trabajadores emigrantes y clubes de bolos, entre Colonia, Cochem, Wittlich, Wasserbillig y Luxemburgo. Agradezco las innumerables conversaciones de las que fui testigo involuntario. Me reforzaron una y otra vez en la idea de que a menudo los filósofos captan la esencia del ser humano solo insuficientemente. Mi agradecimiento también al desconocido camarero del bistró, que compartió tantas veces la mañana conmigo y cuyas máximas y reflexiones acompañaron tan a menudo mi trabajo. Ojalá el votante y contribuyente alemán, no solo en mi interés, siga como hasta ahora impidiendo con éxito la oferta pública de venta de la Deutsche Bahn.
Ciudad de Luxemburgo, agosto 2010
Richard David Precht
Bien y mal
El talk show de Platón
¿Qué es el bien?
Podemos convenir fácilmente en qué sea un talk show. Un talk show es un programa de entretenimiento en forma de entrevista en radio y televisión. Un anfitrión reúne a sus invitados en un lugar elegido, la mayoría de las veces un estudio, los entrevista y abre un diálogo entre los participantes dirigido por los moderadores.
Hasta aquí está claro. Pero ¿quién lo inventó? Si se cree a Wikipedia, el talk show proviene de Estados Unidos, inventado allí en los años 1950. En Alemania comienza en 1973: Je später der Abend [Cuanto más entrada la tarde-noche] de Dietmar Schönherr. Pero el auténtico creador del talk show es Platón.
Aproximadamente cuatrocientos años antes de Cristo comienza el filósofo griego con la concepción de un talk culto sobre las grandes cuestiones de este mundo: ¿cómo he de vivir?, ¿qué es la felicidad?, ¿qué es el bien?, ¿para qué necesitamos el arte? Y ¿por qué no congenian entre sí hombres y mujeres?
El productor del show se llama Platón. Y su anfitrión es Sócrates. En verdad un profesional experimentado. Mantiene la conversación de forma distendida, lleva las riendas del grupo, hace envites de vez en cuando y plantea preguntas más o menos envenenadas. Con todo ello, casi siempre noquea retóricamente a los demás. Por muy seguros que los invitados estén de sus puntos de vista al comienzo, al final han de reconocer que una vez más el más inteligente es el propio Sócrates. Le dan la razón más o menos convencidos. Y sean los que sean los interlocutores, dos, tres o cuatro, siempre se trata de invitados de muchos quilates: profesionales de la política, poetas, profetas y pedagogos; acreditados expertos del arte de gobernar, de la estrategia militar, de la retórica o de las artes. Como escenario sirven diferentes settings. A veces los invitados se reúnen en la villa de algún hombre prominente, a veces dan un paseo por el entorno de Atenas, a veces discuten cenando. Y hasta en otra ocasión se encuentran en la cárcel. Los escenarios dan la impresión de ser tan naturales y auténticos como los invitados. El único problema es que todo está apalabrado y escenificado. Y a falta de posibilidades de difusión electrónica, el productor ha de conformarse con el papel.
Pero de todos modos Platón es el primer pensador de Occidente que se decide a no eludir el conflicto de representaciones, puntos de vista e ideas, sino a discutirlo hasta el final. Casi todo lo que tenemos de los escritos de Platón son discusiones y controversias así. Pero ¿cuál es el sentido de todo ello? ¿Quién era ese Platón?
De joven tuvo una vida digna de envidiar, creció con una cuchara de plata en la boca5. Su familia era tan rica como influyente. Pero las oportunidades de llevar una vida tranquila eran pocas. Los tiempos eran demasiado agitados. Cuando nace Platón, el año 428 antes de Cristo, acaba de morir Pericles, el político superstar de Atenas. Un cambio de época. Ha comenzado la larga y encarnizada guerra con los rivales de Esparta; al final acabará con Atenas.
Pero a Platón le va bien. Mientras los soldados de Atenas fracasan y mueren en Sicilia, y el ejército espartano merodea por los campos de alrededor, mientras la democracia en la ciudad se debilita a causa de una élite económica, la flota se va a pique y finalmente la democracia ática se desmorona del todo, él recibe una educación excelente. Puede pensarse que quiere hacer carrera, dar un ejemplo modélico a su familia.
En la ciudad, por otro lado, reina la anarquía. El orden decae a toda velocidad. Una vida humana ya no tiene mucho valor. Un día, en esa época, Platón se encuentra por las calles con una persona extraña, un vagabundo sin dinero ni bienes, alguien, por decirlo así, a quien un rayo de inteligencia ha dejado sin techo. Los jóvenes intelectuales de la ciudad están fascinados. El outsider es consecuente y renuncia a toda pertenencia. Un revolucionario, armado nada más que con su peligrosa retórica, que se ríe de los gobernantes. Un burlón que se mofa de sus valores, que desmitifica sus ideas de mundo. Ese hombre se llama Sócrates.
Cientos de rostros rodean a Sócrates. Pero casi nada sabemos de quién era ese hombre en realidad. Como Jesucristo, Sócrates es sobre todo una figura de leyenda. Así como no hay ningún testimonio escrito proveniente de la pluma de Jesucristo, tampoco de la de Sócrates. Lo que sabemos, lo sabemos por los pocos fragmentos que quedan escritos por sus opositores, y por los muchos elogios que también quedan de sus partidarios y admiradores. Como en el caso de Jesús, también en el de Sócrates puede suponerse que vivió de hecho. Y que ejerció un influjo extraordinariamente decisivo sobre unos pocos fans.
Pero el más ferviente de esos entusiastas fue Platón. Si el veinteañero no se hubiera adherido al viejo, quién sabe qué hubiera sido de él. Platón es el evangelista de Sócrates. Lo convierte en el superstar del mundo antiguo, en un genio universal de la lógica y la razón. Sócrates sabe lo que mantiene a los seres humanos en su punto más íntimo. Es el único conocedor de la fórmula del mundo.
El encuentro de Platón con Sócrates le deja huella. Poco tiempo después, Platón abandona sus ambiciones políticas. Ya no quiere ser nada; nada, en cualquier caso, de mucha relevancia a ojos de la sociedad. Sócrates abre los ojos al joven frente a la farsa y corrupción de la sociedad, frente al engaño y la mentira y la egolatría de los gobernantes. La mejor democracia pierde todo su valor cuando el sistema político entero se pudre y solo consiste ya en facciones egoístas, clanes, privilegios y arbitrariedad.
En el año 399 antes de Cristo parece que los regentes de Atenas se hartan ya de tanta broma. Arrastran a Sócrates ante el juzgado y le procesan. La sentencia de muerte se pronuncia rápidamente; el motivo está claro. Sócrates «corrompe a la juventud»: a los ojos de los oligarcas dominantes se trata de un cargo justificado. Cuatrocientos treinta años después la autoridad judeo-romana de Jerusalén condenará a muerte al predicador ambulante Jesús por motivos semejantes: por contaminar a la patria. En ambos casos es sobre todo el proceso último el que testifica que esas personas existieron. Y juntos, Sócrates y Jesús, son los ancestros de la cultura occidental.
La muerte de Sócrates no detiene el curso de sus ideas. Solo crea un mártir. Y entonces llega la hora de Platón. Continúa el proyecto de su maestro, aunque con recursos financieros muy diferentes. Doce años después de la muerte de Sócrates, compra un terreno y abre allí una escuela: la Academia. La entidad no tiene precedentes. Los jóvenes libres tienen la oportunidad de vivir allí gratis varios años en una especie de comuna filosófica. El plan de estudios abarca las materias de matemática, astronomía, zoología, botánica, lógica, retórica, política y ética. Al final, así lo desea Platón, abandonarán la escuela hombres altamente formados. Ellos han de mejorar el mundo. Han de ser intelectuales de espíritu refinado y dirigentes políticos liberados de falsos impulsos personales. Un ejército de salvación filosófico para una sociedad enferma. De hecho, muchos de los graduados allí salen a diferentes partes del mundo como misioneros de la Academia y consejeros de los poderosos.
La condición más importante para ese trabajo es el conocimiento de la vida buena. Es la cuestión que más interesa a Platón entre todas. Todo el pensar de la Academia está supeditado a este objetivo: conocer y vivir el bien. Solo con ese motivo analizan los académicos las convenciones y mitos transmitidos y critican falsas verdades y proyectos de vida. Para Platón, los filósofos son auxiliares para la crisis y exploradores de déficits de sentido. La demanda de tales hombres –las mujeres no desempeñan papel alguno en el mundo de Platón– es grande. La decadencia de la moral pública y privada, los disturbios bélicos y el desamparo general piden a gritos un nuevo ordenamiento de las relaciones, una revolución de las almas.
¿Qué es, pues, una vida buena, mejor? ¿De qué talante moral ha de curarse Atenas? Los primeros escritos de Platón delatan cuán animada y enconadamente se discute sobre esa cuestión6. La búsqueda es omnipresente. La sociedad está en peligro. Y en las ágoras de la ciudad, en los foros y en las casas privadas cruzan sus retóricas espadas sobre todo personas jóvenes.
Vistas esas cosas desde hoy quizá extrañen. Pues la pregunta no es muy moderna. Y el «bien» nos parece mucho más abstracto que a los antiguos griegos. Pero también en Alemania no hace mucho que los jóvenes se calentaban la cabeza con esa cuestión. Desde mediados los años 1960 hasta mitad de los años 1970, para muchos jóvenes intelectuales lo privado se consideraba lo político. Y también el movimiento ecologista de los primeros años 1980 exigía de sí y de la sociedad: «¡Tienes que cambiar de vida!». Solo el fuerte incremento del bienestar que se volvió a vivir en los años 1980 y 1990 redujo al silencio durante mucho tiempo las discusiones sobre una vida alternativa, valores alternativos y economías alternativas.
La cuestión de la vida buena se plantea en momentos de crisis. En tiempos de Platón se trataba nada menos que de la totalidad. Cuando uno se imagina la situación en la que él filosofa, nuestro tiempo presente, incluso contando con la crisis económica mundial, parece tranquilo e inofensivo. Nunca antes Occidente vivió un florecimiento así del arte y una tempestad tal de ideas rompedoras como en la antigua Atenas. Pero la superpotencia está ante el inminente colapso total.
La receta de Platón frente a la ruina es la idea de una purificación. Piensa que las personas deberían aprender una forma nueva de habérselas correctamente consigo mismos. En lugar de plantear exigencias al Estado y a la comunidad habrían de comenzar por sí mismos. Pues solo una persona muy virtuosa es también un buen ciudadano.
Hasta ahí la idea. Pero las dificultades que plantea un programa así son grandes. También Platón sabe que los seres humanos reales no viven en un mundo ideal, ni exterior ni interior. Externamente, las vicisitudes de la vida, los influjos, el azar y el destino determinan en muy gran medida mi comportamiento. Y tampoco interiormente la mayoría de los seres humanos navegan en aguas tranquilas. Sus miedos y preocupaciones, sus inclinaciones y deseos, sus necesidades y anhelos los bambolean de una parte a otra.
¿Cómo conseguir en tales circunstancias una autoconciencia positiva? ¿Cómo convertirse en alguien capaz de llevar una vida buena, moralmente limpia? ¿Cómo conseguir el necesario autocontrol y autodominio? Para aclarar estas cuestiones Platón escenifica sus talk shows manuscritos. Con su talk master, Sócrates, álter ego del autor, conduce al lector por el derrotero de los puntos de vista y los argumentos. Para Platón este es un juego maravilloso. Es el director de escena y el moderador a la vez. Y en ese casino del pensar al final siempre gana la banca, es decir, Sócrates/Platón. Solo en casos contados la decisión se pospone. Platón consigue de este modo sacar al lector de allí en donde suele estar. Paso a paso tematiza todas las actitudes ante la vida imaginables y discute las ventajas frente a los inconvenientes. Se aclaran inexactitudes conceptuales y se destapan las contradicciones. Al final, el grano se separa de la paja y se pone orden en la diversidad. Los interlocutores de Sócrates aprenden a superar sus falsas ideas. Y se aclaran respecto a cómo podría ser una vida buena y correcta para cada uno.
Sin duda alguna el talk show de Platón es un formato de éxito. De todos modos la investigación ha especulado a menudo para qué público fue pensado. Como es natural, el lector culto sabía perfectamente que ese Sócrates no era el auténtico Sócrates. Se sabía que ya estaba muerto. ¿Cuál es el sentido, pues, de que Platón se oculte tras Sócrates? Es posible que los primeros Diálogos de Platón se inspiren en auténticas asociaciones de ideas del Sócrates histórico. Pero solo los primeros. Por lo que respecta al público, está bien claro que los talk shows habían de servir para la educación popular, pero ¿de qué pueblo? Para la mayoría, los Diálogos eran demasiado difíciles de comprender. Es probable que en definitiva solo un pequeño círculo leyera esos escritos. O los escuchara –como sucede en un talk show auténtico– leídos por otros, incluso puede que con los papeles repartidos.
Y ¿cuál era la moral de los textos? Las ideas de Platón se presentan tan simpática, incluso humorística, como autoritariamente. Sócrates exige a sus interlocutores que repasen con dureza su vida y que lo cambien casi todo. Cada uno ha de vivir como si tuviera siempre un filósofo detrás, clavando en él su severa mirada. Sería mejor aún si uno mismo se convirtiera en un filósofo sabio. Pues precisamente ahí ve Platón el supremo objetivo del ser humano. Una pretensión bastante extraña, de todos modos. ¿Quién tiene ganas de ello y, sobre todo, tiempo? Si todos siguieran el consejo de Platón casi con seguridad que el sistema económico se iría a pique. Y no nos hagamos ilusiones: la idea de que todos los hombres hayan de convertirse en filósofos solo pudo surgir en una época en que mujeres y esclavos realizaban la mayoría del trabajo.
Puede pensarse también que cualquier búsqueda de la verdad es siempre algo aburrido cuando ya hay alguien –a saber, Platón– que conoce esa verdad y todo lo sabe mejor. Siempre existe el mismo problema con los iluminados, desde Platón y Buda hasta Bhagwan o el Dalai Lama. Pero parece clarísimo que hasta el día de hoy a muchos buscadores de la verdad no les molesta que alguien juegue con ellos a la liebre y la tortuga y milagrosamente siempre llegue el primero.
Consideradas las cosas desde esta atalaya, la filosofía de Platón tiene desde el principio un carácter un tanto «esotérico». Y esta impresión se refuerza incluso por el hecho de que el discípulo de Sócrates demande de sus partidarios y lectores una decisión clara y efectiva: han de comprometerse a ser buenos y abjurar de cualquier otra tentación. Tienen ante sí una forma de vida radical, forjada por el férreo entrenador Platón.
Pero ¿qué aspecto presenta ese camino? La vieja cuestión en litigio, muy extendida entre los griegos, reza: ¿cómo funcionar en la vida con los placeres sensibles? ¿Hacen buena la vida? ¿O perturban la vida buena? También para Platón esta es una cuestión crucial: qué hace más feliz a largo plazo, ¿la razón o el placer? La respuesta es bastante clara: los gozos efímeros del placer pesan como plumas frente a la satisfacción duradera de una vida buena y honrada. De hacer caso a Platón, el cuerpo, con sus fuertes impulsos y necesidades, solo nos detiene en la búsqueda de felicidad. Una vez y otra nos lleva a tentaciones y caminos erróneos. Y solo es libre quien se libera de todo ello. Una vida realmente feliz –la palabra de Platón para ello es «eudemonía»– libera de juzgar la vida por la pobre escala de placer y displacer. Pues quien hace eso permanece toda su vida en la pubertad por lo que respecta a su madurez espiritual. El verdadero filósofo, sin embargo, está más allá de sus necesidades sensibles.
Dado que todos los placeres de los sentidos están limitados en el tiempo y que toda felicidad sensible puede convertirse rápidamente en su contrario, Platón elige una forma de vida con seguro a todo riesgo incluido: evitar el dolor en lugar de buscar el placer. Las enormes consecuencias de esto para la historia de la cultura europea no pueden valorarse nunca lo suficiente. Cuando la filosofía de Platón vuelve a revivir en la Edad Media, su ideal ascético y enemigo del cuerpo arrasa en el cristianismo y desde ahí retorna por fin a la filosofía. Incluso la Ilustración, abiertamente antirreligiosa, se embriagará con esta cerveza sin alcohol: que la meta de la vida está en superar tanto como sea posible la sensualidad primitiva.
Para ser justos hay que decir que Platón lucha consigo mismo en algunos momentos de sus Diálogos para ver si de verdad ha de mantener o no la radical afirmación que ha hecho7. Pero la quintaesencia no puede desmentirse en ningún caso: el principio del placer no es sostenible. Y así es como el placer resulta víctima en Platón del ajuste de cuentas con los riesgos y los efectos colaterales que conlleva.
Así pues, la respuesta de Platón a la cuestión crucial es: ¡Solo las satisfacciones que sean absolutamente necesarias! Quien ama la verdad y el bien nunca se deja confundir por sus bajos instintos. El sexo, el dinero, la comida o los demás placeres no hacen feliz de forma duradera, sino solo un modo filosófico de vida contenido. Todo lo demás es todo lo demás. Y quien mide su vida por el criterio de placer y displacer elige un falso patrón de medida.
Pero ¿cuál es el correcto? El arte de ponderar de manera inteligente la propia vida es un asunto bastante complicado. La crítica de Platón a la falsa medición resulta tan clara como difícil lo tiene a la hora de proporcionar un patrón de medida mejor. Si no se quieren complicaciones podría decirse que el patrón de medida sería el saber y el conocimiento. Pero medir la vida por el patrón de la verdad, ¿hace feliz realmente? Aunque las alegrías del conocimiento sean grandes a veces, no duran mucho. ¿Cuántos malos conocimientos pueden arruinarme el día? ¿Y una ecuación integral resuelta de forma precisa es de hecho más gratificante a largo plazo que una noche de amor fantástica?
Y especialmente crítico es el siguiente reparo: si fuera verdad que nada gratifica tanto como saber y conocer, ¿no debe decirse entonces que aprender y conocer son «placenteros»? ¿Que placer y conocimiento van unidos, por tanto, aunque solo sea porque de otro modo no se podría explicar en absoluto cómo una vida de aprendizaje y de aspiración a la verdad puede hacer feliz siquiera? Del placer no se puede prescindir por completo, pues. Platón es un zorro tan listo que considera también esta objeción. Por supuesto que el ser humano necesita para la felicidad una cierta dosis de placer, razona él; la única cuestión es: ¿de qué calidad?
Según Platón, el placer no es el criterio, sino más bien algo así como una recompensa posterior. Pero con ello se plantea enseguida la pregunta por el criterio realmente válido ahora. Y para contestar esa pregunta Platón entra en su tema capital. La medida de todas las cosas es ¡el bien! Lo que Platón exige de sus discípulos es el reconocimiento de una jerarquía clara: todo deseo y acción han de estar ordenados de tal modo que se subordinen a la aspiración al bien. Solo una persona buena es una persona feliz. Y así ya no queda más que la pregunta más difícil de todas: ¿qué es, pues, «el bien»?
Naturalmente, puede hacérselo uno fácil y tomar el camino contrario e indagar qué es el mal. Según Wilhelm Busch, por ejemplo: «El bien, y esto es seguro, es siempre el mal del que se prescinde». Pero ¿tiene razón Wilhelm Busch?
Mientras escribo esto, conmueve a la República el caso de un hombre que en una estación de metro de Múnich acudió en ayuda de dos escolares que estaban siendo golpeados y fue por ello vapuleado por los agresores hasta la muerte. ¿Quién no llamaría «buena» esta valiente intervención, este esforzado coraje civil? Permanecer con las manos en los bolsillos y desentenderse del caso habría sido menos bueno. No prestar auxilio es ciertamente un «bien del que se prescinde» pero, según los criterios de Busch, no sería nada malo. Así pues, prescindir del mal no siempre resulta suficiente.
El pasaje más famoso sobre el bien se encuentra en la obra capital de Platón, la República8. El bien, según se dice allí, es algo muy especial, la cosa más grande y más fantástica del mundo. En formulación un tanto crítica puede describirse fácilmente: el bien es mucho más que el placer y más también que el conocimiento. Pero ¿cómo expresarlo con precisión?
La respuesta es: ¡de ningún modo! En lugar de dar una definición positiva del bien Platón hace que su Sócrates cuente un símil, la imagen quizá más famosa de la historia de la filosofía9. ¡Mirad el sol espléndido! Da luz y calor a la vez. Es el sol el que nos posibilita ver y conocer. Y a la vez hace que todo crezca y se desarrolle sobre la tierra. Y ¿no sucede con el bien exactamente lo mismo? Inspira y esclarece nuestro pensamiento y nos acerca a la verdad. Y cuanto más conocemos más percibimos. Nuestro agudo espíritu proporciona a las cosas que nos rodean su perfil y con ello su existencia. Así como el sol, que está sobre todas las cosas, lo entreteje todo, así el bien –que también está sobre las cosas– entreteje nuestra existencia humana. En otras palabras: así como el sol regala la vida, el bien da valor y sentido a nuestra existencia.
Hasta ahí el «símil del sol» de Platón, una imagen bonita y muy famosa. Pero ¿por qué una imagen? ¿Por qué un agudísimo y frío analítico del espíritu como Platón acude a un símil en un punto clave de su obra como este? ¡Desde un punto de vista objetivo, la comparación no es en el fondo más que una afirmación! Hoy no hay duda alguna de que el Sol posibilita la existencia de la vida sobre la Tierra. Pero ¿qué aboga por que haya efectivamente un bien con propiedades semejantes a las del sol? ¿Dónde está la prueba?
Y además, tampoco los interlocutores de Sócrates quedan satisfechos. La imagen no convence del todo. Y el gran gurú infalible se ve obligado a posponer afablemente un esclarecimiento más preciso del bien: «Dejemos por ahora qué sea el bien mismo...»10. ¿Qué ha sucedido? ¿Estaba de hecho tan inseguro Platón respecto a la cuestión del bien? ¿O tenía motivos estratégicos para dejar tan poco iluminado el bien a pesar del símil del sol? Los conocedores de Platón no se ponen de acuerdo. Tampoco un escrito sobre las últimas enseñanzas de Platón parece solucionar el problema. En ese escrito Platón equipara el bien con «el Uno», es decir, con Dios. Consideradas así las cosas, la imagen funcionaría: la misma fuerza que con el Sol modela la naturaleza, modela con el bien nuestra existencia. Será a este tren al que salten después los primeros pensadores cristianos, definiendo a Dios como lo verdadero y lo bueno a la vez: «¡Yo soy la luz, la verdad y la vida!». Pero, en honor a la verdad, habría que añadir que la «doctrina no escrita» de las lecciones de Platón en la Academia no procede del maestro mismo. Queda como algo meramente especulativo que Platón haya equiparado el Bien con el Uno11.
Una conclusión sigue siendo la misma en cualquier caso: el bien permanece indecible. La «alegoría más grande», como Platón llama al bien, es a la vez la más vacía. De modo que los Diálogos dan vueltas sin parar en torno a algo desconocido. En un momento, Platón describe el bien como nutriente imprescindible del «plumaje del alma». ¡Qué imagen más maravillosa12! Pero, como todas las imágenes maravillosas, también muy opaca. Se podría deducir de todos modos que sin el bien el ser humano es una gallina pelada. Pero solo el talentoso discípulo de Platón, Aristóteles, el científico más importante de su tiempo, hará el esfuerzo de determinar zoológicamente más de cerca el plumaje de las almas. Pero de eso hablaremos más tarde.
La gran aportación de Platón es haber desenmascarado la moral engañosa y arrogante de muchos de sus contemporáneos. La «moral de los señores» y su incuestionable «derecho del más fuerte» no superaron su examen. En lugar de ello Platón obligó a los interlocutores de Sócrates a justificarse por su actitud y sus hechos. Pero ¿qué tenía él mismo que ofrecer? Para Platón el bien es una última esencia inexplicable que entreteje «desde arriba» nuestras vidas; una magnitud superior, más elevada que la existencia humana. El bien existiría aunque no hubiera ser humano alguno. Es invisible, incomprensible en su totalidad, pero objetivamente existente, sin duda. Con mi opinión personal el bien tiene tan poco que ver como con mi opinión sobre el Sol o sobre un rábano sin sal. La cuestión es: ¿cómo puedo instruirme en el conocimiento del bien de modo que lleve siempre una vida buena? Porque si consigo esto, si llevo conmigo el bien como una brújula moral bien calibrada, entonces puedo convertirme en ejemplo de todos los demás y con ello en «rey filósofo».
Según Platón, el objetivo máximo es convertirse en un ser humano que siempre sepa qué ha de hacer, que pondere moralmente cada situación de modo correcto y se decida entre alternativas con la seguridad de un sonámbulo.
Ya, si se pudiera hacer esto siempre... ¿No suena demasiado bonito como para ser verdadero? O quizá habría que gemir: ¡qué aburrido! En cualquier caso la pregunta es: una vida así, ¿es siquiera posible?
Rivales de la virtud
El bien contra el bien
Buena persona f.1* Poseso que pierde su vida pensando y haciendo siempre y solamente el bien. Dado que el bien ha de ser a la vez lo correcto, las buenas personas entran pronto en un peligroso movimiento de balanceo: lo correcto cambia constantemente, pero lo bueno tiene que resistir frente a cualquier caducidad. En un spagat cada vez más precario entre lo correcto y lo bueno muchas buenas personas sufren una rotura de pelvis.
GUY REWENIG
Juguemos un poco: imagínese usted por una vez que posee una fortuna incalculable. Digamos, por ejemplo, 10.000 millones de euros. Una suma muy grande (si no se gasta en la salvación de un banco, claro). Nadie necesita tanto dinero, además usted ya tiene todas sus necesidades cubiertas. Así que puede gastar tranquilamente el dinero, por ejemplo con un buen fin.
¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? Quizá piense en los millones de niños hambrientos en la zona del Sáhel, en Etiopía o en la India. O en la selva tropical de Brasil o de Indonesia, en la que arden cada día varios kilómetros cuadrados. O en las muchas especies animales, en parte todavía desconocidas, que desaparecen, o en la enorme importancia de la selva tropical para el clima. También los mares necesitarían con urgencia nuestra protección. Y pensando en el clima, también podría, por supuesto, regalar el dinero a los chinos para que doten sus centrales térmicas con técnicas de filtrado más modernas. Otra idea sería gastar su dinero en mejoras de la economía para evitar guerras civiles que ya existen o que amenazan, como en Ruanda o en Somalia.
Sin duda que todas esas ideas son correctas. Hay tanto bien que hacer. Y está claro que 10.000 millones de euros pueden ayudar a ello. Y bien, ¿por qué se decide? Cuanto más medite en ello seguro que más claro le parecerá que una decisión así no es nada fácil. El ámbito del bien es difícil de evaluar y medir. Y nadie dispone de un metro moral.
Podría añadirse aún al juego una nota completamente pesimista, pensando en las posibles consecuencias de su inversión. Imagínese, por ejemplo, que dona su dinero a unos indios brasileños para que no sigan talando y quemando la selva, ni cazando o vendiendo animales en extinción. ¿Qué sucede? Quizá los indios se engañen unos a otros en muy poco tiempo. Al final hay un par de superricos. Y el resto sigue quemando la selva. Los superricos se construyen haciendas y destruyen también la selva. Aunque quizá tenga usted suerte y salga todo muy bien con los indios. Pero ¿por cuánto tiempo? Al fin y al cabo también hay vecinos a los que usted no podría ayudar. Los celos y la envidia se expanden. Surgen disturbios, al final quizá una guerra civil, incluso. Con toda seguridad en Ruanda o en Somalia le iría aún peor con las consecuencias de su dinero. ¿Todo a China, entonces? Bien, supongamos que los chinos montan con su dinero la técnica de filtración más moderna. Y ¿después? Como nación industrial pujante construyen más centrales térmicas, a las cuales no pueden equipar de ese modo. Y en Alemania se quejan los consorcios eléctricos cuando por las redes eléctricas intercontinentales nuevas, planificadas por todas partes, llegue electricidad más barata de China a nuestro mercado...
No hace falta cavilar sobre este escenario en todos sus detalles. Y tampoco hay que llegar forzosamente a la mala conclusión de que toda gran acción buena al final no conduce más que al caos. Pero al menos queda una pregunta: si hay tantos buenos objetivos diferentes y con ello caminos tan distintos para hacer el bien, ¿dónde está la instancia que me diga qué es bueno y qué mejor? También Platón sabía que este es un punto sensible en su teoría del bien. Y tampoco se lo puso muy fácil a sí mismo con esta cuestión. En el Hipias Mayor, uno de sus escritos tardíos, plantea que el bien generalmente es algo bastante relativo13. Lo que para mí es bueno y deseable no tiene por qué ser bueno y deseable para todos los demás. El héroe Aquiles, por ejemplo, un aventurero y luchador nato, sería sin duda un padre de familia presumiblemente inapropiado. Para él es bueno ser un guerrero y malo ser un padre de familia. Aunque ser un buen padre de familia no sea por principio peor que ser un guerrero.
Platón ve, pues, una contradicción. A saber, la que se da entre una inclinación personal y aquello que es bueno en general. Quien quiere algo bueno lo hace porque quiere llevar una vida realizada. Pero realización puedo encontrar tanto en lo que parece ser ventajoso (agathon) a mis inclinaciones, como en lo que es bueno moralmente, en general y por principio (kalon).
Ese spagat queda como la tarea irresuelta de Platón. ¿Cómo se compaginan el bien y mi bien? ¿Y no hay más que ese único conflicto? En el ejemplo de nuestro donativo de 10.000 millones de euros hemos visto que el asunto mismo puede volverse inabarcable del todo cuando tengo a la vista solo el bien y en modo alguno mi bien. ¿Quién me ayuda a diferenciar lo bueno de algo menos bueno y de algo mejor? Y ¿no necesito inexcusablemente esa posibilidad de diferenciación si quiero llevar una vida óptima?
Esta cuestión también me ha ocupado a mí durante mi vida. En el último año de bachillerato, 1984, me afilié al grupo de trabajo de Solingen de Amnistía Internacional para hacer el bien. El objetivo de Amnistía, movilizarse por presos políticos de todo el mundo, me convenció de inmediato. Para mi desilusión me tocó el «caso» de un preso de Yugoslavia; un ingeniero mecánico bosnio que había abogado en una octavilla por transferir las condiciones del Irán de Jomeini a Yugoslavia. El resultado: once años de prisión. En principio yo no estaba especialmente motivado. Ni veía en Yugoslavia un Estado infame ni me identificaba tampoco con el islamismo, aunque nada más fuera en principio. ¡Cuánto más me hubiera gustado ayudar a un valiente chileno socialista en la cámara de tortura de Pinochet! Pero aprendí la lección: la intervención contra la injusticia no sigue ningún hit parade ni ninguna preferencia cosmovisional. Según la lógica y la ética de Amnistía Internacional, toda violación de los derechos humanos es un caso para intervenir, da igual dónde y por qué.
Y ¿no vale ese mismo principio también para la vida? Con una moral que se rija siempre y nada más que por una jerarquía del mal y del bien probablemente no se llegue muy lejos. Sin contar con que quizá no toda evaluación moral ha de efectuarse ante un tribunal internacional interior. Que preste dinero o no a un conocido que está en dificultades, que haga bautizar a mis hijos o que done 100 euros más o 100 euros menos a una organización benéfica: todas esas son cuestiones que no tienen que ser decididas ante un tribunal supremo de moral.
Con la idea del bien como instancia suprema para orientarse hay dificultades en el día a día. Según Platón hay una estricta jerarquía de las virtudes. Una escala por la que siempre puede deducirse exactamente qué valor moral tiene una actitud o característica determinada. Y porque así ha de ser, no hay competencia alguna entre las virtudes. Justicia y verdad, honestidad y amor a la patria, valentía y sentido familiar: todo eso, según Platón, no está en conflicto entre sí por naturaleza. La persona sabia, que ha asumido en sí la idea de bien y vive de acuerdo con ella, sabe clasificar todo de modo adecuado y nunca surge ningún problema. En todo caso lo que puede haber son conflictos aparentes.
Desde el punto de vista de hoy esta es una idea bastante curiosa. Y realmente también lo era en el tiempo de Platón. En el Teatro de Dioniso de Atenas el público celebraba las piezas dramáticas de Esquilo, de Eurípides y de Sófocles. Los dos últimos vivían aún como ancianos honorables cuando Platón era joven. Y ¿de qué trataban sus tragedias? De no otra cosa que de los conflictos de las virtudes y de su ocasional antagonismo. Porque este es el conflicto «trágico»: que hay que tomar una decisión entre dos bienes, dos obligaciones o dos objetivos de los que resulta evidente que son igualmente importantes pero del todo incompatibles. En el caso de Sófocles este es el leitmotiv de todas sus piezas de teatro. Las leyes de los seres humanos y los mandamientos de los dioses entran en conflicto. Y lo mismo sucede con las conflictivas obligaciones de fidelidad de los seres humanos respecto a bienes incompatibles.
En el mundo de la tragedia las virtudes ya no están claramente ordenadas. Las viejas jerarquías tradicionales ya no convencen, y no se dispone de nuevas. Es muy difícil decir lo que es bueno o malo en una situación determinada. Y también lo que hay que valorar como más eminente. Fidelidad, honor, amistad, familia, valentía, justicia, temor a la ley: esos conceptos tropiezan unos con otros de forma desordenada y causan por doquier muerte, confusión y duelo.
Platón detesta la tragedia, para él es un peligro, un lugar de inmoralidad. Hubieron de resultarle demasiado chocantes sus experiencias teatrales para que no sea capaz de sacar ningún provecho del arte de Sófocles o Eurípides. Quien presenta en tal medida el desconcierto de las virtudes, piensa Platón, no hace más que aumentar el caos entre la gente. De todas las artes, pues, el drama es el más cuestionable moralmente. Qué desconcertante resulta ver cómo hay seres humanos que se deleitan ante la representación de personas con caracteres cuestionables o malos. Por no hablar ya de los actores, que hasta se divierten incluso en tales representaciones. No extraña, pues, que el gobierno del Estado ideal de Platón haya de reglamentar con severidad el programa del teatro y prohibir muchas cosas...
La idea de Platón del bien, con su cosmos moralmente ordenado, es un intento de rechazo del mundo que presenta el teatro. Pero ¿no es a la vez un intento de rechazo de la realidad?
Tomemos otro ejemplo. El ahorro es una virtud, en tanto que el derroche y la dilapidación del dinero es algo que se suele considerar como malo. Pero ¿no se puede ser también tan ahorrativo que uno se convierta en tacaño, avariento y quizá, incluso, desalmado? Lo mismo vale, en sentido contrario, de la prodigalidad. También la valentía puede ser una virtud, pero un hombre valiente de las SS, que en cumplimiento de su deber se adentra en una zona de partisanos y ahorca allí a niños, no nos merece ningún respeto, sino aversión y repugnancia. El amor a la verdad es una cualidad buena. Pero ¿ha de decir uno la verdad siempre y en todas partes? ¿Hay que decirle al jefe con total sinceridad lo que uno piensa de él? Quien actúa así, actúa la mayoría de las veces innecesariamente a lo loco. Y ¿qué pensar de una persona que siempre revisa todas y cada una de sus decisiones bajo el principio de si es justa?
Cada una de las virtudes se convierte enseguida en problema cuando se la toma radicalmente en serio. Y más problemático aún es que a menudo en la vida las virtudes además sean independientes unas de otras. Una persona que bajo tortura se vea coaccionada a delatar a sus compañeros de lucha ¿a quién está obligada? ¿A la verdad? ¡No parece! ¿A la obligación de proteger a sus amigos? ¡Más bien! ¿A su instinto de autoconservación? También, en cualquier caso.
No solo en situaciones límite, también en el día a día nuestras virtudes vuelven una y otra vez a colisionar con facilidad entre ellas. No todo buen propósito encaja en otro. El filósofo liberal británico-judío-ruso sir Isaiah Berlin (1909-1997), que se ocupó de esta cuestión más que de ninguna otra, pensaba al respecto: «En el mundo con el que topamos en la experiencia usual nos las habemos con decisiones entre objetivos igualmente definitivos y pretensiones igualmente absolutas, entre los que algunos solo pueden realizarse si otros se sacrifican para ello»14.
¿Qué puede aprenderse de esto? Platón colocó la idea del bien por encima de todo lo demás. Pero el bien es una cosa muy nebulosa cuando se vuelve concreto. En la vida diaria ideales y valores importantes entran en un conflicto difícilmente discernible. Por eso está claro que no se puede hablar de que «por naturaleza» estén en una relación ordenada unos con otros.
También Platón se dio cuenta de que hay muchas formas de vida imaginables, cada una de las cuales participa del bien a su diferente modo. Pero lo que no quiso reconocer es que esas decisiones no se complementan con facilidad entre sí, sino que se contradicen. Toda decisión por algo es siempre una decisión contra