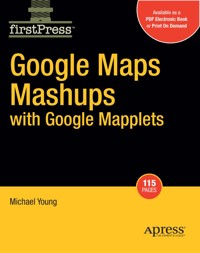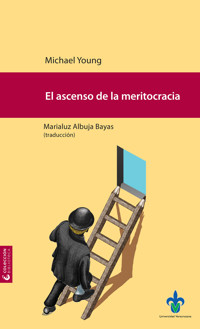
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad Veracruzana
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Ensayo sociológico, sátira política, ficción especulativa. Los registros se funden en El ascenso de la meritocracia, el libro de los años cincuenta en que el autor británico Michael Young se imaginó a sí mismo en 2034 para hacer un serio ajuste de cuentas desde esa invención. Superventas en su época, traducido a varios idiomas, este título conjetura lo que pasaría si las élites se definieran a partir de la fórmula "inteligencia + esfuerzo = mérito". Con rigor académico, agilidad estilística y sentido del humor, Young elabora un análisis multifactorial de la realidad británica, principalmente enfocado en las nociones de clase, trabajo y educación. Abarca, así, desde 1870 hasta una ficticia Crisis de Mayo que para 2034 ya habría trastornado al Reino Unido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El ascenso de la meritocracia
Michael Young
Traducción de Marialuz Albuja Bayas
Revisión de la traducción por Eduardo Cerdán

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
MARTÍN GERARDO AGUILAR SÁNCHEZ
Rector
JUAN ORTIZ ESCAMILLA
Secretario Académico
LIZBETH MARGARITA VIVEROS CANCINO
Secretaria de Administración y Finanzas
JAQUELINE DEL CARMEN JONGITUD ZAMORA
Secretaria de Desarrollo Institucional
AGUSTÍN DEL MORAL TEJEDA
Director Editorial
Título original: The Rise of the Meritocracy
Transaction Publishers, 1994
Routledge, 2017
© 1994, Taylor & Francis
Traducción autorizada de la versión en lengua inglesa publicada previamente por Transaction Publishers y ahora editada por Routledge, sello de Taylor & Francis Group LLC.
Todos los derechos reservados.
Primera edición, 17 de julio de 2025
D. R. © Universidad Veracruzana
Dirección Editorial
Nogueira núm. 7, Centro, cp 91000
Xalapa, Veracruz, México
Tels. 228 818 59 80; 228 818 13 88
https://www.uv.mx/editorial
isbn: 978-607-2621-85-5
doi: 10.25009/uv.2621855
Maquetación de forros e ilustración digital: Jorge Cerón Ruiz
Edición: Eduardo Cerdán
Elaboración de ePub: Aída Pozos Villanueva
Nota sobre esta edición
Publicado por primera vez en 1958, este título mezcla los datos duros con la ficción. Las alusiones a fuentes y a acontecimientos fechados antes de ese año cuentan con un respaldo factual y con referencias por parte del autor –corregidas y ampliadas para la presente edición–, mientras que las menciones a hechos o incluso títulos posteriores pertenecen a la ficción propuesta en el libro. Estas últimas, por ello, pueden tener datos incompletos.
Las fuentes –tanto reales como ficticias– mantienen sus títulos en el idioma original, excepto si cuentan con una versión publicada en español. El autor no solía consignar las páginas de donde extrajo sus citas; cuando sí lo hizo, se conservaron de manera íntegra en esta edición.
Conviene tener presente que, cuando Michael Young habla aquí del “siglo pasado” –es decir, el xx–, en realidad se refiere al siglo que le tocó vivir.
El valor y la imaginación con que se elabore un plan de desarrollo, la energía y el juicio con que se lleve a la práctica, no solo determinarán el futuro de nuestro sistema educativo, sino que pueden configurar en gran medida la trayectoria futura del avance de la nación.
Ministerio de Educación. The Nation's Schools, 1945
Agradecimientos
El autor desea agradecer la valiosa ayuda y el aliento que recibió de A. L. Bacharach, Vincent Brome, Daphne Chandler, Margaret Cole, C. A. R. Crosland, Dorothy Elmhirst, Jean Floud, Geoffrey Gorer, A. H. Halsey, Irving Kristol, Peter Marris, Enid Mills, Edward Shils, J. H. Smith, Prudence Smith, R. H. Tawney, Peter Townsend, Peter Willmott, Leonard Woolf y Joan Young.
Introduccióna la edición inglesa de 1958
¿Qué relación hubo entre el desmantelamiento del Ministerio de Educación y el atentado contra el presidente del Congreso de Sindicatos? ¿Qué relación hubo entre la huelga no oficial de transportes y el paro, tampoco oficial, del servicio doméstico? Todas estas preguntas se vuelven doblemente actuales por la huelga general que los populistas han convocado para el próximo mes de mayo, en el primer aniversario de los disturbios. ¿Habrá respuesta? ¿El 2034 repetirá la historia de 1789 o solo la de 1848? Yo diría que difícilmente podría discutirse un tema de mayor trascendencia moral. Se trata de un peligro claro y patente para el Estado.
El primer ministro, en su honesto informe ante la Cámara de los Lores, atribuyó parte de la responsabilidad de la Crisis de Mayo a fallos administrativos. El destrozo del almacén de Wren en Stevenage –considera el primer ministro– fue un disturbio local; sus 2000 delegados sindicales se indignaron, sin duda, por el inesperado rechazo de la dirección a la semana de cuatro días laborables. La destrucción de la estación atómica de South Shields quizá nunca se habría producido con un director menos provocador. La huelga del personal doméstico se precipitó por la lentitud en la revisión de tarifas; problemas similares en otras provincias de Europa son prueba suficiente de ello. Los sentimientos contra el Ministerio de Educación se vieron estimulados por la publicación en abril del último informe de la Comisión Permanente sobre la Inteligencia Nacional, etc. Todo esto lo acepto de buen grado, pero no es la historia completa. También hay que explicar por qué los errores administrativos, que en un año normal habrían pasado casi inadvertidos, han provocado en esta ocasión una protesta tan feroz y concertada. Para entender lo que ha pasado, y así estar preparados ante lo que va a pasar, tenemos que tomarle la medida al movimiento populista, con su extraña mezcla de mujeres en la dirección y hombres en las bases.
Los círculos femeninos ya han producido evangelistas en el pasado; su eclipse ha sido por lo general tan repentino como su surgimiento. No ocurre así con los líderes que ahora nos asedian. Han consolidado su fuerza. La convención que organizaron en Leicester poco antes de la Navidad de 2032 fue su momento decisivo. Los círculos femeninos se reunirían –eso era bien sabido–; las secciones femeninas del Partido de los Técnicos estarían allí –eso estaba medianamente permitido–. Lo que no se esperaba era la asistencia de tantos representantes, tanto hombres como mujeres, de las secciones locales del partido y de los sindicatos. Desafiando a sus líderes, vinieron de todo el país, particularmente del norte de Inglaterra y de Escocia –esta hostilidad hacia Londres y el sur es un aspecto más siniestro de la revuelta, demasiado minimizado por los sociólogos del gobierno–. Hasta la Asociación de Benefactores Científicos estuvo representada. De Leicester surgió el conglomerado mal avenido que ha llegado a conocerse como “movimiento populista”, con su extraño carácter. Por primera vez en la historia, una minoría disidente de la élite se ha aliado con las clases inferiores, hasta ahora tan aisladas y dóciles. Su unión fomentó los incidentes locales en Kirkcaldy y en Stevenage, en South Shields y en Whitehall, hasta la crisis nacional del pasado mayo.
¿Qué significa todo esto? Solo los historiadores del futuro lo sabrán, quizá ni siquiera ellos se pongan de acuerdo. Tan cerca como estamos de la crisis, con cada día trayéndonos nuevas noticias, es imposible que alguien no vacile en sus opiniones. Aún no se ha llegado a un consenso. La opinión oficial es que esa alianza entre clases es un error, pues los antecedentes de los dirigentes y los dirigidos son tan diferentes, y el interés común entre ellos tan escaso, que el movimiento no puede durar. El Sunday Scientist, en una frase muy citada –aunque chusca–, ha comparado a algunos de los líderes con “Rimski-Kórsakov en una casa de la esquina de Lyon”. ¿Se ha vulgarizado el colegio Somerville de Oxford sin encontrar una respuesta profunda? Creo que no, al menos no estoy de acuerdo con la respuesta. Los populistas no podrían haber cobrado tal ímpetu ni la Crisis de Mayo habría alcanzado tales dimensiones, si no hubiera algo más que resentimientos pasajeros de los que alimentarse. Mi lectura es que estos resentimientos tienen sus raíces en lo más profundo de la historia.
El propósito de este ensayo es analizar algunas de las causas históricas de los agravios que estallaron en los levantamientos de mayo. Mi tesis es que, hayan estado o no abiertamente organizados por los populistas, sí fueron organizados por la historia. Hay una creencia implícita: no hay revoluciones, solo la lenta acumulación de un cambio incesante que reproduce el pasado a la vez que lo transforma. No estoy pensando en las mil y una innovaciones técnicas que, desde un punto de vista, han hecho del siglo pasado un eón. No me ocuparé de estos lugares comunes, sino que intentaré demostrar que, por extraños que parezcan ahora nuestros bisabuelos, el siglo xxi está tejido en el mismo telar que la época neoisabelina. Ilustraré mi ensayo con referencias al periodo, entre 1914 y 1963, en el que me especialicé en la Escuela Selectiva de Manchester. Quisiera reconocer mi deuda con mi maestro del propedéutico preuniversitario (sixth form), el señor Woodcock, por haberme señalado por primera vez lo revelador que podía ser un estudio de aquella época para comprender los progresos que el hombre ha realizado en el último siglo. Él me dio a conocer la sociología histórica tal y como se había desarrollado en las antiguas universidades.
Al principio de mi periodo especial, 1914, las clases altas tenían su parte razonable de genios y de tarados, al igual que los trabajadores; o, debería decir, puesto que unos pocos trabajadores brillantes y afortunados siempre ascendían a la cima a pesar de haber estado subordinados en la sociedad, las clases inferiores contenían una proporción de personas superiores casi tan alta como las propias clases altas. La inteligencia se distribuyó más o menos al azar. Cada clase social era, en capacidad, la miniatura de la sociedad misma: la parte por el todo. El cambio fundamental del siglo pasado, que empezó bastante antes de 1963, es que la inteligencia se ha redistribuido entre las clases, y la naturaleza de las clases ha cambiado. A los talentosos se les ha dado la oportunidad de ascender al nivel acorde con sus capacidades, y las clases inferiores –en consecuencia– se han reservado para los que también son inferiores en capacidad. La parte ya no es lo mismo que el todo.
El ritmo del progreso social depende del grado en que el poder se corresponda con la inteligencia. La Gran Bretaña de hace un siglo malgastaba sus recursos condenando al trabajo manual incluso a las personas con talento, y bloqueaba los esfuerzos de los miembros de las clases bajas por obtener un justo reconocimiento a sus capacidades. Pero Gran Bretaña no podía ser una sociedad de castas si quería sobrevivir como una gran nación; grande, quiero decir, en comparación con otras. Para resistir a la competencia internacional, el país debía utilizar mejor –sobre todo– su material humano: el talento que incluso en Inglaterra, se podría decir que siempre y en todas partes, era demasiado escaso. Las escuelas y las industrias se abrieron progresivamente al mérito, de modo que los niños inteligentes de cada generación tuvieron la oportunidad de ascender. La proporción de personas con un coeficiente intelectual (ci) superior a 130 no podía aumentar –la tarea consistía más bien en evitar que disminuyera–, pero la proporción de estas personas en trabajos que exigían el máximo de sus capacidades aumentaba constantemente. Por cada Rutherford ha habido en los tiempos modernos 10 magnates de este tipo; por cada Keynes, dos, e incluso Elgar ha tenido un sucesor. La civilización no depende de la masa rígida, del “hombre sensorial promedio”, sino de la minoría creativa, del innovador que con un solo golpe puede ahorrar el trabajo de 10000, de los pocos brillantes que no pueden mirar sin asombro, de la élite inquieta que ha hecho de la mutación un hecho –además de biológico– social. Las filas de los científicos y los tecnólogos, los artistas y los profesores, se han engrosado; su educación se ha adaptado a su elevado destino genético; su poder por fin ha aumentado. El progreso es su triunfo; el mundo moderno, su monumento.
Y, sin embargo, si ignoramos a las víctimas del progreso, caemos víctimas, en el ámbito de las relaciones humanas, de la insidiosa complacencia que tanto deploramos en las ciencias naturales. En la visión equilibrada de la sociología, tenemos que considerar tanto los fracasos como los éxitos. Cada selección de uno es un rechazo de muchos. Seamos francos y admitamos que no hemos sabido evaluar el estado mental de los rechazados, ni asegurar así su necesaria adaptación. Desde la conmoción provocada por los acontecimientos del año pasado, el peligro que nos acecha es que la multitud clamorosa –esa que encuentra las puertas de la educación superior cerradas en su contra– podría desafiar el orden social por el que se siente condenada. ¿Acaso las masas, a pesar de su falta de capacidad, no se comportan a veces como si sufrieran un sentimiento de indignidad? ¿Necesariamente se ven como nosotros las vemos? Sabemos que solo dando rienda suelta a la imaginación bien entrenada y a la inteligencia organizada la humanidad aspirará a alcanzar, en los siglos venideros, la plenitud que merece. Reconozcamos que quienes se quejan de la injusticia actual piensan que están hablando de algo real, y tratemos de entender cómo lo que para nosotros es un disparate para ellos tiene sentido.
PRIMERA PARTE: El ascenso de la élite
I. EL CHOQUE DE LAS FUERZAS SOCIALES
MODELO DE FUNCIÓN PÚBLICA
Se ha dicho que la década de 1870 fue el comienzo de la era moderna, no tanto por la Comuna como por el señor Forster.5 La educación se hizo entonces obligatoria en Gran Bretaña, se abolió por fin el clientelismo en la función pública y se impuso el ingreso por oposición. El mérito se convirtió en el árbitro, con el logro como estándar para la entrada y el progreso en una espléndida profesión,6 todo lo cual fue una conquista aún mayor porque muchos de nuestros bisabuelos eran abiertamente hostiles a los competition wallah7 en el gobierno británico. Teniendo en cuenta la oposición, es notable que en 1944 los jóvenes más brillantes de Cambridge y Oxford ya estuvieran entrando a la clase administrativa para guiar los destinos de la nación; los jóvenes destacados de las universidades provinciales, a las carreras científicas y técnicas apenas menos importantes; hombres y mujeres jóvenes que habían sobresalido en las escuelas selectivas (grammar schools), a las carreras ejecutivas; los menos destacados se unieron a los grados clericales más bajos; y el calificado grupo de hombres y mujeres que constituía la columna vertebral del servicio ingresó a las carreras manuales y operativas, directamente de las escuelas elementales (más tarde llamadas secundarias modernas). Un modelo a seguir para cualquier organizador sensato. Fue copiado mil veces en el comercio y la industria, al principio principalmente por las grandes empresas como Imperial Chemicals y Unilever, y más tarde por las corporaciones públicas en constante proliferación.
El defecto de estos arreglos, por lo demás admirables, era, por supuesto, que el resto de la sociedad, y en particular la educación, aún no se regía por el principio de la función pública. La educación estaba muy lejos de ser proporcional al mérito. Algunos niños con una capacidad que los habría calificado para ser subsecretarios se vieron obligados a dejar la escuela a los 15 años y convertirse en carteros. ¡Subsecretarios entregando cartas!, es casi increíble. Otros niños que pasaron por los colegios Eton y Balliol, con escasas aptitudes pero con valiosas conexiones, acabaron en la madurez como altos funcionarios del Servicio Exterior. ¡Carteros entregando iniciativas!, ¡qué trágica farsa! La función pública, enfrentada a un problema insoluble, hizo algo para compensar la injusticia en la sociedad a gran escala, ampliando las oportunidades de ascender dentro de sus propias filas. Sobre todo en tiempos de guerra, sustituyó a quienes tuvieron un desarrollo tardío –en los niveles más bajos– por quienes se deterioraban pronto y lograban aprobar los exámenes finales solo para hundirse exhaustos en la Tesorería. Incluso en tiempos de paz, los oficinistas inteligentes podían ascender a un escalafón muy distinto; algunos de ellos se volvieron ejecutivos y, en sus últimos años, unos cuantos entraron en los rangos inferiores de la clase administrativa. Los límites fueron las deficiencias del sistema educativo general. Solo cuando la escuela hizo su trabajo, los encargados de la función pública pudieron hacer el suyo. Cuando ya no hubo subsecretarios que tuvieran que abandonar la escuela a los 15 años ni carteros enviados a Balliol, la gran reforma iniciada en la década de 1870 pudo por fin completarse.
Es difícil sobrevalorar la fuerza de este ejemplo. Los nombres que figuraban en el calendario imperial hace un siglo adornaban una función pública reconocida, con razón, como la mejor del mundo. ¡Qué estrecha es la analogía con la sociedad moderna! Hoy en día tenemos una élite seleccionada de acuerdo con los cerebros y educada según los desiertos, con bases en filosofía y en administración, así como en ciencia y en sociología. La clase administrativa de la antigua función pública también se elegía por su cerebro y recibía una educación que era mucho más que vocacional, y que sin embargo tenía relación (como la romana y, a diferencia de esa otra gran función pública imperial, la de China) con las tareas que más tarde se les pediría desempeñar. Hoy reconocemos abiertamente que la democracia no puede ser más que una aspiración, y que estamos gobernados no tanto por el pueblo como por los más listos; no una aristocracia de nacimiento, no una plutocracia de riqueza, sino una verdadera meritocracia8 de talento. Del mismo modo, la antigua función pública ejercía, con habilidad y tacto, mucho más poder que el Parlamento porque estaba muy bien elegida y formada. Hoy, cada miembro de la meritocracia tiene acreditado un ci mínimo de 125, con los puestos más altos –para psicólogos, sociólogos y secretarios permanentes– reservados desde el Premio Crawley-Jay de 2018 a los que obtengan más de 160. ¿No ha demostrado el método retrospectivo de Tauber que hace un siglo la mayoría de la clase administrativa ya tenía índices superiores a 125? Estos fueron los rudimentos del sistema moderno. Si hoy la inteligencia reina en tres cuartas partes del mundo de manera indiscutible, hay que rendir un modesto homenaje a los pioneros clarividentes de la función pública británica. Es una exageración, justificable, decir que nuestra sociedad es un monumento a ellos, no menos que a los primeros socialistas.
TODO LO QUE BRILLA Y ES BELLO
Hasta las reformas de la función pública, la mayor parte de la sociedad se regía por el nepotismo. En el mundo agrícola que predominó hasta bien entrado el siglo xix, el estatus no se alcanzaba por méritos, sino que se atribuía por nacimiento. Clase por clase, estatus por estatus, ocupación por ocupación, los hijos siguieron fielmente los pasos de sus padres, y los padres, con igual fidelidad, los de sus abuelos. La gente no le preguntaba a un niño qué iba a ser de mayor; eso se sabía: iba a trabajar la tierra como sus antepasados. En la mayoría de los casos no había selección para los puestos de trabajo; solo existía la herencia. La sociedad rural (y su religión) era la familia en sentido amplio.
Con el padre a la cabeza, el estatus de los demás miembros de la familia se jerarquizaba, con el hijo mayor por delante del menor9 y los hijos por delante de las hijas. Así en la familia como en el pueblo. El señor de la finca era el patriarca y, por debajo de él, en sus grados correspondientes, se situaba la población agrícola: los propietarios libres por encima de los copropietarios, los copropietarios por encima de los aldeanos, los aldeanos por encima de los criados.
El rico en su castillo,
el pobre en su puerta,
Él los hizo altos y humildes
y ordenó su patrimonio.
Todo lo que brilla y es bello…10
Así en la aldea como en el reino: la familia real, encabezada por el padre de su patria, se erguía sobre las órdenes y haciendas del reino. Así en el reino terrenal como en el reino de los cielos. En la cabecera de la mesa siempre estaba el mismo hombre. Una norma de esta naturaleza no estaba pensada para fomentar la ambición juvenil.
Cuando el historiador se mira en el espejo del pasado, rara vez puede escapar a la imagen de su propio rostro inquisitivo, y es prácticamente imposible para cualquier desconocedor, que da por sentada la lógica de la ingeniería humana, comprender la aparente locura de sus antepasados. Por supuesto, había tiranía, despilfarro y rigidez en el antiguo sistema. Pero eso no fue todo. Lord Salisbury dijo una vez que no se le ocurría una defensa lógica del principio hereditario y que, por esa razón, no estaba dispuesto a renunciar a él. Hablaba con tanta seguridad porque, para cualquiera que tuviera sus raíces en el campo,11 justificar la herencia cuando la agricultura era un asunto familiar resultaba obvio. La agricultura exigía un esfuerzo duro e incesante y, en la mentalidad imperante, esto se aseguraba mejor cuando los hombres sabían que trabajaban para los hijos y los nietos, quienes se beneficiarían de las mejoras, como también sufrirían las consecuencias del descuido. La agricultura exigía que los trabajadores estuvieran apegados a la tierra, para que no faltara el siempre precario suministro de alimentos, y este apego se salvaguardaba mejor cuando se ponía a los niños a aprender y a amar, a una edad en la que eran más impresionables, las pequeñas peculiaridades de la tierra que un día heredarían. La agricultura exigía que la fertilidad de la tierra se alimentara continuamente, no que se explotara para obtener ganancias temporales, y la visión a largo plazo se inculcaba en personas que tenían en el corazón los intereses de la posteridad, encarnados en su propia familia. La herencia a la vez incitaba al esfuerzo, inculcaba la responsabilidad y servía de pretexto para la continuidad.
La tierra cultiva castas; la máquina hace clases. El antiguo sistema era bastante bueno mientras Inglaterra dependiera de la agricultura primitiva, pero, a medida que crecía la industria, el feudalismo era cada vez más un freno a la eficacia. No era tanto la herencia de bienes12 lo que importaba. De hecho, cuantas más riquezas legaba un padre, más a menudo sus hijos no hacían nada aparte de gastar su dinero. Cuando la familia se retiraba, el poder descendía de los padres a administradores asalariados seleccionados por su capacidad, que era justo como debía ser. Lo que más importaba era el número de hijos que heredaban el poder y la posición, además de la riqueza. Es asombroso cuántos médicos eran hijos de médicos; cuántos abogados, hijos de abogados… y lo mismo con profesiones de muchos tipos. En la industria y el comercio, muchos hombres de éxito preferían enviar a sus hijos a las profesiones más altas de la escala social; incluso en los negocios, la sucesión en el puesto de trabajo era bastante común para ser un impedimento demasiado serio para la productividad. Naturalmente, los padres capaces engendraban hijos capaces, aunque con menos frecuencia antes de que se difundieran los matrimonios basados en el ci, que tenían doble derecho a su poder: por mérito y por nacimiento. Pero qué tristemente frecuente era el caso contrario: el hijo que no estaba a la altura de su padre, cuya capacidad era tal vez de otro tipo, cuyas inclinaciones eran el arte o la filosofía en lugar de los negocios, o cuya energía estaba cuajada por la cercanía de su progenitor, y sin embargo se sentaba en el escritorio de su padre y mantenía el asiento caliente para su propio hijo. Mediante la formación y la práctica, muchos hijos hicieron todo lo posible por acatar la instrucción de Goethe: “Para realmente poseer lo que vas a heredar / primero por tus méritos lo debes ganar”.
¿Pero de qué servía? El autoengaño tiene sus límites. La tragedia humana era también un despilfarro social.13