
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
1942. Daniel Kurka es un niño cuando llega a Nueva York en un barco de refugiados europeos. Todo en aquella ciudad le asombra y le fascina: sus calles interminables, sus imponentes rascacielos y el hotel New Yorker, donde trabaja su tía y en el que pasa las horas perdiéndose por sus pasillos. Será en una de estas excursiones cuando conocerá Nikola Tesla, el inventor que pudo cambiar el destino del mundo y que revelará a Daniel un secreto que pondrá en peligro su vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1EL VIAJE
Si estás leyendo estas páginas, es que han pasado muchas cosas. Pero no las suficientes. Entre las cosas que han sucedido se encontrará, sin duda, mi muerte, la cual no tiene mérito siendo, como soy, un viejo. Pero esta muerte –la mía– es la única responsable de que estas hojas estén en tus manos por voluntad del difunto, que soy yo, que en paz descanse. He guardado con cautela cuanto aquí se cuenta en espera de que el mundo mereciera tal confesión. No ha podido ser, y dado que todavía eres un niño, aún hay esperanza. Confío en ti. Si crees que no debo hacerlo, te ruego que no sigas leyendo y destruyas estos papeles. Al fin y al cabo, tan solo soy el viejo tío Daniel y ya ni siquiera eso. Ahora soy simplemente un muerto más.
Tienes la misma edad que tenía yo en el año 1942 cuando me subí a aquel barco de refugiados, con un futuro incierto, separándome de lo único que conocía hasta entonces. Me esperaba un puerto: Nueva York. Y una pariente: Helena Zdenka. Mi querida tía Elka, entonces una imagen sonriente, color sepia, que guardaba en el bolsillo de la camisa y que a cada rato palpaba para comprobar que no la había perdido.
Tal vez por eso, porque tenemos la misma edad –yo, el niño de entonces que revivirá en estas páginas, y tú, que las estás leyendo–, pueda confiarte lo que sucedió y cómo, por cuestiones del azar, este secreto que voy a desvelarte vino a caer en mis manos. Ahora, las tuyas.
Por una serie de acontecimientos difíciles de resumir, llegué a Casablanca a mediados de mayo de 1942, con un grupo de niños españoles, en espera de subir al barco Serpa Pinto con destino a Nueva York. Mi tío Vanja consiguió arreglar mis papeles para que huyera de la guerra que azotaba toda Europa gracias a su amistad con el cuáquero William Fox, al que conoció en los avatares de su inquieta vida. Tan solo recuerdo de aquel hombre que era muy alto y que usaba una espesa perilla que se unía a ambos lados de la cara a su corto y oscuro pelo, dándole un extraño aspecto de hombre lobo que sus maneras suavizaban. Llevaba siempre puesto un peculiar sombrero negro y hablaba con una extremada delicadeza. Mi tío Vanja, que por el contrario era bajito y nervioso, no sabía cómo agradecer a William Fox su generosa ayuda y se mostraba con él emocionado, golpeándole la espalda a cada rato y enjugándose los ojos pequeños y enrojecidos.
Encontrar un pasaje y arreglar los visados para ir a Estados Unidos era muy difícil en aquellos años de guerra, en que aquel poderoso país había rebajado la cuota de inmigrantes y solo tres compañías navieras de países neutrales seguían haciendo las rutas por el océano Atlántico, atestado de submarinos alemanes. Sin la intermediación de William Fox para que pudiera viajar bajo los auspicios del Comité Estadounidense para el Cuidado de los Niños Europeos, habría sido imposible aquella travesía que cambió mi vida y que es la responsable de que yo ahora, setenta años después, escriba estas páginas con el secreto que tan obstinadamente he guardado.
William Fox y mi tío Vanja se despidieron de mí en el puerto de Marsella. Mi tío me abrazó nerviosamente y yo sentí sus brazos carnosos y la aspiración intermitente, como de asmático, agravada por la angustia de la despedida y la incertidumbre de nuestro futuro: el mío, su único sobrino, hijo de su hermano Mirko, retenido en Dalmacia por las tropas fascistas italianas. Y también el suyo propio, Vanja Kurka, que quedaba expuesto a los rigores de la guerra.
–Toma esta fotografía y guárdala bien con tus papeles –me dijo–. No la pierdas. Es Helena Zdenka, una prima de tu madre, serbia como ella, que vive en América desde hace siete años. Helena te recogerá allí.
El tío Vanja me tendió la fotografía de una mujer desconocida, que apenas tuve tiempo de contemplar, y volvió a abrazarme. William Fox me ofreció su mano grande y velluda y dijo en francés:
–Nueva York es la ciudad de las oportunidades. Aprovéchalas.
No sonrió.
Subimos al barco y desde la baranda, rodeado de una multitud de hombros y brazos que me apretaban, vi al tío Vanja palmeándole la espalda a William Fox, tan alto y flaco a su lado que parecía un mástil pintado de negro. Al rato, el cuáquero levantó la mano y los dos se hicieron pequeños, confundiéndose con la algarabía del puerto.
Nunca volví a ver a ninguno de los dos.
Cuando ya el puerto era apenas una marea de luces y rayas, nos reunieron a todos los niños y al resto de refugiados para conducirnos a las bodegas, donde nos acomodaron en cabinas pequeñas con literas y una claraboya por donde se veía el balanceo del mar. Hacía mucho calor y el olor era terrible. Sonaban los motores como un avispero y el movimiento continuo hizo vomitar a más de un niño.
En cubierta encontré mujeres tristes, comerciantes árabes y refugiados esqueléticos que relataban las pesadillas de la guerra en una algarabía de idiomas rumorosa y deprimente.
Entre los niños amparados por los cuáqueros, además del grupo de españoles, había judíos alemanes y polacos. Yo era el único yugoslavo y me sentía diferente del resto de muchachos, unidos por un origen o una religión y en muchos casos por la sangre, pues entre ellos había grupos familiares de tres y hasta cuatro hermanos. Los niños, cuando no estaban mareados o no lloraban, correteaban por el barco y hacían trastadas que nadie impedía, agradecidos tal vez por la alegría de sus voces y sus juegos, que tanta falta hacía en la tristeza chirriante de aquel paquebote.
Recuerdo que nos juntaron a comer bajo el sonido de una campana metálica. Hicimos una fila y nos entregaron un plato y una taza de aluminio. Delante de mí había una niña, algo más alta que yo, que llevaba un abrigo negro, muy grande. Me fijé en que sus hombros se sacudían silenciosamente como si estuviera llorando y que aquel movimiento agitaba una larga y gruesa trenza que le caía por la espalda. Cuando llegó mi turno, un hombre uniformado me echó en el plato dos cucharadas de un líquido oscuro donde bailaban algunas lentejas junto con una mosca, y en la taza, un poco de agua sucia.
Di buena cuenta de aquella bazofia y, con el estómago lleno, me sentí mejor. Apoyé la espalda en la madera del barco y suspiré satisfecho como si hubiese devorado la comida de un rey. Las penurias de la guerra me habían hecho padecer un hambre perpetua. Descubrí a la niña de la trenza, sentada entre otros niños, frente a mí, con el plato intacto, en el suelo. Ella también apoyaba la cabeza en la madera del barco y estaba medio vuelta, abstraída, mirando hacia el cielo. Tenía el mentón redondo, y el pelo deshilachado de la trenza volaba hacia la cara tapándole a ráfagas el rostro. Miré el plato lleno de comida de la niña y aún mi estómago se encogió de hambre. Ella debió de notar mi intensa mirada, porque giró la cabeza y posó sus ojos en mí. Eran muy negros y muy tristes, levemente ausentes. Antes de levantarse y dejar abandonados el plato y la taza de aluminio, asintió con la cabeza como si me diera permiso para comer el potaje que se había dejado.
Corrí hacia el plato y lo zampé con la misma alegría con que me había comido el primero, apartando las piedras que me iba encontrando. Cuando hube terminado, saqué la fotografía que me había dado el tío Vanja e inspeccioné por primera vez la figura de Helena Zdenka, como haría tantas veces a lo largo del trayecto hasta Casablanca y, más tarde, en el barco que nos conduciría a Nueva York.
Aún ahora, setenta años después, soy capaz de ver la imagen de Helena Zdenka en aquella fotografía como si la tuviera delante. Los ojos dulces, la nariz recta, las mejillas rollizas y esa media sonrisa entre el asombro y la intención estética, recortada sobre un fondo claro que resaltaba el artificio de su postura. Era una perfecta desconocida. No había nada en ella que recordara a mi madre. Y, sin embargo, ahora, al cabo de los años, a quien no soy capaz de recordar es a Renata, mi madre, confundida con los rasgos de la tía Elka y sus brazos gordezuelos, su olor a colonia barata o aquella expresión entre risueña y testaruda que ponía al colocarse el uniforme mientras me decía que estuviera quieto, que dejara de corretear por el hotel en el que trabajaba, aquella inmensa torre en el centro de Manhattan.
Debo hacerte una aclaración antes de seguir adelante para que comprendas las extraordinarias circunstancias que envolvieron a mi familia desde el principio de los tiempos, que, en cierta medida, ayudaron al desenlace de lo que aquí te estoy narrando. La familia de mi madre era de ascendencia serbia y, por tanto, profesaba la religión ortodoxa. Sin embargo, tanto mi madre como su prima Helena se casaron con croatas y, en apariencia, abandonaron su religión para aceptar el catolicismo. Mi padre era un croata dedicado a las labores del campo y a la ebanistería que no daba demasiada importancia a las cuestiones religiosas. Consideraba que las diferencias étnicas, el misticismo y los nacionalismos exacerbados de nuestro convulso país eran síntomas de un retraso intelectual y humano, opinión que no solo heredé, sino que he abanderado hasta el final de mis días, que, como bien sabes, ya ha llegado. Siendo así, mi padre me crio en un catolicismo permisivo con los ritos y las ceremonias ortodoxas, que mi madre siguió practicando a escondidas y de los que fui testigo durante mi corta infancia con ella.
Antes de la muerte de mi madre, vino a suceder otra desgracia que fue, como comprenderás ahora, clave para mi posterior viaje a América. El marido de Helena Zdenka murió en las revueltas de los campesinos croatas a finales de 1934, a manos de la policía monárquica serbia. Este hecho llevó a la prima de mi madre a tomar un barco y abandonar el reino de Yugoslavia para emigrar a América, ayudada por la familia croata de su difunto marido. Apenas andaba yo por los cinco años y nada recordaba de ella. Ni siquiera su nombre.
Mi madre murió tres años más tarde, en 1938, a causa de una dolencia respiratoria. La confusión de los años de guerra y las peripecias que hube de vivir hasta mi huida a América borraron los recuerdos de aquella mujer que me tuvo en su seno y me cuidó, como también la vida en América se fue encargando de borrar los rasgos y la voz de mi padre, huido en una noche de guerra, en el año 1941, tras la invasión de las potencias del Eje, dejándome a solas con el tío Vanja.
Al parecer, mi madre tenía una prodigiosa memoria, que yo había heredado. Había sido una campesina enérgica y tímida, como solían ser las campesinas de la península de Istria, según me fue relatando la tía Elka con el paso de los años. Conocía repertorios enteros de poesía europea y pasajes eclesiásticos que recitaba mientras hacía las tareas del hogar o las agrícolas, y que la propia tía Elka se encargaba de recordármelos recitándolos algunas noches. No sé si en mí perdura el recuerdo de mi madre murmurando aquellos textos o simplemente he construido ese recuerdo a partir de las imágenes que las palabras de la tía Elka han ido dibujando en mi memoria, pero cierro los ojos y soy capaz de ver a una mujer grande y alegre, de rasgos borrosos, fregando en la cocina unos trapos mientras musita oraciones y poemas, en un tiempo en el que no había muertos ni hambre ni miseria. Ese tiempo que por entonces, siendo yo aquel chaval enrolado en una aventura forzosa, evocaba como si hubiera sido un sueño y que ahora, tantos años después, es simplemente el recuerdo de aquella evocación, tumbado en la cubierta de un barco que me alejaba de Europa y que en ocasiones me cegaba los ojos en un llanto que, sin embargo, no llegaba a desatarse.
Me froté los párpados al tiempo que el viento agitaba la fotografía, que puse a buen recaudo en mi bolsillo, y dejé en la cubeta los dos platos y los vasos de hojalata, que restallaron contra el resto de la vajilla.
Pasé mi primer día de navegación entre melancólico y excitado, recorriendo los recovecos del barco. Descubrí un lugar solitario en el puente donde podía contemplar a mis anchas el mar y la costa, y allí me pasé prácticamente los días que duró la travesía hasta llegar a Casablanca. Me entretenía atendiendo a las conversaciones de los marinos y las faenas y los gritos de los pescadores que se veían desde cubierta. Navegábamos muy cerca de la costa, flanqueados por dos buques destructores que nos protegían.
Cruzamos el estrecho de Gibraltar, hicimos escala en Orán y continuamos rumbo hacia Casablanca. De las pocas cosas que recuerdo del viaje fue mi encuentro, en cubierta, con un hombre extremadamente delgado, con la nariz aguileña, como una daga sobre aquella cara huesuda. Se puso a mi lado y rompió a llorar. Después me dijo algunas palabras en alemán y, al ver que yo no entendía, se expresó en francés. A pesar de mis escasos doce años, yo hablaba croata, que no difiere del serbio salvo en ciertas variedades dialectales, y también francés e italiano. Era capaz además de chapurrear el inglés, y comenzaba a entender algunas palabras en español. La necesidad agudiza las lenguas.
–¿Tú también eres judío? –me preguntó.
Yo negué con la cabeza, receloso, mirando a aquel desgraciado que aún tenía restos de llanto en su rostro enjuto.
–Pero estás en este barco como todos nosotros –dijo–. Une más la desgracia que la religión.
Yo no sentía ninguna unión hacia aquel hombre que, sin embargo, se obstinaba en hablarme y contarme su infortunada biografía. Y en verdad que lo era, como la de cada uno de los infelices que viajábamos en aquel barco. Entre él y yo distaban unos buenos años; yo, como niño que era, no podía detenerme en la miseria, y él parecía regodearse en su desdicha.
–Te pareces mucho a Ezra –me decía–. Debes de tener la misma edad que tendría Ezra si no lo hubieran asesinado. Era mi hermano, ¿sabes? Ezra. Murió en mis brazos.
Yo no quería parecerme a Ezra ni seguir hablando con aquel judío; sin embargo, la compasión empezó a anidar en mi pecho y acabé contándole de mi huida a Nueva York, de Helena Zdenka, que trabajaba en el hotel New Yorker, uno de los más lujosos de Manhattan, y de la vida que en aquella ciudad de las oportunidades y la luz nos aguardaba a todos. Él sonrió tristemente y me rogó que le abrazara.
Me quedé en suspenso, sin comprender del todo lo que me pedía. El hombre abrió los brazos y me atrapó en lo que más parecía el lazo corredizo de una soga que un abrazo, y comenzó a sollozar de nuevo. Aguanté lo que pude hasta que conseguí desembarazarme de aquel desdichado y alejarme de allí, dejándolo inclinado sobre la baranda. Todas aquellas tristezas eran demasiado grandes para un niño, y me limité a esquivarlo el resto del tiempo que duró la travesía. Sin embargo, el recuerdo de aquel hombre y aquel abrazo perdura en mí como símbolo de todas las desgracias que convivían en aquel viejo paquebote y que son las verdaderas realidades de la guerra.
Poco antes de llegar a Casablanca, volví a ver a la niña del abrigo grande y negro. Estaba en cubierta y hacía y deshacía un barco de papel. Sus ojos volvieron a tropezar con los míos. En ese momento, el buque soltó su sirena y un montón de gaviotas nos sobrevolaron. Estábamos cerca de la costa. Los dos, junto con otros pasajeros, nos acercamos a la barandilla para ver el puerto que se abría ante nosotros, con sus casas pequeñas y sus minaretes y sus barcos, algunos de guerra.
Ella me miró un instante antes de volver los ojos hacia aquel horizonte de barcos y casas. Nuestros hombros se rozaban y aquel tacto se unía a la emoción de haber alcanzado sanos y salvos el primero de nuestros destinos.
Habíamos llegado a Casablanca.
2CASABLANCA
Sobre todo recuerdo el calor. Y las moscas. Todo estaba atestado de moscas que revoloteaban atontadas a nuestro alrededor, intentando meterse en las orejas y la boca. Las calles parecían hervir bajo aquel sol. Los coches, los carros tirados por caballos y aquella multitud de gente no hacían sino aumentar la sensación de bochorno.
Nos condujeron en autobús hacia las afueras. Yo iba mirando por la ventanilla sin cristales aquel bullicio y las extrañas vestimentas de sus gentes, con el viento tórrido aplastándome el rostro. De pronto, vi a un muchacho guiando con un palo a un enorme animal que movía sus belfos soltando espumarajos y que tenía una gran joroba. Me quedé fascinado, pues nunca antes había visto nada semejante.
Nos alojaron en un edificio grande y destartalado a las afueras de Casablanca para pasar las dos semanas que faltaban hasta nuestro embarque en el Serpa Pinto, aquel buque de la compañía portuguesa Colonial de Navegaçao, con el que cruzaríamos el Atlántico. Se hacían cargo de nosotros varias mujeres y un hombre americano, al que todos llamábamos Mr. Quaker, pues era cuáquero, y que llevaba siempre, a pesar del calor, un pañuelo anudado al cuello y un extraño sombrero negro con hebilla. También había una mujer musulmana y vieja, sin dientes, que se encargaba de la comida y de barrer el suelo. De las otras mujeres recuerdo con mayor intensidad a madame Neville, una francesa alta, flaca, con una mirada amarga y mustia en sus ojos, de un azul desteñido, que alguna vez debieron de ser hermosos. Le caí en gracia; por ella pude moverme a mi antojo por Casablanca, y algunas noches en las que no aparecí ni siquiera a dormir, me escudaba frente a los otros.
Dada mi nacionalidad y lo extraordinario de mi caso, yo no me sentía aceptado por el resto de chicos. No pertenecía al grupo de niños refugiados de la guerra española ni al de los niños judíos escapados de las zonas ocupadas por los alemanes. Solía estar solo, observando los juegos de los demás o haciendo tareas, requerido por madame Neville. De noche, tardaba en dormirme asaltado por los recuerdos dolorosos de la guerra y el desarraigo. Aquella desazón me llevó a escaparme una y otra vez de la casona para deambular en solitario por las calles de Casablanca. Descubrí un viejo mercado donde se amontonaban los desperdicios del día y comencé a acudir asiduamente en busca de alimento que saciara mi hambre perpetua: dátiles, verduras crudas, aceitunas y pasas componían el complemento a la comida insípida y el café sucio que nos daban en la casona. Recuerdo que olía muy fuerte y pensé que aquel era el olor de África, un olor a especias y a mar. A animales sacrificados. A moscas muertas.
Alguna tarde nos llevaban a todos los niños a la playa para que disfrutáramos de un baño. Yo solía acudir escoltado por madame Neville, silencioso y meditabundo. Los chicos se desnudaban de cintura para arriba y se lanzaban al agua. Sus cuerpos delgados y blancos, donde las marcas de las costillas mostraban las cicatrices del hambre, contrastaban con la piel oscura de los niños árabes que merodeaban por la playa. En la orilla, las niñas se reían esquivando las salpicaduras de los muchachos. Las más atrevidas se acercaban al agua descalzas, metían los pies y gritaban cuando las olas las alcanzaban. Entre ellas estaba la niña de los ojos negros que me había regalado su comida en el barco. Por primera vez la vi sonreír, y descubrí que tenía unos dientes grandes y fuertes. Se había soltado el pelo y el viento lo levantaba y ella se lo colocaba detrás de la oreja, agachándose entre sus compañeras y arrojándome, de cuando en cuando, miradas furtivas.
Por ella, una tarde corrí al agua a nadar con el resto de niños, y por primera vez en mucho tiempo jugué como si nada hubiera ocurrido y la guerra y el exilio fueran un mal sueño. Solo existían el agua fresca y la niña de los ojos negros que me miraba desde la orilla.
A medida que mis recuerdos se vuelcan en estas hojas, comprendo que no solo la necesidad de salvaguardar mi secreto poniéndolo en tus manos de niño me ha hecho iniciar esta larga carta, sino también la posibilidad de revivir mi aventura. Por eso, querido sobrino, habrás de tener paciencia y leer con tolerancia los folios que iré acumulando para poder desentrañar el secreto que en ellos voy a desvelarte.
Una noche en que de nuevo el tormento y el hambre se apoderaron de mí, me escurrí entre las sombras, dispuesto a darme uno de mis festines solitarios. Los callejones estaban desiertos y en ellos se extendía, rumorosa, la llamada al rezo. Los desperdicios se amontonaban en los laterales del mercado, y ya iba a ponerme a rebuscar en ellos cuando un árabe mugriento, salido de no sabía dónde, me agarró de la solapas y comenzó a hablarme de muy malas formas. Su cara amenazante, de barba grasienta y ojos fieros, estaba tan cerca de la mía que me inundaba de una nauseabunda metralla de saliva y aliento. No sabía qué quería de mí y mi corazón comenzó a golpear lleno de terror. De pronto, una voz ruda detuvo las amenazas del indigente. Él me empujó contra los desperdicios y se encaró con la figura que apareció entre las sombras.
No sé qué ocurrió, pero al rato el miserable que me había amenazado salió huyendo en la noche. Mi salvador dio un paso y pude distinguir, en la confusa claridad de la luna, a un árabe que me sacaba más de una cabeza y que era muy flaco. El blanco de sus ojos fosforecía en la noche, dándole un aspecto terrible. Se dirigió a mí en su idioma, desplegando una hilera de dientes grandes y blancos que contrastaban con la negrura de su piel. A pesar de haberme salvado, nada en él me pareció amistoso. Levantó una mano y mi corazón volvió a encogerse temiendo que aquel árabe feo y mugriento fuera a atacarme. Ante mi cara de pánico, él se rio, y aquella risa modificó de tal modo su semblante que de pronto pareció un muchacho inofensivo. Comprendí que, a pesar de su altura, no tendría muchos más años que yo.
–Yo ayudarte. Tú ahora ayudarme a mí –dijo sonriendo, en un aceptable francés–. Mirar en bolsillos qué tienes para mí.
Aquel chico árabe pretendía recibir dinero a cambio de su acción. Me levanté receloso e indignado, y al hacerlo me llevé por delante un puñado de basura.
–Mierda –dije–. Solo tengo mierda. ¿Quieres?
Quise lanzarle aquella basura, en un acto de estúpido arrojo, y resbalé sobre el montón de desechos. Él se echó a reír a mandíbula batiente, y en verdad que su risa era contagiosa y sus dientes desplegaban una luz singular. A pesar de lo catastrófico de mi situación, yo también acabé riendo. Entonces él me ofreció su mano, me ayudó a levantarme y dijo amistosamente:
–Yo, Abdel, ¿y tú?
–Daniel Kurka –dije sacudiendo su mano y limpiándome luego los restos de basura de mis pantalones.
–Tú no dinero, ¿verdad?
Negué con la cabeza.
–¿Y quieres conseguir dinero fácil?
Encogí los hombros sin saber muy bien qué decir.
–Sábanas blancas –dijo Abdel bajando la voz.
–¿Sábanas blancas?
–Tú conseguir sábana blanca y yo venderla mucho dinero.
No sabía a qué atenerme ante tan insospechada oferta, pero recordé que mi colchón, en la casa grande, tenía una sábana mugrienta que tal vez pudiera considerarse blanca, al igual que el resto de camas de los otros niños.
–¿Y por qué te van a pagar mucho dinero por una simple sábana blanca? –pregunté, escamado.
Entonces Abdel me contó en su francés sonoro, vocalizando exageradamente con aquellos labios gruesos, casi amoratados, que en toda Casablanca era difícil encontrar tela blanca por culpa de la guerra y la miseria, y que se necesitaba para enterrar a los muertos.
–Se envuelven con sábanas blancas, ¿tú comprendes?
Decidí probar suerte. A pesar de la desconfianza que me causaba aquel negro, le llevé la sábana sucia que cubría mi cama. Durante tres noches acudí al mercado en espera de que apareciera el moro con parte del botín que conseguiría por ella. La tercera noche supe que no volvería y me burlé de mí mismo por haber esperado tal cosa. Regresaba a la casona enojado cuando una mano me retuvo, acelerando mi corazón. Turbado, me zafé de aquella garra, girándome con rapidez, y hallé frente a mí al chico alto y flaco que había dicho llamarse Abdel y que había comerciado con mi sábana. Esta vez no tuve miedo y me alegré de verle. Él me ofreció unos cuantos francos a cambio de llevarle más sábanas. Era una cantidad desorbitada para aquellos tiempos y para aquellos desharrapados que veníamos a ser nosotros, y no dudé en hacerlo.
De esta manera, en la semana que restaba de nuestra estancia en Casablanca, Abdel se convirtió en mi único amigo. Él me enseñó la parte oculta de la ciudad donde los árabes mercadeaban con todo, vendían golosinas, rezaban y comían con los dedos una especie de pasta que años más tarde supe que era sémola de trigo.
La noche antes de la partida del Serpa Pinto, Abdel me llevó a un local penumbroso y sucio. Había varios hombres sentados en el suelo, fumando tabaco y tomando un té oscuro con menta. Algunos comían con los dedos una especie de carne de color amarillento y otros una pasta blancuzca. Se hablaba el árabe y las voces sonaban entrecortadas, disparadas con fuerza por las gargantas de aquellos hombres vestidos con chilabas y descalzos. Se estaba bien allí dentro, alejados del calor y de las moscas.
Mi acompañante pidió dos tés y algo de comida al camarero, un hombre de ojos penetrantes como los de una culebra, con un bigotillo corto y una nariz corva, que no dejaba de inspeccionarme. Nos sentamos en el suelo, cerca de una mesa pequeña, y Abdel sonrió.
–Tú probar comida de verdad –dijo.
Miré a aquel camarero con recelo y vi cómo le hacía una seña a un hombre que, a pesar de llevar chilaba, tenía rasgos europeos. Nos trajeron unos pinchos de carne moruna y unas verduras. No tardamos en dejar los platos vacíos y brillantes, y me olvidé de aquel europeo disfrazado y del camarero. Hacía mucho tiempo que yo no comía carne.
Abdel se limpió la grasa con la manga de su camisa y yo le imité. Satisfechos, bebimos aquel té dulce y mentolado que nos habían servido de una jarra, dejándolo caer como cataratas de agua turbia sobre una selva de hojas de menta. El sabor del té me reconfortó, a pesar de ser tan diferente a cualquier bebida que yo hubiera probado. El estómago lleno y la bebida excitante me hicieron pensar en la fortuna de mis días en Casablanca, y me convencí de que la suerte sería siempre mi compañera de viaje. A pesar de haber transcurrido algo menos de tres semanas desde que había salido de Marsella, tenía la sensación de que mi aventura había comenzado hacía tanto tiempo que la figura de mi tío Vanja, no digamos la de mi padre, comenzaba a difuminarse en mi mente.
Abdel, algo más prudente que yo y menos eufórico, sentía a su modo las bondades de la comida. Noté que se le entrecerraban los ojos y que se dejaba inundar por gratos recuerdos. Comenzó entonces a contarme, con voz susurrante, en aquel francés agujereado con que se hacía entender, sus orígenes. Procedía de un pequeño oasis del desierto y pertenecía al pueblo haratin, los moros negros, que vivían bajo la opresión de los beidanes. Su ama, Fatimetou, era una bereber blanca para la que cultivaba y pastoreaba las cabras.
–A mí gustar cabras –decía– y desierto. Gustar mucho las noches del desierto. Viento y arena hablan con amante del desierto. Alá estar en desierto.
–¿Y qué haces aquí perdido entre casas y coches? –pregunté.
Él se incorporó un poco y me miró desafiante, entornando los párpados grandes y oscuros.
–A mí gustar desierto, pero no gustar ser esclavo. Yo libre, como tú, como todos; por eso venir a Casablanca.
Abdel había sido entregado por su padre a Fatimetou cuando tenía apenas siete años, edad suficiente para dedicarse al pastoreo. Se levantaba muy temprano, mucho antes que los dos hijos de Fatimetou, que iban a la escuela y a los que tenía que atender y servir. Le gustaban sus tareas y siempre las hacía alegremente, pero la diferencia de trato con los dos hijos de su ama le llenaba de dolor y de rabia. Cuando ya era un joven estirado y fuerte, Fatimetou le mandó a comprar grano, él tomó el dinero, salió de la jaima y nunca más regresó. Llevaba tiempo en aquella ciudad, donde había conseguido sobrevivir gracias a su ingenio, su agilidad y la buena suerte. Era voluntarioso y no le faltaba el buen humor. Comprendí que esa actitud positiva le había dado suficiente energía para resistir las embestidas de una vida menesterosa en aquella ciudad inquieta y tórrida.
Volvió a inclinarse hacia atrás y esperó a que yo hablara. Era mi turno. Le conté someramente mi huida de la guerra, mi procedencia yugoslava y mi inminente embarco rumbo a Nueva York, de los que ya le había hablado en alguna otra ocasión. Palpé entonces la fotografía de Helena Zdenka en el bolsillo de mi camisa y sonriendo, con un orgullo infantil y exaltado, le anuncié:
–Te voy a enseñar mi futuro.
Saqué la fotografía y se la mostré.
Abdel la observó mientras yo le hablaba de los ríos de oro que bañaban las calles de Nueva York, de la libertad de sus gentes y la prosperidad que allí me aguardaba junto a aquella mujer, que abriría todas las puertas de la gran ciudad a su sobrino Daniel Kurka.
–Trabaja en un gran hotel. El New Yorker –dije, orgulloso.
Él miró largo rato la fotografía de Helena Zdenka. Le dio la vuelta y leyó la dirección que había escrito mi tío. Yo me repanchigué en el cojín, sintiéndome un gran aventurero, y entonces lo vi. El hombre europeo de la chilaba se había levantado y miraba la fotografía que sostenía mi amigo. La recuperé con brusquedad y me la guardé en el bolsillo.
–Vámonos –dije, poniéndome en pie.
Abdel no comprendió mis prisas, pero aceptó sin que le insistiera. Ya en la calle, nos despedimos sabiendo que no volveríamos a vernos.
Al día siguiente, 7 de junio de 1942, nos levantaron muy temprano y nos llevaron al puerto en el mismo autobús destartalado que nos había traído a la casona. Las calles estaban desiertas y el laberinto de callejas se volvía fabuloso y extrañamente blanco con las primeras luces. Aquella quietud se fue transformando en algarabía a medida que nos aproximábamos al puerto. El muelle estaba repleto de árabes con chilabas, carros, marineros y policías marroquíes. Nos dirigimos en grupo hacia la dársena, excitados y bulliciosos, y allí contemplamos por primera vez el Serpa Pinto, que había llegado de Lisboa. Estaba anclado en el puerto, como un gigante de hierro, con sus cuatro pisos, sus dos máquinas y sus ciento cincuenta metros de eslora. En mitad de su estructura tenía una chimenea amarilla con dos franjas verdes y una blanca. Me pareció el barco más grande y hermoso que jamás había visto. Todos los niños estábamos alborotados. Madame Neville, Mr. Quaker y las otras mujeres hacían lo posible por mantenernos juntos y calmados. Llegué a la altura de la niña de ojos negros y ella sonrió al verme. Estábamos alcanzando la dársena cuando escuché mi nombre. Al darme la vuelta descubrí con gran alegría, en medio del bullicio, a Abdel.
Dado que era un ocioso y que lo mismo le daba estar en un lugar que en otro, se había presentado por sorpresa en el puerto para despedirse de mí. Corrí alborozado hacia él y le estreché la mano. Él se rio y me expresó en su irregular francés, mostrando aquellos dientes blancos y luminosos:
–Yo desear cosas buenas para ti en ese país de oro. Bueno para ti, bueno para mí.
Sentí de veras despedirme del único amigo que había hecho desde el comienzo del viaje, y pensé con tristeza en todas las separaciones que, a pesar de mi corta edad, la vida me había deparado. Los gritos histéricos de madame Neville, llamándome para que me uniera al grupo, me sacaron de mis cavilaciones. Miré por última vez el rostro negro y dentudo de Abdel y corrí hacia ellos, tropezando con varias personas. Al fin, los alcancé y madame Neville me recibió nerviosa.
La policía marroquí formaba un fuerte control para embarcar, estudiando los documentos de todos los pasajeros. Fue un proceso largo y tedioso bajo el sol abrasador, las moscas y la muchedumbre, que aplacó nuestra excitación transformándola en cansancio.
Madame Neville y otra de las mujeres que nos acompañaban no embarcaban con nosotros, y se despidieron dándonos fuertes abrazos.
–Cuídate, Daniel –me dijo madame Neville, echándose a llorar–. ¡Prométeme que te vas a cuidar mucho!
No todos los que tenían billete pudieron embarcar. Hubo algunas personas que quedaron retenidas. Entre ellas estaba aquel judío de rostro cadavérico y nariz prominente que me había pedido un abrazo. Él agitaba la cabeza y se la golpeaba con las palmas de las manos, desesperado. Hablaba con unos y otros en un francés con marcado acento alemán, pero siempre encontraba una negativa por respuesta. Al fin, comprendió que nada podía hacer y se dejó caer en el suelo, sentándose y tapándose el rostro con las manos. De pronto levantó la cabeza y sus ojos, desolados, se cruzaron con los míos. Fueron aquellos ojos los que me impulsaron. Me acerqué y lo abracé, del mismo modo que él había hecho durante la travesía de Marsella a Casablanca. Sentí sus huesos quebradizos y la desolación que le hundía las costillas y su aliento caliente al lamentarse en mi hombro en esa mezcla de francés e inglés mal hablado:
–Qué voy a hacer ahora –decía–. Qué voy a hacer ahora. Tú debes irte. If be I in New York. If be I in New York...
Había tal desesperanza en aquel abrazo, en aquellas palabras, que se me partió el corazón cuando unos hombres se lo llevaron. No todos teníamos la suerte de poder huir de la guerra. Probablemente el destino de aquel hombre sería la miseria, la persecución y la muerte.
Aún nos hicieron esperar largo rato mientras examinaban los papeles del grupo de niños auspiciado por el Comité Estadounidense para el Cuidado de los Niños Europeos. Éramos una comunidad más numerosa que la que había llegado de Marsella, pues se nos había unido un grupo de niños judíos, la mayoría alemanes. Durante el papeleo puse atención por descubrir el nombre de la niña de ojos negros. Se llamaba Floriana y era española. La observé mientras revisaban sus documentos. Ella posaba sus ojos negros sobre todas las cosas, sin verlas, y sus dientes grandes mordisqueaban la pulpa carnosa y llagada de su labio inferior. Conmovido por el abrazo del hombre judío, yo rogaba mentalmente que me mirara. Necesitaba aquella mirada suya. Aquellos ojos que me borraran los otros, los ojos de la miseria y la tortura. Y al fin, como si hubiera escuchado mis plegarias, sus pupilas, como dos pájaros negros y tristes, se posaron en las mías, y sonreímos.
Cuando llegó mi turno, un policía marroquí inspeccionó mis papeles varias veces y llamó a otro. Los dos observaron mis documentos con atención, y sentí pavor por que, al igual que al judío, no me dejaran tomar aquel barco. Los policías hablaron entre ellos en árabe y Mr. Quaker trató de agilizar el trámite. Al fin, apareció un hombre, también uniformado, que tomó los papeles en su mano y que me miró sonriente. Me sorprendí al reconocer en él al mismo hombre de facciones europeas que había estado la noche anterior en el local donde cenamos Abdel y yo. No hizo ademán de reconocerme. Habló con los policías en árabe y con Mr. Quaker en francés, tendiéndole finalmente mis documentos. Me acompañó entonces hasta el puente, conduciéndome con la mano en mi cintura y sonriéndome con amabilidad.
–Nunca habían oído hablar de la península de Istria –me explicó–. Ese era el problema. Policía inculta.
Con la mano me señaló la pasarela para que subiera al barco y me despedí de él, agradecido, creyendo que no me había reconocido. Salí de mi error cuando me dijo en un tono marrullero y zumbón, antes de regresar a la barrera de policías:
–Espero que en Nueva York no te juntes con maleantes como aquí. ¡Y saluda a tu tía de mi parte!
No supe reaccionar ante aquella frase y corrí hacia el barco, confundido y profundamente aliviado. Debo reconocer que sentí una gran emoción al cruzar el puente y adentrarme en la enorme boca abierta del paquebote, por donde iban siendo devorados los pasajeros y los pocos bultos que llevábamos. Subí a cubierta y me acomodé en una baranda, entre varios niños y adultos, por ver alejarse el puerto y, con él, a mi amigo Abdel.
La grave sirena del buque esparció su sonido por el puerto y la chimenea comenzó a humear. Pronto sentimos que el barco se estaba moviendo; aquel balanceo y el puerto yéndose nos hicieron comprender que en verdad ahora comenzaba nuestra aventura, de la que no sabíamos si algún día íbamos a regresar. Inconscientemente, metí la mano en el bolsillo para palpar la foto de Helena Zdenka, y cuál no fue mi sorpresa al hallar junto a ella el tacto arrugado de un papel que nunca antes había estado allí.
3LA TRAVESÍA
De este modo comenzó aquella travesía por el océano Atlántico.
Mientras el viento de mar se nos metía en los pulmones y nos arrancaba el calor asfixiante que habíamos sufrido en Casablanca, mis dedos nerviosos tocaban aquel trozo de papel arrugado que misteriosamente había aparecido en mi bolsillo. El puerto se alejaba y las gaviotas aún revoloteaban alrededor del barco.
No sé por qué extraño impulso no lo saqué de inmediato. Esperé a que nos hubieran acomodado en el entrepuente y en la bodega, en camarotes con literas, sin baños. Las letrinas se encontraban en la proa del barco y debíamos dar largos paseos hasta llegar a ellas. Me instalaron con un grupo de niños judíos que hacían ceremonias de oración tres veces al día. Yo los observaba boquiabierto mientras ellos, con las cabezas cubiertas y una especie de cápsulas atadas a sus brazos izquierdos, movían rítmicamente sus cuerpos. En ocasiones se juntaban sobre cubierta del barco con muchos otros judíos, adultos y niños, y allí realizaban sus extraordinarias ceremonias. Estaban tan agradecidos por haber salido del horror de la guerra que sus oraciones eran irreemplazables. En más de una ocasión, los niños judíos y los españoles se peleaban, quién sabe por qué.
Y en medio de todos, sin pertenecer a nadie, estaba yo.
Había además otra cosa que nos diferenciaba, y era el destino que nos esperaba en Nueva York. Todos ellos, judíos y españoles, serían repartidos en familias de acogida o en hospicios. Yo, sin embargo, tenía una tía que me esperaba en Nueva York. Era el único entre todos los niños refugiados que tenía un familiar en la ciudad prometida.
Decidí, después de dejar en mi camarote los escasos enseres que llevaba, subir a la plataforma del puente. El viento allí arriba era atronador y me golpeaba hasta hacerme tiritar. La costa se perdía y nos adentrábamos en un mar vasto y sin límites. Saqué, con mucho cuidado para que el viento no se lo llevara, el papel que había encontrado en mi bolsillo. Por un instante pensé en una carta secreta de Floriana y mis mejillas se arrebolaron. Cuando vi el contenido del papel, sentí cierta desilusión. Estaba garabateado con letras rápidas y picudas, como si hubiera sido escrito muy deprisa. Consistía en una pequeña hoja cuadriculada, arrancada de una libreta, donde había anotadas las siguientes palabras:
Watch Richard Kohlheim
Scopolamine Nabisco Tesla
Perplejo, traduje mentalmente, pues mis conocimientos de inglés alcanzaban a descifrar aquella primera palabra: «Vigilar a Richard Kohlheim». Supuse que Richard Kohlheim era un nombre alemán. El resto de la nota era incomprensible para mí. Me pareció extraño que aquel papel hubiera acabado en mi bolsillo y me pregunté si no habría sido Abdel, como una pequeña broma de la que solo él podría entender la gracia. Pensé en los numerosos apretones y codazos que había recibido en la subida al paquebote y en la espera en cubierta, y me di cuenta de que, en realidad, cualquiera podía haber introducido aquella nota en mi bolsillo sin que yo lo hubiese advertido.
Guardé el papel, desconcertado y nervioso, dispuesto a descubrir su significado, sintiendo que aquel misterio era el inicio de una intrigante aventura que el azar había hecho caer en mis manos. No podía sospechar entonces cuánta verdad había en aquel inocente pensamiento mío. Aún estuve un rato en el puente sintiendo cómo el viento atizaba mis rizos y mis ojos lagrimeaban. Al fin, el frío me obligó a buscar el resguardo del camarote.
Bajé corriendo las escaleras de cabina hacia la bodega, junto a otros niños. El balanceo del barco se me clavaba en la boca del estómago. Un repentino movimiento me desestabilizó y caí sobre un chico. Él se golpeó la nariz con la pared y se volvió bruscamente hacia mí. Debía de tener alrededor de quince años. Lo había visto en alguna ocasión pelearse con los niños españoles y se había hecho el líder de un pequeño grupo de niños judíos. Sabía algunas cosas de él, como que se llamaba Jacques y que se había escapado del campo de concentración de Riversaltes. Era alto, con las orejas grandes.
–¿Por qué me has golpeado, checoslovaco? –preguntó tocándose la nariz.
Su francés era muy bueno.
–Ha sido el movimiento del barco –protesté–. Y no soy checoslovaco, soy yugoslavo.
A nuestro alrededor se fue formando un corro de niños. Jacques me empujó y me arrinconó contra la pared. Me sacaba una cabeza y su nariz, ahora manchada de sangre, estaba demasiado cerca de mí. Por suerte, un nuevo oleaje nos desequilibró y pude zafarme. Me alejé de allí escuchando el griterío que se formaba a mis espaldas y confiando en poder evitar a aquel mamarracho durante la larga travesía hacia América. Para mi desgracia, Jacques se había hecho protector de un niño de ocho años, judío como él, llamado Jaim que dormía en mi misma cabina. Por culpa de Jacques, todos en el barco comenzaron a llamarme «el checoslovaco».
Durante los primeros días del viaje, deambulé solitario por los recovecos de la embarcación, escapando de aquel muchacho y de su pandilla. Solo me juntaba con Mr. Quaker y el resto de los niños en el comedor de tercera para las comidas.
Pasaba los días subido a aquella plataforma del puente, leyendo la nota que ya me sabía de memoria o sacando la foto de Helena Zdenka. En ocasiones dejaba escapar un grito que el viento se llevaba, y en aquel alarido estaba la angustia del viaje hacia lo desconocido y también la excitación de la aventura. Aún hoy, viejo y todo, rememoro a la perfección ese viento y el sonido de la fotografía restañando, como las camisas de algunos marineros y las faldas de las mujeres en cubierta, y sueño con aquel retumbar de mis pasos sobre el puente y el mar bravo y anchísimo inundándome los ojos.
Recuerdo que si uno prestaba atención podía llegar a ver, de cuando en cuando, un tubo saliendo del mar a lo lejos. La primera vez que lo distinguí me quedé desconcertado, hasta que una gran excitación se apoderó de mí. Aquel artefacto no era otra cosa que el periscopio de un submarino alemán –el océano estaba atestado de ellos– y, con el gatillo de mi dedo, apunté hacia él, disparé y sonreí satisfecho. Aquel se convirtió en uno de mis juegos favoritos, y pasaba los días oteando el mar buscando aquellos párpados de acero, sujetos por un cuello largo y metálico.
Un día, un marinero portugués se acercó a mí a grandes trancos. Tenía largas patillas, cara cuadrada marcada de viruela y un ojo desviado hacia el exterior de la cara. Yo estaba tan absorto detrás de un bote salvavidas disparando con los dedos que me llevé un buen susto.
–Como te vean, paramo barco y te llevan preso, babaca. Si no deciden bombardear todos nós.
Su cara era violenta y aquel ojo que se le extraviaba parecía estar mirando el periscopio del submarino alemán, mientras que con el otro me observaba con una intensidad que hacía innecesario el uso del ojo torcido. Mi espíritu exaltado pasó de la vacilación al horror causado por las posibles consecuencias de mis juegos. El marinero, que más tarde supe que se llamaba Joao, sonrió mostrando la falta de varias piezas de su amarillenta dentadura.
–Aunque seamos un barco portugués, os alemanes torpedean a más de un buque con bandera neutral. No hace ni medio mes que hundieron o Faja de Oro y o Potrero del Llano, dois buques mexicanos.
Hablaba en una mezcla de francés y portugués con un marcado acento lusitano que hacía complicado entenderle.
–Y no te creas que têm escrúpulo com crianças. Em vez disso les gusta de fazer sufrir. Han petardeado mais de um barco lleno de crianças...
Al ver la cara de espanto que yo ponía, Joao soltó una carcajada. Su risa fue interrumpida por el trueno de voz de un marinero senegalés, alto y negro. Llevaba un gorro oscuro alrededor de la cabeza y un jersey de cuello vuelto.
–Joao, deja en paz al chiquillo. Solo estaba jugando.
–Puta que pariu! –se quejó el marinero bizco.
Los dos comenzaron a hablar en portugués y yo los observaba con la sensación de que se estaban peleando. Finalmente, Joao se rio y palmeó la espalda del negro antes de alejarse, con su paso enérgico y las piernas arqueadas y abiertas.
Miré con cara de alegría a mi salvador, desenfundando la terrorífica arma que había desencadenado su rapapolvo, o sea, sacando mis dedos índice y pulgar. Al marinero senegalés, sin embargo, no le hizo mucha gracia mi gesto y me dijo bruscamente:
–Guárdate eso y deja de saltar sobre la plataforma del puente. Te he estado observando desde hace días, y si viene una tromba de agua o un ventarrón, caerás al mar. Y no recogemos a nadie.
Se dio la vuelta y yo me quedé espantado por los modos de los marineros y los desastres que podría causar con mi proceder. Entonces, el hombre se volvió y me guiñó un ojo.
–Ven a verme alguna vez al castillo de proa. También me encontrarás en el puente. Me llamo Mamadou.
Me apuntó con sus dedos, sonriendo socarronamente con aquella bocaza llena de dientes blancos.
De esta manera, comencé a frecuentar a los marineros. Mamadou era un buen hombre. En ocasiones me sentaba con él en la toldilla y me relataba aventuras de mar. Hablaba un excelente francés y tenía el don de la narración. Solía fumar cigarrillos sin filtro, y a cada rato se llevaba la mano a sus grandes labios para quitarse una hebra y dejar en suspenso el relato.
Una tarde me atreví a preguntarle si conocía algún Richard Kohlheim, aquel nombre que aparecía en la nota misteriosa. Él sacudió su cabeza.
–Nombre alemán –dijo–. ¿Judío?
Yo me encogí de hombros.
–¿Y por qué quieres saber? ¿Lo conoces? ¿Es tu amigo?
Volví a encogerme de hombros, sin querer confesar el secreto de la nota hallada en mi chaqueta.
–Marinero del barco no es. Ri-chard-Kohl-heim –deletreó meditabundo–. Nombre alemán, chico. No te fíes de ninguno.
En los primeros días no sucedió nada reseñable a excepción de la escala que hicimos en las islas Azores, donde revisaron el buque. Nadie desembarcó, y los niños y algunos mayores nos asomamos a la baranda de cubierta para ver a los pescadores que se habían acercado con sus pequeñas lanchas al casco del Serpa Pinto, desde donde nos tiraban frutas. Corrí con el resto de los niños por la cubierta recogiendo aquella fruta y buscando a Floriana. Solo la veía en el comedor, rodeada de sus amigas españolas, y aunque nos lanzábamos miradas, nunca habíamos hablado. Me propuse hacerlo entonces, e intercambiamos unas pocas palabras en distintos idiomas mientras comíamos la fruta. No sé qué nos dijimos, pero puedo evocar aún hoy, con una intensidad que me sobrecoge, su voz dulce y lánguida, su forma de mirarme y su tristeza. Había dejado a toda su familia en Francia, y aquel brutal desarraigo la hacía melancólica y grave.
Continuamos ruta y ya todo era mar, un mar encrespado y largo, profundamente azul, que imponía y serenaba a un tiempo. Cuántas tardes mirando aquel mar sentí de una manera oscura y sin palabras la pequeñez de nuestra existencia, la absurda manera de matarnos, la tremenda soledad de los hombres –mi soledad– y el destino como esa extensión de agua indescifrable, fascinante y temible.
A pesar de los consejos de Mamadou, yo seguía yendo a la plataforma del puente, desde donde veía aquella vasta y movediza extensión de agua mientras el viento ruidoso azotaba y cubría con una pátina de sal todo lo que tocaba. Cuando no estaba allí subido o ayudando a los marineros, frecuentaba la cocina. Horacio, el cocinero, un hombre bonachón y barrigudo, me acogía con agrado. Le ayudaba a pelar patatas a cambio de pedazos de pan recién hechos y de alguna que otra golosina destinada al comedor de primera.
Horacio era un hombre en apariencia cándido. Solía trabajar entre sus cazuelas y sus patatas con la frente sudorosa y el resuello entrecortado, y aquel jadeo me hacía recordar a mi tío Vanja. Sus ojos pequeños y redondos me examinaban mientras yo pasaba el cuchillo por la piel áspera y llena de protuberancias de las patatas. A veces me relataba los distintos buques donde había trabajado y sus muchas correrías en los países donde habían atracado.
–La vida –decía– da muchas vueltas, como este barco de los demonios.
Y se perdía en unas risotadas alegres que hacían temblar su enorme barriga.
Un día pude comprobar que tras su aspecto bonachón se escondía un hombre irascible y violento. Llegué medio mareado a la cocina, dispuesto a ganarme un trozo de pan que asentara mi estómago, cuando escuché grandes voces. Asomé la cabeza y vi cómo aquel hombre, cándido y orondo, amenazaba con un cuchillo a un joven cejijunto que era uno de sus pinches. La hoja metálica se apoyaba en su garganta. El joven abría los ojos con terror y murmuraba en portugués algo así como una excusa que traduje mentalmente:
–Yo no he sido, se lo juro. ¡Yo no he sido!
La escena tenía algo de ridículo, pues el pinche era un muchacho alto, mucho más que Horacio, que debía estirar el brazo para alcanzar su pescuezo y que lo arrinconaba contra la mesa de cocina, aplastándolo con su tripa.
Tal vez hice ruido, porque Horacio, de improviso, se giró hacia mí. Tras un instante de desconcierto, curvó las cejas al verme y sonrió, bajando el cuchillo que aplicaba sobre el gaznate de su pinche. Le asaltó un repentino y desconcertante buen humor.
–¡Hola Daniel! –exclamó.
Se volvió hacia el joven y le amenazó entre dientes, mostrándole de nuevo la hoja afilada del cuchillo:
–Nadie roba al viejo Horacio, ¿entendido? ¡Ni las ratas!
El chico musitó algo en portugués antes de alejarse nerviosamente, con los ojos aún escapados de las cuencas y asestando un golpe de impotencia y rabia a la mesa de la cocina.
–¿Te ha robado? –pregunté yo tímidamente.
–No lo sé, muchacho, pero ten una cosa clara: en la cocina no entran ratas.
Y lo dijo de tal modo que no supe si se refería en verdad a los roedores o si estaba insultando a aquel larguirucho pinche suyo. Al ver mi cara, se echó a reír. Tomó un trozo de pan y me lo lanzó.
–Toma, anda, come y quítate esa cara de susto.
Más tarde me enteré de lo sucedido. Al parecer había desaparecido comida, y el principal sospechoso era aquel muchacho flaco, de una sola ceja, que era impresionable y nervioso y que parecía estar el día entero masticando, al menos moviendo las mandíbulas como los rumiantes, por lo que Horacio lo apodaba «el conejo». Para el cocinero, aquello era una cuestión de honor y se dedicó en lo sucesivo a espiar a sus pinches y custodiar los alimentos, sin que llegase nunca a descubrir al misterioso ladrón que, a pesar de todo, fue capaz de repetir el robo en más de una ocasión.
Recuerdo también cómo algunas noches el balanceo del mar y mis pesadillas me despertaban. A veces me parecía entrever a la entrada de mi cabina una sombra que me atormentaba. Una noche, decidí levantarme e inspeccionar el pasillo. Estaba oscuro y no se oía más ruido que el zumbido apagado del motor. Agucé la vista y distinguí, al final del corredor, una montonera de sombra como si allí hubiese alguien agazapado. Me armé de valor y me dirigí hacia el bulto, los músculos completamente tensos. Creí entonces escuchar mi nombre y corrí por el largo pasillo hacia aquel susurro. No, allí no había nadie. Ansioso e impresionado, volví a mi cabina. El pequeño Jaim hablaba en sueños. Al escucharlo me pregunté si aquella sombra no sería Jacques tratando de gastarme una broma de mal gusto, pues qué o quién podía ser si no. Entonces recordé el nombre de la nota, Richard Kohlheim, y las advertencias de Mamadou. Un escalofrío recorrió mi médula.
4LA PARADA
Una mañana me encontraba en la cocina ayudando al viejo Horacio cuando sentimos que los motores del barco se habían parado. Miré al cocinero, que resultó estar tan extrañado como yo.
–Sube a ver qué pasa y luego se lo cuentas al viejo Horacio –me dijo quitándose el sudor de la frente con la manga.
Dejé el cuchillo y la patata sobre la mesa y eché a correr por las escaleras del barco hasta cubierta, limpiándome las manos en los pantalones.
Cuando llegué arriba, había un montón de niños y de adultos descolgados por la barandilla de estribor, hablando en susurros en sus distintas lenguas. Mr. Quaker se encontraba entre ellos. Me hice sitio para mirar yo también.
Sentí que las piernas se me aflojaban: solo yo podía ser el responsable de lo que estaba ocurriendo. Frente a nuestro buque, emergiendo del mar, había un submarino alemán con bandera nazi. Me sorprendió su tamaño. Siempre me había imaginado el armazón de los submarinos enorme, y este era ridículamente pequeño, estrecho y largo, con un cilindro central por el que entraban y salían los hombres. Sobre la superficie del submarino se veían varias personas uniformadas, con esvásticas en sus pechos. Una de ellas levantaba el brazo.
Estaba tan angustiado que retrocedí y estrujé mi espalda contra la madera de cubierta, sin querer ver más. La profecía de Joao se iba a cumplir. Me llevarían con ellos por jugar a matar nazis.
Siguiendo las instrucciones de los alemanes, el barco botó una lancha y dos de los hombres del submarino subieron a bordo. Al rato estaban en nuestro barco, dándole órdenes al capitán. Quise ocultarme, pero estaba tan asustado que fui incapaz de moverme. Pensé que mi deber era entregarme para que no acabaran torpedeando el barco tal y como me había advertido el marinero bizco. Inspiré muy fuerte y conseguí moverme, dispuesto al sacrificio.
Los dos alemanes, junto con el capitán del Serpa Pinto, un hombre de barba blanca y profundas arrugas, se dirigieron hacia el lugar donde me hallaba. Tragué saliva. Procurando no flojear, miré de frente a aquellos hombres y me sorprendió comprobar que ellos no me miraban a mí, sino un poco más arriba. O más lejos. Di un paso al frente cuando ya estaban muy cerca, levantando las manos para que me pusieran las esposas, completamente entregado a mi funesto destino. Mi corazón brincaba como un pez recién capturado.
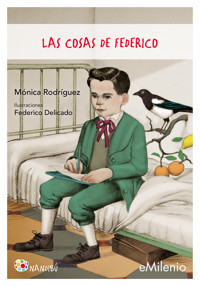


















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









