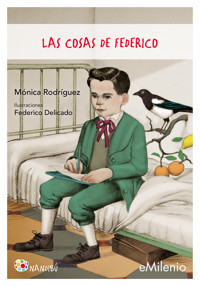Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Barco de Vapor
- Sprache: Spanisch
Nicoletta lleva una vida apacible con su tío Laurentius. Hasta que un día aparecen tres estrafalarios hombres que darán un vuelco a sus vidas y a sus corazones. Y es que, bajo esa apariencia tranquila de tío Lau, se esconde un soñador que cruza precipicios de un lado a otro del alambre.Nicoletta descubrirá de dónde viene, se adentrará en el apasionante mundo del circo y conocerá a la gran funambulista Maria Spelterini, una valiente mujer que hizo historia, aunque la historia la olvidara.Premio El Barco de Vapor 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi familia,
Nadie podía sospechar que, bajo ese aspecto pesado y sudoroso, el señor Laurentius W. A. hubiese sido un equilibrista, un funámbulo. Un caminador del aire. Y, sin embargo, ese y no otro había sido su oficio durante años. Cierto es que llevaba mucho tiempo, demasiado, sin subirse a una cuerda floja y que su barriga había crecido, sus músculos se habían aflojado y su ropa y utensilios de volatinero habían sido relegados a un rincón oscuro de la casa. Pero Laurentius W. A. seguía soñando que cruzaba precipicios de un lado a otro del alambre. Que atravesaba el aire sobre la cuerda, con la pértiga entre las manos, a cientos de metros de altura.
Sobre la ciudad de Nueva York.
Sobre el río Nevá, allá en San Petersburgo.
Sobre el puerto de Saint Aubin, en la isla de Jersey.
Sobre las cataratas del... Y aquí, el señor Laurentius W. A. sentía un escalofrío, una desazón tan grande que se levantaba como un resorte. Sudaba y su corazón era un martillo loco. Así pues, el señor Laurentius W. A. trataba de olvidar, fuera como fuera, aquel viejo oficio y el estruendo del agua de las cataratas del Niágara. No, no pronunciemos ese nombre, «Niágara», si no queremos ver empalidecer al señor W. A.
–¡Tío Lau, tío Lau, mira qué hago!
Los gritos de la pequeña Nicoletta volvieron a acelerar el corazón del pobre Laurentius. Arrastrando las zapatillas, como para asegurarse de que estaba bien amarrado al suelo, y aún en camisón y con gorro de dormir, se asomó a la ventana.
–¡Diablo de niña! ¿Pero qué haces? ¿¡Quieres bajarte de ahí ahora mismo!? ¿Quieres matarme de un disgusto? ¡Cuántas veces te he dicho que no te cuelgues boca abajo de Barnaby James! ¿Me has oído? ¿Me has oído, pequeña desobediente?
Nicoletta no sabía por qué a aquel árbol su tío lo llamaba Barnaby James. Pero así se refería siempre a aquel viejo olmo, que tenía una talla de quitar el aliento, alto y ancho como un gigante de circo. Nicoletta se columpiaba cabeza abajo de una de sus ramas, riéndose. Estaba completamente colorada y su pelo, rojo y rizado, se disparaba hacia abajo, revuelto.
–¡Pero si es muy divertido, tío Lau! Podría descolgarme y saltar de una rama a otra como un mono.
–¡Si te crees un mono, te encerraré en una jaula!
No cabía duda de que aquella sobrina suya había heredado la audacia y la habilidad de los antepasados equilibristas, de los que Laurentius guardaba absoluto silencio. Aquella vida ambulante, caminando sobre cables y sogas, se había acabado hacía mucho. Y era mejor así. Esa pobre sobrina suya, huérfana desde bien pequeña, debía crecer con los pies amarrados al suelo lo mismo que raíces.
Pero tío Lau se olvidaba de que también existen raíces aéreas.
Respirando fuerte a causa de su abultada barriga y sin dejar de sudar, el hombre bajó los escalones hasta el jardín.
Nicoletta lo vio llegar del revés. Su tío, en camisón, boca abajo, con su bigote de morsa y sus pantuflas, se acercaba y se alejaba a cada balanceo. También del revés vio aquellas peculiares siluetas que se acercaban por el camino. De la sorpresa, se precipitó de cabeza.
–¡Aaah!
Caía muy rápido, atraída por la inevitable gravedad, enemiga de acróbatas, funámbulos, trapecistas, gatos y niñas temerarias. Sin embargo, a Nicoletta le dio tiempo a pensar muchas cosas.
¿Quiénes serían esas extrañas personas que se acercaban?
¿La castigaría el tío Lau por columpiarse en Barnaby James?
¿Sería la tierra más dura que su cabeza, que era dura como una roca (o eso le decía su tío cientos de veces al día)?
¿Tenían otros árboles del jardín nombres como Barnaby James o Pin What, aquella palmera sin hojas, crecida junto a la verja y que a tío Lau le gustaba tanto nombrar?
¿Cuánto sería 114 por 8?
Pero, sobre todo, ¿por qué no llegaba al suelo de una vez por todas?
Desconcertada, se rascó la cabeza buscando una explicación. Se cruzó de brazos, los descruzó, se sujetó el mentón tratando de reflexionar y hasta se incorporó un poco, quedando sentada en el aire. ¿O no era el aire?
–¿Quieres bajarte de mi espalda de una vez, pequeña bribona? –gruñó Laurentius W. A.
Nicoletta se rio. ¡Había caído sobre los hombros de su querido tío!
–Claro que sí, tío Lau, aunque debo confesarte que no se está nada mal aquí arriba.
–¡Nicoletta!
–¡Ya voy, ya voy!
La niña saltó al suelo. Del impulso, tío Lau se incrustó en las ramas de un brezo blanco, al que solía llamar en secreto Erika la Bella.
Un murmullo de admiración inundó el jardín. Después, se escucharon los aplausos. Nicoletta no pudo evitar hacer una reverencia, mientras Laurentius W. A. se levantaba maldiciendo con los bigotes y el gorro de dormir llenos de flores aplastadas. Después, tío y sobrina abrieron mucho los ojos al descubrir a los tres recién llegados. Estaban al otro lado de la verja del jardín, aplaudiendo a rabiar, y componían un trío tan singular que Nicoletta tuvo que pestañear muchas veces para asegurarse de que la vista no la engañaba.
Uno de ellos tenía la cabeza extraordinariamente pequeña comparada con su cuerpo e iba de esmoquin; otro era alto como dos hombres juntos, y el tercero lucía joyas y anillos, coletas en el pelo, barba negrísima repeinada en rizos, fajas de seda y tatuajes en todas las partes de su cuerpo que llevaba al descubierto, incluidos frente y pómulos.
Nicoletta, con la boca abierta, miró a su tío. Pensó que echaría de inmediato del jardín a aquellos extraños hombres. Sin embargo, el señor Laurentius W. A. abrió los brazos y sonrió emocionado.
Los tres hombres también sonrieron. Al gigantón le faltaba algún diente. El hombre tatuado tenía diamantes incrustados en los incisivos y la sonrisa de Cabeza Pequeña era bonita y caballuna.
–¡Qué sorpresa, amigos míos! ¡Qué alegría veros! ¡Vaya casualidad encontraros en mi propio jardín!
–¡No es casualidad, Wild Astor!
–¿Wild Astor? –preguntó Nicoletta.
–Gran Wild Astor –le corrigió Cabeza Pequeña.
–Hemos venido a buscarte.
Si la voz del gigante sonaba como un oso encerrado en una caverna, la de Cabeza Pequeña era aguda y entonada, semejante al silbido de un pájaro. Era una voz francamente bonita. El hombre tatuado de las barbas sacó un puro y lo encendió.
–Maria te necesita. Ha llegado el momento –dijo expulsando el humo, que formó rizos en el aire, semejantes a los de su bigote y su barba engominados.
Aquella voz era... Bueno, Nicoletta no sabría explicar cómo era aquella voz, pero le hacía pensar en exóticos países. Tenía un acento seseante, ronco y levemente fatigado.
–Ya no hay marcha atrás –añadió.
–Y sin ti no lo conseguirá –aseguró Cabeza Pequeña.
–No lo conseguirá –repitió el gigante.
Al contrario de lo que esperaba Nicoletta, y seguramente aquellos tres estrafalarios personajes, Laurentius (¿o debemos llamarle el gran Wild Astor?) dio un paso atrás, empalideció y su barriga empezó a temblar como una soga sacudida por un vendaval.
–Pero yo ya no puedo... –aseguró.
Nicoletta no entendía una palabra.
–¿Quién es Maria? ¿Por qué te necesita? ¿Quiénes son ellos? –preguntó a su tío, señalando a los tres hombres.
–¿Es que Wild Astor no te ha hablado de nosotros? –preguntó Cabeza Pequeña, desilusionado–. ¿Ni siquiera de Barnaby James?
–¡Ah, sí, Barnaby James es ese olmo!
La niña señaló el enorme árbol del que acababa de caer.
–¿¡Un olmo!?
Los tres hombres pasaron de la sorpresa a la carcajada. El gigantón se agachó y puso una rodilla en el suelo. La verdad es que su cabeza era dos veces la cabeza de Nicoletta. Ahora, la niña podía ver esos ojos, siempre tan solitarios allá arriba. Eran bonitos esos ojos. El gigante tenía la frente abombada y la barbilla prominente. Sus brazos, exageradamente largos, caían sobre la tierra.
–Barnaby James soy yo –dijo con su voz de oso.
Después sonrió. Nicoletta volvió a abrir mucho los ojos. Seguía colorada y despeinada, y ahora la excitación se había apoderado de ella.
–Entonces, Pin What debes de ser tú –dijo, y señaló a Cabeza Pequeña.
El hombre sacudió aquella diminuta testuz sin acabar de comprender cómo lo había adivinado.
–Tío Lau llama a aquel palmito Pin What –le informó Nicoletta.
Y la verdad es que algo de parecido tenían aquella palmera, rematada en un pequeño bulbo sin hojas, y aquel hombre de cabeza diminuta.
Ahora Laurentius estaba encendido como una grana.
–¿Y cuál de todas estas plantas es el capitán Constantine Papadopoulos? –preguntó el hombre tatuado y barbudo, sosteniendo el puro entre los dientes y sonriendo.
–¿¿Capitán Constantine Papadopoulos?? –se sorprendió la niña–. No hay ningún árbol o planta en este jardín con ese nombre.
El hombre de los tatuajes frunció el ceño, decepcionado.
–Oh, está bien, Wild Astor, veo que te acordabas de estos dos mendrugos y no de tu viejo amigo Papadopoulos. Recorrer los siete mares, cruzar la gran Tartaria desde los Urales hasta el Pacífico, buscar oro en Birmania, hacer de bucanero en los mares de China, estar prisionero durante años en el Congo y exhibirse en circos ambulantes para que luego el gran Wild Astor se olvide de ti.
–No, no es... eso. Es verdad que no había llamado a... Pero sí..., quiero decir que... una planta no..., pero...
Nicoletta se tapó la boca con la mano para ocultar la risa. Nunca había visto a su tío balbucear de aquella manera. De todas formas, ella lo sacaría de aquel embrollo.
–¡Capitán Constantine Papadopoulos, ven aquí! –gritó la niña.
El hombre de los tatuajes se volvió hacia ella, malhumorado.
–¡Ya estoy aquí!
Nicoletta no se dejó amilanar. Negó con la cabeza y señaló hacia las plantas del jardín, que de súbito temblaron y se abrieron. De entre ellas, con paso elástico y altivo, moviendo en el aire la larga cola, apareció el capitán Constantine Papadopoulos, el gato. Todos emitieron un murmullo de admiración.
El capitán Constantine Papadopoulos era grande, fiero, de pelaje lila y canela, y tenía los ojos ámbar al igual que el auténtico capitán Constantine Papadopoulos (al menos, el auténtico para él mismo). El gato parecía una mezcla entre tigre y mapache, pero aquella fiereza era apenas apariencia, pues el capitán Constantine tenía un carácter amigable y dulce, y era capaz de emitir maullidos y parloteos de tan variados tonos que hipnotizaban a cualquiera. Así era también el auténtico capitán Constantine Papadopoulos (al menos, el auténtico para él mismo), que hablaba doce lenguas y narraba sus aventuras con aquel tono dulce, ronco y cautivador.
El capitán Constantine Papadopoulos pareció satisfecho al saber que semejante animal llevaba su nombre.
–Así pues, nos echabas de menos –dijo, soltando una risotada y colocando su mano repleta de dibujos sobre el hombro de Laurentius.
–Por todos los diablos, ¡cómo no iba a echaros de menos!
El gran Wild Astor, o sea, tío Lau, abrazó con entusiasmo a los tres hombres. Barnaby James lo levantó por los aires y Papadopoulos sacudió su espalda con sonoras palmadas.
–¡Qué elegante has venido, Pin What! –le dijo a Cabeza Pequeña, rodeándolo con sus brazos.
–Este traje solo lo uso para ocasiones especiales. Es mi mayor tesoro.
–Ese y el violín –dijo Barnaby riéndose, y su risa también era de oso.
–¿Y quién es esta jovencita? –preguntó el capitán Constantine Papadopoulos señalando a Nicoletta, que miraba a unos y a otros completamente alucinada.
–Ah, Nicoletta es la hija de mi hermano y Susanne, ya conocéis su tragedia: aquel accidente en la carpa, ejem... Me he quedado a cargo de ella. Y, bueno, Nicoletta no es como vosotros, o sea, como nosotros; no es de nuestro mundo, ¿comprendéis? Yo no quiero que le pase nada. Ella es... Ella...
Ni el gigante Barnaby ni Cabeza Pequeña ni el hombre tatuado parecían escucharle. Sus miradas se habían desviado y estaban fijas, por encima de él, en algo que ocurría más arriba y detrás, y ese algo parecía gustarles. Laurentius, desconcertado, se giró. Pero a él lo que vio no le gustó nada. Su boca se descolgó y entornó los ojos, enojado.
–¿Pero qué haces ahí arriba? ¿Quieres bajar, Nicoletta? ¡Cuántas veces tengo que decirte que no te cuelgues de Barnaby James! De ese Barnaby James, no de este, quiero decir... O sea, bueno, ya me entiendes. ¡Baja ahora mismo!
Pero Nicoletta hacía oídos sordos. Descolgada de una rama del enorme olmo, se balanceaba, saltaba de una a otra y hacía equilibrios y volteretas que maltrataban el ya maltratado corazón de Laurentius W. A.
–¡Yo también soy una de las vuestras, claro que lo soy! –gritaba la pequeña Nicoletta entre cabriola y cabriola–. Retira ahora mismo que no soy como ellos. Tú eres el único que no perteneces al mundo del circo, tío Lau. ¡Yo sí! ¡Mira lo que hago!
–Nicoletta, baja o te romperás la crisma. ¡Baja, baja! –Laurentius se volvió hacia Barnaby James–. Por favor, Barnaby...
El gigante comprendió, sacudió su cabezota y, en un abrir y cerrar de ojos, agarró a Nicoletta y la depositó con delicadeza en el suelo.
La niña los miró a través de la melena pelirroja, como una pequeña salvaje. Sopló para quitarse los mechones de los ojos y puso los brazos en jarras. El capitán Constantine Papadopoulos (el gato) se frotó entre sus piernas y enroscó el rabo en ellas.
–Tío Lau, vas a tener que explicarme muchas cosas.
–Será mejor que lo hagas, Wild Astor –dijo Cabeza Pequeña dulcemente.
Laurentius suspiró resignado.
–Está bien, vayamos a casa. Supongo que estaréis muertos de hambre después de un viaje tan largo. Además, habrá que festejar nuestro reencuentro.
–¡Y preparar las maletas! –dijo el capitán Constantine Papadopoulos, dando una nueva calada a su puro.
–¡Eso ya lo veremos! –gruñó Laurentius.
Y todos, tío y sobrina, el gigante Barnaby James, Cabeza Pequeña y los dos capitanes Constantine Papadopoulos, cruzaron el jardín hacia la casa. El gran olmo, la palmera deshojada y el matojo de brezo blanco, al que Laurentius W. A. llamaba en secreto Erika la Bella, se agitaron suavemente con el viento.
Sentados alrededor de la mesa, con sus humeantes tazas de café, tío Lau se sinceró con su sobrina Nicoletta.
–En verdad, yo soy fu... fu... funámbulo.
–¿Funámbulo?
–Volatinero –dijo el capitán Constantine Papadopoulos.
–Equilibrista –dijo Pin What.
–Acróbata –dijo Barnaby James.
Y las tres voces se juntaron en el aire, una soga, un hilo, una cuerda elástica. Sobre ellas caminó de puntillas Nicoletta.
–¿Funámbulo?
–Sí, sí –se impacientó Laurentius–. De los que andan por la cuerda floja y hacen saltos y acrobacias en ella. Me llamaban Wild Astor –su voz ahora se volvió nostálgica, sus ojos miraron al infinito y la tacita tembló en sus manos–. ¡El gran Wild Astor! Crucé la ciudad de Nueva York haciendo equilibrios sobre la cuerda. Atravesé el río Nevá en San Petersburgo, el puerto de Saint Aubin en la isla de Jersey... Ah, todavía sueño con ese vértigo, el mundo allá abajo a tus pies, la inmensa soledad del aire. En esos momentos no existe nada más, solo el paso siguiente. No importa lo que hay por detrás. Ni siquiera lo que hay delante. Solo importa el siguiente paso, porque en él están contenidas la vida y la muerte.
–Caramba, Wild Astor, ¡qué bonito! –exclamó Barnaby, conmovido.
También Pin What se había emocionado. Por su pequeña mejilla rodaba una lágrima. El capitán Constantine Papadopoulos se frotó la nariz (la única parte no tatuada de su cuerpo, además de las palmas de las manos y de los pies) haciendo mucho ruido.
–El gran Wild Astor, ahí donde lo ves, Nicoletta, fue el mejor equilibrista de todos los tiempos –rugió tratando de contener su emoción.
–No es verdad, Papadopoulos –protestó tío Lau–. Blondi y el gran Farini me superaron. Y, hace tres años, ese tal Henri Bellini. Yo no he podido cruzar, bueno, ya sabéis... No he podido atravesar las... las...
–Las cataratas del Niágara –dijo Barnaby.
–Eso.