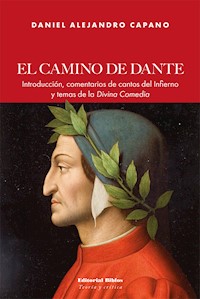
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Biblos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El camino de Dante pretende ser un homenaje en el séptimo centenario de la muerte del poeta, a la vez que un aporte a los estudios dantescos en la Argentina. La materia de estudio se ha distribuido, para una más clara comprensión, en cuatro secciones. Primero, se presenta un amplio panorama sobre el texto y el contexto. Luego, se toma el Infierno, del cual se ofrece un prolegómeno y se comentan catorce de sus cantos más significativos. Más adelante se desarrollan "El bestiario dantesco: monstruos y diablos", "Las aves, símiles y símbolos", "Dante hoy: la dantemanía", además de otros motivos. Finalmente, en el apéndice, se incluye la biografía del poeta, un sumario de las llamadas obras menores y un escrito titulado "El fin del camino, el comienzo de otro viaje", que responde a una exposición imaginativo-lírica que cierra el homenaje. Se agregan, también, un compendio de la totalidad de los cantos y los esquemas correspondientes a los tres reinos. Si bien el texto se centra en el Infierno, de forma constante se establecen relaciones con las otras dos cánticas del poema y se emiten opiniones sobre ellas. Dante representa, pues, la cima más alta de la literatura occidental de todos los tiempos. Aunque es cierto que la lectura de la Commedia no es banal y requiere cierta base cultural histórica, filosófica y teológica, cifro el anhelo en que El camino de Dante estimule al lector a frecuentar sus versos y que contribuya a profundizar sus conocimientos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL CAMINO DE DANTE
El camino de Dante pretende ser un homenaje en el séptimo centenario de la muerte del poeta, a la vez que un aporte a los estudios dantescos en la Argentina. La materia de estudio se ha distribuido, para una más clara comprensión, en cuatro secciones. Primero, se presenta un amplio panorama sobre el texto y el contexto. Luego, se toma el Infierno, del cual se ofrece un prolegómeno y se comentan catorce de sus cantos más significativos. Más adelante, se desarrollan “El bestiario dantesco: monstruos y diablos”, “Las aves, símiles y símbolos”, “Dante hoy: la dantemanía”, además de otros motivos. Finalmente, en el apéndice, se incluye la biografía del poeta, un sumario de las llamadas obras menores y un escrito titulado “El fin del camino, el comienzo de otro viaje”, que responde a una exposición imaginativo-lírica que cierra el homenaje. Se agregan, también, un compendio de la totalidad de los cantos y los esquemas correspondientes a los tres reinos. Si bien el texto se centra en el Infierno, de forma constante se establecen relaciones con las otras dos cánticas del poema y se emiten opiniones sobre ellas.
Dante representa, pues, la cima más alta de la literatura occidental de todos los tiempos. Aunque es cierto que la lectura de la Commedia no es banal y requiere cierta base cultural histórica, filosófica y teológica, cifro el anhelo en que El camino de Dante estimule al lector a frecuentar sus versos y que contribuya a profundizar sus conocimientos.
Daniel Alejandro Capano es profesor y licenciado en Letras (UBA) y doctor en Letras (USAL). Ejerció la docencia universitaria (UBA, USAL, UCA). Es profesor emérito de las universidades del Salvador y Católica Argentina. Ha publicado El enigmático juego de la imaginación: la poética de Antonio Tabucchi (2007), que mereció un elogioso comentario del escritor, Constelaciones textuales: escritos de literatura comparada (Italianística) (2009), Sicilia en sus narradores contemporáneos (Bufalino, Consolo, Lampedusa, Sciascia) (2011), Buzzati: una metafísica de lo fantástico (2015), Campos de la narratología: teoría y aplicación (2016, Faja de Honor de la SADE) y Del texto al metatexto: estudios de literatura italiana y comparada (2018).
DANIEL ALEJANDRO CAPANO
EL CAMINO DE DANTE
Introducción, comentarios de cantos del Infierno y temas de la Divina Comedia
Índice
CubiertaAcerca de este libroPortadaDedicatoriaPrólogoIntroducción¿Qué es la Comedia?Acerca de la titulación y del estiloUna aproximación a los hipotextosCronología de la composición (tiempo de la enunciación)La organización del contenido: significado y característicasLa forma del contenido: la terza rimaEl universo representadoLa situación de los cuerpos en el más allá y su representaciónUna teoría sobre la lectura: la hermenéutica del textoEl artilugio simbólicoEspiar el futuro: las profecíasEl tiempo del enunciado: el año jubilar de 1300Dante y su dobleEl camino del héroeLos ayudantes: los macroguías y los microguías del personajeLos microguíasLa creación de una lengua poéticaLa difusión de la obraLa transposición a otros lenguajesI. El reino de la desesperanzaInfierno“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” (canto I)¿Por qué yo? (canto II)La boca del Infierno (canto III)Dante entre los espíritus magnos del Limbo (canto IV)Piedad para Francesca (canto V)El magnánimo Farinata (canto X)Violencia, ethica y resemantización mítica en el canto de los centauros (canto XII)Una mirada sobre el episodio de Pier della Vigna desde la retórica y la intertextualidad (canto XIII)Brunetto Latini, el maestro admirado y condenado (canto XV)Ulises y el ansia de conocimiento (canto XXVI)La disputa entre san Francisco y el Diablo por el alma de Guido de Montefeltro (canto XXVII)Gianni Schicchi, un pícaro imitador de voces humanas (canto XXX)El conde Ugolino ¿un traidor antropófago? (canto XXXIII)Lucifer y la salida del Infierno (canto XXXIV)II. TemasLa Comedia como axis mundiVirgilio: razón y límite en la figura del guíaEl bestiario dantesco: monstruos y diablosLas aves, símiles y símbolos en la ComediaDante y la construcción del lectorDante hoy: la dantemaníaApéndicePáginas de una vidaIconografía de DanteSumario de las llamadas “obras menores”El fin del camino, el comienzo de otro viajeCompendio general de cantos de la Divina ComediaGráficos de los tres reinos de la Divina ComediaBibliografíaCréditosA mis alumnos de los cursos de “Lectura Dantis”, varias de cuyas agudas observaciones estimularon estas páginas.
Prólogo
¿Qué persona dedicada a las letras italianas no estuvo tentada alguna vez de escribir sobre Dante? Los estudios sobre la obra del magno poeta son tan copiosos que abruman y desalientan la tarea. No obstante, el sortilegio de una palabra, la musicalidad de un verso, el encanto de una imagen surgidos como un respiro de aire fresco de su pluma vivifican el entusiasmo de enfrentar la empresa con la esperanza de descubrir el sentido escondido en algún endecasílabo o de glosar un terceto que verdea como una brizna de hierba en la fértil pradera de la Comedia.
La bibliografía sobre Dante conforma un vasto océano de volúmenes que resulta imposible de abarcar en su totalidad. Como bien dijera Borges (“El falso problema de Ugolino”, en O.C., III: 351), “no he leído (nadie ha leído) todos los comentarios dantescos”, pues numerosos eruditos han escrito incontables tomos dedicados a interpretar el texto y el contexto del poema, a explicar aquellos pasajes oscuros con exposiciones agudas, enriquecedoras de la exégesis dantesca.
La vida de algunos libros, como la de los seres humanos, ya que son portadores de la energía del autor que los creó, evoluciona de acuerdo con los avatares por los que les toca atravesar. Sujetos a diferentes circunstancias, los textos pueden ocupar posiciones significativas y motivar comentarios favorables en determinados momentos y en otros permanecer en silencio, en estado latente, hasta que ciertos acontecimientos culturales o hechos sociales los devuelven a un primer plano. Los vaivenes de la fortuna no les llegan a todos por igual, sino a aquellos que poseen valores intrínsecos como para permanecer en la memoria de estudiosos y lectores. El juicio más ajustado sobre sus méritos parece proceder de la aprobación que les confieren los años de sostenida vigencia. Tal es el caso de la Comedia, en que la máxima ovidiana tempus edax rerum (el tiempo devora todas las cosas) pareciera no cumplirse. Sus merecimientos son tales que el ocaso nunca se produjo ni se producirá porque, como sostiene Italo Calvino (1992: 14), “los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual”. En el caso particular del poeta florentino, su texto es tan inmensamente rico que los siete siglos que nos separan de su aparición se evaporan al leerlo.
En efecto, en los últimos decenios se ha asistido a una revitalización de Dante y de su obra, hecho del que se da cuenta en un apartado de este libro (“Dante hoy: la dantemanía”). El lector argentino lo ama. De manera constante se presentan tesis doctorales, se organizan congresos, se publican artículos académicos, se pronuncian conferencias, se dictan seminarios y cursos en instituciones públicas y privadas sobre el autor, con gran afluencia de público. En parte, tal avidez quizá se explique desde el punto de vista sociológico por el gran caudal inmigratorio italiano que recibió la Argentina en centurias pasadas, pero fundamentalmente por la secreta atracción que ejerce el texto para quien lo disfruta, por la enseñanza de vida que imprime en el lector y por la constante belleza del verso que la expresa. Además, la Comedia posee una actualidad que sorprende, una visión de la realidad que alcanza todas las épocas y circunstancias. En muchos pasajes las palabras arden por la agudeza de las observaciones y la punzante precisión. Su contenido abre amplios espacios a la imaginación, estimulando el pensamiento del receptor.
Por eso, escribir sobre la Divina Comedia implica un gran desafío. El desafío que significa dialogar con los cientos de ensayistas que se ocuparon de ella, el desafío de recorrer sus senderos guiados por el poeta, descubrir sus atajos y generar nuevas ideas que enriquezcan las ya elaboradas; el desafío de formular, motivados por el texto, nuevas hipótesis de investigación que tracen caminos no explorados. Tales retos se encaran con el entusiasmo generado por su poderosa escritura.
Leer a Dante es siempre un gozo. Al escribir sobre su obra se agolpan en la mente los recuerdos, convocados o inconscientes, de fragmentos enseñados a lo largo de años de práctica docente, comentarios expresados a través del tiempo por tantos destacados investigadores sobre uno u otro canto, y se establece con ellos un intercambio fecundo que enriquece el texto con algún novedoso y modesto aporte. Por supuesto que tal disposición no equivale a agotar las posibilidades de interpretación, pues Dante es un escritor tan nutricio que siempre queda un rescoldo donde asirnos para descubrir algo nuevo.
Motivan estas páginas el hecho de rendir un sencillo homenaje al altísimo poeta en el séptimo centenario de su muerte. El ensayo no pretende presentarse como realizado por un dantista, simplemente se ofrece como una muestra de un estudioso de su obra, por eso mueve el cálamo más la admiración por la Comedia que la osadía de enfrentar una labor tan enjundiosa. Tampoco es propósito confrontar acerca de temas puntuales que han develado a más de un especialista, sino utilizar investigaciones ya transitadas por la crítica como herramientas idóneas para iluminar determinados problemas planteados por el texto y enriquecer los comentarios con aportes fundados en teorías literarias recientes, actualizando enfoques y ofreciendo innovaciones. Además, toda obra exegética está determinada por el pensamiento de la época en que se produjo y por el horizonte cultural de su tiempo, por eso las apreciaciones y juicios aquí emitidos están abiertos a otras interpretaciones y aspiran a forman parte de una amplia opera aperta.
La materia de estudio se ha distribuido, para una más clara comprensión, en cuatro secciones. En la introducción se presenta un amplio panorama sobre el texto y el contexto comenzando por preguntar qué es la Comedia, su título y estilo, la cronología de la composición, la forma del contenido, el estado de los cuerpos en el más allá y el modo de representarlos, la hermenéutica del texto, el artilugio simbólico, el camino del héroe, los macro y los microguías, la creación de una lengua poética, hasta llegar finalmente a la transposición del texto a otros lenguajes, entre algunos tópicos. La siguiente sección toma el Infierno, del cual se ofrece un prolegómeno y se comentan catorce de sus cantos más significativos. En la sección “Temas” se desarrollan “La Comedia como axis mundi”, “El bestiario dantesco: monstruos y diablos”, “Las aves, símiles y símbolos”, “Dante y la construcción del lector”, además de otros motivos. El apéndice incluye la biografía del poeta, la iconografía de Dante, un sumario de las llamadas “obras menores”, un escrito titulado “El fin del camino, el comienzo de otro viaje”, que responde a una exposición imaginativo-lírica que cierra el homenaje. Se agregan también un compendio de la totalidad de los cantos de la Divina Comedia y los esquemas correspondientes a los tres reinos.
Asimismo, el estudio incorpora un amplio acervo bibliográfico de crítica tradicional y contemporánea. De todos los valiosos comentarios vertidos sobre la Comedia, se han seleccionado aquellos juicios de dantistas clásicos y actuales que han aportado ideas innovadoras sobre el texto con opiniones originales, desestimando algunos materiales, otro tanto valiosos, por no corresponder con los intereses de este volumen.
Para la transcripción del texto en italiano se tomó como base la ofrecida por Giorgio Petrocchi, en la versión de Giuseppe Giacalone. Respecto de la traducción, se ha adoptado la realizada por Ángel Battistessa, alterada levemente en algunos casos con fines didácticos para así lograr una mayor precisión en los puntos que se comentan y dejando de lado la métrica, perseguida por el traductor mencionado.
Finalmente, convoco una vez a Borges, quien expresara: “A mí [la Comedia] me ha acompañado durante tantos años, y sé que apenas la abra mañana encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora. Sé que ese libro irá más allá de mi vigilia y de nuestras vigilias” (“La Divina Comedia”, Siete noches, O.C., III: 220).
Dante representa, pues, la cima más alta de la literatura occidental de todos los tiempos. Si bien es verdad que la lectura de la Comedia no es banal y requiere cierta base cultural histórica, filosófica y teológica, cifro el anhelo en que El camino de Dante estimule al lector a frecuentar sus versos, que se familiarice con la versión en lengua italiana, y que contribuya a profundizar los conocimientos del estudioso no especializado.
San Cristóbal, verano de 2021
Introducción
¿Qué es la Comedia?
El interrogante, que puede parecer ingenuo, empleado como instrumento de exploración, conlleva detrás de su aparente sencillez un complejo entramado de haces que se proyectan en distintas direcciones. Desde el punto de vista de su contenido y organización, la Divina Comedia es un libro de viaje, un ʋὁστος fantástico, un escrito centrado en una categoría espacial que se atraviesa, un topos que se concreta mediante una narración en verso y que ofrece una visión del mundo particular, sustentada sobre valores éticos y teológicos cristianos. En su construcción concurren, además, saberes heredados del mundo clásico grecolatino, de las ciencias sagradas y profanas, y la necesidad de asentar acontecimientos históricos relevantes para el propósito perseguido, así como también la referencia a personajes destacados, de existencia mítica o real, sean del pasado como contemporáneos del escritor.
La Edad Media fue entusiasta productora de literatura de viajes, sobre todo escatológicos; baste recordar los tan mencionados La visión de Tundal, el Purgatorio de san Patricio y El viaje de san Brandán y las variadas visiones in somniis, en las que el personaje tenía una visión onírica de la situación que vivía; pero, a diferencia de las tantas descripciones fabulosas, la Divina Comedia, como poema didáctico alegórico, ofrece las vivencias terrenas y celestes de un hombre que transmite la problemática de un lugar y de un tiempo concretos: Florencia, Italia y Europa, en el despuntar del Trescientos. Dante concibió su obra fundamentalmente como un juicio moral sobre la historia y sobre sus contemporáneos. Por medio del viaje que realiza el personaje homónimo por los tres reinos de ultratumba, se propone mostrar a la humanidad errante, perdida en la selva oscura del pecado, el camino de redención cristina.
Una de las tantas posibilidades que ofrece la Comedia, ya que es un libro que brinda varios estratos de lectura, es considerarla como un texto político, pues se podría afirmar que casi no hay canto en la obra que no esté embebido de tal materia. Por su relevancia, la cuestión exigiría un extenso desarrollo que en esta introducción solo se reducirá a un esbozo.
Como es sabido, Dante sufrió los conflictos políticos de su tiempo y un doloroso exilio que lo obligó a peregrinar por gran parte de Italia (consúltese en este mismo volumen “Páginas de una vida”, en el apéndice). En el siglo XIII muchas de las comunas italianas se encontraban divididas en dos facciones ideológicas: los güelfos, partidarios de la autoridad papal, y los gibelinos, seguidores del emperador.1 Ambos grupos sostuvieron contiendas por la posesión del mando. Los gibelinos fueron derrotados en 1266 y ello fue una de las causas por las cuales los güelfos se dividieron en Florencia en güelfos blancos, agrupados en torno de la familia de los Cerchi, y güelfos negros, capitaneados por los Donati. Los blancos, si bien reconocían la autoridad de la Iglesia, se inclinaban a tener una mayor independencia respecto de la supremacía religiosa. Dante, como gran parte de los descendientes de la nobleza, perteneció al sector güelfo, y como tal desempeñó cargos públicos entre 1295 y 1302, año en que fue desterrado por los negros que con la ayuda de Carlos de Valois, aliado con el papa, tomaron el gobierno de la ciudad. El poeta, a la sazón fuera de Florencia, fue procesado por causa de una falsa acusación. Se lo denunciaba por haber malversado los caudales públicos, por haber cometido baratería, y se lo condenó al exilio. De tal modo, inicia un arduo camino del que nunca regresará a pesar de todo su empeño por lograrlo. El exilio lo llevará a un penoso peregrinaje por Italia central y septentrional y, sin certeza, a París. Del amargo sentimiento del que se sabe excluido de su patria, brotarán irascibles imprecaciones en varios pasajes de la obra. Quizá la más recordada sea la exclamación del canto VI del Purgatorio (vv. 76-78): “Ahí serva Italia, di dolore ostello, / nave senza nocchiere in gran tempesta, / non donna di provincie, ma bordello!” (¡Ah esclava Italia, de dolor albergue, / nave sin timonel en gran tormenta / no dama de provincia, sí prostíbulo!), y el vilipendio y la predicción de su maestro Brunetto Latini cuando lo encuentra en el círculo de los violentos contra la naturaleza: “Ma quello ingrato popolo maligno / che discese di Fiesole ab antico / e tiene ancor del monte e del macigno / Ti si farà per tuo ben far, nimico” (Infierno XV, 61-64) (Mas ese ingrato pueblo pervertido / que desciende de Fiésole ab antico / y de monte y roca aún algo tiene / por tu bondad, de ti se hará enemigo). Más adelante, en el mismo canto llama “bestias fiesolanas” a sus compatriotas: “Faccian le bestie fiesolane strame / di lor medesme, e non tocchin la pianta, / s’ alcuna surge ancora in lor letame;” (Infierno XV, 73-75) (Hagan las bestias fiesolanas pasto / de su sustancia, y no toquen la planta, / si alguna surge aún en ese estiércol).
Pero donde el poeta expone su pensamiento político en forma más orgánica, no ya poética, sino doctrinal, es en sus cartas dirigidas a personajes destacados de la época (“A los reyes, príncipes y ciudades de Italia”, “A los malvados florentinos que residen en la ciudad” y “Al emperador Enrique VII”), en algunos pasajes del Convivio (tratado IV) y principalmente en su obra Monarchia. Esta última, escrita en latín, se divide en tres libros. Aunque cristiano verdadero, su espíritu laico se declara partidario de la monarquía universal, la única forma de gobierno que garantiza la paz y la justicia a los hombres (libro I). Al pueblo romano, escogido por Dios desde su origen, le corresponde por voluntad y por derecho fundarla (libro II). En el libro III el escritor encara el problema político más delicado de su tiempo: las complejas relaciones entre el poder terrenal y el espiritual. Afirma que la autoridad del emperador depende directamente de Dios y no de su vicario en la Tierra.2
En 1302, el papa Bonifacio VIII promulga la bula Unam Sanctam –la idea proviene del concepto de reductio ad unum, formulado por Aristóteles respecto de la subordinación del todo a la unidad–, en que el unum es Dios, pero su representante en la Tierra es el papa, por lo tanto en él reside todo el poder. Dante interpreta que la autoridad imperial deriva directamente de Dios, al igual que la del pontífice. Son dos luminarias que brillan por igual. Si el unum es Dios, el emperador y el papa, como representantes de Él, tienen la función de conducir a los hombres a su fin último: el emperador hacia la felicidad terrenal, mientras que el papa debe guiarlos a un objetivo divino, a la bienaventuranza celestial. Es decir que Dante propone una diacrasia, en la que el poder es sostenido por una doble autoridad, independiente una de la otra.
El pensamiento se completa con matices diferentes en el canto XVI del Purgatorio. En la cornisa de los iracundos, el viator se encuentra con un virtuoso cortesano, Marco Lombardo, con el que entabla un diálogo. Marco le dice que la virtud antigua ha desaparecido de la sociedad, entonces, el poeta penitente le pregunta cuál es la causa de la corrupción de las costumbres y de la disolución de las virtudes cívicas. Lombardo le responde que la verdadera culpa se encuentra en el hombre que, aún dotado de libre albedrío, persigue bienes terrenos mezquinos:
Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo,
due soli aver, che l’ una e l’ altra strada
facean vedere, e del mondo e di Deo.
L’ un l’ altro ha spento; ed è giunta la spada
col pasturale, e l’ un con l’ altro insieme
per viva forza mal convien che vada;
però che, giunti, l’ un l’ altro non teme. (vv. 106-112)
(Sabía Roma, que hizo bueno el orbe, / tener dos soles, que una y otra ruta / dejaban ver: la de Dios, la del mundo. // El uno apagó al otro; y ya la espada / al báculo va unida, y juntamente / mal tienen que marchar por viva fuerza; // unidos, una y otro no se temen.)
Con la voz de Marco Lombardo, Dante expresa su ideal de perfección, opuesto a la sociedad corrupta de su tiempo. Antes de desviarse de la recta vía, cuyo origen se atribuye a la errónea creencia de la donación que hizo el emperador Constantino a favor de la Iglesia, Roma solía brillar con dos soles autónomos: el de la autoridad religiosa y el de la autoridad civil. Cada uno de estos ámbitos conducía al hombre hacia el bienestar. Luego de la donación de Constantino, un sol (el papa) apagó al otro (el emperador) y el poder temporal (espada) fue absorbido por el báculo (el poder espiritual). Tal unificación ha sido perjudicial para la humanidad y, según Marco Lombardo, la causa de la corrupción.
Sin duda, el pensamiento político de Dante va evolucionando de los conceptos manifestados en Monarchia a los expresados en la Comedia, que parecerían aproximarse a los principios gibelinos, que lo alejan de la Iglesia, no de la fe, sino de la práctica farisea de muchos eclesiásticos, como queda escrito en varios momentos de su obra.3
El tema teológico merecería un dilatado espacio argumentativo, puesto que la Divina Comedia podría ser considerada un libro teológico, o una “novela teológica”, como la definió Benedetto Croce (1956). Quizá ello sea solo en parte cierto si nos centramos en el Paraíso, al que el mismo Dante llamó “poema sacro”, pero resultaría impreciso si se considerara la obra en su totalidad, pues el elemento ficcional está omnipresente a lo largo de todo el texto. Se trata en definitiva de un itinerarium mentis ad Deum, un viaje mental hacia Dios que cumple el personaje Dante por gracia divina, que le permite alcanzar una dimensión absoluta, sobrenatural.
Francesco De Sanctis (1961: 168-169) sostiene que la Comedia es una “alegoría del alma”, alegoría del otro mundo y alegoría e imagen de este, es en resolución la historia o el misterio del alma en sus tres estados. El alma obnubilada por los sentidos, en su estado puramente humano, el hombre caído en el pecado (Infierno) que se despoja de la carne y se renueva (Purgatorio) y retorna a su condición prístina de pureza (Paraíso).
En síntesis, para responder a la pregunta inicial que motivó estos párrafos, la Comedia puede ser considerada un libro de viaje, un libro político, un libro de teología o un libro histórico, pero poco favor se le haría a Dante si su obra fuese reducida a tales encasillamientos, porque significaría no verla de modo integral, pues Dante no admite categorías absolutas. La Divina Comedia es mucho más que todo eso. Sin quitarle su monumentalidad y su trascendencia literaria, en cuanto al contenido es una vasta enciclopedia de la Baja Edad Media, que reúne gran parte de los saberes de su tiempo: conocimientos físicos y metafísicos, astronómicos y astrológicos, fundamentos filosóficos, teológicos y políticos, juicios morales, cuestiones históricas y sociales, planteamientos lingüísticos y literarios, temas cultos y populares, todo ello magníficamente amalgamado en una visión multifacética y labrado en un prolijo bordado de versos sublimes.
Es además el drama de un siglo representado en el plano de lo eterno, en un universo en el que toda diversidad, sea social o nacional, se anula porque un mismo destino iguala a todos los mortales. Así considerada, es a la vez el poema de Italia y de la humanidad. Una obra que Dante dejó a su patria y al mundo, que revela principios que vibran siempre en la conciencia del hombre más allá de los credos religiosos, de las efímeras contiendas y de las mudanzas ideológicas.
Acerca de la titulación y del estilo
El título de Comedia puede resultar extraño para el lector actual, que asocia el término con el género teatral de carácter humorístico y festivo y no con una obra narrativa seria escrita en verso. El problema acerca del motivo por el cual Dante puso ese nombre a su poema ocupó la atención de los primeros comentaristas (Pietro Alighieri, hijo del poeta; Jacopo della Lana y Benvenuto da Imola) y la cuestión llegó hasta nuestros días, a través, entre otros críticos, de las reflexiones de Giorgio Agamben.
Para explicarlo se hace necesario referir las palabras del propio autor y repasar algunos conceptos de la retórica medieval. Se debe puntualizar que Dante no llamó a su obra “divina”; simplemente la llamó Comedia (Infierno XVI, 128) o Comedía, a la manera griega, y “Poema Sacro” (Paraíso XXIII, 62; XXV, 1). Boccaccio fue el primero que así la calificó, no tanto por su argumento religioso, sino por la excelsa grandeza de sus versos. Según explica Piero Bargellini (1964), Ludovico Dolce en el momento de imprimir el libro en la tipografía del veneciano Giolito, en 1555, le pareció que el título de Comedia era demasiado modesto y tuvo la feliz idea –como suelen hacer en la actualidad algunos editores por razones comerciales– de adjuntar al título la palabra “divina”. A partir de esa fecha el libro se publica como Divina Comedia.
La carta dirigida al Cangrande della Scala, vicario general del Imperio de Verona y Vicenza, que Dante le envía junto a una versión del Paraíso, es uno de los documentos más significativos sobre la razón del título y otras cuestiones adyacentes.4 En ella el poeta declara: “Libris titulus est: Incipit Commedia Dantis Alaghieri florentine natione, non moribus” (El título del libro es: Empieza la Comedia de Dante Alighieri, florentino de nacimiento, no de costumbres) y explica la etimología de la palabra comedia que procede de cosmos, villa, y de oda, canto, por lo cual comedia equivale a “canto de la villa”. Agrega que se distingue de la tragedia en que esta tiene un comienzo admirable y tranquilo (admirabilis et quieta), pero que el desenlace resulta triste y horrible (fetida et horribilis), como se ve en Séneca. Por el contrario, la comedia empieza con un tema o situación áspera (asperitatem alicuius rei), que luego termina felizmente (prospere), como aparece en Terencio. Pero, prosigue, la comedia no solo se diferencia de la tragedia por su argumento, sino también por su estilo. El estilo de la tragedia es elevado y sublime, contrario al de la comedia que mezcla expresiones altas con vulgares, como enseña la Poética de Horacio (T.O.:5 1182-1197).
Si nos atenemos a estas declaraciones, Dante denominó Comedia a su obra porque su argumento tiene un comienzo horrible y desagradable, ya que expone el Infierno, y su final resulta feliz, deseable, grato, pues explica el Paraíso. Respecto del estilo, señala que es suave y sencillo porque emplea el lenguaje vulgar (el italiano) que usan las mujeres en sus conversaciones diarias.6
Dante se ocupa además de los estilos y de su empleo en los diferentes discursos literarios en De vulgari eloquentia, dedicado a justificar el valor del italiano y el uso del vulgar ilustre en la lengua poética, en lugar del latín. El tratadista diferencia tres tipos de estilos: el trágico, el cómico y el elegíaco. La tragedia exige un estilo sublime, la comedia utiliza el estilo inferior y la elegía, el estilo propio de la desdicha. La forma poética que adopta la tragedia es la canción y su modelo literario es la Eneida, que Dante conocía íntegra, según afirma Virgilio cuando le señala al personaje griego Euripilo –citado por el mantuano en un pasaje de su obra (Eneida, II, 114-121)–, en el círculo octavo del Infierno: “Euripilo ebbe nome, e così ‘l canta / l’ alta mia tragedìa in alcum loco: / ben lo sai tu che la sai tutta quanta” (Infierno XX, 112-113) (Euripilo llamóse, y tal lo canta / mi alta tragedia en algún pasaje: / tú bien lo sabes, pues la sabes toda).
Entonces, de acuerdo con los conceptos del propio escritor vertidos en los textos mencionados, la Comedia fue nombrada así por estar compuesta en estilo cómico y por mezclar temas y tonos bajos y grotescos con otros elevados.
Erich Auerbach, en su ineludible Studi su Dante, aporta interesantes ideas que potencian la cuestión. El crítico alemán comienza por señalar que, cuando Dante dice que su obra fue escrita en estilo bajo o humilde, no se refiere en absoluto a que es porque empleó el vulgar italiano en lugar del latín, sino que lo hace porque usa expresiones bajas y un acendrado realismo en varios momentos del poema. Tanto las expresiones humildes como el marcado realismo son dos elementos que resultan extraños al género trágico y al estilo sublime, como lo habían puntualizado los preceptistas de la antigüedad. Para Auerbach, Dante sabe que tanto el estilo como la materia trabajada participan del estilo sublime, aseveración que el estudioso sostiene con el hecho de que llama dos veces a su Comedia “Poema Sacro”, “al quale ha posto mano e cielo e terra” (Paraíso, XXV, 2), (en el cual han puesto mano el cielo y la tierra). Si nos atenemos a esta declaración, resulta difícil pensar que la juzgara una obra de estilo bajo. Claro que, de acuerdo con la retórica clásica, tampoco es un texto escrito en estilo sublime, pues hay abundante contenido realista y copioso material de la vida cotidiana (biotikon, como decían los teóricos griegos), y ello vale tanto para el lenguaje empleado como para los hechos relatados.
Para fundamentar su opinión, el investigador germano recurre a los comentarios de Benvenuto da Imola, quien advirtió prontamente que, si se quiere, el poema contiene en sí la tragedia, la sátira y la comedia, entonces la razón de su título debe buscarse en el estilo. En consecuencia, se infiere que se trataría de una escritura en un estilo sublime particular, con características diferentes de las fijadas en las preceptivas de la época. Un modo de elevar lo bajo hacia lo sublime; por lo tanto, sería un género innovador. Para Auerbach, el estilo particular que crea Dante es esencialmente cristiano y está inspirado en la historia de Cristo y en las Sagradas Escrituras. Así, llega a la conclusión de que con el estilo humilde, cómico, Dante hace referencia al realismo cristiano en el que lo sublime de la Pasión de Cristo está contado con la mayor modestia y simpleza. En consecuencia, se trata de una original experiencia artística que supera los esquemas tradicionales (Auerbach, 1993: 167-175).
Además de las razones retóricas que tratan de explicar el título del poema dantesco, el tema fue considerado desde un ángulo filosófico por Giorgio Agamben en el ensayo “Comedia”, de su libro El final del poema (2016: 21-61) (Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura).
El teórico italiano abre su investigación preguntándose acerca de la cuestión, tan llevada y traída, de por qué Dante llamó Comedia a su obra. Para ello comienza por encarar la decisión del poeta, manifiesta en la epístola al Cangrande de dejar de lado su propio proyecto trágico a favor del poema cómico. Apunta Agamben que el problema excede en mucho la crítica dantesca porque en él se espeja uno de los rasgos que caracterizan la cultura italiana: su pertenencia a la esfera de lo cómico, en detrimento de lo trágico. A partir de esta premisa comienza a desarrollar su aparato especulativo.
El filósofo procede oponiendo categorías binarias, algo similar a lo que había hecho Italo Calvino en sus Lezioni americane, respecto de la individualización de categorías estéticas. Piensa que la explicación del título de la obra de Dante no puede centrarse en la diferencia de contenido respecto de los comienzos y los finales de la tragedia y de la comedia. Tales oposiciones deben ser consideradas en el contexto de la reflexión sobre el tema o contenido, consignado por Dante en la epístola XIII, en la que habla de la salvación o condena del hombre:
Est ergo subiectum totius operis, litteraliter tantum accepti, status animarum post mortem simpliciter sumptus; nam de illo et circa illum totius operis versatur processus. Si vero accipiatur opus allegorice, subiectum est homo prout merendo et demerendo per arbitrii libertaten iustitie premiandi et puniendi obnoxius est. (Citado por Agamben, 2016: 35)
(Así pues, el tema de toda obra, tomada solo en sentido literal, es, en términos absolutos, el estado de las almas después de la muerte; pues el desarrollo de toda obra versa sobre ello y en torno a ello. Mas si se tomara la obra de manera alegórica, el tema es el hombre en tanto está sometido, por méritos y deméritos, por su libre albedrío a la justicia del premio y del castigo). (Agamben, 2016: 35-36)
A partir de esta consideración, el investigador enfrenta las categorías de trágico/cómico, en relación con las de inocencia/culpa. La titulación cómica implica una toma de posición respecto de la culpabilidad o inocencia del hombre frente a la justicia divina. El hecho de que el poema de Dante sea una comedia que desarrolle un argumento con un comienzo “horrible” y llegue a un final feliz significa que “el hombre, que en su sumisión a la justicia divina es el subiectum [sujeto, tema] de la obra, aparece al principio culpable (obnoxius iustitie puniendi) [sometido a la justicia del castigo], pero, al final del itinerario, se considera inocente (obnoxius iustitie premiandi) [sometido a la justicia del premio]” (Agamben, 2016: 36).
De tal modo, Agamben observa que la Comedia es un recorrido que va de la culpa a la inocencia del individuo frente a la justicia de Dios; por lo tanto, el título asignado a la obra no se refiere a un género literario, sino a que el poeta lee la categoría cómico no solo en sentido estilístico, sino también teológico y ético. Cómico se vincularía al perdón de la culpa, a la absolución del pecador.
El estudioso cierra sus reflexiones con la afirmación de que la cultura italiana permaneció fiel a la herencia antitrágica que recibió de la antigüedad tardía y “ello se debe […] a que, en el umbral del siglo XIV, un poeta florentino decidió abandonar la pretensión trágica de la inocencia personal en nombre de la inocencia natural de la criatura [que es el legado de la Pasión de Cristo], el íntegro amor edénico por el amor humano cómicamente escindido” (Agamben, 2016: 61).
La hipótesis de Giorgio Agamben representa una interpretación innovadora que inscribe el título de Comedia en el dominio más amplio y trascendente de las tendencias que caracterizan la cultura italiana; no obstante ello, las conclusiones a las que llega no opacan, a mi modo de ver, la perspectiva estilística y las posiciones críticas anteriores a su formulación, sino que las enriquecen al brindar una visión original y más abarcadora del problema.
Una aproximación a los hipotextos
Si bien es cierto que Dante hace expresa mención, en la mayoría de los casos, de los textos sobre los cuales se basa, también lo es que su desarraigo debido al exilio sea la causa de que los estudiosos no puedan contar, al contrario de lo que sucedió con Petrarca, con un invalorable instrumento de indagación como hubiera sido conocer su biblioteca. Por eso, para acceder a su universo bibliográfico, es necesario explorar la información en la misma Comedia y, en especial, en el Convivio, donde aparecen referencias y citas de sus lecturas de forma implícita o explícita.
Los variados hipotextos, llamados tradicionalmente “fuentes”, pueden agruparse según lo desarrollo a continuación.
Hipotextos clásicos
Dante utiliza para elaborar su obra documentos y libros de procedencia clásica, ya que existe una estrecha conexión entre el mundo grecorromano y el suyo. Aristóteles, “el Filósofo”, con mayúscula, como lo llama al comienzo del Convivio (I, I, 1), es la piedra basal de su edificio intelectual. El poeta conoció la filosofía del Estagirita a través de los comentarios de Averroes, “che ‘l gran comento feo” (Infierno IV, 144) (que hizo el gran comentario) y de las versiones cristianizadas de Alberto Magno y de su discípulo Tomás de Aquino. En el canto IV del Infierno lo menciona como “‘l maestro di color che sanno” (v.131) (el maestro de todos los que saben), y en el XI de la misma cántica se citan la Ética (v. 80) y la Física (v. 101).7
La otra vertiente filosófica en la que se embebe su pensamiento es la platónica. Dante ubica a Platón en el Limbo, junto con Sócrates (IV, 134). La teoría del amor del fundador de la Academia se encuentra presente en la organización topográfico-moral de las diferentes zonas del Purgatorio. El Banquete fue obra conocida y frecuentada por el poeta, al igual que el Timeo.8
Asimismo, la lectura de Marco Tulio Cicerón (Infierno IV, 140), citado unas cincuenta veces en la totalidad de la obra dantesca, fue base del sistema moral de la Divina Comedia. En el Convivio el florentino refiere haber leído sus libros. Aunque Dante no lo mencione, el viaje a través de las esferas celestes es tema del Somnium Scipionis (De re publica VI, 16-17), transmitido por Macrobio y muy leído en la Edad Media. El texto ciceroniano narra la historia de Escipión el Africano que fue transportado en sueños a la Vía Láctea, donde se le muestran las nueve ruedas que componen el todo. Su abuelo, que desempeña una función similar a la de Cacciaguida en la obra de Dante, le revela su futuro y le explica que la esfera externa contiene a las demás y que es allí donde reside Dios.
La Eneida justificaría el desarrollo de un capítulo íntegro, con particularidad el canto VI, donde se narra el descenso de Eneas al Averno, uno de los sólidos cimientos de la ficción dantesca. Su modelo escatológico, así como la memoria de numerosos versos latinos, se recuerdan en la Comedia, que resulta un complemento de la epopeya virgiliana. Dante pone en boca de Estacio la importancia que tuvo el libro para él: “l’ Eneïda dico, la qual mamma / fummi e fummi nutrice poetando: / sanz’ essa non fermai peso di dramma” (Purgatorio, XXI, 97-99) (la Eneida, digo, la cual fue mi madre, / y mi nodriza, en arte de poesía: / sin ella no logré peso de dracma), y ello está marcando una continuidad entre la obra del cantor del Imperio Romano y la del poeta italiano. Existen unas doscientas referencias a la Eneida, lo que demuestra el profundo amor que Dante sintió por la obra de Virgilio.
Huellas de autores latinos pueden apreciarse en el Limbo por medio de marcadas menciones del “satírico” Horacio (Infierno IV, 88), de Lucano (Infierno IV, 90 y XXV, 94-96), del “moralista” Séneca (Infierno IV, 141) y de Ovidio (Infierno IV, 90). Dante evoca mitos de la Metamorfosis en varios momentos de su obra. Los emplea en ocasiones resemantizados, con intención didáctica para ejemplificar con ellos aspectos de tipo moral, y en otras con función ornamental.
Hipotextos medievales
Conforman un gran caudal de autores y títulos si se tiene en cuenta la condición de polímata de Dante. La Edad Media, ya se puntualizó, produjo una cantidad de textos cuyos argumentos desarrollaban viajes y visiones fantásticas. Abundan las travesías al más allá y las visiones post mortem. El viaje de un ser vivo que se traslada al reino de ultratumba fue materia transitada por los escritores medievales. De esta gran variedad, selecciono algunos títulos que pudieron haber influido en la concepción de la Divina Comedia. Los más difundidos, dentro del ámbito monástico irlandés, fueron el Purgatorio de san Patricio y El viaje de San Brandán. El primero narra el viaje alegórico del monje que introdujo el cristianismo en Irlanda y el segundo, el viaje de iniciación del santo irlandés enmarcado en el contexto fabuloso del mundo celta. Se trata de una especie de Eneida cristianizada. Se describen escenas infernales y se detallan los suplicios de los pecadores. En rigor, el libro no fue leído como una hagiografía de san Brandán, sino como una narración de aventuras. Algunos autores han señalado la influencia de las escenas infernales en la obra de Dante.
En el ámbito italiano sobresalen De Jerusalem celesti, acerca de las delicias del Paraíso, y De Babilonia civitate infernali, del franciscano Giacomino da Verona. En De Babilonia civitate infernali, el autor hace gala de un rico imaginario en el que presenta, con un buen grado de humor e ingenuidad, a Belcebú como un cocinero que asa y condimenta a un pecador para servirlo como alimento a su señor, el rey del Infierno.
Otro autor destacado en el período es Bonvesin della Riva, célebre por su Libro delle Tre Scritture, escrito en vulgar milanés. Las tres escrituras son la negra, que corresponde al Infierno; la rosa, relacionada con la Pasión de Cristo, y la dorada, en la que se muestra la gloria del Paraíso. El texto es de particular interés porque aparece la “ley del contrapasso”, esto es la correspondencia entre el pecado cometido en la Tierra y el castigo que se sufre en el más allá, que también utilizará Dante. Algunos eruditos lo señalan como un antecedente del escritor, aunque me inclino a pensar que, por las lecturas hechas por Dante, la influencia habría que buscarla más en las raíces aristotélicas tomistas sobre las que se funda la ley, si bien un precedente no excluye el otro.
Entre las fuentes filosóficas menciono tres fundamentales: en primer lugar, la obra más famosa de la teología medieval, la Summa theologiae, de santo Tomás de Aquino, ejemplo del estilo intelectual de la escolástica. En algún modo, Dante podría considerarse su discípulo. Su presencia está muy marcada en la Comedia, en especial en el Paraíso. Los principios del Aquinate son la base sobre la cual se construye la teología de Dante. Varios de sus conceptos son aplicados por el poeta para dar luz a no pocas cuestiones teológicas y políticas en su obra.9
Las Confesiones de san Agustín10 y su tratado sobre La ciudad de Dios, en el que se confronta la Ciudad Celestial y la Ciudad Pagana, a favor de una ciudad religiosa universal, nutrieron el pensamiento dantesco sobre temas teológicos y políticos.
En el canto X (v. 125) del Paraíso aparece “l’ anima santa”, de Severino Boecio, autor De consolatione philosophiae. El poeta lo menciona además en el Convivio (II, XII, 2). Dice que leyó a Boecio, desconocido por muchos, para hallar consuelo como él en la filosofía.
La Divina Comedia está surcada por los ideales de caridad y pobreza sostenidos por las órdenes franciscanas y dominicas que figuran en los escritos de los fundadores, así como también del pensamiento del monje cisterciense Gioacchino da Fiore y de su movimiento espiritual sobre la idea de una Iglesia pauperista, en oposición a la ambición de riqueza sustentada por los clérigos corruptos.
Hipotextos bíblicos
Dante articula el viaje y la visión mística con versículos y parábolas tomadas de las Sagradas Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Apocalipsis de san Juan y de la visión de Pablo, en la que el apóstol cuenta que fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir (II Epístola a los Corintios, 12, 2-4). Una leyenda medieval extendió el alcance del versículo y convirtió a san Pablo en un héroe que había descendido a los infiernos. En este sentido, Dante lo coloca en un pie de igualdad con Eneas, cuando escribe: “Ma io perché venirvi? o chi ‘l concede? / Io non Enëa, io non Paolo sono” (Infierno, II, 31-32) (Pero yo, ¿por qué iré? ¿Quién lo permite? / No soy Eneas, ni tampoco Pablo).
En su ascenso al Paraíso, Beatriz y los demás beatos emplean un lenguaje escritural para dar a conocer al viator determinados temas teológicos porque la lengua humana es inefable para transmitir las cosas sagradas, porque solo lo hace de forma débil, con simples balbuceos e imprecisión de conceptos. De tal modo, palabras y frases se condensan en símbolos y alegorías para poder alcanzar un nivel comunicacional adecuado. Ello no debe inducir a pensar que únicamente en el Paraíso se da tal particularidad; también puede observarse en ciertos pasajes del Infierno, pero con una menor complejidad, expuestos de forma más directa y menos críptica, como sucede en el canto XIV, 94-114, cuando Virgilio explica a su discípulo el origen de las aguas infernales utilizando la figura del Anciano de Creta. El comentario está tomado de la interpretación del sueño de Nabucodonosor hecho por Daniel (2, 31-33), o la predicción del “Veltro” (Infierno I, 102) (Lebrel), que muchos dantistas asocian con la venida de Cristo; igualmente, la profecía sobre la bestia que formula Beatriz sobre “un cinquecento diece e cinque” (Purgatorio XXXIII, 43) (un quinientos diez y cinco), que parece calcada del “sexcenti sexaginta sex” (seiscientos sesenta y seis) del versículo 18 del Apocalipsis XIII de san Juan, así como también la alta carga alegórica de los cantos finales del Purgatorio, construida íntegramente sobre pasajes de la Biblia. De modo pues que los versículos bíblicos se fusionan con la Comedia y forman con ella una compacta aleación.
Pero, más allá de los cotejos señalados, pienso en concordancia con Giorgio Petrocchi (1990: 137, 223-224) que, si se atiende al mensaje totalizador del texto dantesco, la Divina Comedia pareciera conformarse como una nueva Biblia, surgida del deseo de la renovatio morum, y destinada a la redención de un hombre que deja atrás el camino del pecado para renacer como un nuevo Adán, como una criatura sin culpa.
Hipotextos islámicos
En 1919 apareció un libro que levantó polémicas y controversias entre los dantistas: La escatología musulmana en la Divina Comedia, de Miguel Asín Palacios. El arabista español daba a conocer su tesis sobre la influencia de los místicos musulmanes en la génesis de la Comedia. Con un enfoque comparado, Asín Palacios intenta demostrar la influencia de las fuentes islámicas en la obra de Dante. Se centra en el Paraíso y en el viaje nocturno de la ascensión de Mahoma, en detalles topográficos y episodios que, según su opinión, derivan de leyendas islámicas de ultratumba y de escenas apocalípticas del juicio final.
Como en la Divina Comedia, un personaje viajero, en este caso Mahoma, asciende al cielo y recorre los reinos del más allá guiado por el arcángel Gabriel que lo conduce a través de las distintas esferas celestes. Mahoma ve a diferentes profetas hasta alcanzar la contemplación divina. Después desciende al Infierno para presenciar el castigo de los pecadores.
Ahora bien, la pregunta que surge espontáneamente es cómo Dante llegó a conocer el Libro de la escala de Mahoma. De acuerdo con la hipótesis que maneja Asín Palacios, el siglo XIV estaba saturado del saber islámico, en consecuencia, el florentino no podría ignorarlo. Además, llama la atención que el poeta incluya a personajes musulmanes en el Limbo; si bien coloca a Mahoma en el círculo de los sembradores de discordia (XXVIII, 23-63), ubica a Saladino, Avicena y Averroes en el primer círculo del Infierno. El investigador presenta este dato como un fundamento más para relacionar al poeta con la cultura islámica, ya que situar en el Limbo a musulmanes enemigos de la Iglesia y sostenedores de ideas incompatibles con la doctrina cristiana por lo menos está revelando cierta benevolencia hacia sus convicciones y respeto por sus pensamientos.
A fines de la década de 1940, cuando ya había muerto Asín Palacios, se descubrió que el Libro de la escala de Mahoma había sido traducido del árabe al español en la corte de Alfonso X el Sabio, alrededor de la segunda mitad del siglo XIII, y que una copia del libro había circulado por Italia en una fecha previa a 1306, por lo tanto, Dante no la desconocería. Pero, además, otro hecho significativo es que el maestro de poeta, Brunetto Latini, llegó como embajador en 1260 a la corte del rey en Toledo, donde permaneció por un tiempo prolongado. Quizá pudo haber leído el libro en español o en traducción latina o francesa. A su regreso a Florencia, Brunetto debió de informar a sus discípulos, incluido Dante, sobre estas novedades.
La relación con la escatología islámica, en especial con el Libro de la escala de Mahoma, no es causa de desdoro para la Comedia, sino que, muy por el contrario, al compararse ambos textos, la obra de Dante evidencia su superioridad tanto por las virtudes de su estructura como por lo admirable de su poesía.
Además de los hipotextos consignados, existen otros que provienen de diversos campos del mundo científico, así como también de la literatura oral y popular, que aparecen dispersos en diferentes cantos, como proverbios y tradiciones, y consignados a través del léxico o bajo la forma de símiles y metáforas. Lo cierto es que Dante atesoró en su memoria los saberes de su tiempo, que brotarán mediante el recuerdo, como formas larvales en sus versos. Con tal material y una singular energía creadora construirá una magnífica catedral literaria.
Cronología de la composición (tiempo de la enunciación)
Resulta difícil precisar la fecha de composición de la Divina Comedia. La intención de escribir una obra en celebración de Beatriz ya se encuentra en el último capítulo de Vita Nuova, cuando Dante promete que no hablará más sobre ella hasta que pueda hacerlo más dignamente,11 lo que indica que ya se estaba gestando en su mente la idea de escribir un poema que tuviera como objetivo la loa de su amada. Sin embargo, algunos críticos han sospechado de este dato, puesto que piensan que las líneas finales de Vita Nuova pudieron haber sido agregadas después de 1292-1293, en que la finalizó.
Un primer intento de fechar el inicio de la redacción lo ofrece Giovanni Boccaccio (1993: 103-108) en su Vida de Dante (Trattatello in laude di Dante). El certaldés cuenta que Dante había compuesto los siete primeros cantos del Infierno antes del exilio y que fueron olvidados en su casa de Florencia por los ajetreos del destierro. Los cantos referidos fueron encontrados y entregados al poeta, quien al retomar su escritura, después de un tiempo, comenzó el canto VIII con el verso “Io dico, seguitando…” (l) (Digo, siguiendo). Como se advertirá, tanto la información como la argumentación que se dan del hecho son endebles. El “io dico, seguitando”, consignado en la Comedia, no es indicio de nada, ya que no pasa de ser un simple enlace narrativo entre un canto y otro, y no asegura que haya habido una pausa prolongada en la elaboración entre los siete primeros cantos y el resto, como pretende Boccaccio. La crítica actual ha desechado la datación y la anécdota que el admirador del poeta relata en su libro de homenaje.
Razones de mayor peso fijan la composición del Infierno después del exilio y antes de 1308, cuando Dante abandonó la redacción del Convivio y del De vulgari eloquentia. Uno de los fundamentos que se da se basa en un comentario de Francesco da Barberino de 1313-1314, en el que se menciona la obra del florentino, por lo cual las dos primeras cánticas ya se habrían difundido por separado.
Giorgio Petrocchi fija la fecha de elaboración del Infierno entre 1304 y 1308, pues en la primera cántica no se registran acontecimientos que vayan más allá de ese año límite. En cuanto al Purgatorio, el dantista lo data entre 1308 y 1312. Tales fechas se establecen con relación a referencias internas, así como también a profecías y predicciones. El comienzo del Paraíso resulta también complejo de fijar. Dante envió una versión del primer canto junto con una carta al Cangrande, cuya datación es incierta; algunos críticos la sitúan alrededor de 1316, aunque Bruno Nardi (apud Petrocchi, 1990: 168) lleva la fecha a tres años después, en 1319, por lo tanto la última cántica habría sido redactada desde 1316 hasta 1321, año de la muerte del poeta. Lo seguro es que Dante trabajó durante casi quince años en su obra, desde 1306 a 1321. Su elaboración le demandó un cuidado extremo, una constante revisión y corrección del texto, ya que posee una malla de relaciones internas muy densa y ello implica examinar datos y reelaborar de manera continua el modo expresivo, la lengua empleada.
Conectado con la difusión de la obra, es altamente probable que el autor fuese entregando por separado los diferentes cantos a medida que los finalizaba a personas reconocidas de las letras y de la cultura en general. En pocos años se divulgó en los ámbitos más variados, aristocráticos, mercantiles, clericales y populares. Así, la Comedia fue conocida no solo en Italia, sino también en toda Europa. Fue el primer libro en lengua romance que alcanzó la dignidad de auctoritas y fue estudiado en los claustros universitarios en las postrimerías del siglo XIV. La transmisión del texto, no obstante, presenta problemas filológicos serios, porque el manuscrito original se perdió. La primera copia de que se tienen noticias es un ejemplar que data de diciembre de 1330 o comienzos de 1331. A fines del siglo XV circulaban cerca de 750 manuscritos, pero ninguno autógrafo, lo cual ofrece a los filólogos arduas dificultades para fijar el texto definitivo. En este sentido, en la actualidad, una de las versiones más confiables es la edición crítica de Giorgio Petrocchi, publicada entre 1966 y 1967, que se basa en la “antigua vulgata”, esto es en la confrontación de manuscritos anteriores a los de Boccaccio, quien había realizado tres copias autógrafas del libro.
La organización del contenido: significado y características
La matriz estructural de la Divina Comedia es numérica. Se construye sobre la base del número tres, que en el plano simbólico-religioso evoca la Trinidad. Dante articula su materia poética en tres partes, dos terrestres: Infierno, el reino del castigo eterno y de la desesperanza, y Purgatorio, el reino de la expiación del pecado y de la esperanza; y una extraterrenal: Paraíso, el reino del triunfo divino y de la bienaventuranza. El Infierno es hipogeo, mientras que el Purgatorio es epigeo, en tanto que el Paraíso se halla fuera de los límites de la Tierra. A su vez, cada una de las partes está integrada por treinta y tres cantos, a excepción del Infierno que posee treinta y cuatro porque el canto I sirve de proemio a toda la Comedia. Como resulta evidente, el número treinta y tres hace referencia a los años que Cristo vivió en este mundo. La totalidad de cien cantos responde a la creencia medieval que consideraba al cien como una cifra perfecta.
El juego algorítmico tripartito no se emplea solo en la macroestructura, sino que también se aplica a la organización de cada reino. El Infierno está compuesto por nuevo círculos, el Purgatorio por nueve cornisas o terrazas, y el Paraíso por nueve cielos o esferas, es decir, por un número común que es múltiplo de tres. En el Infierno los condenados se agrupan en tres categorías de acuerdo con el origen de sus faltas: incontinencia, violencia y fraude. En el Purgatorio los penitentes se reúnen también en tres grupos: los que se inclinaron hacia un amor equívoco (soberbios, envidiosos, iracundos), los que fueron tibios en su amor (acidiosos) y los que pecaron por un exceso de amor hacia las cosas materiales (avaros y pródigos, glotones, lujuriosos), todas ellas faltas que se corresponden en un plano moral-religioso con los siete pecados capitales. En el Paraíso los beatos se distribuyen también en nueve cielos o esferas concéntricas y translúcidas, y en el Empíreo, que por su carácter de residencia de Dios se halla más allá de toda clasificación espacio-temporal. De los nueve cielos, siete se relacionan con los planetas por entonces conocidos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, rodeados por dos esferas que corresponden al Cielo de las estrellas fijas o Zodíaco y al Primer Móvil o Cielo cristalino. Las almas se ubican en ellas de acuerdo con el mérito alcanzado, con la beatitud lograda. Existe una décima esfera, el Empíreo o Cielo de fuego, de luz, residencia de Dios, que contiene en sí a todas las demás, al orbe entero.
Desde el punto de vista físico, la concepción que adoptó Dante para construir su sistema topográfico responde al principio aristotélico-ptolomeico, paradigma vigente en la época, que tomó de las lecturas de Alfragano,12 Alberto Magno, santo Tomás, y de su maestro Brunetto Latini. Según Ptolomeo,13 el globo terrestre inmóvil se encuentra en el centro del universo y en torno de él giran los siete planetas hasta entonces conocidos. La Tierra se divide en dos: el hemisferio septentrional o terrestre y el hemisferio austral o del agua. El límite entre uno y otro es hacia occidente las columnas de Hércules y hacia oriente Jerusalén, debajo de la cual se encuentra el Infierno, abierto como un enorme cráter con apariencia de anfiteatro que se va estrechando hasta el centro de la Tierra, donde se encuentra aprisionado Lucifer que la perforó al caer, expulsado del Paraíso. La tierra desplazada por Lucifer en su caída se trasladó al otro hemisferio, al sur, y formó la montaña del Purgatorio, proporcional en su altura a la longitud del hueco infernal.
En la cima del Purgatorio se encuentra el Paraíso terrestre, habitado en los primeros tiempos por Adán y Eva, cuando vivían sin pecado original. El reino de la esperanza no es un lugar de permanencia de las almas, sino de paso.
En cuanto al sistema moral, en el Infierno no hay virtud, solo hay vicios y pecados, los condenados no fueron perdonados por la gracia de Dios y se dice que no muestran arrepentimiento por las faltas cometidas; por el contrario, en el Purgatorio existe el arrepentimiento y el perdón. Las almas viven con la esperanza de que después de cumplir su penitencia alcanzarán la salvación eterna, la paz del Paraíso. En la distribución de las penas del Infierno y del Purgatorio, los pecados se disponen en sentido inverso, en una simetría invertida, en uno y en otro. Mientras que en el Infierno las culpas más leves se hallan en la parte superior, más próximos a la corteza terrestre, a la entrada, como la lujuria y la gula, que ocupan el segundo y tercer círculo, en el Purgatorio, la gula y la lujuria se encuentran más cercanos al Paraíso terrestre, en la sexta y séptima cornisa. Se trata de pecados de incontinencia, que son más leves y en consecuencia menos punibles que los demás porque en ellos no se obró con malicia.
Con relación al Paraíso, las almas se ordenan según su disposición hacia el bien. Unas, tras su muerte, cumplieron con la penalidad impuesta en el Purgatorio y fueron dignas de subir al reino de los beatos, algunas fueron rescatadas por Cristo, y otras subieron directamente porque conservaron sus espíritus puros y virtuosos sin haber sido llevados por deseos malsanos mientras vivieron. Mantuvieron indemne el impulso recibido por las estrellas al nacer, por eso cada uno se ubica en el astro del que recibió su influjo: los espíritus amantes, en la esfera de Venus; los justos, en la de Júpiter; los sapientes, filósofos y teólogos, en la del Sol.
Si se comparan los tres reinos, se observa que en el Infierno la poesía es dramática, dolorosa. Los paisajes son tenebrosos, ríos oscuros y de sangre hirviente, lluvia de fuego, planicies de hielo. La ausencia de luz aumenta la pena de los pecadores. Se escuchan llantos, gritos, blasfemias. Los condenados no desean la gracia de Dios, sino que añoran la vida terrena que tuvieron que abandonar. En el Purgatorio la poesía se torna suave, armoniosa. Aparece el motivo del encuentro con artistas, literatos, pintores, miniaturistas, filósofos y teólogos con los cuales el viajero dialoga. Los paisajes son amables, terrenales, amaneceres color zafiro, valles floridos, florestas deleitosas, representados con una plasticidad que se asemeja en la descripción al tópico del locus amoenus. Aunque haya fuego, este no quema, sino que purifica. Alternan la luz y la sombra, el día y la noche, crepúsculos pintados con tenues colores pasteles que invitan al recogimiento y a la oración. Las almas aparecen en grupo mostrando de tal modo una caridad recíproca.
El Paraíso es etéreo, todo es sonido y luz espiritual. Los beatos brillan cada uno con la intensidad que le otorgó su beatitud a la vez que son atraídos hacia Dios. El ritmo de la poesía se fusiona con la profundidad de los conceptos y con la belleza de las palabras pronunciadas.
Tanto en el Infierno como en el Purgatorio y el Paraíso se podría aplicar una dinámica de grados musicales para indicar la intensidad de cada cántica. En el Infierno la potencia de la poesía correspondería a un forte y por momentos alcanzaría un fortissimo (zona del fraude), en el Purgatorio se estaría en presencia de un piano y en el Paraíso se correspondería con un pianissimo.
Por medio de la forma en que Dante organiza el contenido de su obra, se aprecia un camino espiritual que responde a un proceso que recorre una senda atravesada por la conciencia del mal, el arrepentimiento y la penitencia, hasta llegar a la redención y a la fe. Considerada de este modo, la Comedia puede ser vista como una estructura alegórica y la poesía, como una parte fusionada con ella.
La forma del contenido: la terza rima
En el apartado anterior se ha señalado el tres como módulo generador del edificio dantesco. La distribución tripartita de la Comedia





























