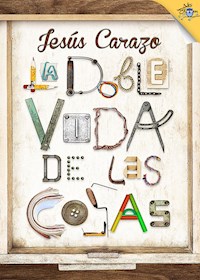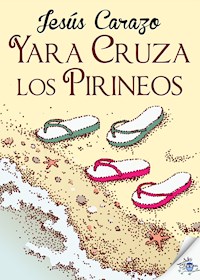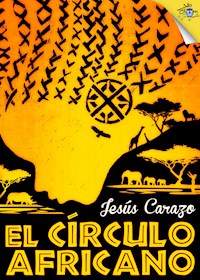
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El círculo africano: Esta novela cuenta la historia de Óscar, un joven empleado de una compañía de seguros madrileña cuya vida cambia bruscamente al escuchar los salvajes y fascinantes sonidos de la sabana. El formidable hechizo del continente africano (y el de una deliciosa muchachita de color) acabarán pulverizando su aburrida existencia burocrática y arrastrándole a miles de kilómetros de su patria.su aburrida existencia burocrática y arrastrándole a miles de kilómetros de su patria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Jesús Carazowww.jesuscarazo.com
ISBN: 9788416873548
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Jesús Carazo
EL CÍRCULO AFRICANO
Para Moisés García de la Torre y José María Vaz de Soto, pacientes primeros lectores
En nuestras almas, todo por misteriosa mano se gobierna. Incomprensibles, mudas, nada sabemos de las almas nuestras.
Antonio Machado. Galerías.
UNO
Lo que voy a contar sucedió hace sólo tres años, aunque ahora, al recordarlo, tengo la impresión de que debió de ser hace mucho más tiempo. ¡Tantas cosas han cambiado desde entonces! Mi vida, mis amigos, el paisaje que me rodea..., y mucho más que todo eso, yo mismo. Así que, mientras voy llenando esta vieja libreta cuadriculada que encontré esta mañana en el camión, me parece que mi primer problema va a ser describir el mundo tal como lo veía hace tres años. Y es que se diría que alguien me lo ha vuelto del revés y ahora lo estoy contemplando desde el otro lado. Yo nunca pensé que el mundo se pudiera ver desde el otro lado y, desde luego, no en los tiempos en que comienza mi historia. En esa época me sentía muy satisfecho de cómo me iban las cosas. Acababa de conseguir mi primer trabajo y tenía un diminuto apartamento, un montón de amigos y una novia, Silvia, que me hacía perder la cabeza. Ahora recuerdo todo aquello como una especie de limbo apresurado e irreal. Naturalmente, a mí entonces no me parecía en absoluto irreal. Es más, todo cuanto me rodeaba tenía la solidez de lo permanente, de lo duradero (incluido mi amor por Silvia). Sin embargo, hoy sé que me ocurría lo mismo que a esa gente que ve los colores cambiados y no se da cuenta de nada. Yo debía de ser un daltónico de la vida moderna, de la vida madrileña, de la vida sentimental. Quiero decir que me encantaba el bullicio jugoso de las calles de Madrid, el color de los bares, el olor de las cafeterías, la animación de los cines, de las discotecas..., y también salir por las noches, cenar con los amigos, besar a Silvia... Que todo eso fuese la vida me parecía maravilloso, aunque para disfrutarlo tuviera que soportar también un tráfico aberrante, una casera quisquillosa y un montón de viajes en metro. Creo que en aquellos años nunca me paré a pensar que estaba viviendo en el interior de un formidable sinsentido. Ni siquiera caí en la cuenta de que mi trabajo en una gran compañía de seguros me había lanzado de cabeza a ese descabellado torbellino. Cada día pasaba siete horas sentado ante el ordenador, ajustando datos, fechas, cifras; siete horas haciendo cálculos de primas, descuentos, porcentajes; siete horas enviando cartas a gentes que nunca llegaba a conocer, gentes de las que apenas sabía algo más que el tamaño de sus casas o la potencia de sus automóviles. Ahora, al rememorarlo a la luz de una lámpara de petróleo en este perdido rincón, me resisto a creer que en ningún momento bullera en mi alma una leve sospecha de que aquello no fuese más que un ofuscado delirio en el que todos participábamos con una sorprendente frivolidad.
Sé exactamente cuándo comenzó todo, es decir, dónde se halla el extremo de ese hilillo sutil que lenta y misteriosamente me ha traído hasta este lugar. Lo recuerdo porque era el día de mi cumpleaños. Yo cumplía veintiséis y me parecía la edad perfecta, la edad que deberíamos tener siempre si estuviera en nuestro poder inventar de nuevo la existencia. Ese día había organizado una cena en mi apartamento. Nada especial: cervezas, refrescos, unos canapés que me habían entretenido casi dos horas y varios platos del restaurante chino que había en mi misma calle. Creo que la fiesta tampoco fue nada especial: bebimos un poco, cantamos moderadamente (mi casera vivía en la misma planta del edificio), una de las chicas se puso enferma (debía de ser la comida china) y Silvia me besó varias veces en el pasillo, cuando nos cruzábamos llevando alguna bandeja. Era el seis de septiembre y el sol había calentado el apartamento durante toda la tarde, así que a ratos salíamos a refrescarnos a la minúscula terraza que se abría en el salón. Al caer la noche, el tráfico había tomado proporciones babilónicas. Cientos, miles de automóviles con las luces encendidas bajaban por Arturo Soria como una manada de bestias poderosas e impacientes. Eso fue lo que pensé al asomarme una de las veces, con un vaso en la mano. Pero mi asociación con una estampida salvaje no era en absoluto casual. Pablo y Julio, dos de mis colegas de oficina, me habían regalado esa tarde un curioso disco compacto donde se hallaban registrados algunos excitantes y evocadores sonidos de la fauna africana
En realidad, no pude escuchar el disco completo hasta que todos se fueron. Todos menos Silvia, claro, que se había ofrecido para recoger un poco la cocina. Mientras yo me ocupaba de arreglar el salón, comencé, pues, a oír el canto de las grullas, los gritos de las hienas, los ronquidos de los hipopótamos... Sé que me sentí extrañamente impresionado porque, cuando mi novia entró para decirme que ya había lavado los platos, yo estaba sentado en uno de los sillones, boquiabierto e inmóvil, con un cenicero lleno de colillas en la mano, como si me hubiera pasado todo ese tiempo vagando por las soleadas sabanas de Zambia donde había sido grabado aquel disco. Silvia me quitó el cenicero y se sentó en el brazo del sillón —ya he dicho que esa tarde estaba muy cariñosa. Después, sin decir una palabra, comenzó a besarme en el cuello, justo cuando corría hacia nosotros una turbulenta manada de búfalos. A través de su melenita los oí cruzar atropelladamente la habitación. Tras ellos vinieron los hipopótamos. Silvia se estaba acercando a mi lóbulo derecho (aseguraba que yo tenía unos lóbulos suculentos) y durante un instante me pareció que había uno de esos formidables mamíferos resoplando plácidamente a mi lado. Luego llegaron los babuinos, chillones, pendencieros, despertando interminables ecos por toda la casa, y yo tuve la impresión de que el más atrevido me mordía la oreja. Abrí los ojos, espantado. Era mi novia, naturalmente, que, en medio de aquel desordenado concierto, avanzaba ya hacia mis labios.
De costumbre, lo que yo hacía en esas circunstancias era besarla también en el cuello y escuchar los grititos que ella solía lanzar porque mis besos le ponían la carne de gallina, pero esa noche me interesaba más el parloteo de los animales salvajes. Permanecí, pues, con los ojos cerrados, sin mostrar demasiado interés por el apasionado recorrido de los labios de Silvia. Cuando llegaron las aves acuáticas, ella había comenzado a mosquearse... Claro que yo no pude advertirlo porque en esos momentos estaba paseando por la orilla de un lago bordeado de juncos donde una pareja de hipopótamos asomaba sus cabezotas de cacahuete. Silvia, naturalmente, seguía aún en el apartamento de Madrid, y así no había manera de entenderse. Oí que se incorporaba bruscamente y cogía su bolso. A veces tenía reacciones destempladas, pero en esta ocasión parecía más enfadada que otros días. Me anunció que se iba a su casa y yo le dije que el disco estaba a punto de acabar. Me respondió que, si prefería pasar la noche en la selva, a ella le traía sin cuidado. Recuerdo que me levanté y traté de hacerle cambiar de idea; pero, cuando casi la había convencido, se oyó un aullido modulado y tenebroso —después supe que era una hiena—, y otra vez se coló en mi imaginación aquel paisaje lejano e insondable. Silvia se dio cuenta enseguida, abrió la puerta de la calle y corrió hacia el ascensor.
La alcancé a sólo unos metros de su casa. (Confieso que también a mí me asombraba mi comportamiento.) Intenté hacerme perdonar asegurándole que todo era culpa de aquella fecha tan señalada, y que la idea de no volver a tener nunca más veinticinco años me había puesto de mal humor. Recuerdo que acabó aceptando mis excusas y que nos besamos en su portal. También recuerdo que regresé trotando por las calles, impaciente por escuchar el disco de nuevo.
Al llegar al apartamento me tumbé en el sofá y dejé que el saloncito volviera a poblarse de aquellas voces remotas, fascinantes. En la calle, el tráfico se había calmado y apenas si llegaban hasta arriba algunos ronroneos mecánicos que muy pronto se confundieron con los ruidos de la sabana. Poco a poco, la habitación amplió fantásticamente sus límites y las paredes se desvanecieron en el cálido perfume de la noche tropical. (Naturalmente, allí dentro olía a ceniza y a colillas aplastadas, pero en mi imaginación ese olor provenía de una hoguera que lanzaba intermitentes destellos muy cerca de mi hamaca.) Yo estaba allí otra vez, en aquel escenario inmenso y apacible, escuchando el parloteo de las aves, los gritos de los monos, el rumor sordo e inquietante de las pezuñas de los búfalos... En el envés de mis párpados cerrados podía ver también el reflejo de las aguas y el lomo brillante de los hipopótamos... De cuando en cuando —imprevisto, fugaz— cruzaba el espacio un insecto volador, y yo no sabía si también brotaba del disco o era un simple abejorro que se había colado por la terraza. Ah, estaba seguro de que al abrir los ojos podría contemplar el cielo estrellado, la silueta de los baobabs, la sombra de algún babuino saltando entre las ramas...
Más que fascinación, lo que experimenté esa noche fue una especie de hechizo, de encantamiento. Era como si todos aquellos sonidos destilaran un sutilísimo filtro capaz de transportarle a uno, en un instante, a siete mil kilómetros de distancia. Quizá tan sólo se trataba del poder evocador de unas voces primitivas y exóticas en un cerebro acostumbrado al ruido de los automóviles, las sirenas de la policía y los alaridos de las ambulancias. No sé cuántas veces llegué a escuchar el disco antes de acostarme, pero debieron ser bastantes porque acabaron iluminando en mi memoria un montón de viejas fantasías imaginadas gozosamente a lo largo de toda mi adolescencia. Recordé varios libros sobre la vida de los grandes exploradores que había leído en casa de mis padres, y también las hazañas de Tarzán dibujadas a todo color en inolvidables historietas juveniles, y dos o tres palabras en swahili que al instante me remitían a fabulosas aventuras cinematográficas... Ah, me sentía ilusionado y febril, y tenía la impresión de que todas las estampas africanas que dormían en mi alma desde hacía diez años me estaban incitando a adentrarme en ese mundo misterioso y entrañable.
Ahora, al rememorar todo aquello, creo que en ningún momento sospeché que, esa noche, mi vida había comenzado a tomar un rumbo inesperado y extraño. Y, sin embargo, fue como si acabara de subirme a alguna insegura barquilla que muy pronto sería arrastrada por los rápidos de un río poderoso...
DOS
En los días siguientes me aprendí los nombres de los pájaros, de los felinos, de los rumiantes, los nombres de todos los animales que venían en el disco. Llegué a identificar el canto de las grullas, el del pausado francolín, el de los cálaos de pico negro. Agazapado en una butaca esperaba la aparición de cada especie como un cazador al acecho. Si Silvia estaba en casa, me volvía yo de pronto hacia ella y le decía: “¡Mira, esa es la tórtola del Cabo!” O bien: “¡Ahí llegan otra vez los elefantes!” Y entonces ella me lanzaba una mirada turbia y oscura, una mirada de tigresa antropófaga, y parecía que andaba dudando entre hincarme los colmillos en la yugular o desaparecer de mi vida para siempre. Pero yo apenas prestaba atención a esas miradas porque sin darme cuenta había comenzado a vivir en una tierra de nadie, en un lugar intermedio entre el Madrid estruendoso de todos los días y las solitarias llanuras de Zambia.
Por las tardes, al salir del trabajo, entraba en una librería y husmeaba entre los volúmenes de tema africano. Así compré un par de tomos ilustrados que hablaban de las gentes de color, cuatro o cinco novelas y algunos libros de memorias que leía en casa por las noches, mientras babuinos y francolines desplegaban sus habilidades sonoras (que acababan fundiéndose en mi memoria con los paisajes de los libros). A veces, me asombraba pensar que ese mundo mágico y evocador estaba encerrado en aquel delgadísimo disco irisado que dormía en su cajita de plástico. De allí salían los turbadores mensajes de un continente arrebatado y frenético, los ecos de una remota prehistoria que parecía renovarse cada noche en el seno del imaginario parque africano en que se transformaba el saloncito de mi casa.
Resultaba maravilloso caminar entre aquella fauna formidable y exótica sin preocuparse por la picadura de serpientes y mosquitos. Y también navegar junto a los hipopótamos y escuchar los rugidos de las fieras sin que el corazón comenzase a latir a toda prisa y las piernas se le quedaran a uno como miga de pan... Y es que yo no era de esos jóvenes audaces que siempre están buscando la aventura, el peligro. A mí me encantaba la paz, la comodidad. Odiaba practicar cualquier deporte que entrañase algún riesgo, emprender viajes azarosos, alejarme de la civilización... En los cines solía sentarme cerca de la entrada, por si un día se declaraba algún incendio, y, al llegar a las discotecas, lo primero que me preocupaba era localizar la salida de emergencia. Mis amigos se burlaban de esas prevenciones y me aconsejaban, medio en broma, que fuera siempre armado con un extintor, pero sus ironías no me hacían olvidar mis cautelas, ni me animaban a embarcarme en empresas comprometidas o imprudentes.
Una tarde compré una apolillada piel de cebra y un par de lanzas de hoja ancha, ennegrecidas y roñosas, que a partir de ese día ocuparon un lugar preferente en las paredes del saloncito. Poco a poco, la pieza fue tomando el aspecto de una habitación colonial, así que, a veces, enfrascado en las apasionantes memorias de Karen Blixen, me imaginaba que estaba en Kenia, al pie de las colinas del Ngong, y que al otro lado de la ventana se extendía una inmensa pradera rodeada de hermosos cafetales. El efecto era mucho más rotundo a medianoche, cuando se atenuaban los ruidos de la ciudad. Entonces colocaba una lamparita iluminando la piel de cebra y me sumía en la lectura de uno de mis novelones, mientras iban brotando del tocadiscos (como si del mismísimo arca del Noé se tratase) los dóciles fantasmas de aquella fauna doméstica y salvaje.
Quien peor llevaba mi extraña chaladura era Silvia. Recuerdo que siempre se resistía a ver los documentales de la televisión sobre el mundo animal, o las películas de safaris, o las exposiciones etnográficas relacionadas con alguna tribu primitiva. A medida que iba creciendo mi interés por ese mundo encantador, se hacía más patente su rechazo hacia cualquier estampa donde apareciese un tamtam, un elefante o un negro armado con una lanza. Un día conseguí llevarla al zoo, tras haberle jurado que, al salir, iríamos a ver una película de un joven actor americano bastante empalagoso y presumido. Recuerdo que estuvo insoportable durante toda la visita. Decía que los animales eran muy viejos, que olían mal y que era una crueldad tenerlos encerrados en jaulas. Yo sólo estaba de acuerdo en lo de las jaulas, porque también me parecía que habrían sido más felices trotando por aquellas sabanas luminosas y ardientes que cada noche se desplegaban en mi imaginación. Creo que esa tarde comencé ya a mirarlos de otra manera, como si nos conociésemos desde hacía mucho tiempo. Se diría que, después de escuchar tantas veces sus cantos y rugidos, se había entablado entre nosotros una misteriosa familiaridad.
Un par de jirafas solemnes, gigantescas, inclinaron hacia nosotros sus larguísimos cuellos, y, al tocarlos, tuve la impresión de haber rozado por primera vez aquel fabuloso mundo que me obsesionaba. Le pedí a Silvia que los acariciase también y me respondió que ella prefería ver a los animales a cierta distancia, porque, de cerca, todos tenían un aspecto terrorífico. (En realidad, estaba impaciente por salir de allí para ir a ver cuanto antes a aquel actor americano tan presumido.) Le dije que una jirafa era una criatura admirable y auténtica, un fragmento vivo de África, y que su actor americano venía a ser tan sólo un engañoso efecto de luz en una pantalla. Bueno, pues ella prefería los efectos de luz a aquellas bestias silenciosas que nunca se sabía lo que estaban pensando, me respondió sin moverse de su sitio. Le dije que no debía de ser muy difícil adivinar lo que estaban pensando, que seguramente pensaban cosas elementales, cosas sobre la comida, el tiempo o sus vecinos de jaula, y que, a menudo, escuchando en casa sus cantos y peleas, me daba la impresión de que había gritos que sonaban como “¡tengo hambre!” o “¡estoy solo!”, y gruñidos que parecían decir “ven aquí, preciosa” o “te amo”. Silvia me replicó que no siempre era así, y que esa tarde, por ejemplo, los orangutanes nos habían mirado con una actitud tan humana y reflexiva que al final ella ya no sabía quién estaba observando a quién... (Aunque Silvia tenía probablemente razón en la dificultad de averiguar lo que pasaba por la cabeza de los animales, ese día me pareció que ella y yo nos hallábamos a ambos lados de una línea imaginaria: la línea que separaba el mundo moderno y civilizado de aquel otro, adánico y originario, que emanaba de la fauna encerrada en el zoo.)