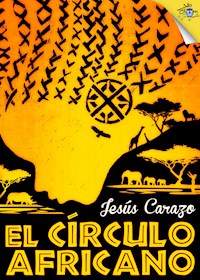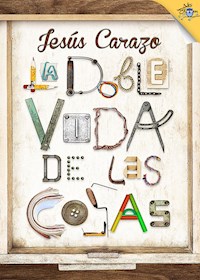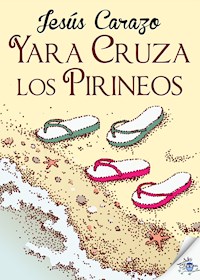4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Las sombras de la caverna: Se trata probablemente de la novela juvenil que más lectores ha conquistado a su autor. Publicada en 1992 por la editorial Alfaguara, fue reeditada catorce veces. Cuenta la historia de Rubén, un joven obsesionado de tal modo por las imágenes de la televisión que, como los prisioneros de la caverna platónica, ha comenzado a tomarlas por la verdadera realidad. El muchacho se pasa las tardes sentado frente al aparato, cruzando la frontera de cristal para bañarse en exóticas playas, conducir automóviles de ensueño, o acompañar a algún astuto policía de San Francisco. Pero su vida se complica inesperadamente el día que descubre, de este lado de la pantalla, a uno de esos fascinantes personajes que le hicieron soñar en sus largas horas de gozosa contemplación.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Jesús Carazo, 1992
ISBN: 9788416873579
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
A mis compañeros del Instituto «López de Mendoza».
Con el mito de la caverna, Platón sugiere que la condición humana es semejante a la de unos prisioneros que desde su infancia estuvieran encadenados en una oscura caverna, obligados a mirar siempre a la pared del fondo donde se proyectan las sombras vacilantes de las gentes que cruzan junto a la entrada. Los encadenados, que sólo conocen las sombras, dan a estas el nombre de las cosas mismas y no creen que exista otra realidad que la de ellas.
(Rafael Gambra. Historia sencilla de la Filosofía.)
La primera vez que vi a Rubén se hallaba sentado en uno de los últimos pupitres de aquella aula de altísimos techos en la que yo daba clases de bachillerato nocturno. Había cumplido dieciséis años, pero en un curso donde la mayoría de alumnos rozaba los veinte, y dos o tres habían sobrepasado ya los treinta, su rostro barbilampiño y sus orejas despegadas destilaban una candorosa fragilidad. Muy pronto me di cuenta de que los sutiles encantos de la Lengua y la Literatura españolas apenas producían en él otro efecto que una visible somnolencia. Parecía incapaz de concentrarse en algo durante mucho tiempo y tenía una letra burda e infantil que basculaba progresivamente hacia el ángulo inferior de la página, como atraída por un pesimismo inevitable y magnético.
Rubén vivía cerca de mi casa, en uno de los feos bloques de ladrillo que se alzaban en los alrededores del instituto, y lo que él podía contemplar a través de sus ventanas era más o menos lo que yo veía desde las mías: un desolado paisaje de chimeneas humeantes y enmarañadas vías de tren. En las traseras de aquellos edificios había un antiguo convento de monjas con un arbolado jardín y, de cuando en cuando, una voz severa y omnipresente—que sonaba como la utilizada por Vittorio de Sica para su Juicio universal— subía hasta los pisos altos y anunciaba en un tono siniestro y conminatorio: «¡Hermana Dolores, hermana Dolores, la llaman al teléfono!»
Creo que comencé a pensar en Rubén como en un personaje de novela el día que se presentó en mi casa con unos paquetes del supermercado donde hacíamos siempre las compras. Yo había conocido a tres o cuatro recaderos —aquel puesto parecía sufrir abandonos recurrentes y misteriosos—, pero no esperaba ver llegar a uno de mis alumnos cargado con las bolsas y paquetes. También él estaba sorprendido. En seguida me explicó que había empezado a trabajar hacía sólo unos días y que aquel empleo no le impediría ir a clase por las tardes. Recuerdo que traté de animarle. Había en él un aire desvalido que inspiraba una repentina, una irresistible piedad. Esa mañana dejó apresuradamente los paquetes en el vestíbulo y se dirigió hacia el ascensor. Por miedo a herir su amor propio no me atreví a darle la monedita de cinco duros que solía ofrecer a sus predecesores, pero al verle marchar me pregunté si no habría quedado ante sus ojos como un abominable roñoso.
A partir de ese día comencé a espiarle disimuladamente en los corredores del instituto (donde solía verle hablando con su amigo César) y también en el aula (casi siempre distraído y ausente). Alguna vez llegué a proponer a toda la clase un tema de redacción sólo para adentrarme un poco más en el alma de mi personaje y, mientras todos escribían, caminaba yo entre los pupitres observando aquellos ojos oscuros que a menudo parecían mirar hacia dentro. Después me apresuraba a leer las quince o veinte líneas de su ejercicio, que eran como torrenteras de tinta bajando por una montaña. En una de esas redacciones me confesó que no esperaba nada de la vida. El futuro se alzaba ante sus ojos, decía, «como un muro de piedra pintado de negro». En otra me habló de sus tres únicas aficiones (que en realidad eran la misma): las películas, los telefilmes y los concursos de la quinta cadena. Al parecer se pasaba las horas sentado frente al televisor y sólo lamentaba que aquel trabajo de recadero le impidiese contemplar sus programas favoritos. Algún día lo vi por la calle empujando un carrito cargado de botellas de vino o subido a una ruidosa motocicleta. Mientras el libro que él debía inspirarme maceraba lentamente en ese imprevisible laboratorio que es la imaginación del novelista, me divertía pensar que aquel chico se hallaba ya atrapado en los hilos de una ficción.
Uno
Hasta donde le era posible recordar, siempre había habido en casa un televisor. Aunque las imágenes del pasado se confundían en su memoria como sustancias densas, cremosas, de colores distintos, que dieran vueltas en el mismo recipiente (uno de esos humeantes purés que preparaba su madre), Rubén podía percibir, en el centro mismo de la espiral, el mágico perfil de un aparato de televisión. Cuando era pequeño se sentaba en el suelo del comedor y permanecía horas y horas absorto en la pantalla luminosa. Su alma cruzaba el muro de cristal y se bañaba en exóticas playas, conducía automóviles de ensueño o vagaba entre los árboles de algún bosque brumoso atravesado por el sol de la mañana. El resto de la familia participaba también en aquella reverente contemplación. Su padre solía ocupar un sillón desvencijado cuyo cojín mostraba las huellas de su imponente trasero. Era como si una parte de su humanidad se hubiese infiltrado en la tapicería para dejar aquella mancha oscura, testigo de una existencia rutinaria y aburrida. Su madre iba y venía de la cocina siguiendo un invisible raíl cuyo eje absoluto era aquel aparato fascinante. También Laurita se quedaba inmóvil, inmersa en ese éxtasis familiar, así que por las noches el comedor recordaba la sala de un museo de cera en el que lo único real y viviente fuesen las imágenes del televisor. Un día, su madre se dejó en el fuego una cazuela donde cocían dos huevos y el agua se desbordó y apagó la llamita del gas y todos estuvieron a punto de morir en ese gozoso ensimismamiento.
A los diez años, Rubén salía del colegio pensando sólo en sentarse de nuevo frente a aquel horizonte coloreado que le hacía olvidar en un instante el gesto severo de los profesores y también las clases, los deberes, los libros... Al entrar en casa, las imágenes tiraban de él y lo atrapaban en una irremediable succión. En esa época los gemelos ya habían venido al mundo y el televisor funcionaba todo el tiempo: su madre los instalaba en la alfombra del comedor y allí permanecían el día entero, como esos angelotes de las iglesias paralizados en un maravillado y sonriente asombro. Solían comer y descomer con los ojos fijos en el aparato y, al verlos sentados en sus orinalitos, Rubén les envidiaba aquel placer delicioso y completo.
Los domingos se envolvía en un albornoz deshilachado, se instalaba en un sillón y se zambullía de nuevo en ese universo excitante. Las tentaciones del mundo exterior —jugar en algún descampado, pasear por las calles, perseguir a las chicas— resultaban ridículas comparadas con todo lo que le ofrecía aquel cálido reino de imágenes. El tiempo parecía no pasar allí dentro, como si todo sucediese en un único instante que se perpetuara a sí mismo, eternamente. Sólo más tarde, al regresar a la grosera realidad, descubría que ese segundo inmóvil se había transformado en varias horas, toda la mañana o el domingo entero. Para entonces ya estaba convencido de que el mundo real era sólo una imperfecta imitación de aquel otro donde pasaba él lo mejor de su existencia. Y es que la realidad comenzaba a alzarse ante sus ojos como una inevitable pesadilla. La ciudad estaba llena de adultos impacientes, distancias fatigosas y obligaciones absurdas. Todo el mundo se encaraba con él y le reprochaba las más diversas menudencias. ¡Pero cuándo se había visto que alguno de los hombrecitos de la televisión volviese la mirada hacia él para sermonearle ni siquiera un instante! No, no: del otro lado del cristal sólo deseaban divertirle, emocionarle, sorprenderle; hasta se pasaban el día agradeciéndole su atención, su asiduidad. Y era maravilloso que aquellas gentes maravillosas le dejaran a uno entrar en su casa y contemplarlas mientras comían, se peleaban o disfrutaban maravillosamente de la vida. Quizás el mayor placer fuera precisamente ése de mirar sin ser visto, de observar lo que ninguno de sus vecinos le dejaba ver nunca, de vivir todas aquellas vidas sin moverse de su butaca. Uno tenía la impresión de nacer y morir mil veces, y eso parecía dotarle de una curiosa inmortalidad. Uno podía recorrer la selva, escalar montañas y navegar por los cuatro mares sin soportar calores, serpientes, naufragios. Ni siquiera necesitaba, para hacerlo, un par de botas claveteadas o un traje de buzo: podía vivir todo eso en zapatillas y albornoz.
A menudo se preguntaba si los miembros de su familia serían felices. Su madre, desde luego, parecía convencida de que a este valle de lágrimas sólo se venía a trabajar y a sufrir. Rubén la veía recorrer la casa de un lado para otro, sofocada, con una guedeja balanceándose delante de sus ojos, y suspirar después largamente, apoyada en el quicio de las puertas. Era como si todo cuanto la rodeaba —el marido, los hijos, los cacharros de cocina, la ropa de las camas— estuviera siempre conspirando para impedirle sentarse a descansar. Así que se apoyaba en el quicio de las puertas y lanzaba aquellos agónicos suspiros con los que sin duda quería expresar las angustias de ese acoso doméstico. Rubén, con una melancólica clarividencia que le permitía contemplar la vida de las gentes de un extremo a otro, como en una visión donde se mezclaran pasado, presente y futuro, solía pensar que a su madre le había correspondido en este mundo un ingrato papel. A veces, no obstante, observando con qué meticuloso entusiasmo cocinaba para aquellas cinco bocas insaciables o guardaba en botecitos de hojalata los garbanzos, las lentejas y el arroz, tenía la impresión de que no debía de ser completamente desgraciada.
Con su padre ocurría más o menos lo mismo. Lo veía condenado a hacer aburridos cálculos de pesos, distancias y precios en el despacho de mercancías de la RENFE al que Rubén apenas había entrado ocho o diez veces en su vida (siempre para llevarle un paraguas, una aspirina o un bocadillo de salchichón). Recordaba, sin embargo, aquella oscura habitación invadida de mesas, percheros, plantas languidecientes y una enorme caja de caudales azul que paradójicamente resultaba lo único vivo y rotundo en un lugar donde todo parecía resobado y marchito. Aquel siniestro recinto le provocaba como un remoto estremecimiento. Tenía la impresión de que cualquier objeto que se colocase allí dentro —una lámpara, un espejo, un jarrón con flores— acabaría en pocos minutos cubierto por una pátina mate y descolorida. A su padre ya le había ocurrido: cuando volvía a casa parecía arrastrar todo el peso de aquel polvoriento barracón. Tal vez por eso se desplomaba nada más llegar en uno de los sillones del comedor y allí permanecía largas horas con los ojos fijos en la pantalla de cristal. No, su padre tampoco debía de ser feliz. A veces se le veía estrangular una sonrisa entre sus labios finos, bien dibujaditos, mientras a los pliegues de la enorme papada afloraba un ligero temblor. Había tardes en que permanecía tanto tiempo silencioso e inmóvil que todos terminaban olvidando su presencia. Rubén solía mirar de reojo aquella mole paterna y rigurosa, e imaginaba también su existencia de principio a fin: primero como un joven gordito y torpón que se calaba las gafas para prepararse a ejercer de funcionario perpetuo y, más tarde, vencido por una progresiva sobrecarga que con toda probabilidad un día acabaría inmovilizándolo definitivamente. Al contemplar así, de punta a punta, la peripecia vital de su progenitor, Rubén volvía a sentir un estremecimiento, como si temiera que un malévolo destino pudiese condenarle también a él a aquella melancólica supervivencia.
El caso de su hermana Laurita no era muy diferente. Tenía ya veintiún años y tampoco había logrado aún su porción de paraíso. Solía pasar de un empleo a otro realizando encuestas, repartiendo folletos publicitarios o ayudando a las gentes a rellenar los complicados cuadernillos del censo municipal. No parecía un porvenir brillante, desde luego, y tal vez por eso Laurita tenía un carácter taciturno y feroz. Se diría que los empleos y desempleos le iban cayendo encima, uno tras otro, sólo para alimentar ese mal genio incombustible.
La única existencia envidiable en aquella casa era sin duda la de los gemelos.