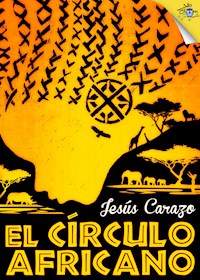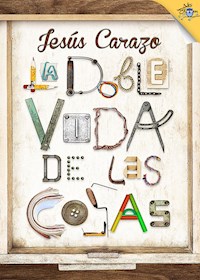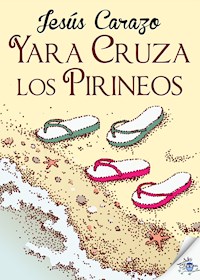4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El verano francés: Novela de corte autobiográfico. El narrador, David, pasa los veranos en Burdeos con su padre, que es escritor. En esa ciudad conoce a Julien, un muchacho que vive con su madre en un edificio contiguo y cuyo apartamento está siendo asediado por un grupo de obreros de la construcción. Inspirado en una historia auténtica (que los protagonistas contaron al autor) muestra la valerosa resistencia de una mujer y de su hijo ante los abusos de un promotor inmobiliario.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Jesús Carazowww.jesuscarazo.com
ISBN: 9788416873562
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Para Claudine Darthiail y para su hijo Mickaël, que vivieron esta aventura.
Hoy hace un año que murió mi padre. Debo confesar que en los últimos tiempos nos habíamos visto muy poco. Él vivía en Francia y yo estaba en Madrid, terminando la carrera de Derecho. Una o dos veces al mes recibía alguna carta suya, alguna postal, y de cuando en cuando nos hablábamos por teléfono. A mi padre le fascinaba ese invento maravilloso capaz de transportarle a uno, en pocos segundos, hasta el corazón de la persona amada. Fatalmente, sus llamadas no solían ser muy oportunas. Tenía la rara habilidad de telefonear siempre en vísperas de un examen o cuando yo estaba a punto de salir a la calle, así que a veces nuestras conversaciones no eran todo lo gratificantes que debieran ser entre un padre y un hijo. Creo que sólo después de su desaparición me he dado cuenta de la importancia que aquellos minutos de charla tenían para él, y esta idea ha hecho brotar en mi alma un oscuro sentimiento de culpa. Tal vez por eso, para compensar de algún modo una deuda que ya nunca le podré pagar, me decido hoy a recordar por escrito aquellos veranos franceses que, a lo largo de toda mi adolescencia, viví en su compañía.
Mi padre y mi madre se habían separado cuando yo era muy niño, y, como no residían en la misma ciudad, yo pasaba los inviernos con ella y los veranos con él. Eso me hizo crecer en una doble existencia que se desarrollaba, además, en dos países diferentes. Al terminar el curso dejaba, pues, mis cuarteles de invierno para irme a vivir un par de meses con el propietario de aquella voz que me hablaba por teléfono y de la mano que escribía postales y cartas. En verano, la voz recobraba su rostro, y la mano, su brazo y su cuerpo, y allí donde antes se hallaba mi madre aparecía ahora un hombre alto que hacía conmovedores esfuerzos por ocupar un lugar en mi corazón.
Como no era fácil cambiar a uno por otro, los primeros días solía llorar un rato, en silencio, antes de dormirme. A veces, mi padre me oía hacer pucheros y venía a sentarse en la cama y a recordarme la gran suerte que tenía yo de poder viajar a aquel país tan bonito, de conocer gente nueva y aprender otro idioma. Hasta se apiadaba de mis compañeros de colegio, que tal vez pasarían el verano entero sin salir de su ciudad. Por otro lado, el alejarme unos meses de las faldas de mi madre, decía, me haría cada vez más libre, más independiente. Pero yo no quería ser más libre ni más independiente; lo que yo quería era estar con mamá o, al menos, poder jugar al fútbol con aquellos compañeros de clase condenados a permanecer todo el verano en nuestro provinciano paraíso.
Y es que lo peor de esos viajes era que no había niños en aquella ciudad. En España siempre se podía ver alguno jugando en las aceras, galopando por los patios o chillando en el portal. En Burdeos, en cambio, no los había en nuestra calle ni en las calles contiguas, y yo estaba seguro de que no vivía ninguno en cincuenta o cien metros a la redonda. A veces me preguntaba qué hacían con los niños en Francia, y, de no haberlos visto en los parques públicos, hubiera pensado que, como los del cuento, todos habían sido secuestrados por las malas artes de un pícaro flautista.
La mayor parte del verano la pasaba, pues, en compañía de dos adultos vegetarianos, amantes de la música sinfónica y poco aficionados al balompié. Uno, naturalmente, era mi padre, traductor de libros y autor de cuentos y novelas en sus ratos perdidos; el otro, una francesa llamada Charlotte. Mi padre había tomado la costumbre de incluirla en sus historias eligiendo siempre los rasgos más sorprendentes y divertidos de su personalidad. (Desde luego, no era preciso hacer un gran esfuerzo para descubrir en ella alguna manía sorprendente o divertida.)
Charlotte tenía, además, eso que llaman «un carácter fuerte», y no era raro que ella y mi padre se enzarzasen en una violenta discusión sobre algo que uno de los dos había dicho, o insinuado, o tratado de insinuar. El que aquellas disputas no enturbiaran jamás sus relaciones constituye uno de los más inexplicables misterios de mi adolescencia. A esa edad, sin embargo, yo contemplaba el mundo con una mirada algo ingenua, y casi siempre conseguía sacar conclusiones erróneas de todas las cosas. Como me ocurrió cuando descubrí a uno de mis abuelos poniéndose la dentadura postiza en el cuarto de baño: «¡Mamá! ¡Mamá! —salí gritando despavorido—, ¡que el abuelo se ha comido los dientes!»
Año tras año, al cruzar los Pirineos, quería yo saber el momento exacto en que entrábamos en Francia. ¿Sucedía eso al enseñar los pasaportes al funcionario de aduanas o, un poco antes, cuando pasábamos aquel puente donde ondeaban las banderitas? Mi padre decía que era el río el que separaba los dos países. ¿Entonces, a partir de allí, la gente hablaba ya únicamente francés?, le preguntaba yo con un estremecimiento. Y es que en esa época me parecía angustioso y desalentador que, a sólo unos metros de España, todo el mundo se hubiese puesto de acuerdo para emplear aquella lengua endiablada que yo apenas comenzaba a comprender.
Durante el verano nos alojábamos en una casa antigua y destartalada que Charlotte había comprado en el centro de Burdeos. Allí, mi vida discurría de un modo muy diferente de como solía hacerlo en España. Las tareas domésticas se hallaban rigurosamente repartidas, igual que en esos campamentos de vacaciones para niños, y yo debía arreglar todos los días mi cuarto, poner la mesa y lavar los platos del desayuno. Lo más fastidioso de aquella vida francesa eran, sin embargo, las largas mañanas de verano que casi siempre pasaba solo porque mi padre se encerraba en el último piso a escribir sus novelas.
Como la casa disponía de una incitante variedad de armarios y rincones para esconderse, una de mis distracciones favoritas era desaparecer temporalmente del horizonte de los adultos. Claro que el juego sólo resultaba divertido si alguien sentía la necesidad de encontrarme. No había ni qué pensar que ese alguien fuera mi padre, recluido como estaba en sus paraísos literarios. Sólo quedaba Charlotte, y, como a ella no le preocupaban demasiado mis desapariciones, a menudo me veía obligado a permanecer en posturas difíciles e incómodas hasta que ella se decidía a iniciar la búsqueda. Cuando esto sucedía comenzaba para mí una espera llena de emociones durante la cual escuchaba, como en esas películas de hospitales y médicos, los alocados latidos de mi corazón. «Mais, où es tu?» Pero ¿dónde estás?, gritaba Charlotte. Desde mi rincón oía yo sus pasos y también el ruido que ella hacía al husmear en las proximidades del escondite. Más cerca, cada vez más cerca... Al final me descubría de pronto y yo experimentaba un sobresalto que me llenaba de un gozo repentino e inolvidable. Otros días, en cambio, Charlotte prefería leer, o escuchar la radio, o hablar por teléfono (podía resistir horas y horas hablando por teléfono), así que no me quedaba otro remedio que matar el tiempo mirando por la ventana o imaginando peligrosas aventuras de agentes secretos.
Creo que es el verano de mis doce años el que persiste en mi memoria con mayor fulgor. Tal vez porque fue entonces cuando (¡por fin!) me hice mi primer amigo francés y también cuando comencé a interesarme por aquellas gentes pintorescas y estremecedoras que habitaban en nuestro barrio.
Uno
Desde la casa de Charlotte era posible percibir, a lo lejos, el rumor de los automóviles que subían por el cours Clemenceau e iban dejando en los jardines de Gambetta —parterres, castaños y un estanque de onduladas orillas— su carga de gases tóxicos, invisibles, mortales de necesidad. Por nuestra calle, en cambio, circulaban sobre todo dos gatos gordos, perezosos, de impenetrable mirada, que apenas si hacían sonar sus cascabeles al desplazarse. Solían dormitar sobre alguno de los automóviles aparcados junto a una acera estrechísima, casi inexistente, amputada para permitir el tránsito de vehículos por la calzada. Y era sin duda esa atmósfera apacible lo que hacía doblemente insensatos los gritos de la loca o las violentas peleas entre el ferroviario y mademoiselle Adoue. También el televisor de monsieur Pouget o la motocicleta de su sobrino hubieran pasado inadvertidos en una calle de altos edificios y tráfico abundante. En la nuestra, las casas eran de piedra, de dos o tres pisos, y a menudo pertenecían a una sola familia. Charlotte había comprado la suya a madame Berget, una dama misteriosa y sonriente que había decidido irse a vivir junto al mar. Madame Berget aprovechaba algún viaje a Burdeos para visitar su antiguo domicilio. Siempre la recuerdo mirándonos a los tres con aquella enigmática sonrisa que la obligaba a entrecerrar los ojos. Era como si tuviese en la mente algo divertido y secreto, algo que nunca nos podría contar, pero que yo imaginaba, con cierta aprensión, relacionado con aquella vivienda: un obstinado fantasma o algún cadáver enterrado en el sótano.
De no ser por razones sentimentales, la casa de Charlotte era de las que no justificaban una visita. Nunca habría aparecido en una postal de Burdeos o en alguna de esas preciosas guías de los edificios de la ciudad. Las tres plantas, estrechísimas, alcanzaban una notable altura, pero la distancia entre los muros laterales no sobrepasaba los cinco metros. Era una de esas viviendas que los franceses llaman en bâton de perroquet, o sea, construidas como la percha de un loro. Durante el verano, sin embargo, cuando la ocupábamos los tres —Charlotte, mi padre y yo—, apenas había sitio para un loro.