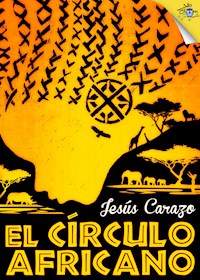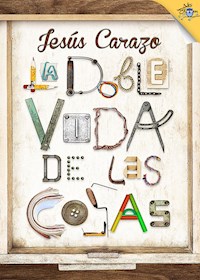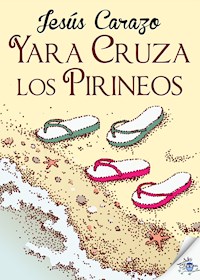4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El mal de Gutenberg: Historia de un instituto de provincias cuyos alumnos deciden ponerse en huelga porque están "hartos de los libros de estudio, los análisis sintácticos y el rollo horrible de las clases". "¡Los romanos enseñaban de la misma manera!", protestan, al tiempo que exigen de sus profesores menos explicaciones aburridas y más vídeos y películas. Un final dramático sirve de aviso para todos aquellos que, inmersos en este turbulento mundo de imágenes, olvidan el papel esencial de la lectura.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Jesús Carazo
ISBN: 9788416873173
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Jesús Carazo
EL MAL DE GUTENBERG
Para Christiane Adoue
y Jean-Pierre Dufour.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
Federico García Lorca.
UNO
Recuerdo la fecha exacta en que comenzaron las cosas. Fue el cuatro de febrero, el día en que oí hablar por primera vez del equipo de investigadores. La noticia nos la había dado aquella misma mañana don Ramón, nuestro profesor de Lengua (que además era nuestro tutor). La verdad es que, en esos momentos, ni él mismo sabía de qué investigadores se trataba y qué diablos venían a hacer a nuestro instituto (un pequeño instituto de provincias). Tampoco conseguía adivinar por qué razón el Ministerio había decidido elegirnos para esa misteriosa experiencia y transformarnos así en una especie de ratas de laboratorio. Creo que lo dijo con estas mismas palabras: “ratas de laboratorio”, y me pareció advertir una levísima ofensa en el tono de su voz. Sé que el hombre no nos apreciaba demasiado. No éramos, ni mucho menos, un grupo interesante. Por las mañanas, durante el recreo, cuando alguno de sus colegas le preguntaba a quién debía impartir la siguiente clase, don Ramón respondía invariablemente:
—¡A esos cafres de cuarto D!
Debo advertir enseguida que no estoy seguro de que los alumnos de cuarto D fuésemos más cafres que los de cuarto C, o los de cuarto F. Y tampoco que muchos chicos de tercero o de segundo. Casi podría apostar a que don Ramón habría respondido lo mismo si le hubiese caído en suerte cualquier otro curso. Lo que intento decir es que nuestra clase era más o menos como las demás clases del instituto. Había un grupito de alumnos con cierto interés por aprender, y otro grupo, mucho más numeroso, que hacía todo lo posible por impedírselo. Yo estaba con los primeros, claro, aunque no era uno de esos idiotas comelibros que sólo tratan de llevarse la matrícula de honor.
Pero me estoy alejando de la historia. Cuando, ese cuatro de febrero, don Ramón nos anunció la llegada de los investigadores, hubo en el aula unos instantes de extrañeza y perplejidad. La verdad es que a ninguno de nosotros se le habría ocurrido jamás que nuestra insignificante existencia pudiera interesar a nadie, y menos aún a un equipo de especialistas ministeriales. Pasada la primera sorpresa, algunos comenzaron a hacer comentarios acerca del misterioso objetivo de la experiencia. La mayor parte eran comentarios ridículos, sin pies ni cabeza, emitidos con el único propósito de hacer reír al personal. Tres o cuatro resultaron divertidos y un par de ellos francamente obscenos. Pero así éramos los alumnos de cuarto D.
En medio de esa creciente algarabía, don Ramón reclamaba silencio o, al menos, cierta disciplina en las intervenciones. Estaba dispuesto a escuchar todas nuestras descabelladas hipótesis sobre los insondables propósitos del Ministerio de Educación siempre que las expusiéramos en orden, respetando el derecho de los demás a manifestarse. Pero, ese día, nadie quería esperar su turno, así que lo veíamos mover la cabeza y golpear en la mesa con patética impotencia.
—¡Ahora tiene la palabra Mario! ¿No ves que es Mario quien tiene la palabra? —le gritaba a Vicario, un chico turbulento, escurridizo, con un anillo en la oreja y un mechón de pelo teñido de rubio.
Nuestro tutor siempre hablaba del uso de la palabra como de algo sólido y valioso, una especie de pepita de oro que los alumnos debían ir pasándose de mano en mano, ordenadamente. Pero, en nuestra clase, nadie tenía ganas de pasarse nada ordenadamente, y, menos que nada, la palabra. Así que, unos minutos más tarde, el aula parecía una de esas exóticas asambleas parlamentarias que de cuando en cuando salen por televisión —esas que están repletas de orientales furiosos que al final acaban a bofetadas—. En nuestra clase, las cosas nunca terminaban así, claro, pero imagino que a don Ramón no le faltaban ganas de pasar entre las filas y repartir unas cuantas de su propia cosecha.
Cuando el hombre logró por fin hacerse oír, nos dijo que, en cierto modo, era un honor que el Ministerio hubiese pensado en nosotros para el experimento, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro instituto nunca se había destacado por ninguna actividad especialmente brillante o meritoria: jamás habíamos ganado una olimpiada matemática ni conseguido un premio extraordinario de bachillerato. Creo que todo eso lo decía con un punto de maldad, sólo para recordarnos de nuevo nuestros menguados resultados académicos, nuestra falta de interés por la cultura, nuestra pasividad intelectual.
—¡Pero si hace dos años ganamos el campeonato regional de futbito! —exclamó Grijelmo impulsado por una santa indignación.
—Ah, sí, el futbito. Lo había olvidado —dijo don Ramón con cierta repugnancia, como si el balompié fuese un juego turbio y viscoso practicado por vagos y maleantes.
—Y el año pasado —añadió una de las chicas (creo que fue Silvia)— quedamos los terceros en la liga de baloncesto.
—Claro, el baloncesto —repitió el profesor alzando las cejas—. Pero yo me refería a los concursos literarios, a las competiciones de carácter intelectual.
—¡Esas siempre las ganan los mismos! —exclamó Rubén Manrique, un chico enorme, taciturno, que salía disparado hacia los lavabos en cuanto sonaba el primer timbre—. ¡Pero en futbito somos imbatibles!
—Bueno, no creo que el equipo del Ministerio venga a veros jugar al futbito —concluyó don Ramón extrayendo de su cartera el libro de Lengua.
—¡No me diga que no tiene usted alguna idea de lo que vienen a hacer aquí! —dijo Cardoso desde la última fila, apuntándole con un dedo amenazante.
—Pues no. No tengo la menor idea. Tal vez sólo tratan de evaluar los conocimientos de la población estudiantil. En algunos países europeos suele hacerse con cierta frecuencia. Supongo que se limitarán a plantearos un pequeño cuestionario.
—¿Y si nos negamos? —preguntó Emilio Suárez, probablemente el más bruto de la clase.
—¡¿Pero cómo te vas a negar a responder a un cuestionario?! —dijo don Ramón comenzando a perder la paciencia—. ¡Venga, sacad el libro de Lengua!
—Mi padre dice que no pueden obligar a nadie a responder a un cuestionario —insistió Emilio Suárez—. Él siempre tira a la basura todos los que llegan a casa.
—Mira, Emilio, si no deseas responder al cuestionario, no lo hagas y sanseacabó. ¡Venga, ahora abrid el libro! ¡Página treinta y seis!
Pero nadie quería abrir el libro. Ya habíamos perdido la mitad de la clase y pensábamos que el tema era lo bastante insólito como para perder la otra mitad.
—¿Y a usted le parece bien que el Ministerio nos trate como a simples conejillos de Indias? —preguntó Sara, una repetidora que se pasaba las clases comprobando si tenía algún mensaje en su teléfono móvil.
—A mí no me parece ni bien ni mal —dijo don Ramón—. Si vienen hasta aquí a haceros preguntas, debe de ser porque necesitan qué diablos tenéis en la cabeza. Supongo que, a fin de cuentas, sólo intentan arreglar un poco esto de la Logse, que ya está bastante averiado.
—¿Y cree usted que van a arreglarlo con lo que nosotros les digamos? —insistió Sara lanzando una mirada de complicidad a Lidia, su compañera de pupitre.
Hubo algunas risitas. Don Ramón estrujó entre sus dedos, imperceptiblemente, el libro de Lengua.
—Puede que les falten ideas —dijo—. A veces, en los ministerios se les agotan las ideas y los funcionarios tienen que salir a la calle a ver si alguien les echa una mano. Tal vez nos estén pidiendo ayuda.
—O sea, que después de habernos metido en este lío de la Educación Secundaria Obligatoria —dijo David Serrano, una de las dos o tres lúcidas seseras del instituto—, quieren que les ayudemos a salir de él.
—Tal vez —dijo don Ramón —. Es lo único que se me ocurre.
Pero al resto de la clase se le seguían ocurriendo cosas. Verónica (una rubia teñida que llevaba un brillante en la nariz) dijo que quizá querían examinarnos de nuevo, a ver si realmente merecíamos estar en cuarto curso, y Rodrigo Pérez le cuchicheó a Grijelmo, su compañero de pupitre, que a lo mejor venían a enseñar a los profesores a tener mano dura con nosotros. Grijelmo le respondió que él nunca había oído que el Ministerio mandase a un equipo de investigadores a ningún instituto de España y que, de todas formas, el asunto no le olía nada bien.
—Al final, siempre acabamos pagándolo nosotros —sentenció.
A esas alturas, don Ramón ya había abandonado toda esperanza de dominar la situación y se entretenía pasando las páginas del libro. Curiosamente, poco antes de que sonase el timbre, la gente se calmó un poco y se quedó contemplándole en silencio.
—¿Hoy no damos clase, profe? —preguntó Silvia al cabo de un rato, en un tono cantarín.
Don Ramón la miró como lo hubiera hecho un enorme camaleón un instante antes de lanzarle el mortífero lengüetazo que acabaría con su cándida existencia.
—Quedan sólo cuatro minutos —dijo tras un suspiro—. No pensarás que voy a comenzar a explicar ahora la lección siguiente.