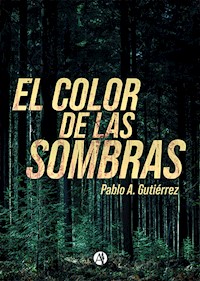
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Martín Ledesma es un guardaparques experto en rescate de turistas extraviados en la selva misionera que fue entrenado por el Mossad para colaborar con la recopilación de información de inteligencia. En los últimos años se ha ganado poderosos enemigos por denunciar el tráfico ilegal de aves en la Provincia de Misiones. Después de ver morir a su compañera durante el patrullaje por el Parque Nacional Iguazú a bordo de una camioneta saboteada, en medio de amenazas, Martín Ledesma abandona su carrera profesional. Decide regresar a la casa de su único pariente vivo: su tía Mercedes. Antes de poder instalarse en su pueblo natal para vivir en paz, descubre que su tía ha fallecido unos días antes de su llegada en circunstancias poco claras. Cuando el correo devuelve una carta que ella le había enviado poco antes de morir, Martín Ledesma comienza a investigar los últimos días de su tía. Lo que encuentra lo convence de que Nolasco ya no es un pacífico pueblo del sur de la Provincia de Buenos Aires. Martín Ledesma descubrirá una conspiración tan poderosa que algunos harán todo lo posible para que la verdad nunca salga a la luz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gutiérrez, Pablo A. El color de las sombras / Pablo A. Gutiérrez. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-3184-1
1. Novelas. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
PABLO A. GUTIÉRREZ
El color de las sombras
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
A la memoria de Virgilio Candeloro
A mis hijos Federico, Florencia y Daniela.A Mariana, mi genial mujer, por el apoyo y por el amor.
1
Bahía Blanca, Buenos Aires, 26 de mayo de 2015, 1:28 hs.
Desde que había aceptado ese trabajo de chofer nocturno Beto se sentía una basura. Según sus cálculos con dos o tres viajes como ese podría cubrir la mitad de la deuda. Pedir tanto dinero para apostar había sido una estupidez. El remordimiento era peor cada noche que esperaba al volante de la combi. Era buen dinero por transportar a unos chicos desde el boliche hasta donde le habían ordenado. Beto consideraba que lo mejor era no saber qué les pasaba luego de que se llevaban a los muchachos. Después de todo él solo era un chofer con un horario que cumplir. En eso sí que los hombres eran muy estrictos: tenían que llegar a las dos y media de la mañana. En punto. Como siempre, le ardía el estómago y no sabía si era por el trabajo o por el miedo a ser impuntual. En cada entrega sentía que si hacían algo mal esos hombres lo matarían. Con la reputación que tenían, no le faltaban motivos para pensar así.
La parte trasera de la discoteca estaba desierta y en silencio. Mientras se miraba en el espejo de la combi trataba de mejorar su apariencia. Por más borrachos que llegaran, se suponía que estaban subiendo a un transporte elegante. Se había apretado tantas veces la corbata que el nudo casi no se le veía entre los dedos regordetes. Le pareció que el reloj del tablero insistía en moverse a toda velocidad. Ya era hora de que Hugo saliera del boliche con algunos muchachos.
Pocos minutos después se abrió la puerta trasera de la discoteca. Las risas se escuchaban en medio de la música estridente que provenía del interior. La acidez se le atenuó un poco al ver a Hugo que, con su traje blanco, se acercaba a la combi junto a cuatro jóvenes. Con esa cantidad habría buen dinero. Puso en marcha el motor con los dientes apretados. Se había hecho tarde.
Las que empezaron a subir fueron las tres chicas. La primera fue una rubia que ni lo miró. Tenía una falda tan corta que dejaba poco a la imaginación. La muchacha se dio vuelta para sujetar la mano de la siguiente que no encontraba los escalones. Beto quedó sorprendido por el color gris claro de los ojos de la muchacha que trataba de subir. El cabello castaño del lado derecho estaba casi rapado, tenía calzas negras y un buzo del mismo color. La morocha que aún no había subido ayudó a la del medio empujándole el trasero. La de cabello negro tenía las rodillas a la vista a través de los pantalones vaqueros desgarrados a propósito. El muchacho que estaba detrás de ella la sostuvo cuando perdió el equilibrio. Una vez arriba la morocha se inclinó para ver de cerca al chofer. Se tapó la boca y comenzó a reírse a carcajadas. Cuando las tres se dejaron caer en sus asientos el conductor las miró por el espejo. Estaban tan maquilladas que podrían tener entre trece y veintitrés años.
Por fin el varón se trepó con agilidad. No tenía más de dieciséis años y parecía muy serio con su traje azul oscuro y peinado a la gomina. Se acomodó en el asiento que estaba delante de las chicas. Ellas enseguida empezaron a tocarle el pelo en medio de las risas. Cuando subió Hugo, Beto cerró la puerta y le señaló el reloj con el ceño apretado. El hombre de traje blanco asintió y con una sonrisa ensayada se dirigió a los pasajeros:
—Muy bien, chicos, pónganse cómodos —dijo con tono cantarín— Ahora va a empezar la diversión. Este es Beto, nuestro chofer y es lo más. Un aplauso para él.
Todos aplaudían y silbaban. El conductor miraba el tráfico con atención, tenían que ingresar a la ruta. Hugo se acercó alisándose las solapas del traje blanco. Se inclinó para hablarle al oído.
—Che, Beto, por favor poné un poco de música y cambiá esa cara de culo. Se supone que somos gente de mundo, todos estamos felices, ¿no?
—Yo voy a estar feliz cuando lleguemos a tiempo —respondió sin dejar de ver el tráfico el chofer fue subiendo el volumen del equipo de audio de la combi—. Decime, boludo, ya sabés que tenemos un puto horario, ¿se puede saber por qué tardaste tanto?
—Una de las chicas quería hacer pis antes de salir —miró a los pasajeros y le volvió a susurrar—. Viste lo que traje hoy. No te podés quejar. Las tres pendejitas están una mejor que la otra, pero la joyita es el pibito. Lo vi apretando con un tipo, un veterano. Hoy vamos a cobrar buena guita.
—Mirá, Hugo, yo solo soy el chofer y lo único que tengo que hacer es llegar a tiempo. Estos tipos no esperan.
—Tranquilo, Beto —le hizo un masaje en los hombros—. Son las dos menos cuarto de la mañana. A esta hora no hay nadie en la ruta. Podés meterle pata.
—No me jodas. Si nos paran por ir a los pedos, cagamos.
—Todo va a salir bien y nos vamos a llevar unos buenos pesitos. No me mires así. Me voy a prepararles los tragos a estos pendejos.
—Sí, dale. Dormilos lo antes posible así aflojan con el quilombo —tras una pausa lo llamó en voz baja— Hugo.
—¿Qué?
—Rezá porque lleguemos a tiempo. Hay que estar a las dos y media, justo. Estos tipos no esperan a nadie.
Entre la acidez y la atención al tráfico, hacía rato que había dejado de observar a sus pasajeros. Solo le preocupaba mantener la velocidad apenas por debajo de los 90 kilómetros por hora. Beto hizo un cálculo rápido y supo que a ese ritmo no podrían llegar al descampado a tiempo. Tal vez si pasaba un poco el límite de velocidad conseguirían ser puntuales. En medio de la oscuridad la ruta nacional 51 se veía como una cinta negra delante de las luces halógenas. Beto alternaba la observación del camino con el velocímetro y el reloj del tablero. Cuando pasaron junto a la entrada a Cabildo se aflojó el nudo de la corbata. Se le había humedecido el cuello de la camisa.
En la cabina seguía el clima de fiesta. Las chicas se reían sin control. El chofer cada tanto miraba a su asociado por el espejo y lo veía conversar divertido con los cuatro muchachos. Rogaba para que las bebidas hicieran efecto y que por fin cese el griterío. Después de observar los instrumentos del tablero hizo nuevos cálculos. Si quería llegar a tiempo tendría que acelerar. A esos hombres les daba igual la cantidad de muchachos con tal de que los entregase a las dos y media de la mañana. Esa era la única exigencia. Según los rumores en Bahía Blanca, nadie volvía a ver a los choferes impuntuales.
Poco después de que pasaron el Dique Las Piedras las señales indicaban que la ruta pronto se volvería sinuosa. En ese tramo era necesario bajar la velocidad.
Hugo estaba sirviendo la segunda ronda de bebidas. La historia para los chicos que llevaban siempre era la misma: se dirigían a una fiesta lujosa y privada con personalidades del ambiente artístico. Su colega era un drogadicto que conseguía tentar a algunos muchachos de buen aspecto, como los cuatro que iban atrás. Beto no quería ni imaginarse lo que les esperaba a esos pobres chicos. No era problema suyo. Él era el chofer, su vida era una porquería y tenía sus propias preocupaciones.
Después del camino sinuoso venía un tramo de cinco kilómetros donde la ruta era casi recta. Allí podría acelerar para recuperar el tiempo perdido.
Por el espejo observó que Hugo le guiñaba un ojo. Por suerte ya no se escuchaba el escándalo desde los asientos de atrás. La otra buena noticia era que estaban cerca de la parte recta de la ruta. Apagó la música.
En medio del silencio de la cabina se escuchó un sonido gutural. Beto odiaba cuando alguien le vomitaba la combi. La chica del pelo rapado estaba pálida y se limpiaba la boca con unas servilletas que le alcanzaba Hugo. Esas cosas pasaban seguido, pero era tarea de su socio usar el equipo de limpieza que estaba en el fondo. La muchacha se tapó la cabeza con la capucha de su buzo negro. La rubia, la morocha y el chico debían estar tirados en sus asientos vencidos por el efecto de la droga en la bebida.
Beto abrió la ventanilla y el fresco de la noche ventiló el vaho áspero del interior de la combi. Pese al frío se concentró en la ruta. Regresó la vista al reloj. Se puso a putear entre dientes. A esa velocidad llegarían tarde. Aceleró y el volante comenzó a vibrarle en las manos. Faltaban cinco minutos para que se terminara el plazo y a esa velocidad tardarían diez. Pisó el acelerador con confianza porque solo debía conducir en línea recta.
Por fin en la cabina todo estaba ventilado y en calma. Su compañero se le acercó en silencio y también miraba el reloj del tablero. Tenían que llegar en dos minutos. Beto vio por el espejo que Hugo contemplaba la ruta con los labios apretados. Supuso que su socio también estaría rezando para que no viniera nadie de frente. A esa velocidad y andando por la mitad de la ruta no podría esquivarlos. Faltaba un minuto para las dos y media y Beto no veía la entrada al descampado.
Tuvo que frenar de golpe. Casi se pasan de largo. La combi se inclinó al doblar hacia el camino lateral de tierra de la derecha. En medio de la oscuridad solo podían ver unos pocos metros hacia adelante, avanzando despacio por la estrecha senda rodeada de árboles. Por fin llegaron a un claro del bosque, era su destino. Beto apagó el motor. Entre las sombras apenas se veía a los cuatro hombres que formaban un semicírculo. Todos iban de negro con pasamontañas. Nadie se movía.
Beto miró su reloj. Eran las dos y treinta y dos minutos de la mañana. Conocía la zona y sabía que se encontraban en medio de la nada a pocos kilómetros de Nolasco. Se quedó quieto en su asiento tras el volante observando a esos tipos armados. Él en ese momento solo quería volver a Bahía Blanca con su combi y su dinero.
Detrás del grupo de los cuatro aparecieron las luces de la parte trasera de una camioneta. Los hombres de negro les hicieron gestos para que salgan. En cuanto estuvieron sobre el césped, dos del grupo subieron a la combi y fueron bajando de a uno a los muchachos adormecidos.
Beto y su socio observaban cómo se llevaban a los chicos sujetándolos por los tobillos y los hombros, los brazos les colgaban flácidos a los lados. De a poco los fueron acomodando en la parte trasera de la camioneta. Los dos se sobresaltaron al oír que alguien les hablaba de atrás.
—¿Qué trajeron hoy? —La voz ronca parecía la de una persona mayor.
—Son tres minitas —intervino Hugo que se había recuperado primero de la sorpresa, y guiñando un ojo al hombre agregó— y un muñequito.
—Muy bien —dijo el de la voz áspera sin mirarlos—. Antes de llevarlos a Nolasco, mis asociados van a examinar la calidad de la mercadería y veremos cuánto les vamos a pagar. ¿Por qué llegaron tarde?
Beto no respondió. En ese momento se le enfrió la humedad que tenía en las axilas. Sabía que era una pregunta retórica y que justificarse ante esos tipos era inútil. Al terminar la carga, se acercó uno de los sujetos de negro y le dijo al hombre junto a ellos:
—Listo, jefe. Son un chico y dos chicas, todos de buena calidad.
—¿Tres? —Gruñó el de la voz ronca—. ¿Se fijaron bien que no haya quedado nadie dentro de la combi?
—Sí, seguro. Ya bajamos a los tres y no hay ninguno más.
Beto y Hugo se miraron con la boca abierta.
—¡Se escapó una chica! —Aulló el jefe a sus hombres—. ¡Todos a buscarla!
Los que estaban junto a la camioneta cerraron el vehículo y se internaron entre los árboles con sus linternas. En seguida las luces desaparecieron en el interior del bosque y solo se oían las ramas quebrándose a lo lejos.
—¿Por qué llegaron tarde? —La voz ronca sonó como un susurro.
Al cabo de unos minutos regresaron todos los de negro. Negaban con la cabeza. Beto y Hugo siguieron al jefe que les hizo un gesto para que lo acompañen hasta la camioneta. Abrieron la puerta posterior y el chofer observó la fila de los muchachos recostados. A la izquierda estaba la chica rubia que ya tenía la pollera enrollada en torno a la cintura. En medio el muchacho, acostado con su traje azul. A su lado estaba la morocha de los jeans rotos.
Beto se dio cuenta de inmediato de que faltaba la chica con calzas y buzo negros. Era la del pelo con un lado rapado, la que había vomitado. Recordaba que tenía los ojos celestes o tal vez eran grises. Apenas vio el gesto que el jefe le hizo a sus hombres. Al instante uno de ellos le disparó en el pecho. Beto sintió como un puñetazo contundente golpeándole el esternón. Al instante siguiente se encontraba acostado en el suelo a varios metros de la camioneta. Le estaba costando trabajo respirar. Trató de ignorar el dolor y se apretó las costillas para frenar el sangrado. El líquido tibio se le escapaba por entre los dedos. Hacía fuerza, pero no conseguía detenerlo.
En medio de la oscuridad apareció otro fogonazo. Hugo salió volando hacia atrás y cayó en el césped, duro como una tabla. Beto supo que había muerto, tirado en el suelo, con los ojos abiertos y con sus ropas manchadas. El traje blanco se le ensuciaba cada vez más con la sangre que no cesaba de salir.
La camioneta se alejó seguida por la combi que manejaba uno de los hombres de negro.
Beto casi no tenía fuerzas para sostener las manos sobre el pecho. Los brazos se le cayeron a los lados como los de una marioneta. Sabía que con la sangre se le estaba escapando la vida. La luna apenas iluminaba ese claro silencioso en medio del bosque. No podía distinguir el blanco del traje de Hugo. Su socio estaba cerca, aunque ahora era solo un bulto, una forma. Era una masa del color de las sombras.
2
Parque Nacional Iguazú, Misiones, 26 de mayo de 2015, 8:27 hs.
Faltaba poco para el cambio de turno de los guardaparques.
De camino a su casillero Martín Ledesma pasó junto al área de las duchas del vestuario. Atravesó la nube de vapor tratando de no resbalarse sobre el piso húmedo. Cuando llegó a su gabinete encontró una hoja amarilla pegada debajo del número de su puerta. El mensaje estaba escrito con rotulador negro y decía que debería ir a ver a su supervisor cuanto antes. Martín contó tres signos de exclamación. Le parecieron demasiados para una sola oración.
El hombre estaba en su oficina hablando por teléfono y a través del vidrio le hizo un gesto indicándole que espere. Martín aprovechó para ajustarse el cinturón del uniforme que con el apuro le había quedado flojo. Miró la hora. Estaba seguro de que Lucrecia, su compañera, ya debía estar en la puerta esperándolo con un reto por la tardanza. En ese momento escuchó que lo llamaban.
—Martín, no tengo buenas noticias para vos —le dijo el supervisor invitándolo a sentarse —. Hoy temprano llamó el fiscal y me pidió que te avise que no van a seguir investigando tu denuncia.
—¿Por qué no me llamó a mí?
—Según me dijo, no pudo comunicarse con vos.
—¿Por lo menos te dijo por qué?
El supervisor se encogió de hombros. Martín preguntó:
—¿Tan difícil es hacer laburar a estos cagatintas? Les mandé fotos. Montones de fotos. Se veían bien las trampas que ponen los hijos de puta que se llevan las aves del parque nacional para venderlas. Hasta les pasé un video con unos tipos llevándose una jaula con una pareja de cardenales amarillos.
—No sé, Martín. El fiscal me pidió que te diga eso. Si querés después lo llamás.
—¿Eso es todo lo que podés decirme?
El supervisor se lo quedó mirando un momento. Hizo una mueca con el costado de la boca y le dijo:
—Si te interesa de verdad te voy a decir lo que pienso. Estoy de acuerdo con vos en que nuestro trabajo es proteger la flora y la fauna del parque nacional. Sin embargo, no estoy de acuerdo en hacer estupideces.
—¿Qué mierda me querés decir?
—Vamos, Martín —el hombre lo miró de costado—. ¿Me vas a decir que son mentira los rumores de que te amenazaron? —Tras un instante de tenso silencio, el supervisor agregó—: Pero no estoy de acuerdo en jugarse el culo por eso. No es ningún secreto que ese negocio ilegal mueve millones y que detrás de todo eso están siempre los mismos. Vamos, Martín, ni siquiera podemos decir sus nombres en voz alta. Mientras la gente los siga votando van a seguir…
El hombre calló de improviso. Se reclinó en su asiento y giró hacia la ventana con los dientes apretados. Un instante después inspiró hondo, volvió a mirarlo y le dijo:
—Nos pagan muy poco como para que nos hagan mierda por idealismos. Estoy de acuerdo en que hay que proteger la fauna, pero estoy más de acuerdo en proteger a los que quiero. Tal vez no es tu caso, pero muchos de nosotros tenemos familia.
Cuando salió de la oficina volvió a mirar la hora y empezó a correr por el pasillo. Lucrecia lo esperaba en la entrada del edificio con los brazos cruzados y el ceño apretado.
De camino a la playa de estacionamiento Martín escuchó en silencio los reproches de su compañera. Ella le preguntó qué había estado haciendo en la oficina del supervisor.
—¡Qué hijos de puta! —Dijo Lucrecia y se detuvo para mirarlo de frente—. ¿Cómo puede ser? La denuncia que hiciste tiene fundamentos sólidos. No lo puedo creer —reanudó la marcha y Martín apuró el paso hasta alcanzarla—. Se están llevando estas aves de acá mismo, de la selva misionera para venderlas. Deben estar sacando una fortuna en el mercado negro. ¿No se dan cuenta estos tipos que estos animales están en peligro de extinción, que los protege la ley?
Alguien con overol azul estaba en plena tarea con sus herramientas. Se encontraba debajo de una de las camionetas estacionadas. De pronto oyó algo que hizo que detuviera sus tareas de ajuste. Era la voz de una mujer. Salió por un costado y se asomó sobre la carrocería. Observó que los dos guardaparques se habían detenido frente a la puerta del alambrado. Martín buscaba entre unas llaves y por fin encontró la que necesitaba. El hombre vio que los dos entraban al predio donde estaban estacionados todos los vehículos de parques nacionales.
El de overol volvió a agacharse debajo de la camioneta y empezó a tapar con tierra las manchas que se habían producido durante su labor. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Desde el suelo podía escuchar las quejas de Lucrecia:
—Siempre pasa lo mismo. En pocos años para ver a los cardenales copete rojo los chicos van a tener que mirar un video. Mientras estos hijos de puta hacen sus negocios desaparecen los jilgueros, las reinamoras, los pepiteros.
El que estaba debajo de la camioneta juntó sus herramientas y volvió a asomarse. Se encontraba al lado del espejo donde vio reflejada la cicatriz mal suturada que le surcaba la mejilla. Hizo una mueca de disgusto. En cuanto notó que se acercaban, se alejó a toda velocidad agazapándose entre los vehículos. Llegó hasta un tractor y se quedó escondido detrás de una rueda trasera. Desde ese lugar escuchó los portazos. Con movimientos lentos se asomó. Los dos guardaparques ya estaban a bordo de la camioneta. Tal como lo esperaba, era en la que él había estado trabajando.
—¿Sentís ese olor penetrante? —Le preguntó a Lucrecia antes de encender el motor.
—Sí, lógico. Esto está lleno de autos. Siempre hay olor a nafta.
Desde su escondite, el de overol azul vio que Martín se bajaba y caminaba alrededor de la carrocería. El guardaparque se agachó y supuso que en ese momento estaba revisando debajo del vehículo.
—No hay nada. Ninguna pérdida de líquidos —dijo Martín al regresar a su asiento tras el volante —. ¿Te parece que la lleve a que la revisen?
—Ni en pedo. Dale, que ya es tarde —lo animó Lucrecia que veía dudar a su compañero.
El hombre vestido de mecánico, mientras se limpiaba la grasa de las manos, podía ver como la camioneta se alejaba. Cuando desapareció tras una nube de polvo, recogió sus herramientas y tomó varios sorbos de su petaca.
3
Parque Nacional Iguazú, Misiones, 26 de mayo de 2015, 9:44 hs.
Martín Ledesma sabía que en esos casos lo más importante era no perder la calma. El tablero de la camioneta no mostraba nada malo, sin embargo, los frenos no estaban funcionando. Hacía poco que habían pasado la curva del salto Lanusse y el camino seguía la inclinación descendente del terreno. Levantó el pie y esperó un momento para volver a apretar el pedal del freno. Era como pisar una esponja. La Toyota Hilux de Parques Nacionales estaba ganando velocidad. Su compañera, en el asiento de al lado, le dijo preocupada:
—Estás yendo muy rápido, Martín.
—Lucrecia, agarrate. Estamos sin frenos.
—¿Me estás jodiendo? ¡Por favor frená!
A la velocidad que iban si doblaba en la curva, estaba seguro de que volcarían. Sujetó el volante con fuerza mientras su compañera le gritaba que apague el motor. No había tiempo para explicarle que eso haría que también dejara de funcionar la servodirección. Con el volante endurecido perdería la capacidad de maniobrar las dos toneladas de peso de la camioneta. Estaban yendo hacia el río Iguazú a toda velocidad. Martín sabía que si usaba el freno de mano las ruedas traseras se podrían bloquear y perdería el poco control que todavía le quedaba.
Se precipitaban cuesta abajo y no podía hacer nada para evitarlo.
—¡Agarrate fuerte, Lucrecia!
Ya había puesto la caja de velocidades en segunda y de a poco fue levantando el embrague. Los engranajes chirriaron con furia. Probó de nuevo hasta que entró el cambio, sin embargo, las ruedas patinaban sobre los helechos y los pastos húmedos.
La camioneta apenas tocaba el suelo, parecía estar volando. El río se encontraba a pocos metros. Él se aferraba al volante con todas sus fuerzas. Se estaba acabando la rivera y debía decidirse por frenar estrellándose contra una araucaria o doblar a la derecha y caer en el río.
De costado vio la mano de Lucrecia que señalaba en dirección al Iguazú. No sabía si era una advertencia o una recomendación. Torció el volante inclinando el cuerpo. Al pasar junto al árbol el costado izquierdo de la carrocería se aplastó y desapareció el espejo retrovisor de su lado. Por el parabrisas ya no se veía el suelo.
Estaban en el aire.
El Toyota cayó al agua de punta y el río frenó parte de la aceleración de la caída. En la cabina la inercia los zamarreó como si fueran muñecos de trapo. En medio del impulso, Martín se golpeó la cabeza con el marco de la puerta. Todo a su alrededor se puso negro.
Cuando abrió los ojos estaba debajo del agua helada.
No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Acercó la cabeza a una burbuja de aire retenida contra el techo de la camioneta y la inspiró con una fuerte bocanada. A su alrededor el Toyota se encontraba inundado por completo. Todo se estaba poniendo cada vez más oscuro. De memoria se soltó el cinturón de seguridad y luego siguió buscando con las manos. Tanteaba a su alrededor. Lucrecia tenía que estar allí, en medio del líquido verde que se opacaba a cada momento.
La encontró a su lado.
Le apretó la mano, pero ella no reaccionaba. En medio de la penumbra helada recorrió su cinturón de seguridad hasta que encontró la presilla. A oscuras consiguió quitarle las correas de sujeción. Martín salió nadando por su ventanilla y rodeó el vehículo a tientas hasta llegar al otro lado. La agarró por las axilas y se impulsó con los pies apoyados en el marco de la puerta. La pudo sacar más fácil de lo que esperaba.
Por la corriente que sintió supuso que el Toyota seguía hundiéndose con rapidez. En medio de la oscuridad casi total, vislumbró el movimiento de partículas brillantes. No había más tiempo. Supuso que eran las burbujas y nadó siguiendo esa dirección. Esperaba que estuvieran yendo hacia la superficie porque era hacia donde remolcaba el cuerpo flojo de Lucrecia.
Cuando la claridad del agua empezó a aumentar, los pulmones le ardían y el corazón le palpitaba en el pecho a un ritmo desenfrenado. En medio del zumbido los latidos del pulso le martillaban los tímpanos. Arriba, a pocos metros, se veía el cielo deformado por la superficie que parecía hecha de plástico.
Necesitaba aire. Se apuró desesperado y se le acalambraron los gemelos. El repentino agarrotamiento casi le hizo soltar a su compañera.
Al sacar la cabeza del agua tosió el líquido que se le había metido en la garganta. El aire que entraba por la boca parecía insuficiente. Hubiera deseado poder respirar con mayor velocidad. De a poco los músculos volvieron a obedecer y pudo mantenerse a flote sosteniendo la cara de Lucrecia fuera del agua. La corriente del río los estaba alejando de la orilla. La fatiga que sentía le impedía nadar. Necesitaba descansar un momento. Se dejó llevar manteniendo a su compañera a flote.
Sabía que no podían permanecer en el agua fría mucho tiempo más, de modo que con la mano libre nadó procurando alcanzar la orilla. El río se había angostado y la corriente era más rápida. Con las fuerzas que le quedaban, se impulsó con las piernas hasta que consiguió aferrarse a unas raíces flotantes.
Se sentía sin energías para subir por las plantas y entonces vio que Lucrecia estaba muy pálida. Como pudo trepó cargando a su compañera hasta que ambos cayeron en una playa de tierra roja. Martín apenas podía moverse con las piernas casi rígidas por los calambres. Ella había quedado acostada a su lado. Se ayudó con los brazos para ponerse de rodillas junto a Lucrecia. En ese momento casi no sentía las piernas y le dolían los hombros. Se mordió el labio con fuerza y se concentró en las maniobras de reanimación.
Separó las rodillas para lograr mantenerse en equilibrio. Se enderezó y apoyó el talón de una de las manos entrelazadas en el esternón de Lucrecia. Con los brazos extendidos comenzó las compresiones. No era la primera vez que ponía en práctica esos conocimientos. Debía conseguir hundir las costillas varios centímetros. Contó hasta treinta. Insufló aire dos veces sobre los labios helados de su compañera. Cuando empezó la segunda ronda, observó la sangre en la mejilla. No era de ella. La hemorragia era de Martín. Se acordó del golpe. El uniforme se manchaba cada vez más. El esfuerzo hacía que la sangre goteara sobre su pecho.
El ritmo que llevaba era bueno. Según su reloj estaba cerca de las cien compresiones por minuto. Se detuvo algunas veces buscando latidos al costado del cuello de Lucrecia. No se movía nada debajo de sus yemas. Pasaron seis minutos de reanimación sin resultado.
Ocho minutos. No quería dejarla ir. Hacía un rato había agregado gritos a la maniobra, para llamarla, para darse ánimo.
A los doce minutos el llanto le robó la poca fuerza que le quedaba. Los brazos estaban temblándole y los codos ya no pudieron sostenerlo más. Cayó sobre el barro rojo como un boxeador vencido y permaneció allí tendido, recuperando el aliento.
Martín se quedó acostado mirando hacia arriba. Mientras veía pasar las nubes se preguntó si Lucrecia antes de irse habría notado que él había hecho todo lo posible. Empezó a sentir frío y cada vez temblaba más fuerte.
Cuando el equipo de rescate los encontró, unas horas más tarde, todos pensaron que los dos estaban muertos. Martín tenía la ropa llena de barro, una cicatriz en la sien izquierda y la sangre se le había secado alrededor de la mitad de la cara. Ella estaba muerta y él tenía muy débil el pulso. Lo desvistieron a toda velocidad y lo envolvieron con unas mantas.
Poco después cayó la noche sobre el río Iguazú y la playa volvió a quedar desierta. El barro conservó las pisadas y la sangre, pero no por mucho tiempo.
4
En las afueras de Nolasco, Buenos Aires, 26 de mayo de 2015, 10:05 hs.
Cecilia había dormido debajo de unas ramas y al despertar no encontró su celular. Recordaba haberlo llevado oculto en las calzas negras al saltar de la combi para correr a esconderse en el bosque.
A la noche, cuando había escuchado que gritaron “Se escapó una chica. Todos a buscarla” ya se encontraba en su escondite entre los árboles. Los dos hombres que habían pasado junto a ella no la habían visto debajo de las ramas. Desde que había oído los dos disparos se había acomodado en su sitio y al fin se había dormido hasta que la luz empezó a colarse entre los árboles.
Necesitaba su celular de modo que regresó sobre sus pasos en dirección al descampado observando el suelo con atención. Había calculado que la ruta se encontraría hacia el oeste de modo que caminó en la dirección que formaba su sombra. Trataba de mantenerse calmada, pero la sensación de estar perdida le rondaba la mente.
El sonido del motor empezó a oírse cada vez con más fuerza. Ella se quedó quieta tratando de detectar su procedencia. Venía de adelante, un poco hacia la derecha y se estaba acercando. El ruido cesó. Desde su lugar no podía ver el vehículo. Se fue aproximando con cautela hasta que logró oír las conversaciones que aparecieron tras los portazos. A Cecilia le pareció que eran dos o tres hombres que hablaban en voz alta. Se adelantó unos pasos más y entre los árboles divisó una camioneta Ford F100 de un rojo desgastado. Al costado del vehículo había tres hombres mirando hacia el suelo. Mientras ellos hablaban y señalaban algo que tenían enfrente, Cecilia se acomodó junto a un ciprés caído hasta que quedó oculta debajo de sus ramas.
Entre el follaje pudo ver que dos hombres cargaban un bulto en la caja de la camioneta. Cuando repitieron la operación, al envoltorio se le escapó un brazo. Desde su sitio pudo distinguir que era un cuerpo humano y con los dedos asomando de la manga blanca. Los tres hombres hablaban y compartían un trapo con el que se limpiaban las manos por turnos. Luego, cada uno de ellos señaló en una dirección y se separaron. El más delgado y alto se alejó hacia la derecha, el gordo se levantó el cinturón sobre la panza y se fue a la izquierda. El tercero se encaminó directo a su escondite.
Cuando se le estaba acercando pudo ver que llevaba puesta una boina. Cecilia se bajó más la capucha negra y se apretó contra el tronco. A dos metros del ciprés caído podía ver que el hombre calzaba alpargatas. Estaba allí quieto. No sabía qué hacía. Por la posición supuso que se encontraba mirando en la dirección opuesta a la camioneta. Se preocupó cuando se dio cuenta de que tal vez sus piernas no estuvieran cubiertas por las ramas. Lo único que tenía a su favor era que las calzas negras podían camuflarse mejor. El hombre seguía allí. Parado cerca de ella. Cerró los ojos esperando que en cualquier momento la sujetase por el cuello y la levantase por los aires.
Se oyó un ruido sobre las hojas del suelo. Cecilia no quería mirar. El sonido continuaba y estaba cerca. Tomó coraje y abrió un ojo. El chorro de líquido caía frente al de la boina formando en el piso una pequeña corona de espuma humeante.
Las pisadas de las alpargatas se fueron alejando hasta perderse a lo lejos. Cecilia volvió a respirar con normalidad tratando de ahuyentar el miedo. Se recordó a sí misma la razón por la que estaba allí. Tras inspirar hondo rodó con suavidad y quedó fuera de la cobertura del ciprés caído. Se acercó a la camioneta con un leve trote sobre la punta de sus zapatillas. Se asomó a la caja, movió los envoltorios y los vio allí. Eran Beto y Hugo, el chofer y el del traje blanco que los habían llevado en la combi. De un salto se metió y quedó acuclillada en medio de los dos cadáveres. Beto tenía los ojos cerrados y el pecho lleno de sangre. Hurgó en los bolsillos del muerto y encontró una billetera con documentos y algo de dinero. Se la guardó dentro del buzo. El otro tenía los ojos abiertos y parecía que miraba al cielo. La cabeza estaba al lado de una rueda de auxilio y junto a su hombro había una llave cruz.
En el interior del saco blanco encontró un celular. Lo guardó también. Cecilia metió la mano en el bolsillo del pantalón de Hugo y tocó unos papeles que parecían dinero. Los quiso sacar con la punta de los dedos, pero se le soltaron. Probó de nuevo y se cayeron algunos billetes.
—La puta que te parió —dijo una voz por detrás—. Te buscábamos en el bosque y vos estabas justo acá.
Cecilia sintió un frío que le recorría la espalda como una ducha helada. No necesitaba mirar, sabía dónde estaba el que le había hablado. Sujetó con discreción uno de los extremos de la llave cruz y en cuanto la tuvo bien aferrada giró veloz. El hombre de la boina recibió el golpe en la sien derecha. El impacto hizo que perdiera el equilibrio. De inmediato el hombre cayó al suelo. Sin soltar la herramienta, Cecilia se asomó y comprobó que el de la boina estaba acostado, sin sentido. Era hora de irse de allí.
Antes de moverse comprobó que no hubiese nadie alrededor. De un salto cayó junto al hombre herido que llevaba un cuchillo sujeto por el cinturón. Se lo quitó y con la punta del arma desinfló los neumáticos del lado derecho de la camioneta.
Se alejó del lugar trotando por un angosto camino de tierra rodeado de árboles. No tardó demasiado en ver a lo lejos la ruta. Le pareció que lo mejor era no dejarse ver. En breve esos tipos empezarían a buscarla, pero tendrían que hacerlo a pie o llamar y pedir transporte. Además, supuso que se destacaba demasiado con las calzas negras tan ceñidas.
Se dirigió hacia el norte, paralelo a la ruta y manteniéndose oculta de los vehículos por los árboles. Tras media hora de caminata encontró un arroyuelo donde bebió unos sorbos de agua y se lavó la cara.
Un poco más adelante vio un cartel de vialidad y se acercó a la ruta para leerlo. A unos cientos de metros se veía la entrada al Parque Temático Fuerte Nolasco. El letrero indicaba que le faltaban cuatro kilómetros para llegar a Nolasco y veintidós para Coronel Pringles.
Por primera vez desde que se había escapado de la combi se sintió más confiada. Todo estaba saliendo bastante bien. Le había llevado casi siete meses encontrar al del traje blanco. Tal como lo había planeado, se había hecho la borracha en el boliche y había aceptado su ofrecimiento para ir en la combi a una fiesta lujosa. Hasta ese punto sabía que estaba siguiendo los pasos de su hermana menor. Según había averiguado, un año atrás ella y otros muchachos, todos ebrios, se habían ido de la misma discoteca de Bahía Blanca con el hombre de blanco.
Tras más de un año sin saber nada de su hermana, Cecilia se había cansado de esperar a que alguien haga algo. No estaba segura de volver a verla, pero estaba decidida a hacer que el responsable reciba su merecido. Se había preparado durante meses. Solo necesitaba saber con quién iba a ajustar cuentas.
Cuando estuvo segura de que no venían autos, cruzó corriendo la Ruta Provincial 51. Se mantuvo escondida dentro del bosque siguiendo de cerca el acceso a Nolasco. Los árboles terminaban frente a la calle Zaragoza. En ese lugar el camino de entrada continuaba como avenida Bilbao. Cecilia prefirió quedarse bajo el cobijo del bosque y se mantuvo cerca del camino de tierra. Todas las casas que tuvo a la vista le parecieron chalés sencillos con sus jardines perimetrales en diferentes estados de mantenimiento.
Luego de recorrer varias cuadras por encima de una ligustrina vio un patio trasero con ropa tendida. Se coló por el portón de madera y moviéndose en puntas de pie descolgó un buzo gris. En cuanto se alejó se puso la prenda que le quedaba holgada. Se cubrió con la capucha y se sintió menos expuesta. En quince minutos Cecilia ya estaba caminando por la calle Granada con unas zapatillas de lona azules, vaqueros con los dobladillos arremangados y el buzo gris.
La parte del camuflaje había salido bien, solo necesitaba encontrar algo más antes de volver a Bahía Blanca. Nolasco era un pueblo sereno, con poco tránsito y escasas personas caminando por sus calles. Le pareció que esas debían ser las cualidades que habían buscado los que secuestraban a los muchachos. Muy pronto descubrió que era menos llamativa si saludaba a las personas con las que se cruzaba.
Durante unas horas estuvo recorriendo el entramado de las calles y al llegar al extremo sudoeste de Nolasco se encontró con la estación abandonada de trenes. Parecía un lugar pintoresco, pero no le hubiera gustado tener que pasar una noche allí.
El pueblo era pequeño y después de recorrerlo había memorizado la ubicación de tres lugares que merecían una inspección detallada. No fue necesario que examinara el último sitio de su lista.
El penúltimo era la clase de espacio que había estado buscando, incluso mejor. Estaba nublado y empezó a sentir frío. Recorrió el lugar que le interesaba y comprobó que contaba con agua corriente y energía eléctrica.
Antes de salir de Nolasco recorrió una vez más el lugar. Era la primera vez que sonreía desde que se había escapado de la combi. Pronto volvería a ese sitio con su equipamiento electrónico y más abrigo.
Cuatro horas más tarde Cecilia Estévez trataba de no quedarse dormida en su asiento. Se encontraba a bordo del bus que la llevaría a Bahía Blanca. Miraba por la ventanilla cómo se iba oscureciendo la tarde.
Cuando no se veía nada en la ruta se encendieron las luces interiores del micro. Se vio reflejada en el cristal. De todos modos, la capucha le hacía sombra y nadie podía ver su cara de satisfacción.
Esa noche en su casa durmió con placidez. Había dado el primer paso de su cruzada solitaria: ya tenía su base de operaciones en Nolasco.
5
Puerto Iguazú, Misiones, 27 de mayo de 2015, 16:24 hs.
Hacía casi tres horas que estaba sentado en el pasillo simulando leer el diario. En verdad había estado enfocado en contabilizar las entradas y salidas del vestuario. En ese momento el último enfermero que había ingresado se retiró vestido con ropa de calle. Hizo una mueca con la mitad de la boca y entró con confianza al vestidor del Hospital Marta Teodora Schwarz.
Tal como esperaba, los armarios tenían las puertas numeradas y cerradas con varias clases de candados. No había tiempo que perder, de modo que se dirigió a probar suerte con los que sabía abrir más rápido. Para eso había traído una lámina de latón con forma de T. Eran los más comunes, los que tenían cuerpo dorado y el aro plateado. Introdujo la extremidad de la hoja en el sitio donde la pata del arco se inserta en el armazón. Haciendo un poco de fuerza liberó los resortes de la combinación. El candado estaba abierto, pero el contenido del guardarropa no le servía.
Luego de destrabar cuatro armarios encontró lo que buscaba: un ambo rojo que le quedaba bien. Sabía que con su aspecto nadie podría suponer que era un médico, la opción del personal de camillería funcionaba un poco mejor. Probó los bolsillos y como supuso, no había espacio suficiente para esconder la pistola. La situación no constituía un verdadero problema, tendría que hacer su trabajo con las manos. No sería la primera vez.
Antes de salir se miró al espejo y se le borró la media sonrisa. Consideraba que no había nada de malo en su nariz con el tabique vencido a fuerza de golpes. La gente tampoco debería sospechar de él por sus ojos minúsculos. El problema era el conjunto con la notable sutura de aficionado en la mejilla. Antes de salir comprobó que todos los candados estuvieran cerrados. Tomó unas carpetas que estaban apiladas en un gabinete. No quería merodear por los pasillos con las manos vacías.
Al llegar al mostrador de enfermería se detuvo para consultar la planilla de admisiones del día anterior. Todos pasaban a su lado caminando rápido sin prestarle atención. Por fin encontró el número de la habitación que buscaba. Era donde Martín Ledesma estaba internado.
Según las señales en las paredes, el cuarto no se encontraba lejos. Había aprendido desde chico que para pasar desapercibido en algunos lugares era necesario caminar con prisa y sin mirar a nadie. Fue así que al doblar se encontró por fin en el pasillo de la habitación de Ledesma. Lo que no esperaba era que el corredor estuviese lleno de uniformados cuchicheando en grupos de tres o cuatro. La mayoría de ellos eran del Cuerpo de Guardaparques. Junto a la puerta que buscaba había dos efectivos de la Gendarmería Nacional. Parecía que estaban haciendo guardia. En ese momento ya no podía regresar sin llamar la atención. Continuó hacia adelante con la vista en el linóleo del suelo, pasando con discreción entre todos esos individuos armados. Con un vistazo notó que la puerta del paciente estaba cerrada.
Al pasar entre los grupos pudo escuchar algunas palabras sueltas en las conversaciones: “Lucrecia”, “frenos”, “mano negra”. Sin dejar de mirar hacia abajo fue alejándose. Desapareció por un pasillo lateral con una mueca en la boca. Después de todo, los uniformados estaban hablando de su trabajo. Se sentía frustrado por no haber eliminado a Ledesma. Al fin de cuentas la labor mecánica que había hecho sobre el sistema de frenos había sido formidable. Tendría que completar el encargo, pero esta vez lo haría a mano. Nunca había dejado sin cumplir una asignación. Sin embargo habría que esperar a que se despejase el acceso a la habitación.
Pasó varias horas en un depósito, detrás de unas estanterías con productos de limpieza. En cuanto empezó a oscurecer decidió que era el momento de regresar a visitar al paciente. Al pasar junto a un puesto de enfermeras se llevó un estetoscopio que estaba desatendido en un extremo del mostrador.
Con sus carpetas en el brazo y el aparato colgado al cuello entró al corredor a paso veloz. Con la vista baja le hizo una media sonrisa al gendarme que estaba en la puerta de la habitación de Ledesma.
—¿A dónde va? —Le dijo el agente frenándolo con el brazo extendido.
—Vengo a revisar al paciente —respondió sacudiendo la cabeza—, es la hora.
—Va a tener que regresar más tarde. Recién ahora le consiguieron turno para la tomografía.
En efecto, la habitación estaba vacía. Antes de alejarse ensayó un gruñido y de reojo notó que el gendarme lo observaba con atención al pasar a su lado. A mitad del pasillo oyó que el uniformado conversaba a través de algún dispositivo.
Siguió caminando hasta perderse de vista. En el corredor principal del hospital encontró el plano general. Se orientó enseguida y se fue hacia el área de diagnóstico por imágenes.
La entrada a la sala de tomografía axial computada era una puerta con dos hojas vaivén. A través de uno de los vidrios redondos observó que el otro gendarme estaba adentro y hablaba por celular. Solo pudo escuchar unas palabras sueltas del otro lado. Sin embargo, lo que dijeron le fue suficiente para darse cuenta de que había llegado el momento de irse del hospital.
Cuando entró al vestuario estaba con las mandíbulas apretadas. Volvió a ponerse sus ropas y se subió el cuello de la campera para cubrirse la cara. De camino a la salida se quedó pensando en que de una vez por todas debería someterse a una cirugía plástica. La cicatriz desprolija de su mejilla había puesto en alerta a los gendarmes. La marca ya le había jugado en contra en otras oportunidades.
Mientras masticaba un chicle para sacarse el mal gusto, salió del edificio diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo. Se fue arrastrando los pies sobre el césped hasta la avenida Victoria Aguirre. Pronto sería de noche y estaba haciendo frío.
De a poco fue recuperando el buen humor. Por un lado, ya conocía el hospital y por el otro la guardia de los gendarmes cambiaría al día siguiente. Al fin de cuentas en algunas horas sería un nuevo día y estaba seguro de que a Martín Ledesma muy pronto se le acabaría la suerte.
De a poco el hombre con la nariz de boxeador se fue caminando por las calles de Puerto Iguazú.
* * *
La enfermera que empujaba la silla de ruedas le sonreía cada tanto al gendarme que los acompañaba por el pasillo. Cuando entraron a su habitación, Martín insistió en subirse a la cama sin ayuda. La mujer salió del cuarto y se despidió con vos cantarina de los dos uniformados que conversaban en la puerta.
Un hombre de traje oscuro se presentó en la habitación. Los agentes le impidieron el paso. Con calma el visitante extrajo una credencial del bolsillo interno del saco. Los custodios le hicieron la venia y lo dejaron pasar.
—Shalom, Martín.
—Shalom, Gideon.
Gideon Katsav cerró la puerta y se sentó en la silla que acercó a la cama. Los dos se conocían desde hacía más de diez años, cuando Martín fue el guardaparque seleccionado para colaborar con el Mossad. Su primera tarea había sido ayudar como guía en la selva misionera para un equipo de la agencia de inteligencia de Israel. En ese entonces un grupo de agentes estaba recopilando información relativa a los restos de las edificaciones nazis en la selva de Misiones. Gideon Katsav había sido su enlace y a pedido de varios agentes la colaboración duró muchos años. Con el tiempo habían conseguido el permiso de las dos naciones para incluir a Martín en algunos de los programas de entrenamiento en Israel. En secreto él había viajado allí donde recibió adiestramiento en análisis de inteligencia y acción encubierta.
A Martín le pareció que por la cara que traía, Gideon no lo visitaba con buenas noticias.
—Lamento mucho lo de tu compañera. Sé que eran amigos —él asintió moviendo apenas la cabeza vendada—. Supongo que te imaginás por qué estoy aquí, ¿no, Martín?
—Sí, pero para no equivocarme prefiero que me lo digas.
—Ya te habíamos advertido que no estábamos de acuerdo con lo que hacías. Entendemos tus razones y de hecho muchos de nosotros pensamos igual que vos, pero, te pasaste de la raya.
—¿Estoy afuera?
—Estás afuera. Según me dijeron fue una decisión difícil y el hecho de que no seas judío hizo las cosas más fáciles. Los de arriba te consideran un colaborador de lujo, pero no sos un oficial de campo.





























