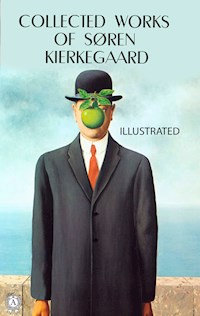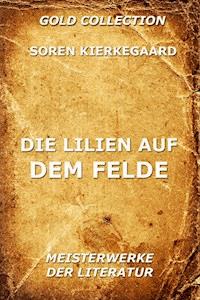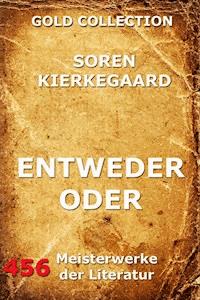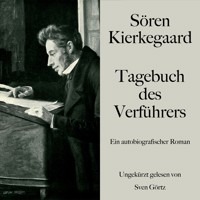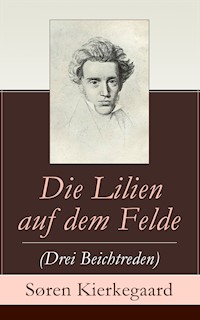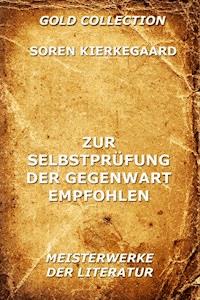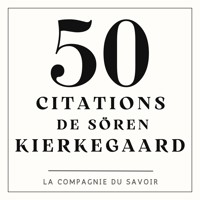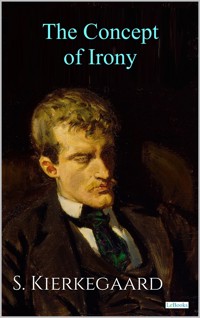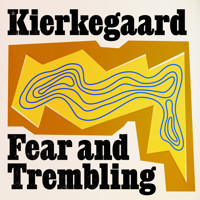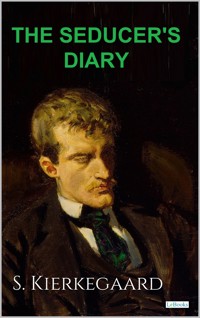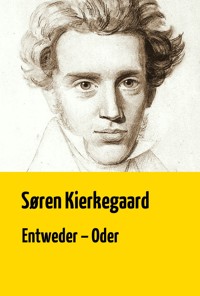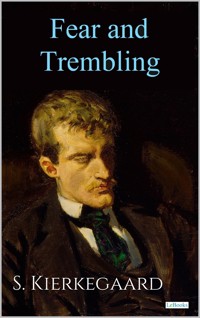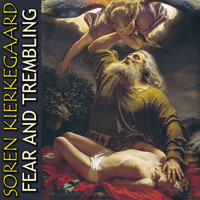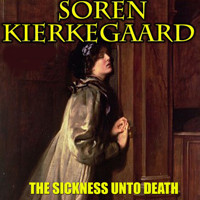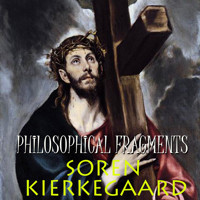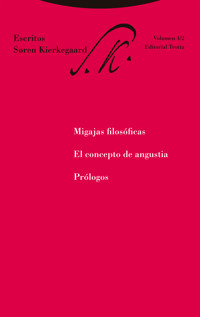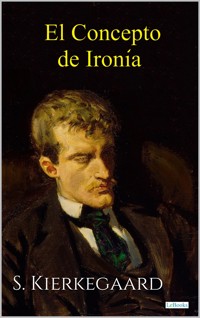
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El concepto de la ironía, con referencia constante a Sócrates es una investigación profunda sobre la naturaleza de la ironía, partiendo del ejemplo socrático para criticar su interpretación superficial o meramente literaria. Kierkegaard propone que la ironía socrática fue una postura existencial que desafiaba las convenciones, abriendo espacio para una reflexión auténtica y para el autoconocimiento. Al analizar la ironía en sus aspectos históricos, filosóficos y existenciales, Kierkegaard traza los límites entre la ironía como figura retórica y la ironía como actitud ante la vida. Su crítica a los románticos alemanes resalta su rechazo a las abstracciones vacías y su compromiso con la realidad vivida. Desde su publicación, El concepto de la ironía ha sido reconocida como una de las obras más importantes sobre el tema, influyendo no solo en la filosofía, sino también en los estudios literarios y teológicos. La vigencia de esta obra radica en su capacidad de provocar una reevaluación radical del papel de la ironía en la vida intelectual y en la existencia. Al investigar la ironía como un camino hacia la libertad espiritual, Kierkegaard invita a los lectores a reconsiderar la filosofía como una actividad de autoconocimiento y transformación, inaugurando una nueva forma de comprender al individuo y su relación con el mundo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
S. Kierkegaard
EL CONCEPTO DE IRONÍA
Título original:
““Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates”
”
Primera edición
Sumario
TESIS
EL CONCEPTO DE IRONÍA
PRIMERA PARTE – LA POSICIÓN DE SÓCRATES CONCEBIDA COMO IRONÍA
SEGUNDA PARTE – SOBRE EL CONCEPTO DE IRONÍA
PRESENTACIÓN
Soren Aabye Kierkegaard
1819-1855
Søren Aabye Kierkegaard fue un filósofo, teólogo y escritor danés, ampliamente reconocido como el padre del existencialismo moderno. Nacido en Copenhague, Dinamarca, Kierkegaard es conocido por sus profundas reflexiones sobre la existencia, la subjetividad, la fe y la ironía, así como por su influencia duradera en la filosofía, la teología protestante y la literatura. Su obra El concepto de la ironía marca el inicio de su producción filosófica y es considerada fundamental para comprender su trayectoria intelectual.
Vida y educación
Søren Kierkegaard nació en el seno de una familia acomodada y religiosa, hijo de Michael Pedersen Kierkegaard, un comerciante exitoso y profundamente piadoso. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Copenhague, donde se destacó como un estudiante altamente reflexivo y crítico. Durante sus estudios, se interesó por la filosofía clásica, especialmente por Sócrates, quien influyó profundamente en su primera obra. En 1841, defendió su tesis doctoral titulada El concepto de la ironía con referencia constante a Sócrates, que investigaba el papel de la ironía en la filosofía socrática y en la reflexión moderna.
Carrera y contribuciones
El concepto de la ironía representa la fase inicial del pensamiento de Kierkegaard, siendo una obra académica que examina el concepto de ironía en Sócrates, particularmente en contraste con el tratamiento que le dieron Platón, Jenofonte y Aristófanes, así como el enfoque del Romanticismo alemán. Kierkegaard sostiene que la ironía socrática era una expresión existencial, una forma de libertad espiritual frente a la sociedad ateniense. Para él, la ironía no era simplemente un recurso retórico, sino una forma de vida que revelaba la negatividad esencial inherente al pensamiento filosófico auténtico.
En esta obra, Kierkegaard también critica la concepción romántica alemana de la ironía, representada por autores como Fichte y Schlegel, por convertir la ironía en una abstracción vacía, desconectada de la realidad vivida. El concepto de la ironía anticipa temas centrales que desarrollaría más adelante en sus obras posteriores, como la tensión entre interioridad y exterioridad, subjetividad y objetividad, así como la importancia del individuo en la búsqueda de sentido.
Impacto y legado
Aunque menos conocida que sus obras posteriores, El concepto de la ironía es esencial para comprender el desarrollo del pensamiento de Kierkegaard. Sienta las bases de su crítica a la filosofía especulativa y de su compromiso con la subjetividad como centro de la existencia. Su análisis de Sócrates inaugura la perspectiva existencial que marcaría obras como O lo uno o lo otro, Temor y temblor, La enfermedad mortal, entre otros escritos.
El impacto de Kierkegaard se extendió ampliamente, influenciando a pensadores como Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Karl Jaspers y Jean-Paul Sartre, así como a teólogos como Karl Barth y Paul Tillich. Su insistencia en la subjetividad, la elección individual y la responsabilidad existencial transformó las concepciones de la ética, la religión, la psicología y la literatura.
Su estilo, que combina rigor filosófico con escritura literaria y seudónimos creativos, refleja su creencia de que la filosofía debe hablar directamente a la existencia individual y no limitarse a producir sistemas conceptuales abstractos.
Søren Kierkegaard murió en 1855, a los 42 años, en Copenhague, debido a complicaciones derivadas de su frágil salud desde la juventud. Aunque publicó la mayoría de sus obras en vida, fue solo en el siglo XX cuando su filosofía alcanzó reconocimiento universal, consolidándolo como uno de los mayores pensadores modernos.
Hoy en día, Kierkegaard es considerado esencial para la filosofía, la teología y los estudios literarios. Su análisis de la ironía no solo renovó la comprensión de Sócrates, sino que también ofreció al mundo una profunda reflexión sobre la libertad, la autenticidad y el sentido de la existencia.
Sobre la obra
El concepto de la ironía, con referencia constante a Sócrates es una investigación profunda sobre la naturaleza de la ironía, partiendo del ejemplo socrático para criticar su interpretación superficial o meramente literaria. Kierkegaard propone que la ironía socrática fue una postura existencial que desafiaba las convenciones, abriendo espacio para una reflexión auténtica y para el autoconocimiento.
Al analizar la ironía en sus aspectos históricos, filosóficos y existenciales, Kierkegaard traza los límites entre la ironía como figura retórica y la ironía como actitud ante la vida. Su crítica a los románticos alemanes resalta su rechazo a las abstracciones vacías y su compromiso con la realidad vivida.
Desde su publicación, El concepto de la ironía ha sido reconocida como una de las obras más importantes sobre el tema, influyendo no solo en la filosofía, sino también en los estudios literarios y teológicos.
La vigencia de esta obra radica en su capacidad de provocar una reevaluación radical del papel de la ironía en la vida intelectual y en la existencia. Al investigar la ironía como un camino hacia la libertad espiritual, Kierkegaard invita a los lectores a reconsiderar la filosofía como una actividad de autoconocimiento y transformación, inaugurando una nueva forma de comprender al individuo y su relación con el mundo.
TESIS
La semejanza entre Cristo y Sócrates consiste ante todo en la desemejanza.
El Sócrates de Jenofonte se limita a inculcar lo provechoso; no va jamás más allá de la experiencia ni llega jamás a la idea.
Cuando uno compara a Jenofonte con Platón, se encuentra con que aquél quitó demasiado y éste agregó demasiado a Sócrates; ninguno de los dos encontró la verdad.
La forma interrogativa a la que recurre Platón corresponde a lo negativo tal como se da en Hegel.
La
Apología
de Sócrates presentada por Platón, o bien es espuria, o bien se explica de manera totalmente irónica.
Sócrates no sólo utilizó la ironía, sino que además se consagró a la ironía hasta el punto de sucumbir a ella.
Aristófanes llegó a estar cerca de la verdad en su descripción de Sócrates.
En tanto que negatividad absoluta e infinita, la ironía es la más ligera y la más débil denotación de la subjetividad.
Sócrates arrojó a todos sus semejantes fuera de lo sustancial, como desnudos tras un naufragio, subvirtió la realidad, contempló la idealidad a distancia, la rozó pero no la poseyó.
Sócrates fue el primero en introducir la ironía.
En la actualidad, la ironía corresponde principalmente a la ética.
Hegel, al describir la ironía, prestó más atención a la moderna que a la antigua.
La ironía no es tanto una falta de sensibilidad, desprovista de las más tiernas emociones del alma, sino aspereza frente al hecho de que otro posea aquello que ella misma desea.
Solger no propuso el acosmismo movido por la piedad del espíritu, sino arrastrado por el resentimiento de no poder pensar lo negativo ni vencerlo por medio del pensamiento.
Así como la filosofía comienza con la duda, la vida digna de ser llamada humana comienza con la ironía.
EL CONCEPTO DE IRONÍA
PRIMERA PARTE – LA POSICIÓN DE SÓCRATES CONCEBIDA COMO IRONÍA
Capítulo I – LA CONCEPCIÓN SE HACE POSIBLE
Pasamos ahora a reseñar las concepciones de Sócrates provistas por los más cercanos de sus contemporáneos. En este sentido, son tres los que debemos tener en cuenta: Jenofonte, Platón y Aristófanes. No puedo compartir del todo la opinión de Baur cuando dice que, junto a Platón, debería prestarse atención más que nada a Jenofonte*. Jenofonte, en efecto, se dio por satisfecho con la inmediatez de Sócrates, y por eso lo malinterpretó en diversos aspectos**. Platón y Aristófanes, en cambio, se abrieron paso a través de la áspera exterioridad hacia una concepción de la infinitud, la cual es inconmensurable con respecto a los numerosos acontecimientos de su vida. Por eso puede decirse que Sócrates, así como pasó toda su vida entre la caricatura y el ideal, vaga también entre la una y el otro después de su muerte. En lo que concierne a la relación entre Jenofonte y Platón, dice correctamente Baur en la página 123:
["Enseguida nos encontramos con que hay entre ambos una diferencia que cabría comparar, en diversos aspectos, con la conocida relación que se establece entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Así como los evangelios sinópticos presentan la venida de Cristo privilegiando más que nada el aspecto externo en coherencia con la idea judaica del Mesías, mientras que el evangelio ioánico presta atención a su carácter sobrenatural e inmediatamente divino, así también el Sócrates platónico posee una significación ideal muy superior a la del jenofóntico, que nos hace permanecer exclusivamente en el terreno de las circunstancias de la vida práctica inmediata"]. Esta observación de Baur es no sólo convincente sino además acertada, teniendo en cuenta que la diferencia entre la concepción jenofóntica de Sócrates y los evangelios sinópticos consiste en que éstos reflejaron sólo la fiel imagen inmediata de la existencia inmediata de Cristo (la. cual, desde luego, no significaba otra cosa que lo que era*), y que en.Mateo, dado que parece tener intenciones apologéticas, se plantea la cuestión de justificar la adecuación de la vida de Cristo a la idea del Mesías; Jenofonte, en cambio, tiene que vérselas con un hombre cuya existencia inmediata significa algo diferente de lo que parece en un primer momento y, aun cuando sale a defenderlo, lo hace sólo bajo la forma de una intervención ante sus estimados y razonables contemporáneos. La observación acerca de la relación entre Platón y Juan, por lo demás, es correcta sólo si se tiene en cuenta que Juan contempló de modo cierto e inmediato todo lo que Cristo representa en su total objetividad precisamente al imponerse silencio, pues sus ojos estaban abiertos a la inmediata divinidad de Cristo; Platón, por su parte, crea su Sócrates mediante una producción poética, pues Sócrates no fue sino negativo en su existencia inmediata.
Primero, una presentación de cada uno.
JENOFONTE
Debemos recordar ante todo que Jenofonte tenía una intención (lo que es ya un defecto o un fastidioso exceso'), a saber, mostrar qué flagrante injusticia fue que los atenienses condenaran a Sócrates a muerte. Y esto lo logra Jenofonte en tan curioso grado, que uno creería que su intención fue más bien mostrar que los atenienses condenaron a Sócrates por necedad o por equivocación. Dado que Jenofonte defiende a Sócrates de manera que éste resulta no sólo inocente, sino por completo inofensivo, uno no puede menos que preguntarse, con el más hondo extrañamiento, qué demonio pudo haber hechizado a los atenienses hasta el punto de haber podido éstos ver en él algo más que un tipejo cualquiera, alguien locuaz y bonachón que no hace ni bien ni mal y que, sin molestar a nadie, busca de corazón lo mejor para todos los que acepten oír su charla de comadre. ¿No responde acaso a una harmonia praestabilita en la locura, a una unidad superior en la demencia el hecho de que Platón y los atenienses se unieran para dar muerte e inmortalidad a tan sumiso filisteo? Debió de ser ésta una ironía sin par para con el mundo. Poco más o menos como en ciertas disputas, cuando el punto de controversia comienza a despertar interés llegado cierto punto, y un tercero servicial y benévolo se encarga de reconciliar los poderes en pugna reduciendo toda la cuestión a una trivialidad, así también deben haberse sentido Platón y los atenienses ante la irenaica intervención de Jenofonte. Despojando realmente a Sócrates de toda peligrosidad, Jenofonte acabó reduciéndolo in absurdum, tal vez para compensar el hecho de que Sócrates hacía a menudo esto mismo con los demás.
Lo que hace tanto más difícil llegar a una clara representación de la personalidad de Sócrates a través de la exposición de Jenofonte es la falta total de situación. La base sobre la que se mueve cada diálogo particular es tan fútil e invisible como una línea recta, tan monótona como el fondo monocromo habitual en las pinturas de los niños y de los nuremburgueses. La situación era, sin embargo, de gran importancia para una personalidad como la de Sócrates, que debe haberse destacado en su misteriosa presencia y en su mística suspensión sobre la abigarrada variedad de la fastuosa vida ateniense, que debe haber resultado explicable por una duplicidad de existencia, poco más o menos como la existencia de un pez volador lo es por referencia a los peces y a los pájaros. Este realce de la situación era importante, precisamente, a fin de mostrar que lo central en el caso de Sócrates no era un punto fijo sino un ubique et nusquam [en todas partes y en ninguna]; a fin de realzar la sensibilidad socrática, que ya en el más leve y delicado roce advertía la presencia de la idea y sentía la correspondiente electricidad presente en todas las cosas; a fin de visualizar el auténtico método socrático, que jamás consideró que un fenómeno fuese tan humilde como para no tomarse el trabajo de ascender, a partir de él, hacia la esfera misma del pensar. Esa posibilidad socrática de comenzar por cualquier parte, realizada en vida pese a permanecer casi siempre inadvertida para la masa, para aquellos en quienes sigue siendo un enigma cómo acceden ellos mismos a algún objeto, pues sus análisis acaban y comienzan casi siempre Ten aguas de cerrajas*; esa segura penetración visual de Sócrates, capaz de contemplar instantáneamente la idea aun en el más opaco de los objetos**, no con vacilación sino con inmediata seguridad, y que, contando asimismo con una mirada experimentada para los aparentes acortamientos visuales, no atraía al objeto por subrepción sino que se atenía sólo al aspecto final, mientras que para los oyentes y los espectadores éste iba surgiendo poco a poco; esa modestia de Sócrates, tan agudamente contrastante con el inconsistente bullicio y la insaciable avidez de los sofistas: todo eso es lo que habríamos querido que Jenofonte nos dejase advertir. Cuánta vitalidad habría ganado la exposición si en medio del arduo trabajo de los artesanos, si en medio del rebuzno de los asnos se hubiese contemplado la trama divina sobre la que Sócrates urdió la existencia; cuán interesante habría sido el conflicto entre Sócrates y las formas más corrientes de expresión de la vida terrenal, que al parecer decían exactamente lo mismo, si en medio del tumultuoso ruido de la plaza se hubiese oído ese divino acorde de base que resuena a través de la existencia, pues cada cosa singular era para Sócrates una indicación figurativa y nada desafortunada de la idea. De allí que la importancia de la situación, aunque sea ésta puramente poética, no deje de hacerse notar tampoco en Platón, mostrando precisamente así su validez propia y el defecto de Jenofonte.
Pero así como Jenofonte, por un lado, carece de vista para la situación, así también, por el otro, carece de oído para la réplica. No es que las preguntas hechas por Sócrates y las respuestas que éste da sean incorrectas, sino que son, por el contrario, demasiado correctas, demasiado perspicaces, demasiado tediosas*. En Sócrates, la réplica no estaba en inmediata unidad con lo dicho, no era un fluir sino un constante refluir, y lo que se echa de menos en Jenofonte es el oído para el eco de la réplica que, en la personalidad, resuena infinitamente hacia atrás (pues de lo contrario la réplica sería la propagación del pensamiento por medio del sonido, hacia adelante). Cuanto más desestabilizaba Sócrates la existencia, tanto más profunda y necesariamente debía gravitar cada una de sus expresiones particulares hacia la totalidad irónica que, como estado espiritual, era infinitamente insondable, invisible, indivisible. Pues bien, Jenofonte no presintió en modo alguno ese secreto. Permítaseme ilustrar con una imagen lo que intento decir. Hay un cuadro que representa la tumba de Napoleón. Dos grandes árboles proyectan su sombra sobre ella. En el cuadro no hay otra cosa que ver, y el observador inmediato no ve nada más que esto. Entre los dos árboles hay un espacio vacío; en cuanto el ojo sigue detenidamente el contorno que lo circunscribe, Napoleón mismo surge repentinamente de esa nada, y entonces es imposible hacer que vuelva a desaparecer. El ojo que lo ha visto una vez, lo ve ahora y siempre con una necesidad casi angustiante. Así también sucede con la réplica socrática. Se oyen sus discursos tal como se ven los árboles, sus palabras significan tal como suenan, así como los árboles son árboles, no hay una sola sílaba que haga alusión a una interpretación diferente, así como no hay un solo trazo que designe a Napoleón. Y sin embargo es ese espacio vacío, es esa nada la que encierra lo más importante. Así como encontramos en la naturaleza ejemplos de lugares tan caprichosamente construidos que no permiten que el hablante sea oído por aquellos que se encuentran más próximos, sino sólo por aquellos que están en un punto determinado, a veces a gran distancia, así también sucede con la réplica socrática, sólo que aquí, vale recordarlo, oír es lo mismo que entender, y no oír es lo mismo que entender mal. Son estas dos carencias fundamentales las que querríamos hacer resaltar en Jenofonte, pues la situación y la réplica son el complejo que provee a la personalidad su sistema ganglionár y cerebral.
Pasamos a la colección de observaciones asignadas a Sócrates en Jenofonte. Dichas observaciones son en general de tan corto fuste y están tan mutiladas que hasta una mirada distraída puede abarcar todo el conjunto sin dificultad. Sólo raramente la observación se eleva hacia un pensamiento poético o filosófico y, pese a la belleza de la lengua, todo el desarrollo sabe a lo mismo, un poco como nuestro esmerado Folkeblad, o como el celestial y sacristanesco grito de un seminarista inspirado en la naturaleza.
Al pasar a las observaciones socráticas recogidas por Jenofonte, nos esforzaremos por tomar como guía el parecido de familia, aun cuando a menudo aquéllas no parezcan ser otra cosa que hijos de algún matrimonio anterior.
Confiamos en que los lectores nos darán la razón en cuanto a que la determinación empírica es a la intuición lo que el polígono es al círculo, y que por toda la eternidad seguirá habiendo una diferencia cualitativa entre el uno y el otro. En Jenofonte, la ociosa observación siempre se inscribe sobre el polígono, aunque a menudo se engaña creyendo poseer verdadera infinitud sólo porque tiene por delante un largo trecho, y por eso cae, lo mismo que un insecto que se arrastra a lo largo de un multilátero, puesto que aquello que parecía ser una infinitud no era sino uno de los ángulos.
Lo provechoso es para Jenofonte uno de los puntos de partida de la enseñanza socrática. Pero lo provechoso es precisamente el polígono correspondiente a la interior infinitud del bien que, partiendo de sí misma y retornando a sí misma, no es indiferente a ninguno de sus momentos propios, sino que, completa en todos ellos, se cierra por completo en todos y en cada uno de ellos. Lo provechoso posee, pues, una dialéctica infinita, y además una dialéctica infinitamente mala. Lo provechoso es la dialéctica externa del bien, su negación, que tomada por separado no resulta ser sino un reino de sombras en el que nada subsiste y en el que todo, carente de forma y de sustancia, se condensa y se volatiliza en proporción a la mirada inconstante y superficial del observador, donde cada existencia particular es sólo un fragmento infinitamente parcial de existencia en sempiterna ecuación. (Todo es mediatizado por lo provechoso, incluso lo no-provechoso, pues así como nada es absolutamente provechoso, no puede tampoco haber algo absolutamente no-provechoso, puesto que el provecho absoluto es sólo un momento pasajero en la inestable mutación de la vida.) Esta perspectiva general respecto de lo provechoso es explicada en el diálogo con Aristipo, Mem. III, 8. Así como en" Platón es Sócrates quien constantemente hace que el asunto salga de la concreción accidental en la que lo ven sus interlocutores y lo conduce hacia lo más abstracto, en Jenofonte es Sócrates quien aniquila los francamente débiles intentos de Aristipo por acercarse a la idea. No necesito ir más lejos en el desarrollo de ese diálogo, pues la primera pose de Sócrates muestra ya tanto la destreza del espadachín como el estatuto de toda la investigación. A la pregunta de Aristipo sobre si Sócrates conocía algo bueno, éste responde ["¿Me preguntas si conozco algo bueno contra la fiebre?"], con lo cual se alude ya al razonamiento discursivo. Todo el diálogo sigue por ese camino, con un [" — ¿Entonces un capacho para transportar estiércol es también algo hermoso? — ¡Sí, por Zeus!, y un escudo de oro es algo feo desde el momento en que el capacho está bien hecho para su uso y el escudo istá mal"]. En caso que deba remitirme esencialmente a la imprecisión de conjunto que es la potencia vital del ejemplo, pues, si bien te citado este diálogo sólo como ejemplo, lo he citado también como un ejemplo instar omnium [prototípico], debo traer a cola-non una dificultad con respecto al modo en que Jenofonte introduce este diálogo. Jenofonte nos da a entender que Aristipo se valió le una pregunta capciosa a fin de poner en apuros a Sócrates mediante la dialéctica infinita que radica en el bien cuando se lo concibe como lo provechoso. Y sugiere que Sócrates descubrió este ardid. Pues bien, cabe pensar que todo el diálogo fue acogido por Jenofonte como un ejemplo de la gimnasia socrática. Puede parecer incluso que una cierta ironía dormitaba tal vez en todo el comportamiento de Sócrates, y que éste, cayendo en la furtiva trampa de Aristipo con aparente confianza, aniquiló su artera construcción haciendo que Aristipo validara contra su propia voluntad aquello que él suponía que Sócrates sostendría. Cualquiera que conozca a Jenofonte advertirá, no obstante, que esto es sumamente inverosímil; para mayor tranquilidad, el propio Jenofonte ha asignado un motivo totalmente distinto al hecho de que Sócrates se echara atrás: "para favorecer a sus interlocutores". A partir de allí se ve claramente que Sócrates, según lo concibe Jenofonte, es lo bastante serio como para retrotraer la excitante infinitud de la indagación a la perecedera mala infinitud de la empiria.
Así, lo conmensurable es en definitiva el campo de juego propio de Sócrates, y gran parte de su actividad consiste en rodear de un muro infranqueable todo pensar y obrar humanos, impidiendo todo tráfico con el mundo de las ideas. El estudio de las ciencias no debe tampoco desbordar ese cordón sanitario {Mem. IV, 7). La geometría* debería aprenderse hasta el punto en que ésta pueda ayudarle a uno a vigilar la correcta demarcación de los propios límites; se desaconseja el estudio avanzado de la astronomía y se alerta contra la especulación de Anaxágoras: en suma, cada ciencia es reducida [ai uso de cada uno].
Esto mismo se repite en todos los ámbitos. Sus observaciones sobre la naturaleza son por entero un trabajo de telar, la teleología finita de una variedad de modelos. Su concepción de la amistad no será acusada de fanatismo. Es cierto que opina que no hay caballo ni asno que valga lo que un amigo, pero de ello no se sigue en absoluto que varios caballos o varios asnos no valgan lo que un amigo. Y éste es el mismo Sócrates al que Platón aplica, a fin de designar la infinitud plenamente interior de su relación con los amigos, una expresión tan sensual-espiritual como (amar a los jóvenes con filosofía]; el propio Sócrates dice en el Banquete que él se comprende a sí mismo sólo en [lo erótico] Y cuando, en Mem. III, oímos a Sócrates dialogar con la equívoca Teodota, jactándose de los recursos amorosos de los que dispone para atraer a los jóvenes hacia él, nos repugna tanto como una vieja coqueta que se creyese todavía en condiciones de seducir, y nos repugna aun más, pues no alcanzamos a ver la posibilidad de que Sócrates fuera capaz de ello. Nos encontramos con el mismo limitado prosaísmo en lo que respecta a los numerosos goces de la vida; Platón, por su parte, atribuye tan magníficamente a Sócrates una suerte de divina salubridad, que hace que el exceso se le vuelva imposible, y aun así no le quita sino que precisamente le brinda la más plena medida del goce*. Cuando Alcibíades, en el Banquete, nos hace saber que jamás ha visto a Sócrates borracho, con ello indica también que a Sócrates le era imposible llegar a estarlo, y así es que le vemos beber en el banquete hasta dejar a todos los demás debajo de la mesa: Jenofonte habría explicado esto, naturalmente, por el hecho de que Sócrates no se excedió jamás de una dosis quantum satis [convenientemente] probada en la experiencia. Lo que Jenofonte describe en Sócrates no es tampoco, por tanto, esa bella y armoniosa unidad de determinación natural y de libertad que se designa con la expresión [prudencia], sino una desafortunada mezcla de cinismo y filisteísmo. Su concepción de la muerte es igual de pobre, igual de mezquina. Esto se muestra, en Jenofonte, cuando Sócrates observa que lo bueno de tener que morir es el hecho de librarse de las debilidades y de las cargas de la vejez (Mem. IV, 8, 8). Es cierto que en la Apología hay rasgos particulares de mayor poeticidad, como cuando Sócrates sugiere que ha estado preparándose para la defensa durante toda su vida (§3); pero allí hay que observar que Jenofonte, aun en el momento en que Sócrates declara que no se defenderá, no lo contempla en su dimensión sobrenatural (tal como, por ejemplo, el divino silencio de Cristo frente a sus acusadores) sino como meramente guiado por un demonio al que le preocupan sus memorias, preocupación acaso inexplicable para Sócrates. Y cuando a través de Jenofonte (Mem.. I, 2, 24) nos enteramos de que Alcibíades fue un hombre de lo más correcto mientras duró su trato con Sócrates, y que después se volvió un libertino, el hecho de que haya permanecido tanto tiempo en compañía de Sócrates nos sorprende más que el que se haya vuelto después un libertino, pues salido de semejante Christiansfeldt espiritual, de una tan astringente y forzada escuela de mediocridad, pudo fácilmente ser devorado por el placer. La concepción jenofóntica de Sócrates nos brinda, por tanto, la sombra paródica correspondiente a la idea en su múltiple manifestación. Tenemos lo provechoso en lugar del bien, lo útil en lugar de lo bello, lo establecido en lugar de lo verdadero, lo lucrativo en lugar de lo simpatético, prosaísmo en lugar de unidad armónica.
Por lo que respecta a la ironía"', finalmente, no encontramos en Su Sócrates rastro alguno de ésta. En su lugar aparece la sofística. Pero la sofística es precisamente el eterno duelo que el conocimiento mantiene con el fenómeno en beneficio del egoísmo, algo que no puede conducirlo jamás a un triunfo decisivo, en efecto, puesto que el fenómeno vuelve a ponerse en pie con la misma rapidez con la que cae; y dado que el conocimiento sólo puede triunfar cuando, como un ángel liberador, rescata de la muerte al fenómeno y lo transporta de la muerte a la vida**, se ve finalmente asediado por una infinita legión de fenómenos. La figura acústica correspondiente a ese gigantesco polígono la silenciosa infinitud interior a la vida que corresponde a ese eterno ruido y a ese eterno bullicio, es, sin embargo, o bien el sistema, o bien la ironía en tanto que "negatividad absoluta e infinita", con la diferencia, naturalmente, de que el sistema es infinitamente elocuente, y la ironía infinitamente silenciosa. Vemos entonces que, con total coherencia, Jenofonte llegó a ser también la contrafigura de la concepción platónica. Hay en los Memorabilia una masa considerable de sofismas, si bien éstos carecen tanto de points [puntos en discusión] (por ejemplo, las breves sentencias de Mem. III, 13) como de la infinita elasticidad irónica, la secreta compuerta a través de la cual uno cae, no en una profundidad de mil brazos, como el maestro de escuela de los Elfos, sino en la infinita nada de la ironía. Sus sofismas, por lo demás, ni se aproximan a la intuición. Citaré como ejemplo el diálogo con Hipias, Mem. IV, 4. Allí también vemos a Sócrates llevar adelante la interrogación sólo hasta un cierto punto, sin dejar que ésta se dé respuesta a sí misma en una intuición. Así, una vez que la justicia ha sido definida como idéntica a la legalidad y que la duda concerniente a la legalidad (en el sentido de que las leyes cambian, cf. §14) parece tener que disiparse al considerar la legalidad que todos y en todas las épocas reconocen (la ley de Dios), se contenta sin embargo con ejemplos particulares en los que salta a la vista la coherencia propia del pecado. Así también en el ejemplo de la ingratitud,'citado en el §24, que debería haber remitido el pensar hacia la harmonía praestabilita que penetra toda la existencia, la consideración se ve restringida a lo externo, al hecho de que el ingrato pierde sus amigos, etc., en lugar de tornarse hacia el orden de las cosas más perfectas, donde no se da mudanza ni sombra de alteración, donde la venganza da en el blanco sin que nada finito se le interponga; pues mientras nos contentemos con la mera observación externa, cabría pensar aún que el ingrato, por ejemplo, no sería alcanzado por la cojeante justicia.
Termino aquí con mi concepción de Sócrates tal como está y tal como marcha en el mundonuevo de Jenofonte; para concluir, sólo querría solicitar que los lectores no me culpen exclusivamente a mí en caso de haberse aburrido.
PLATÓN
Los lectores habrán interceptado en lo que precede más de una mirada furtiva dirigida hacia el universo que será ahora objeto de nuestra indagación. No lo negamos; pero eso se debe en parte a que la vista, habiéndose detenido largamente en un color, desarrolla su opuesto de manera involuntaria, en parte a mi propio y acaso un tanto juvenil enamoraniiento por Platón, y aun en parte a Jenofonte mismo, quien habría sido un mal sirviente si su exposición no tuviera los huecos que Platón llena y en los que encaja, de modo que Jenofonte deja ver a [a lo lejos y como a través de un enrejado]. En realidad este anhelo estaba ya en mi alma, y por cierto no disminuyó tras la lectura de Jenofonte. A ti, mi recensionista, te pido una sola cosa, un inocente paréntesis en el cual dar lugar a mi agradecimiento, mi agradecimiento por el consuelo que hallé al leer a Platón. Pues dónde podría uno hallar reposo si no allí, en la infinita calma con que la idea, aunque dicha en el silencio y en la santidad de una nocturna quietud, se despliega en el ritmo del diálogo tan poderosamente que es como si ninguna otra cosa existiese en el mundo, donde cada paso es meditado y retomado con lentitud y solemnidad, pues de algún modo las ideas mismas saben también que hay allí un tiempo y un espacio de juego para todas ellas. Y cuándo podría uno necesitar reposo sino en nuestra época, cuando las ideas se apremian unas a otras con loco ardor, cuando anuncian su existencia en las profundidades del alma sólo a la manera de las burbujas en la superficie del agua, cuando se consumen en su delgado retoño sin aflorar jamás, hundiendo la cabeza en la existencia para enseguida morirse de pena, como el niño del que habla Abraham de Santa Clara, que en el momento mismo de nacer tuvo tanto miedo del mundo que huyó de vuelta al vientre materno.
Consideraciones preliminares
Así como el sistema parece contar con la posibilidad de tomar como punto de partida un momento cualquiera, y sin embargo esa posibilidad no se hace realidad jamás, puesto que cada momento está esencialmente definido ad intra [de manera interna], sujetado y sostenido por los propios escrúpulos del sistema*, así también toda intuición, en particular cuando se trata de una intuición religiosa, tiene en realidad un determinado punto de partida externo, algo positivo que aparece como la causa superior frente a lo particular y como lo ursprüngliche [lo originario] frente a lo derivado. De hecho, el individuo aspira siempre a recuperar, a partir de la información dada y a través de ésta, el reposo contemplativo que sólo brinda la personalidad, el confiado abandono que es la misteriosa reciprocidad de la personalidad y de la simpatía. Apenas si necesito recordar que una tal personalidad primitiva, un tal status absolutus carácter absoluto] de la personalidad frente al status constructus carácter compuesto] de la especie, se da y puede darse sólo una vez. Pero no debemos olvidar que hay también algo de verdad en la analogía entre el uno y el otro, en el renovado impulso de la historia en pos de ese salto infinito. Pues bien, Platón vio en Sócrates una personalidad semejante, un tal depositario inmediato de lo divino. Ese efecto y esa relación de la personalidad originaria con respecto a la especie se cumple, por una parte, en una comunicación de vida y de espíritu (cuando Cristo sopla sobre los discípulos y dice: "Recibid el Espíritu Santo") y, por otra, en la liberación de los poderes inmovilizados del individuo (cuando Cristo le dice al paralítico: "Levántate y anda"), o más bien, se cumple de ambas maneras a la vez. A este respecto, por tanto, la analogía puede ser de dos tipos: o bien es positiva, i.e., fecundatiya; o bien-es negativa, i.e., capaz de hacer que el paralítico, el individuo que se ha desvanecido en sí mismo, recupere su flexibilidad originaria, sin hacer otra cosa que protegerlo y observarlo para que, una vez robustecido, recobre el sentido de sí*. En ambas analogías, sin embargo, la relación con esa personalidad no da un mero impulso a la personalidad secundaria, sino que marca el momento del inexplicable salto del individuo hacia una vida eterna. Por un lado, podríamos decir que es la palabra la que crea; por el otro, que es el silencio el que da a luz y cría al individuo. Tal vez el lector no alcance a vislumbrar todavía el motivo por el cual he traído a colación estas dos analogías, pero confío en que llegará a hacerlo más adelante. No puede negarse que Platón vio en Sócrates la unidad de esos dos momentos o, más bien, que Platón visualizó en Sócrates la unidad de los mismos; es bien sabido que una concepción diferente ha hecho que se destaque el otro aspecto de la analogía, tomando como una caracterización figurativa de la actividad liberadora de Sócrates el hecho de que su madre, Fenareta, fuese una comadrona.
¿Qué relación hay, sin embargo, entre el Sócrates platónico y el Sócrates real? Esta pregunta es inevitable. Sócrates recorre por entero el fértil territorio de la filosofía platónica, es omnipresente en Platón. No me pondré aquí a analizar hasta qué punto el agradecido discípulo creyó, y no sólo eso, sino que deseó serle deudor con la juvenil exaltación de un mancebo enamorado, puesto que nada le era amado si no provenía de Sócrates; o si fue él mismo, cuanto menos, copropietario y confidente de esos amorosos secretos del conocimiento, porque hay quien consiente en un acuerdo sin ceñirse a la limitación del otro, sino que mediante la percepción del otro se ensancha y alcanza una dimensión sobrenatural, pues el pensamiento sólo se comprende a sí mismo, sólo se ama a sí mismo cuando se halla incorporado a la esencia del otro, de manera que lo que cada uno posee como propio no sólo viene a ser indiferenciable en los seres a tal punto armonizados, sino que es imposible separarlo, puesto que cada uno sigue sin poseer nada, mas lo posee todo en el otro. Así como Sócrates tan bellamente enlaza lo humano a lo divino al mostrar que todo conocimiento es reminiscencia, así también se siente Platón indisolublemente fusionado a Sócrates en unidad de espíritu, de modo que todo saber es para él un saber compartido con Sócrates. Lo que sí es evidente es que esta necesidad de oír sus propias confesiones por boca de Sócrates debió de volvérsele a Platón aun más profunda tras la muerte de aquél, que Sócrates debió de surgir transfigurado de su tumba para una coexistencia aun más íntima, que la confusión entre lo del uno y lo del otro debió de hacerse entonces más intensa, pues por mucha que fuese su modestia y por más humilde que se sintiera al agregar algo a la imagen de Sócrates, a Platón le habría sido imposible no confundir la imagen poética con la realidad histórica. — Hecha esta observación general, creo oportuno recordar que ya en la antigüedad se prestó atención a este interrogante sobre la relación entre el Sócrates real y el poético según la exposición platónica, y que la clasificación de los diálogos que encontramos en Diógenes Laercio, en [dramáticos] y [narrativos], contiene ya una suerte de respuesta. Así pues, los diálogos diegemáticos serían los más estrechamente relacionados con la concepción histórica de Sócrates. Entre éstos se encuentran el Banquete y el Fedón; ya su forma exterior, como correctamente observa Baur (ob. cit., p. 122 n.), indica su importancia a este respecto: ["Precisamente por eso los diálogos del segundo género, los diegemáticos, en los que el diálogo propiamente dicho se da sólo en un relato, como cuando Platón hace hablar a Apolodoro en el Banquete, o cuando hace que Fedón, Equécrates y algunos otros, en el Fedón, relaten lo que Sócrates había vivenciado y dicho a sus amigos en sus últimas horas, dan a entender, en virtud de su forma misma, que su carácter es más bien histórico"].
Si lo histórico en la forma está aquí solamente en función del aparato escénico, y si la contraposición con los diálogos dramáticos reside en que, en éstos, lo dramático (lo que Baur llama die du^ere Handlung [la trama exterior]) es libre creación de Platón, o si reside en que el contenido de los diálogos diegemáticos es esencialmente el propio pensamiento de Sócrates, y el de los dramáticos las opiniones que Platón atribuye a Sócrates, es algo que no puedo decidir. En cambio, debo una vez más no sólo suscribir la correcta observación de Baur, sino también transcribirla: ["Pero por más que Platón haya dado tal forma a estos diálogos en atención a dicho fondo histórico, de ello no puede inferirse el carácter histórico del conjunto"]. Y así llegamos entonces al importante problema: qué pertenece a Sócrates en la filosofía platónica, y qué pertenece a Platón, un interrogante que no podemos eludir por más doloroso que sea separar a quienes están tan íntimamente unidos. Aquí, lamentablemente, Baur me abandona. Pues tras haber mostrado la necesidad de que Platón se plegara, por una parte, a la conciencia popular (que para él indica la importancia de lo mítico) y, por otra parte, a la personalidad de Sócrates como punto de partida positivo, la conclusión de todo el análisis es que la significación esencial dé Sócrates consiste en el método"’. Pero puesto que en Platón no se ve todavía la relación absolutamente necesaria del método con respecto a la idea, debe abrirse paso a la pregunta: ¿qué relación tuvo Sócrates con el método de Platón?
Es importante, pues, que hablemos un poco acerca del método en Platón. Que no por accidente el diálogo llegó a ser la forma predominante en Platón, sino que posee una razón más profunda, es algo de lo que cualquiera se da cuenta. No puedo ponerme a analizar aquí la relación entre una dicotomía tal como la que se encuentra en Platón y una tricotomía tal como la que exige el desarrollo moderno y especulativo en sentido estricto. (Diré algo al respecto cuando explique la relación entre el elemento dialéctico y el mítico, que es una dicotomía, en los diálogos tempranos de Platón.) Tampoco tendré tiempo, al señalar la necesidad de la dicotomía en el helenismo y reconocer así su validez relativa, de señalar asimismo su relación con el método absoluto. Si bien el diálogo disciplinado por Sócrates es un intento de hacer que el pensamiento mismo se presente en toda su objetividad, le falta, desde luego, la unidad de percepción sucesiva e intuición, algo que sólo la trilogía dialéctica hace posible. El método consiste propiamente en simplificar las numerosas combinaciones de la vida reconduciéndolas a una abreviatura cada vez más abstracta. Y puesto que Sócrates comienza la mayoría de sus indagaciones no en el centro sino en la periferia, en la abigarrada variedad de una vida infinitamente entrelazada consigo misma, le demandará ciertamente mucho arte no sólo desembarazarse él mismo, sino desembarazar lo abstracto, no sólo de los enredos de la vida sino también de los de los sofistas. Ese arte al que nos referimos es, naturalmente, el consabido arte socrático de preguntar, o bien, para traer a colación la necesidad del diálogo en la filosofía platónica, el arte de conversar. De ahí el tan frecuente y tan profundamente irónico reproche de Sócrates a lo sofistas: que éstos supiesen hablar pero no conversar. Lo que censura con la expresión "hablar" en oposición a "conversar" es lo egoísta de la elocuencia, que va en busca de aquello que podríamos llamar lo bello abstracto, versus rerum inopes nugceque canorce [verso sin contenido y sonoras naderías], que considera la expresión misma, exenta de su relación con una idea, como un objeto de piadosa devoción. En la conversación, en cambio, se le exige al hablante atenerse al objeto**, siempre y cuando la conversación, claro está, no se identifique con un excéntrico canto alternado en el que cada uno canta su parte sin considerar al otro, y que tiene todavía la apariencia de una conversación sólo en la medida en que ambos no hablan al mismo tiempo. Esta concentricidad de la conversación se expresa de manera más precisa cuando la conversación se concibe en forma de preguntas y respuestas. Por eso nos explayaremos un poco más acerca de qué sea el preguntar.
El preguntar designa, por una parte, la relación del individuo con el objeto, y, por otra parte, la relación del individuo con otro individuo. — En el primer caso, se aspira a liberar al fenómeno de toda relación finita con el sujeto. En cuanto pregunto, nada sé, y me relaciono con mi objeto de manera puramente receptiva. En este sentido la pregunta socrática guarda una no por lejana menos inequívoca analogía con lo negativo de Hegel, salvo que lo negativo según Hegel es un momento necesario en el pensamiento mismo, una determinación ad intra [interna], mientras que en Platón lo negativo es visualizado y colocado fuera del objeto, en el individuo que pregunta. En Hegel, el pensamiento no necesita preguntar desde fuera, puesto que se pregunta y . se responde a sí mismo y en sí mismo; en Platón, el pensamiento responde sólo en cuanto se le pregunta, 'peto que se le pregunte o no es algo accidental, y no menos accidental es lá manera como se-le pregunta. Si bien la forma interrogativa debería liberar así al pensamiento de toda determinación meramente subjetiva, en otro sentido el pensamiento cae totalmente bajo lo subjetivo en tanto que el que pregunta es considerado solamente en una relación accidental con aquello que somete a interrogación. En cambio, cuando el preguntar es considerado en una relación necesaria con su objeto, preguntar resulta ser lo mismo que responder. Y así como ya Lessing distinguió tan ingeniosamente entre el responder a una pregunta y el darle respuesta, una distinción similar está en la base de la diferencia que proponemos, a saber, la dinstinción entre el preguntar y el someter a interrogación. La relación auténtica es, entonces, la que se da entre el someter a interrogación y el dar respuesta*. Claro que allí sigue quedando todavía algo de subjetivo; pero incluso esto desaparece tan pronto como se tiene en cuenta que la razón por la cual el individuo pregunta de tal o cual manera no depende de su arbitrio** sino del objeto, de la relación de necesidad que los une en cópula. — En el segundo caso, el objeto es una transacción entre quien pregunta y quien responde, y la evolución del pensamiento se cumple en ese paso alternado (alterno pede), en ese cojear de un lado y de otro. Ésta es también, desde luego, una suerte de movimiento dialéctico, pero le falta el momento de la unidad, puesto que cada respuesta contiene la posibilidad de una nueva pregunta y no un verdadero progreso dialéctico. El sentido del preguntar y el responder es aquí idéntico al sentido del diálogo, que es como un símbolo de la concepción helénica de la relación entre la divinidad y el hombre, en la que hay ciertamente una relación de alternancia pero no un momento de unidad (ni inmediata ni superior), y en la que en realidad falta también el verdadero momento de la diada por cuanto la relación se agota en mera reciprocidad: al igual que un [pronombre recíproco], no tiene nominativo sino sólo [casos oblicuos], y sólo dual y plural. — Si lo aquí desarrollado es correcto, vemos que la intención con la que uno pregunta puede ser de dos tipos. En efecto, uno puede preguntar con la intención de obtener una respuesta que contenga la plenitud deseada, de modo que cuanto más se pregunta, tanto más profunda y significativa resulta la respuesta; o puede uno preguntar no con interés de respuesta, sino para succionar a través de la pregunta el contenido aparente, dejando en su lugar un vacío. El primero de los métodos presupone, naturalmente, que hay una plenitud; el segundo, que hay un vacío. El primer método es el especulativo; el segundo, el irónico. En este último método se ejercitó particularmente Sócrates. Ya ebrios los sofistas en el festín de su propia elocuencia***, Sócrates, se daba el gusto de aportar, con todo el respeto y la modestia posibles, una suave corriente de aire* que al poco rato ahuyentaba todos esos vahos poéticos. Estos dos métodos tienen una gran similitud entre sí, muy especialmente en una consideración que se atenga a lo momentáneo; y esta similitud resulta aun mayor por el hecho de que la interrogación socrática estaba dirigida esencialmente al sujeto cognoscente, tendiendo a' mostrar que a fin de cuentas aquéllos no sabían nada en absoluto. Cuando una filosofía comienza con una presuposición, como es natural, concluye con la misma presuposición, y puesto que la filosofía de Sócrates comenzaba con la presuposición de que él mismo no sabía nada, su conclusión era también que los hombres no sabían nada en absoluto. La filosofía platónica comenzaba con la unidad inmediata del pensar y del ser, y ahí se quedaba. La orientación que se impuso en el idealismo en tanto que reflexión sobre la reflexión se impuso también en la interrogación socrática.
La interrogación, i.e., la relación abstracta entre lo subjetivo y lo objetivo, era, en última instancia, el asunto capital para Sócrates. Intentaré aclarar lo que quiero decir examinando más de cerca una declaración de Sócrates en la Apología de Platón. De manera general, la Apología entera se presta, magníficamente a la consecución de un claro concepto de esta actividad irónica de Sócrates**. Así, con ocasión del primer cargo, el de blasfemia, levantado por Meleros, Sócrates mismo trae a colación la conocida sentencia del oráculo de Delfos según la cual él era el más sabio de los hombres.
Cuenta que esa sentencia lo dejó perplejo por un instante, y que, para probar si el oráculo había dicho la verdad, acudió a uno de los sabios de mayor renombre. Este sabio era un estadista, pero Sócrates notó enseguida que era un ignorante. Acudió entonces a un poeta, pero al despacharse éste con una detallada explicación de su propia poesía, Sócrates advirtió que no tenía tampoco ningún conocimiento al respecto. (A propósito de esto sugiere también que la poesía debía ser vista como un impulso divino que el poeta comprendería tan mal como los profetas y adivinos el dictamen que pronuncian.) Finalmente acudió a los artistas y, si bien éstos sabían alguna cosa, los contaminaba sin embargo la presunción de comprender también otras, de manera que caían bajo la misma determinación que los demás. Sócrates explica, en suma, que él mismo había circunnavegado el reino entero del intelecto y descubierto que todo estaba rodeado por un océano de saber ilusorio. Vemos la profundidad con la que concibió su tarea y el modo en que llevó a cabo el experimento frente a cada uno de los poderes del intelecto; Sócrates mismo ve corroborado ésto en el hecho de que sus acusadores representaran los tres grandes poderes que, según él mismo había puesto al descubierto, aparecían como irrelevantes para la personalidad. Así, Meleros venía en nombre de los poetas, Anitos en nombre de los artistas y estadistas, Licón en nombre de los oradores. Este ir de aquí para allá entre paisanos y extranjeros, acudiendo en auxilio de la divinidad al mostrar que quien dice ser un sabio no lo es si no se le presenta como tal*, es algo que concibe como un designio divino, como su misión. Por eso no tuvo tiempo* * de llevar a cabo ninguna cosa importante, ni en los negocios públicos ni en los privados, sino que a causa de ese servicio al dios es indigente en todos los aspectos. Pero vuelvo al mencionado pasaje de la Apología. Sócrates se refiere a la dicha de llegar a estar, tras la muerte, en contacto con los grandes hombres que vivieron antes que él y que corrieron su misma suerte, y entonces añade: ["Y lo más importante, pasar el tiempo examinando e investigando a los de allí, como ahora a los de aquí para ver quién de ellos es sabio, y quién cree serlo y no lo es"] (41b; Ast, 8 B, p. 156). Henos aquí ante un punto decisivo. No puede negarse que Sócrates está a un paso de caer en el ridículo con este afán de andar husmeando que no lo deja en paz ni siquiera después de la muerte. ¡Y quién podría contener la risa ai imaginarse los severos espectros de los infiernos, y en medio de ellos Sócrates, que no se cansa de interrogarlos y mostrarles que nada saben! Podría parecer, sin embargo, que lo que Sócrates mismo quiso decir es más bien, que acaso algunos de ellos hayan sido sabios, pues dice que querría probar quién de entre ellos es sabio y quién cree serlo y no lo es. Pero hay que recordar que, por un lado, ese saber no es más ni menos que la referida ignorancia", y que, por el otro, él dice querer ponerlos a prueba en el otro mundo al igual que en éste, con lo cual parece suponer que a esos grandes hombres tal vez no les vaya mejor en ese tentamen rigurosum [examen riguroso] de lo que les fue en esta vida a los grandes hombres. Vemos aquí, pues, la ironía en toda su divina infinitud, la cual no deja absolutamente nada en pie. Como Sansón, Sócrates abraza las columnas que sostienen el saber y hace que todo se derrumbe en la nada de la ignorancia. Cualquiera reconocerá que esto es auténticamente socrático; en cambio, no llega nunca a ser platónico. Me encuentro aquí, por tanto, ante una de aquellas duplicidades que se dan en Platón, y ésta es precisamente la huella que habré de seguir a fin de descubrir lo verdaderamente socrático.
La mencionada diferencia entre preguntar para obtener una plenitud y preguntar para avergonzar se muestra también, de una manera más precisa, como la relación entre lo abstracto y lo mítico en los diálogos de Platón.
Para aclararlo mejor, examinaré con más detalle un par de diálogos a fin de mostrar cómo puede lo abstracto rematarse en ironía, y lo mítico presagiar una especulación más rica.
Lo abstracto en los primeros diálogos platónicos se remata en ironía
El Banquete
El Banquete y el Fedón marcan el punto de torsión en la concepción de Sócrates, puesto que, como tan a menudo se ha repetido, el primero presenta al filósofo en vida y el segundo en la muerte. En el Banquete están presentes las dos formas de exposición señaladas, la dialéctica y la mítica. La mítica comienza cuando Sócrates mismo se hace a un lado e introduce el discurso de Diótima de Mantinea. Es cierto que Sócrates observa, al final, que él mismo fue convencido por el discurso de Diótima, y que ahora busca convencer igualmente a otros, dejándonos con la duda de si aquél, en otras palabras, no le pertenece en realidad a él mismo aunque sea de segunda mano; pero de ahí no puede hacerse ninguna inferencia adicional acerca de la relación histórica entre lo mítico y Sócrates. Este diálogo aspira a dar realidad al conocimiento pleno aun en otro sentido, cuando el Eros concebido de manera abstracta se visualiza en la persona de Sócrates gracias a la ebria intervención de Alcibíades; pero esa intervención, como es natural, no puede darnos mayor información en lo que respecta a la cuestión de la dialéctica socrática. Habrá que investigar mejor cuál es el estatuto del desarrollo dialéctico en este diálogo. Quien haya leído el diálogo con un mínimo de atención, sin embargo, nos habrá dado ya la razón cuando anteriormente observábamos que el método consiste en "simplificar las múltiples combinaciones de la vida, reconduciéndolas a una abreviatura más y más abstracta". La exposición definitiva de la esencia de Eros, en efecto, no inhala en modo alguno el aliento que el desarrollo previo habría exhalado, sino que sus meditaciones se elevan en escala siempre creciente por encima del aire de la atmósfera hasta hacer casi que la respiración se detenga en el puro éter de la abstracción. De ahí que los discursos precedentes no sean vistos como momentos de la concepción final, sino más bien como la gravedad terrestre de la que el pensar debe paulatinamente liberarse. Pero si las diferentes exposiciones no se relacionan de manera necesaria con la exposición final, sí se relacionan, en cambio, de manera recíproca unas con otras, puesto que son discursos sobre el amor surgidos de los diferentes puntos de vista que se dan en la vida y desde los cuales los oradores, como si fuesen aliados venidos de todas partes, extienden el territorio que conforma la esencia propia del amor, que en la concepción socrática resulta tan invisible como un punto matemático, pues es abstracta, sin que a partir de ese punto brillen sesgadamente, a su vez, las diferentes concepciones relativas. Todas estas disertaciones son, pues, como la extensión de un catalejo, tal la ingeniosidad con la que cada exposición se pliega a la siguiente; y es tal su chispa lírica que sucede incluso con ella lo que con el vino en copas de cristal artísticamente tallado, que lo que j embriaga no es sólo el espumoso vino contenido en ellas, sino también la infinita refracción, el mar de luz que se abre cuando uno mira en su interior. Si bien la relación entre lo dialéctico y lo mítico no se presenta con, tanta fuerza en el Banquete como lo hace, por ejemplo, en el Fedán, y sin contar con el hecho de que este diálogo es menos útil a mis propósitos, la ventaja de aquél consiste en destacar de manera muy precisa los dichos de Sócrates mismo respecto de lo que éste ha oído de Diótima.
Fedro comienza. Describe la eternidad de Eros. Eros triunfa sobre el tiempo, como lo indica el hecho de que no tenga padres; triunfa no sólo sobre la mezquindad en el hombre, gracias a ese excitante sonrojo de timidez, sino también sobre la muerte, y es así como rescata de los infiernos al objeto amado y que los dioses, íntimamente conmovidos, lo recompensan. Pausanias detiene su mirada en la doble naturaleza de Eros, si bien no para abarcar esa duplicidad en una unidad negativa, como en la exposición de Diótima, en la que Eros es hijo de Poros y Ponía. Una es hija de Urano, el celeste, y huérfana de madre. El otro es mucho más joven, tiene por condición la diferencia de sexos y es de naturaleza vulgar. A partir de allí explica el significado de la pederastía celestial, que ama lo que hay de espiritual en el hombre, y ésta es la razón por la que lo sexual no lo mancha ni lo envilece. Puesto que a Aristófanes resulta haberle dado hipo, declara que el médico Erixímaco debería encargarse de sacarle el hipo o bien hablar en lugar suyo. Comienza entonces Erixímaco. Éste prolonga la observación hecha por Pausanias, que él mismo sostiene, aunque en realidad concibe la duplicidad del amor desde un ángulo completamente diferente al de Pausanias. Mientras que Pausanias se había circunscrito a dos tipos de amor y había intentado exponer su distinción, Erixímaco, por su parte, concibe el asunto teniendo presente que a cada momento del amor le corresponden dos factores, y esto lo encuentra corroborado más que nada en la naturaleza, considerada ésta desde la perspectiva de la ciencia médica. Así, el amor es unidad en lo discordante, y si Asclepio fue el creador del arte médico, fue porque supo infundir amor a los opuestos más extremos (lo caliente y lo frío, lo amargo y lo dulce, lo seco y lo húmedo). Lo mismo se repite por todas partes en la naturaleza; las estaciones, climas, etc., dependen también de manifestaciones de amor; lo mismo sucede con los sacrificios y con todo lo que es propio del arte adivinatorio, puesto que allí se constituye la asociación entre dioses y hombres. Toda su disertación es una suerte de fantasía filosófico-naturalista*. Una vez que Aristófanes se hubo recuperado de su hipo (a propósito de lo cual trae a colación una relación de opuestos diferente de la que antes describiera el médico: que el hipo se le cura estornudando), toma la palabra y fundamenta la supuesta relación de oposición en el amor más profundamente que cualquiera de los oradores anteriores, ilustrándola según la contraposición de los sexos y la disección de los hombres llevada a cabo por los dioses. Menciona incluso la posibilidad de que a los dioses se les ocurriera ulteriormente fraccionar a los hombres en caso de no estar éstos satisfechos con ser lo que son: mitades de hombre, "pues de uno hemos llegado a ser dos, cortados al medio como besugos". Y entonces da rienda suelta a su jovialidad, tanto al describir la originaria indiferenciación de los sexos y la consiguiente condición del hombre como al concebir, también con profunda ironía, lo negativo del amor, su necesidad de reunificación; a lo largo de esta exposición de Aristófanes, sin quererlo, nos acordamos de los dioses, que sin duda se divirtieron a lo grande al ver cómo estas mitades de hombres, entreverándose en infinita confusión, buscaban llegar a ser hombres completos. Después de Aristófanes habla, entonces, el poeta trágico Agatón; su disertación es más ordenada. Llama la atención sobre el hecho de que los otros, más que haber alabado al dios, han elogiado la suerte de los hombres por los bienes que el dios les concede, sin que nadie haya mencionado cómo es el dios mismo que administra todos esos bienes. Agatón intenta mostrar por tanto cómo es el dios mismo, y cuáles son los bienes que administra a los demás. Toda la disertación es, pues, una oda a Eros, que es el más joven de los dioses (pues es siempre joven y está siempre acompañado de jóvenes), el más delicado (pues habita en lo más tierno, en los corazones y en las almas de dioses y hombres, y se aleja de todo temperamento áspero), el de más bello colorido (pues vive constantemente rodeado de flores), etc., etc. A los hombres les ha concedido el respectivo dominio del arte, pues sólo alcanzan la fama aquellos a quienes Eros ha inspirado.