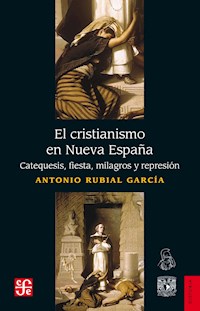
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
En esta obra se muestra el proceso de evangelización en la Nueva España a lo largo de los siglos xvi-xviii. El autor muestra las redes construidas entre las distintas órdenes mendicantes, así como los distintos medios de comunicación (imágenes, confesionarios traducidos a lenguas originarias, gramáticas, vocabularios, etc.) generados dependiendo el público al cual eran dirigidos. Dentro de este libro se expone la importancia de la creación de discursos en defensa de una religión que buscaba la implantación de la ciudad divina cristiana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Rubial García es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Su destacada obra lo ha hecho merecedor del Premio Antonio García Cubas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades.
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
EL CRISTIANISMO EN NUEVA ESPAÑA
ANTONIO RUBIAL GARCÍA
El cristianismoen Nueva España
Catequesis, fiesta, milagros y represión
FONDO DE CULTURA ECONÓMICAUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Primera edición, 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Diseño de portada: Neri Ugalde
D. R. © 2020, Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras Circuito Escolar s/n Ciudad Universitaria, 04510, México
D. R. © 2020, Fondo de Cultura EconómicaCarretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6866-0 (ePub)ISBN 978-607-16-6620-8 (rústico FCE)ISBN 978-607-30-2837-0 (rústico UNAM)
Hecho en México • Made in Mexico
SUMARIO
Agradecimientos
Introducción
I. ¿Qué significado tuvo “cristianizar” en Nueva España?
II. Los inicios del proceso evangelizador (1521-1585)
III. Expansión y consolidación del cristianismo (1585-1750)
IV. La cristianización en las fronteras (1585-1770)
Epílogo. Una Iglesia reformada frente a una religiosidad desbordante
Obras citadas
Índice onomástico
Índice general
AGRADECIMIENTOS
Nadie elabora una investigación sin el acopio de ideas de un gran número de personas, tanto de aquellas con las que uno tiene trato cotidiano, como de aquellas cuyos libros permiten una comunicación que traspasa las barreras del espacio y del tiempo. Quiero hacer un reconocimiento especial a quienes han colaborado con sus comentarios y orientaciones en la elaboración de este trabajo. Debo una mención especial a María Teresa Álvarez Icaza y a Israel Álvarez Moctezuma, quienes fueron los revisores del manuscrito final, y les agradezco todas sus sugerencias. También estoy en deuda con mis colegas del seminario de historia de la Iglesia en México, que durante más de una década me han enriquecido con sus conocimientos y amistad: Pilar Martínez López-Cano y Francisco Xavier Cervantes Bello, sus coordinadores; Francisco Iván Escamilla, Enrique González, Rodolfo Aguirre, Olivia Moreno, Jessica Ramírez, Leticia Pérez Puente, Óscar Mazín y Gabriel Torres Puga. Agradezco igualmente a Patricia Escandón, Perla Chinchilla, Iván Arriaga, César Alfonseca, Pablo Escalante, Federico Navarrete, Edith Llamas, Patrick Johansson, Clara Bargellini, Raffaele Moro, Sara Gabriela Baz Sánchez, Filiberto García Solís y Doris Bieñko sus aportaciones en la obtención de materiales, sus investigaciones en prensa y sus recomendaciones bibliográficas. Una especial mención merece el trabajo de Miguel García Audelo, quien elaboró los mapas que acompañan esta edición y la ayuda de Lorena López Jáuregui en la traducción de textos del alemán al castellano. Agradezco finalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México y a mi Facultad de Filosofía y Letras por facilitarme el espacio y los medios para realizar mis investigaciones y mi trabajo académico.
INTRODUCCIÓN
En el siglo XVI el cristianismo llegó a la Nueva España como consecuencia de la conquista armada del imperio mexica llevada a cabo por un grupo de aventureros bajo los auspicios de la Corona española. Poco tiempo después llegaron los religiosos mendicantes que comenzaron a implantar la nueva fe y, al igual que las autoridades de la península ibérica, decían obedecer el mandato evangélico de bautizar y convertir a todos los pueblos del orbe. Reyes, conquistadores y frailes se consideraban parte de un plan divino para instaurar en la tierra la ciudad de Dios, la Jerusalén celeste, y conseguir la victoria sobre la ciudad de Satanás, incluso por medio de la violencia, antes del Juicio Final. Este ideal había sido la justificación ideológica de la reconquista española contra el islam, cuyo éxito era visto como una prueba de la elección divina hacia España, y ése también fue el motor para promover la conquista y la evangelización de los indios americanos.
Desde el siglo XVI hasta nuestros días, el tema de la evangelización ha sido uno de los que ha despertado más interés por parte de los estudiosos de la historia de México, tanto eclesiásticos como laicos, nacionales y extranjeros. Considerado como hecho fundacional de la nación y de la Iglesia católica en México, ha sido continuamente reelaborado y revalorado. Como algunos de los acontecimientos históricos más significativos, éste se ha convertido en una construcción cambiante de acuerdo a los intereses y las necesidades de cada época, grupo o individuo.
A partir de la premisa de que toda reconstrucción del pasado es también histórica, en esta breve introducción me interesa aproximar al lector a un complejo proceso cultural cuyos postulados se fueron forjando a lo largo de los años dentro de diversos contextos. Desde su elaboración original por los cronistas del siglo XVI hasta el siglo XXI, en esta construcción historiográfica sobre el tiempo idealizado de los primeros contactos entre indios y frailes, se ha ido sedimentando una serie de lugares comunes que, repetidos hasta la saciedad, han llegado a formar parte incluso de la conciencia histórica popular. Uno de estos mitos es que la conquista espiritual se llevó a cabo en el siglo XVI y que un puñado de frailes mendicantes evangelizaron, en un lapso de 50 años, a los millones de indígenas que habitaban el territorio que hoy es México.
Esa visión totalizadora, optimista e idílica se la debemos al primer texto que poseemos sobre la evangelización, aunque incompleto y fragmentado: la obra del franciscano fray Toribio de Benavente, también conocido como Motolinía.1 Escrito a partir de un paradigma retórico, su principal objetivo era exaltar la labor de los franciscanos quienes, con la ayuda militar de Hernán Cortés, habían podido transformar el ser de esos nativos idólatras, antropófagos y sodomitas, en cristianos modélicos, humildes, sumisos y practicantes, que vivían en una Jerusalén terrena donde todo era armonía. Esa cristiandad había dado sus primeros mártires, los niños Cristóbal, Antonio y Juan de Tlaxcala, quienes murieron por denunciar las idolatrías. La visión optimista de la obra de Motolinía, que daba una idea de acabamiento, partía de la concepción providencialista de que la evangelización formaba parte de un plan divino cuyo éxito inminente era rescatar el mayor número de almas de las garras de Satanás.
Motolinía y la mayoría de los frailes veían la conquista armada y el uso de la violencia como un mal necesario para conseguir el bien mayor que era la conversión de los indios y su salvación, aunque denostaban los abusos de los encomenderos y consideraban éstos como graves faltas a la moral y a la caridad cristianas. Apoyados en la condena de tales abusos, algunos religiosos, como el dominico fray Bartolomé de las Casas, sostenían que la cristianización sólo podría ser efectiva de manera pacífica y amorosa, y que el uso de las armas o de la violencia podía resultar contraproducente. El conflictivo tema estuvo presente a todo lo largo del proceso cristianizador y, como veremos, la primera postura que justificaba el uso de la fuerza fue la que se impuso de manera más generalizada.
La percepción del proceso evangelizador, dejada por Motolinía, sentó las bases para que en la segunda mitad del siglo XVI, el franciscano fray Jerónimo de Mendieta y el dominico fray Agustín Dávila Padilla forjaran el mito de la edad dorada.2 Estos religiosos veían su tiempo de manera muy pesimista: la población indígena estaba diezmada por las epidemias y los trabajos excesivos y estaba sujeta a un sistema tributario más rígido e injusto; su cristianismo era muy superficial, como lo mostraba la persistencia de los cultos a los dioses antiguos; además, los obispos, dirigentes del clero secular, atacaban a los frailes y pretendían desplazarlos de su papel rector en las comunidades nativas; por último, la nueva política de Felipe II afectaba también a los colaboradores inmediatos de los religiosos, los encomenderos y los nobles indígenas, y daba su apoyo a los alcaldes mayores, corregidores y mercaderes, con cuyos intereses no comulgaban.
En contraste con esta etapa “decadente”, se describieron las primeras décadas de la misión como una era gloriosa, en los términos del cristianismo primitivo apostólico. Los misioneros fueron representados en esas crónicas como “ángeles en carne mortal”, entregados a duras disciplinas, con una caridad ilimitada y una pobreza absoluta y que lograban conversiones milagrosas con escasos recursos. Aunque durante esa edad dorada hubo algunos conflictos con las autoridades (sobre todo con la Primera Audiencia), la relación de los religiosos con virreyes y obispos había sido armónica. La misma conquista militar era vista como una necesidad y Hernán Cortés fue llamado por Mendieta “el nuevo Moisés”, pues sacó al pueblo indígena del cautiverio de la idolatría para llevarlo a la tierra prometida de la verdadera fe. Detrás de esta visión de una iglesia indiana casi perfecta, estaba presente un fuerte paternalismo que consideraba a los indios como niños, inclinados al vicio y a la mentira, y más hechos para obedecer que para mandar; era necesario, por tanto, castigar sus desviaciones, pero al mismo tiempo protegerlos de los abusos y la explotación ocasionada por la intromisión de españoles, negros y mestizos en los pueblos y por el mal ejemplo del escaso clero secular.
La idea de la edad dorada permeó todas las crónicas e historias escritas por los religiosos durante los siglos XVII y XVIII, al igual que los textos creados por los nobles indígenas y mestizos. La orden agustina, con su cronista fray Juan de Grijalva a la cabeza, mostró a sus primeros frailes como emprendedores fundadores de pueblos, como misioneros infatigables, como ermitaños ascetas y como luchadores contra las fuerzas del mal. Pero, sobre todo, fue la monumental Monarquía Indiana de fray Juan de Torquemada (impresa en Madrid en 1615) la obra que mayor influencia tuvo en el proceso de creación de la idea de la edad dorada, sin las marcas de pesimismo, crítica y amargura que le diera fray Jerónimo de Mendieta unos años atrás. Para este fraile, el proceso evangelizador estaba inmerso en un panorama más amplio, el de la historia de la salvación, por lo que incluyó una extensa narración de la conquista armada de Tenochtitlan por Hernán Cortés y descripciones pormenorizadas de los ritos, dioses y reyes del pueblo mexica durante su gentilidad. Este tema estaba avalado por las inéditas investigaciones de sus hermanos de hábito, fray Andrés de Olmos y fray Bernardino de Sahagún, así como por la del dominico fray Diego Durán.
Desde mediados del siglo XVI, la élite indígena también hizo uso del proceso evangelizador de la edad dorada para conseguir sus propios fines. En los códices, en las declaraciones de los informantes, en los diarios de sucesos y en los escritos históricos de los cronistas mestizos de principios del siglo XVII vemos una actitud muy similar: la evangelización fue vista en términos muy elogiosos, pero la nobleza indígena aparecía como fiel colaboradora en esa labor. Todos ellos insistían en resaltar el bautizo de sus antepasados como prueba, no sólo de su conversión, sino también de su alianza con el sistema español. El fenómeno se daba en un ambiente en el que los linajes nobles indígenas estaban siendo desplazados por la nueva política antiseñorial promovida por Felipe II, misma que afectaba también a los encomenderos.
A lo largo del siglo XVII, el tema de la evangelización fue central en los conflictos que enfrentaron a los religiosos con los obispos. Las crónicas mendicantes y los testimonios episcopales reflejaron la lucha que sostuvieron ambas facciones por el control de las comunidades indígenas; esto se puede ver sobre todo en el tratamiento del tema de las supervivencias idolátricas, que fue utilizado como argumento, en uno y otro bando, para justificar posiciones. El punto de mayor tensión entre ambas facciones se dio durante el periodo de gobierno del obispo Juan de Palafox, prelado que secularizó numerosas doctrinas de los mendicantes en la diócesis de Puebla en 1641 y cuyo ejemplo cundió en otros obispados del territorio.
Pero, sin duda, la más impresionante de las construcciones historiográficas alrededor de la evangelización fue la elaborada por los criollos de los siglos XVII y XVIII en relación con las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Tales hechos milagrosos, acaecidos supuestamente en los inicios de la edad dorada de la misión (1531), eran muestra fehaciente de los favores divinos dispensados a una nación elegida y atribuían la rápida cristianización de los indios a la Virgen María. Con todo, había un serio problema: ninguno de los frailes cronistas mencionaba el hecho, y tampoco había rastro de los informes de la milagrosa aparición que debía haber levantado el arzobispo Zumárraga, quien había sido testigo ocular según la leyenda.
Otra teoría muy influyente y relacionada con la misión fue la de la llegada a estas tierras de evangelizadores cristianos en los tiempos apostólicos. Desde el siglo XVI, los cronistas Pedro López de Gómara y Antonio de Herrera difundieron noticias sobre cruces encontradas por los conquistadores en varios lugares del nuevo mundo. A esas menciones se agregaron las narraciones del dominico fray Antonio de Remesal (1619) sobre algunos ritos indígenas que recordaban el bautismo y la confesión, y la referencia de fray Diego Durán a un sacerdote llamado Topiltzin Quetzalcóatl cuyas virtudes hacían pensar en un predicador apostólico que, desde el siglo XVII, se asoció con el apóstol santo Tomás. Sin embargo, la hipótesis de la evangelización primitiva no se oponía a la de la parodia demoniaca, pues Satanás había pervertido el espíritu original cristiano.
Hasta el siglo XVII, los discursos se habían centrado sobre todo en la cristianización de los pueblos sedentarios de Mesoamérica. Sin embargo, jesuitas y franciscanos estaban realizando una importante expansión en el norte y construyeron sus propias historias apologéticas sobre esas misiones. En 1645, Andrés Pérez de Ribas, misionero y cronista, publicó en Madrid su Historia de los Triunphos de Nuestra Santa Fe, en la que se narraban los duros trabajos de los jesuitas en Sinaloa, el martirio de algunos de ellos a manos de los seguidores de Satanás y las acciones de armas que hicieron posible el avance de la cristiandad entre las que definía como “bárbaras naciones”. El autor escribía también un alegato contra quienes aseguraban que los jesuitas novohispanos sólo trabajaban en las ciudades ricas y creaba un instrumento de propaganda para conseguir los favores del rey hacia la labor misionera de su instituto.
Para el siglo XVIII, los franciscanos publicitaron también sus misiones en las fronteras, a las que consideraron inmersas en una segunda edad dorada. Tan floreciente situación fue atribuida por el cronista fray Isidro Félix de Espinosa a la creación de los colegios de Propaganda Fide, institutos fundados para reactivar la actividad misional franciscana, que se construía en contraposición a la gran avanzada misional jesuítica. La Crónica apostólica y seráfica de Espinosa era una extensa narración hagiográfica de hazañas portentosas, de exitosos viajes evangelizadores entre pueblos bárbaros; constituía un compendio de las heroicas virtudes de predicadores, como fray Antonio Llinás o fray Antonio Margil de Jesús, o las de mártires cuyas proezas eran dignas de los primeros tiempos del cristianismo. Sin embargo, junto a las portentosas conversiones y a los apabullantes triunfos contra Satanás, se mencionaban las recaídas de los indios en las idolatrías y la necesidad del apoyo armado para defender a los misioneros o para facilitar su ingreso en zonas de indios insumisos.
Por su parte, los franciscanos de la provincia de Zacatecas también llevaban a cabo sus campañas propagandísticas y, apoyados por los poderosos mercaderes del real minero, publicaron en 1737 una voluminosa crónica de su provincia encargada a fray José Arlegui. En ella se mostraban las hazañas de los frailes en la cristianización, pero también sus fracasos, sus martirios y las dificultades de someter a las bandas de depredadores que asolaban los caminos, las misiones y los reales mineros del norte.
Todo ese arsenal informativo fue reutilizado en el siglo XIX, aunque desde una perspectiva más secularizada, que tuvo en cuenta el cotejo con otras fuentes de diverso origen, y que privilegió sobre todo la visión de la evangelización de Mesoamérica en el siglo XVI. Los historiadores de este periodo la consideraron como uno de los hechos fundamentales de la nacionalidad que emergía por entonces y llevaron a cabo una enorme labor de rescate y edición de sus textos fundadores, en especial Joaquín García Icazbalceta, quien publicó las inéditas crónicas de Motolinía y Mendieta.
A pesar de sus distintas posiciones políticas, estos autores eran católicos y consideraban la cristianización de los indios como el hecho más memorable y rescatable de la “colonia”, nombre que fueron los primeros en utilizar para nombrar la época anterior a la Independencia. Para ellos, los frailes ocupaban un lugar destacado en la historia de la humanidad como precursores de la libertad y apóstoles del progreso. El cristianismo, por su código moral, fue considerado como base civilizatoria, mientras que las religiones indígenas eran calificadas de poco evolucionadas, idolátricas y supersticiosas. Por ello, a causa de su apego a las crónicas, tanto las Disertacionessobre la Historia de la República Megicana, de Lucas Alamán (publicadas entre 1844 y 1849), como las obras de Joaquín García Icazbalceta acerca de los misioneros mostraban ligas muy fuertes con el enfoque apologético sobre la evangelización forjada en el virreinato.
Pero quizá la visión más completa y acabada del siglo XIX sobre este tema fue la que dio Vicente Riva Palacio en el volumen II del México a través de los siglos publicado en 1884. Dos capítulos enteros de esta obra se ocupaban de la evangelización, resaltando sobre todo la labor educativa y caritativa de los frailes y su defensa de los indios contra los abusos de los encomenderos. No es fortuito que fray Bartolomé de las Casas tuviera un lugar destacado en el discurso de un liberal como Riva Palacio. Con todo, el uso que hacía de cartas publicadas en España años atrás (Documentos inéditos de Indias impresos en Madrid entre 1864 y 1884) y las colecciones editadas por García Icazbalceta le permitían mostrar otras facetas de la evangelización. Por ejemplo, de los documentos salidos del conflicto entre los frailes y el arzobispo fray Alonso de Montúfar, el autor presentaba a unos frailes que abusaban del trabajo indígena para construir sus soberbios conventos, que se habían constituido en un poder soberano en los pueblos, que desobedecían a las autoridades (la episcopal entre otras) y que ejercían un dominio tiránico en las comunidades aplicando cepos, cárceles y castigos corporales a sus fieles. Por otro lado, consideraba un error de los frailes haber inculcado a los indios un cristianismo más ritual que dogmático, pues ello había sido causa de la supersticiosa religiosidad que practicaban hasta su época. A pesar de todo, para el historiador católico éstas eran cosas de poca monta frente a la enorme y encomiable labor civilizatoria que realizaron los religiosos.
En muchos aspectos, Riva Palacio se muestra como un escritor crítico y de una modernidad asombrosa. Para él, la evangelización no pudo llevarse a cabo sin una conquista militar previa, por lo que la conversión de los naturales en un principio fue consecuencia del miedo a la represión y de una imposición del conquistador. Por otro lado, frente a la destrucción de los códices ordenada por algunos frailes, el historiador anticlerical declaraba que tales hechos no se podían juzgar con los valores del siglo de la tolerancia y de la libertad, sino con los del tiempo en el que la abolición de la idolatría era algo incuestionable; al hablar del ascetismo de los misioneros como una causa de la conversión de los indios, consideraba que tal aseveración no podía ser entendida más que como una leyenda piadosa, pues el México prehispánico estaba habituado a que sus sacerdotes practicaran austeridades y privaciones mucho más violentas.
Las primeras décadas del siglo XX vieron aparecer dos obras que trataron el tema de la evangelización desde la perspectiva eclesiástica. La primera, La Historia de la Iglesia en México del jesuita Mariano Cuevas, obra escrita en los albores de la guerra cristera (los primeros dos volúmenes salieron antes que ésta estallara, entre 1921 y 1922), constituye una defensa a ultranza de la institución y del catolicismo. Su discurso estaba construido con grandes párrafos entrecomillados sacados de las crónicas, seguidos de algunas glosas de vituperio contra los “apóstatas contemporáneos”. Una de las características más sobresalientes del proceso misional en el discurso apologético de Cuevas era la presencia del milagro (hay un capítulo dedicado a las apariciones guadalupanas) y de la Providencia. Las conversiones masivas fueron obra del Espíritu Santo (que inclinó a las almas de los indios a la nueva fe) y nacieron de la comparación que los nativos hicieron entre el cristianismo y sus nefastas religiones. Aunque exaltaba la labor religiosa de Cortés, la presencia de la conquista armada no le parecía una condición indispensable para la evangelización. Cuevas escribía una crónica edificante como las de los siglos XVI y XVII, pero en pleno siglo XX.
La segunda obra, La conquista espiritual de México (1932) del profesor francés Robert Ricard, fue la tesis doctoral de un hombre preocupado por los procesos de cristianización en América y en África, donde trabajó como maestro en la Universidad de Argel. Al igual que el padre Cuevas, su visión del papel de los evangelizadores era apologética, si bien en su discurso se puede observar una actitud un poco más crítica, lo que lo llevó a no hablar de prodigios y mostrar el proceso con cierta objetividad y con algunas de sus partes oscuras. Esa actitud se puede observar sobre todo en sus conclusiones, en donde muestra las pugnas violentas entre los misioneros y el clero secular como un factor que dificultó la conversión, por lo que fue ásperamente criticado por algunos miembros de la Iglesia mexicana. Lo que mayor revuelo causó fue, sin duda, el no haber tratado en su libro el tema de los santuarios milagrosos y en particular el de las apariciones guadalupanas a las que (sin comprometerse sobre su historicidad) excluye de su obra por no considerarlas dentro del proyecto mendicante.
En una segunda conclusión, Ricard rompía con la idea de una edad dorada y armónica y describía los problemas que tuvieron los misioneros con las autoridades civiles y religiosas del virreinato y la oposición que encontraron entre la población indígena. Esta novedosa perspectiva social se complementa-ba con el concepto “policía cristiana”, en la que el término evangelización tomaba la dimensión de traslado de cultura material (animales, cultivos, tecnología) y de instituciones comunales junto con la religión. Ricard cuestionaba por último la ausencia de un clero nativo en esos orígenes de la Iglesia novohispana y expresaba sus dudas sobre los beneficios de un sistema de “tutela” (entendido éste como un paternalismo y autoritarismo que impedía el desarrollo de iglesias autóctonas). Este problema (que estaba en esos momentos en el candelero eclesiológico en Europa) lo llevó a dedicar muchas páginas de su obra al colegio de Tlatelolco, considerado erróneamente por él como un seminario formador de un clero indígena.
A pesar de estas observaciones críticas y de sus continuas declaraciones de objetividad, la obra de Robert Ricard (que se basó fundamentalmente en las crónicas virreinales) no deja de tener una perspectiva europeocentrista y apologética. Al igual que los misioneros del siglo XVI, el profesor francés ve a los indios prehispánicos como viciosos e idólatras, y de hecho, la parte que se dedica a describir su sociedad es la más pobre y (por los pocos estudios que había en su tiempo) la más cuestionable. En cuanto a los frailes, aparecían como los actores casi exclusivos del proceso: se les calificaba de humanistas, etnólogos y lingüistas; se les consideraba introductores de la civilización (es claro que de la occidental, la única valiosa para Ricard), héroes culturales que enseñaban a los indios hasta a vestirse y a comer. La congregación de los pueblos se descri-bía de una manera simplista y como si hubiera sido consecuencia de actos voluntarios de frailes e indios. No aparece por ningún lado la compulsión y la violencia que se utilizó a menudo para trasladar a las poblaciones, ni la colaboración de caciques, encomenderos y funcionarios interesados de manera muy materialista en el proceso; tampoco se menciona que esas concentraciones fueron una de las causas de la expansión de las epidemias y que, junto a las razones religiosas, también hubo otras de tipo económico, como la necesidad de concentrar tributarios y mano de obra.
La obra de Robert Ricard presenta también serios problemas de interpretación sobre la labor constructiva de los conventos, sobre el sincretismo religioso elaborado por los indios, sobre la adecuación que hicieron los frailes de ciertas tradiciones nativas y sobre la fundación de los pueblos en lugares donde no había centros ceremoniales prehispánicos. La poca sustentación de varias de sus hipótesis se debe a la falta de estudios suficientes en su tiempo, pero también a la ausencia de una periodización precisa de los procesos socioeconómicos del siglo XVI. Aunque La conquista espiritual de México constituye un gran aporte a los estudios sobre el tema, al convertirse en una referencia obligada para todo aquel que se dedique a él, sus generalizaciones fueron la base para muchos de los “mitos” y lugares comunes sobre la evangelización que se siguen repitiendo hasta la actualidad.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la nueva historiografía, con una visión secularizada de la historia, y la labor de rescate y publicación de nuevos testimonios, sobre todo indígenas, ha cambiado las perspectivas que se tenían sobre estos temas. La visión vertical que veía la obra de los frailes como una labor civilizatoria, colocaba a los naturales a lo sumo como colaboradores sumisos y obedientes a los dictados de sus maestros, los religiosos. Sin embargo, el conocimiento de los textos indígenas ha ido en aumento en las últimas décadas. Las apreciaciones de Miguel León-Portilla y los recientes estudios de James Lockhart, Serge Gruzinski, Danièlle Dehouve, Pablo Escalante, Inga Clendinen, Louise Burkhart, Éric Roulet, Jorge Klor de Alva, William Madsen, Pierre Ragon, John Chuchiak, Kevin Terraciano, Félix Báez-Jorge, Mario Humberto Ruz y Federico Navarrete nos han mostrado una realidad que insiste más en el hecho de la recepción del mensaje cristiano que en su emisión.
Algo semejante se dio en la historiografía sobre las misiones en las fronteras que, al igual que pasaba con aquella dedicada a describir la evangelización de Mesoamérica desde el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, se había escrito a partir de los misioneros; deudora sobre todo de las crónicas religiosas, ponía énfasis exagerado en la visión apologética de figuras emblemáticas como Francisco Eusebio Kino, fray Antonio Margil de Jesús o fray Junípero Serra. Sin duda, los trabajos de los jesuitas Ernest Burrus, Félix Zubillaga, Gerard Decorme, John A. Donohue, Adolphe Bandelier, Charles Polzer y Peter Dunne y de los franciscanos Lino Gómez Canedo, Antonine Tibesar, Maynard Geiger y Fidel de Jesús Chauvet fueron importantes en la recuperación de documentos, pero su adscripción religiosa cargaba sus trabajos de una visión apologética que sólo contemplaba a los misioneros y sus actividades “apostólicas”.
En ese sentido, los estudios pioneros que rescataron documentos de los archivos regionales, como los de Vito Alessio Robles, Israel Cavazos y Eugenio del Hoyo, insertaron la misión en el panorama de la colonización. Esa línea siguieron los trabajos más recientes de José Refugio de la Torre Curiel, Bernd Hausberger, Cynthia Radding, Susan Deeds, James Griffith, Ignacio del Río y Salvador Bernabéu, en los cuales se tomó en cuenta la activa participación en el proceso “misionero” de los otros actores, sobre todo los nativos y los colonos indígenas, mestizos y españoles, además de las autoridades virreinales. El viejo “mito” de unos misioneros que arriesgaban su vida entre los bárbaros y convertían con la cruz antes que con la espada se está cuestionando y se comienzan a ver los efectos que tuvo la violencia en la implantación del cristianismo en esas regiones.
Además de privilegiarse los temas sobre el sincretismo que hicieron unos fieles parcialmente cristianizados, ha sido estudiada la actividad religiosa de los indios educados en los conventos o en los colegios jesuíticos, quienes no sólo cristianizaron el pasado indígena prehispánico, sino también “indianizaron” el cristianismo. Los nuevos estudios han descubierto que en muchos textos en lenguas indígenas se puede encontrar tanto al fraile escritor como a sus informantes y auxiliares. Su colaboración como intérpretes, catequistas y tlacuilos fue indispensable para crear los puentes necesarios de comunicación entre ambos mundos.
Sin embargo, muchos investigadores todavía siguen atribuyendo a los frailes el mayor peso de la labor cristianizadora, haciendo generalizaciones que son ya insostenibles y atribuyéndoles actitudes difíciles de comprobar. Se ha dicho así que todos ellos eran humanistas, etnólogos y lingüistas o que participaban de ideas milenaristas. Otro de los problemas al que nos enfrentamos al hablar del tema, además de las generalizaciones, es el de considerar la cristianización como un fenómeno compacto, sin cambios ni evolución, como una especie de entelequia atemporal, cuando de hecho su desarrollo sufrió profundos cambios a lo largo de las centurias y en su adaptación a las diferentes regiones. Aunque muchos estudiosos de las fronteras han trabajado el tema de las misiones y han descubierto las profundas diferencias que había entre ellas y las mesoamericanas, aún faltan investigaciones que tengan en cuenta las variantes regionales del proceso.
Por otro lado, la fuerte carga que han tenido los estudios indigenistas ha limitado el tratamiento de otros ámbitos de la cristianización igualmente importantes, sobre todo aquellos referidos a los centros urbanos y a las poblaciones europeas, africanas, indígenas y mestizas que los habitaban. Es por ello que en este libro la palabra cristianización va a tener una connotación más amplia que aquella a la que estamos acostumbrados, pues abarcará no sólo el proceso denominado “evangelización” (que supone la implantación del cristianismo en comunidades “paganas” como consecuencia de la conquista armada), sino también todas las actividades institucionales encaminadas a conservar y fomentar esta religión entre las masas ya cristianas.
1 Edmundo O’Gorman en varios de sus trabajos ha planteado la presencia de tres versiones de dicha crónica. La primera fue editada por él bajo el título Historia de los indios de la Nueva España, México, Porrúa, 1969. El mismo autor publicó una segunda versión bajo el título Memoriales o libro de las cosas de la Nueva España y de los naturales de ella, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 1971. Finalmente, este historiador ha propuesto incluso la reconstrucción de la obra completa en un texto llamado El libro perdido, México, Conaculta, 1989.
2 La obra de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, no se imprimió en su época por su carácter demasiado combativo contra las autoridades de la Corona y los obispos. La Historia de Dávila Padilla, en cambio, tuvo dos ediciones, una en Madrid en 1596 y otra en Bruselas en 1634.
I. ¿QUÉ SIGNIFICADO TUVO “CRISTIANIZAR” EN NUEVA ESPAÑA?
HABLAR del mundo religioso es referirse a un fenómeno de gran complejidad en el que están implicados factores de muy diversa índole: espirituales, económicos, sociales, políticos y culturales, además de aquellos vinculados con lo psicológico. Antes del siglo XVIII, la religión era uno de los vehículos más efectivos para permitir la interacción entre los sectores sociales y étnicos y facilitar la disminución de las tensiones. En sociedades donde las solidaridades y las identidades provenían de un mundo fragmentado por las fidelidades familiares y corporativas, la religión era una de las pocas instancias de negociación permanente que hacía posible amalgamar esa diversidad. Por otro lado, su administración y control generaba grandes ingresos a los episcopados y a las comunidades eclesiásticas cuyos miembros dirigentes formaban parte de los sectores dominantes. En lo político, las sociedades preindustriales consideraban el poder regio como representante de una divinidad que, a su vez, se manifestaba dentro de los esquemas monárquicos y se visualizaba como un rey justiciero. En el ámbito cultural, el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia estaban fuertemente vinculados a la religión. Ésta era, además, en los niveles más íntimos de la psique, un catalizador de emociones y un factor que llegaba hasta las profundidades del inconsciente, pues afectaba los dos instintos básicos del individuo, el eros y el thanatos.
I.1. EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES IMPERIALES Y DE LAS REDES SOCIALES
En la América hispánica, la imposición del régimen político, económico y cultural de la Corona española estuvo indisolublemente ligado con la cristianización, pues por medio de ella se justificaban la explotación de los nativos, la sujeción al monarca y a sus autoridades civiles y eclesiásticas, así como la imposición del sistema de valores, creencias y prácticas occidentales. Por ello, para hablar de la cristianización se hace indispensable referirse no sólo a los agentes religiosos que la llevaron a cabo, sino también al aparato institucional del Imperio español y a las redes sociales sin los cuales hubiera sido imposible su realización: el rey y el Consejo de Indias, los funcionarios de la monarquía (virreyes, gobernadores, oidores, obispos y baja burocracia), los ayuntamientos y aristocracias (tanto españoles como indígenas), los cabildos catedralicios, las provincias mendicantes y hospitalarias, las instituciones adscritas a la Compañía de Jesús, los conventos de monjas y las cofradías y demás organizaciones de seglares, sujetos a la tutela de una extensa red parroquial a cargo de clérigos religiosos y seculares. Sin el mecenazgo y los recursos de esos sectores y la participación de impresores, artistas, músicos y artesanos (cuyos ingresos dependían básicamente de sus patrones eclesiásticos y laicos), hubiera sido imposible la difusión de los mensajes a través de la pintura, la escultura, la liturgia, la imprenta, los sermones y las fiestas. Sin esos enormes recursos materia-les y humanos tampoco se hubieran construido los numerosos templos, colegios, hospitales y conventos, edificios destinados a la imposición, la difusión y la celebración del cristianismo y de sus valores, y cuya edificación fue posible gracias al trabajo de una abundante mano de obra indígena y mestiza.
La organización de esas redes institucionales influyó poderosamente en la efectividad de la trasmisión de los mensajes, en la implementación de las políticas discutidas en el Consejo de Indias y en los concilios provinciales, y en la promoción de centros educativos para la formación de un personal clerical calificado, con estudios retóricos, teológicos y jurídicos y conocimiento de lenguas indígenas. Sólo a partir del corporativismo y de la presencia de provincias religiosas, cabildos civiles y eclesiásticos, gremios, cofradías, congregaciones, la universidad y el consulado de mercaderes se puede explicar la promoción de prácticas y devociones a santos e imágenes, que además de aumentar el fervor religioso, también propiciaban el prestigio de la corporación y las limosnas. Los santuarios de peregrinación, que tuvieron una importancia clave en el proceso cristianizador, surgieron y se expandieron también gracias a la participación de diversas entidades corporativas. Sus imágenes, junto con los venerables y santos que habitaron en las tierras americanas, cumplieron un importante papel en la conformación de las identidades urbanas que se fueron construyendo a lo largo del periodo virreinal.
Un aspecto fundamental en ese proceso lo constituyó la llamada “policía cristiana”, que era algo más que la organización del orden urbano, pues promovía toda una movilización moral que debía hacer innecesario el uso de la fuerza y la represión violenta. De hecho, ésta sólo se llevó a cabo cuando los controles morales eran insuficientes. Así, la “policía” competía tanto a las autoridades como a las corporaciones e instituciones encargadas de trasmitir los valores cristianos, en las cuales se incluía a las eclesiásticas. En los gremios, el maestro que recibía aprendices debía ser para ellos como un padre y ocuparse no sólo de su educación formal sino también de que frecuentaran misa y sacramentos y de no consentirles libertinajes ni malas compañías. La misma finalidad tenían las cofradías para sus miembros. En los hospitales, la salud del alma era más importante que la del cuerpo, y en los orfanatos y colegios se buscaba dar a los niños y a las niñas buen ejemplo y educarlos en la honestidad y en las virtudes cristianas. Las reglas de conducta y la autodisciplina que imponían los distintos cuerpos de la república a sus miembros eran la mejor manera de mantener la “policía cristiana” y limitar el uso de la fuerza.
Como todo proceso comunicativo, la difusión religiosa dependía no sólo del aspecto institucional, es decir de las redes sociales que la implementaban, sino también de la efectividad de los medios utilizados para su divulgación y de la mayor o menor complejidad de los mensajes. Por ello, para entender el proceso de cristianización en América, es fundamental dar una visión panorámica de la dogmática y la moral de esa religión y del aparato ritual y didáctico utilizado para que sus mensajes llegaran con efectividad a las masas.
I.2. ¿QUÉ SE DEBÍA CREER Y PRACTICAR?LOS MENSAJES TEOLÓGICOS Y MORALES
Por principio de cuentas, el cristianismo abarcaba un sistema de creencias, valores y prácticas que no eran sencillos y homogéneos, y de los cuales tampoco participaban todos los miembros de la comunidad de la misma manera. Comencemos por las creencias. En el catolicismo, las instituciones eclesiásticas basaban la justificación de su presencia en el hecho de ser las guardianas y defensoras de unos dogmas inamovibles y eternos contenidos en las Sagradas Escrituras y en las obras teológicas de los padres de la Iglesia acumuladas por siglos. Estas creencias eran transmitidas en latín entre los letrados clericales y en las lenguas vernáculas, por medio de los catecismos y la predicación (oral y visual), a las masas. Cualquier cuestionamiento o actividad contrarios a los dogmas oficiales eran considerados herejías, se les perseguía por medio de dos tribunales especiales (el Santo Oficio de la Inquisición y el Provisorato episcopal de indios) y eran castigados con penas que iban desde la privación de la libertad, los azotes y la confiscación de bienes hasta, de manera excepcional, la muerte en la hoguera. El hereje era considerado un enfermo al que se debía aislar, como al leproso, y que en caso extremo, al igual que se hacía con un miembro gangrenado, se le debía amputar del cuerpo social y cauterizar con fuego.
Podríamos reducir esos dogmas básicos a cinco: 1) la existencia de una divinidad única pero con tres personas distintas: un padre, un hijo (Jesús) y un Espíritu Santo; 2) la encarnación de la segunda de esas personas en forma humana en el cuerpo de una mujer llamada María; 3) la redención del pecado original gracias a la muerte de ese Dios encarnado, cuya sangre era una fuente de gracias transmitidas por los sacramentos, en especial el Bautismo y la Eucaristía (la misa), donde se actualizaba cotidianamente su sacrificio y se manifestaba realmente su presencia corporal (transubstanciación); las gracias sacramentales sólo podían ser transmitidas por la Iglesia y para obtener los favores celestiales era necesaria la intermediación de sus santos; 4) la resurrección de Cristo en su cuerpo y la expectativa de su segunda venida al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos; el triunfo del redentor sobre la muerte era el anuncio de la existencia corporal en una vida eterna para toda la humanidad (la resurrección de la carne), con un cielo de dicha para quienes habían sido bautizados y fueron virtuosos, en contraste con un infierno de terribles tormentos para la humanidad no cristiana, para los herejes y los pecadores que no se arrepintieron; un espacio intermedio de sufrimiento, el purgatorio, cuya realidad fue negada por los protestantes, posibilitaba una salvación diferida a aquellos católicos que no habían sido muy virtuosos, pero que por medio de indulgencias conseguían aminorar los años de pena en ese lugar; 5) muy vinculado con la creencia en estos espacios estaba el dogma de la comunión de los santos y del intercambio de méritos que consideraba a la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, formada por tres sectores que se ayudaban mutuamente: la triunfante del cielo, la purgante del purgatorio y la militante de la tierra.
En esos dogmas se podían observar dos concepciones encontradas de Dios: una amorosa, pacifista y providente, nacida de la filosofía platónica griega y del mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento, que promovía la solidaridad entre los seres humanos y el amor incluso a los enemigos; la otra, que veía en Dios a un señor de los ejércitos justiciero y vengador, se inspiraba en el Antiguo Testamento y en la visión expuesta en el Apocalipsis de san Juan. Esta segunda percepción de la divinidad sacralizaba la guerra contra el infiel, al mostrar como avaladas por Dios las conquistas de los reyes judíos y al exaltar a las huestes celestiales dirigidas por san Miguel, que guerreaban contra las fuerzas del mal expulsándolas del cielo antes de la creación del mundo. Esa guerra contra el mal justificaba la cruzada contra los infieles, la conversión forzosa de los paganos y las hogueras inquisitoriales para los disidentes.
En un mundo donde la oralidad era determinante, los complejos mensajes teológicos cristianos llegaban a los sectores populares (analfabetas) por medio de imágenes, sermones y discursos festivos. Las fiestas más importantes del año, la Navidad y la Pascua, celebraban los misterios de la encarnación y la redención; el Corpus Christi, convertido en una fiesta urbana, conmemoraba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Además de su festividad, el dogma de la Trinidad se representaba de manera plástica por doquier, lo mismo que la adoración de los reyes magos (epifanía), la crucifixión, el infierno y el purgatorio. La adhesión de los fieles a la fe católica les era recordada continuamente por medio de la memorización del catecismo (que contenía los principios básicos que todo cristiano debía saber), del sermón dominical, de la repetición litúrgica (y en latín) de la oración del Credo y de algunas prácticas como el rosario y el viacrucis. Sin embargo, el conocimiento que se tenía de los dogmas variaba de acuerdo con la capacidad intelectual, el nivel socioeconómico, la cercanía o lejanía de los centros de dominio español, la preparación lingüística de los ministros y la participación más o menos activa en las diversas organizaciones creadas por la Iglesia para que los seglares se involucraran en la religión.
Además de ser un complejo sistema de creencias estructuradas, el cristianismo promovía valores y prácticas morales que modelaban tanto el comportamiento individual, como las relaciones familiares, sociales y económicas entre los miembros de una comunidad y de éstos con los poderes establecidos. La castidad y la templanza, propias de la vida monacal, se impusieron a los laicos, cuya inclinación hacia los placeres del sexo, la comida y la bebida los hacía proclives a una constante transgresión de esas normas difíciles de cumplir cabalmente. La exaltación de virtudes como la obediencia y la humildad, claramente vinculadas con la sujeción a un poder patriarcal, convivieron con la promoción de la caridad hacia los desvalidos y miserables, virtud con una fuerte carga social que fomentaba el sostenimiento de obras de beneficencia por parte de los ricos y de las cofradías. La moral abarcaba así no sólo los ámbitos privados sino también los colectivos; regulaba las actividades económicas, afectaba el mundo laboral a partir de la prohibición de trabajar los días santos (entre 80 y 100 al año) y modelaba las obligaciones políticas de los gobernantes. Todas las virtudes tenían su contraparte en los vicios, para cuyo castigo estaban reservadas las temibles penas del infierno. Virtudes y vicios eran uno de los temas centrales en las narraciones de las vidas de los santos; estaban asociados con salud, belleza y salvación, las primeras, y con enfermedad, fealdad y condenación los segundos. Tener un alma “saludable y bella” era la propuesta que se hacía a los fieles, quienes debían seguir los modelos de comportamiento que mostraban los santos; no obstante, su puesta en práctica resultaba inalcanzable para el común de los mortales, que vivían en el pecado, y eran considerados enfermos espirituales.
El proceder moral, sin embargo, no se reducía a la práctica virtuosa (fijada a partir de una pormenorizada categorización de las virtudes en teologales, cardinales y capitales y de sus siete pecados contrarios);1 los fieles debían además obedecer los 10 mandamientos bíblicos (el decálogo)2 y cumplir otros cinco (llamados de la Iglesia) que los obligaban a llevar a cabo una serie de prácticas como asistir a misa los domingos y días de fiesta, realizar una confesión y una comunión anuales, ayunar y abstenerse de comer carne, huevos y queso durante 120 días distribuidos a lo largo del año y pagar diezmos y primicias a la Iglesia. Además, desde el siglo XIV, los teólogos idearon que para salvarse todo cristiano debía cumplir con el mandamiento de la caridad hacia el prójimo realizando 14 obras de misericordia. Siete de ellas iban dirigidas al cuerpo: alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo y enterrar a los muertos; a las otras siete se las llamaba espirituales: enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las injurias, sufrir con paciencia las debilidades del prójimo y rezar por vivos y difuntos, práctica que fomentó la difusión del tema del purgatorio, la adquisición de las bulas de cruzada y la obtención de indulgencias por medio de misas. Todo este completo y complejo sistema moral estaba incluido en los catecismos y debía ser memorizado por los fieles cristianos; pero también se difundía por medio de las narraciones de las vidas de los santos en las cuales las virtudes tenían un papel fundamental.
Dos fueron los espacios privilegiados para fomentar el cumplimiento de esos mandamientos, prácticas y virtudes y para desterrar sus vicios contrarios: la dirección espiritual, promovida hacia unos cuantos miembros selectos de la sociedad; y la confesión, sacramento obligatorio para todo cristiano por lo menos una vez al año, que permitía fomentar y descargar el sentimiento de culpa, acumulado por la dificultad de cumplir con unos estándares morales muy elevados. El importante papel que tuvo la moral en los procesos de implantación del cristianismo se puede observar en la prioridad que se dio a este tema durante la preparación de los sacerdotes, en la cual se privilegiaba la llamada teología moral (que trataba los casos de conciencia para la confesión) sobre la teología especulativa (más teórica pues elucubraba sobre los dogmas). Los ministros debían enfrentarse a diversos dilemas morales durante la confesión, lo que hacía necesario prepararlos con estas herramientas básicas, más útiles para su labor pastoral que las complejas elucubraciones doctrinales relacionadas con la fe y la teología “especulativa”.
Sin embargo, medir el progreso de la cristianización en una sociedad a partir de la práctica de las virtudes es un tema que presenta muchas dificultades. Por un lado, estaba la proliferación de opiniones teológicas alrededor del libre albedrío y del papel de la responsabilidad personal y de la intervención de la gracia divina. Una casuística, que contemplaba agravantes y atenuantes de acuerdo con las circunstancias en las que se cometía la falta, podía transformar un pecado grave en una simple infracción venial. Esta “laxitud moral” se acentuaba con la posibilidad de conseguir una “bula de composición”, documento que se adquiría para evitarse la obligación de restituir en caso de, por ejemplo, obtener ganancias por medios moralmente reprobables. La misma confesión que se administraba a solicitud del interesado hacía posible un arrepentimiento momentáneo, pero también facilitaba la justificación de la recaída en el vicio, pues el alma, contaminada por el pecado original, tendía naturalmente hacia el mal y la naturaleza humana era frágil y fácil presa del Demonio. La responsabilidad moral quedaba finalmente también disminuida gracias al purgatorio, espacio que hacía posible trasladar al ámbito de lo ritual y de las prácticas la salvación eterna.
Por otro lado, la moral cristiana debía adaptarse a una sociedad que vivía situaciones que entraban en aparente conflicto con los valores promulgados en el Nuevo Testamento. Desde nuestra perspectiva sería muy difícil adecuar los principios evangélicos basados en el amor, la solidaridad, la pobreza y la igualdad de los seres humanos a una sociedad en la que privaban las desigualdades brutales entre ricos y pobres, en la que se promovía la ostentación y la acumulación de bienes y que se sostenía gracias a la explotación inmisericorde de las poblaciones aborígenes y de los esclavos africanos. Sin embargo, para aquella sociedad, el pacifismo, el perdón de las ofensas y la propuesta de no resistirse a quien busca tu mal, no eran incompatibles con las conquistas militares necesarias para expandir el territorio en las tierras de los indios indómitos, con las hogueras levantadas contra los judíos, los homosexuales y los herejes, con la decapitación o el ahorcamiento de los delincuentes comunes y con una violencia cotidiana ejercida a nivel doméstico, laboral y estatal. No cabe duda de que los valores cristianos modelaron los comportamientos de importantes sectores sociales y propiciaron actos de solidaridad y amor al prójimo, pero es claro, a partir de los testimonios de los moralistas, que la lujuria, la gula, la pereza, la envidia, la ira, la avaricia y la soberbia estaban profundamente arraigadas en los comportamientos cotidianos de las masas católicas. Es por tanto en el campo de la moral donde la Iglesia va a tener sus mayores retos.
I.3. FIESTAS, SANTOS E IMÁGENES. ENTRE EL DIDACTISMO Y LA RITUALIDAD
Frente a las dificultades de medir la cristianización de una sociedad a partir de la difusión de los mensajes teológicos o del ejercicio de las virtudes morales, está la gran facilidad con la que podemos documentar las prácticas “mágicas” y los rituales cotidianos. En ellos coincidían palabra, imagen, música y teatralidad, medios fundamentales para implantar el cristianismo en un mundo de analfabetas, donde la comunicación oral y visual condicionaba el contenido y la efectividad de los mensajes. Es precisamente en ese ámbito litúrgico y didáctico donde se hacían accesibles a las masas tanto la teología como la moral.
En esto, la cristianización de la Nueva España se mostraba heredera de una tradición medieval nacida en el siglo XII que, para fomentar la difusión del cristianismo entre los sectores campesinos y urbanos, había impulsado el uso de la imagen didáctica, tanto en sermones como en pinturas, y utilizaba la teatralización de los rituales alrededor de los íconos y las reliquias de los santos como un medio eficaz para atraer a una población que mantenía muchos elementos del paganismo. Un papel importante tuvo, sin duda, la diversidad de condiciones y estratos sociales de los santos (hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres), el culto a los ángeles y arcángeles (sobre todo el guerrero san Miguel) y la multiplicación de devociones alrededor de las figuras de María (Inmaculada Concepción, Asunción, Visitación, Candelaria, Dolores, el Carmen, el Rosario, la Merced, etc.) y de Jesús (Cinco Llagas, Dulce Nombre, Sagrado Corazón, Santa Cruz, etc.). Además estaban las variadas advocaciones referidas a las imágenes de la Virgen y de Cristo milagrosamente “aparecidas” en el mundo católico.
A la celebración de todas estas devociones estaba dirigido un complejo y codificado aparato litúrgico en el cual gestualidad, objetos, música, vestuario y lecturas tenían un simbolismo, generalmente oculto, para los fieles. Así, aunque el significado de la liturgia no les era comprensible, la espectacularidad del ritual les resultaba muy atractiva, de ahí que la Iglesia echara mano de ella para apropiarse del tiempo y del espacio sagrados.
El primero se estructuró alrededor del calendario litúrgico que cubría los ciclos agrícolas estacionales y organizaba todo el aparato festivo. Éste giraba en torno a las dos grandes celebraciones pascuales: la de invierno, con la que se iniciaba el año litúrgico, que celebraba la encarnación de Cristo en la Navidad y su manifestación a los magos en la epifanía; y la de primavera, que conmemoraba su muerte y resurrección. Tales fiestas estaban presididas por ciclos de 40 días en los cuales se exigía a los fieles ayuno y penitencia: el de Adviento, que recordaba no solamente la cercanía de la Navidad, sino también la segunda venida de Cristo y el juicio final, y el de la Cuaresma, que se iniciaba con la imposición de la ceniza a todos los creyentes para recordarles la caducidad de la vida, el miércoles siguiente al martes de Carnaval, una fiesta pagana que se había asimilado finalmente para reafirmar el contraste entre el gozo y el sufrimiento. En medio de esos dos ciclos, al inicio del verano y 50 días después de la Pascua, se celebraba Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y, con ello, la consagración de la Iglesia como autoridad divinamente instaurada. Además, cada uno de los días del año estaba dedicado a celebrar la memoria de uno o varios santos y las diferentes advocaciones de la Virgen María. La cristianización del calendario se convirtió así en un eficaz medio de suplantación de viejas ceremonias agrícolas y de las celebraciones a las divinidades ancestrales, pero también en un instrumento didáctico insuperable para transmitir la fe.
Por otro lado, la recepción de los sacramentos, que se hizo obligatoria para todos los fieles, sacralizaba y cristianizaba los momentos más importantes de la vida del individuo: su nacimiento, su posibilidad reproductiva y su muerte. La administración de rituales sacramentales y el establecimiento de una red parroquial para tal fin permitió, además, llevar a cabo el registro de la población a partir de la elaboración de actas de bautizos, matrimonios y defunciones y, más tardíamente, de la confesión y la comunión anuales. De hecho, una comunidad cristiana se definía como tal sólo si estaba inserta en el ámbito sacramental, pues por su medio las gracias obtenidas por los méritos de Jesucristo llegaban a los fieles y éstos se constituían como parte de la Iglesia militante; ésta transitaba por la tierra protegida por la corte celestial, el ala triunfante del cuerpo místico de Cristo, con la cual los mortales creían convivir bajo el signo de “la comunión de los santos” y al cuidado y protección de la jerarquía eclesiástica.
Una vez a la semana, el domingo, la comunidad cristiana se reunía para celebrar la eucaristía, el “sacrificio de la misa”, durante la cual se creía que Cristo se hacía presente por medio de la consagración. Los méritos que se obtenían gracias a la misa podían ser comunicados a las ánimas de los difuntos que se encontraban en el purgatorio. En ese contexto debemos entender el extraordinario avance que a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII tuvieron las prácticas asociadas con este espacio. Este avance propició la multiplicación de indulgencias, las facilidades para obtenerlas y las promesas de aminorar sus penas gracias al uso de escapularios, rosarios y bulas de cruzada, a las visitas a templos y altares, a las prácticas durante los jubileos o a la participación en privilegios papales concedidos a las archicofradías, que eran compartidos por sus hermandades asociadas.3 Esa creencia muy pronto también invadió las prácticas testamentarias, sobre todo con la inclusión en ellas de capellanías (rentas provenientes de un capital fijo o de una tierra que obligaban a quien las recibía a decir misas por el alma de su benefactor), aniversarios y obras pías (con las que los ricos subvencionaban, entre otras cosas, las celebraciones de las fiestas principales del año).
La comunidad sacramental construía así los mecanismos de inclusión de vivos y muertos en la única sociedad valiosa, pero también los de exclusión pues, por un lado, a los no bautizados se les consideraba fuera de ella y, por el otro, los rebeldes y herejes quedaban al margen de la comunión de los fieles (estaban por tanto excomulgados) y ni siquiera podían ser enterrados en un “lugar sagrado”.
Como se puede observar, el sacramentalismo estaba también muy relacionado con la apropiación del ámbito espacial, centrado básicamente en la erección de templos. En ellos, el altar en que se celebraba el “sacrificio de la misa” ejercía una sacralización que se irradiaba hacia todo el entorno. Esta sacralidad llegaba incluso al espacio sonoro, pues las campanas colocadas en las torres de los templos, como instrumentos litúrgicos básicos de la nueva fe, llamaban a la oración y a la misa, anunciaban duelos y proclamaban fiestas y juras, pero también alejaban el granizo y alertaban sobre incendios.
En algunas de esas edificaciones, las que eran sedes parroquiales (únicas autorizadas para administrar bautizos y matrimonios), la pila bautismal se convertía en el espacio donde los fieles eran recibidos en el seno de la Iglesia. Esa apropiación abarcaba, tanto el edificio religioso, como el atrio amurallado situado frente a él, y en su demarcación se daba cita la comunidad de los vivos que compartía sus actividades con los difuntos. En el ámbito espacial también se manifestaba la jerarquización de la sociedad, tanto en el lugar que cada quien ocupaba en el templo durante las ceremonias o en las procesiones atriales, como en el área destinada para los enterramientos: en el cementerio fuera de la iglesia para los más pobres o en la nave del templo para los poderosos.
Pero la apropiación del espacio no se reducía al templo, abarcaba todos los ámbitos del poblado, pues calles y plazas quedaban sacralizadas por la fiesta, que se convertía en un discurso de la jerarquización social y en una manifestación pública de esa comunidad sacramental. Esta función cívica de la celebración litúrgica se daba sobre todo en la del Corpus Christi, que conmemoraba la Eucaristía, el “milagro” de la presencia real del cuerpo de Cristo en la hostia. El principal atractivo de esta celebración era la fastuosa procesión que recorría las calles de la ciudad, en la cual los representantes de todas las corporaciones desfilaban siguiendo un rígido orden y jerarquía, cada una bajo sus estandartes e insignias; portaban en andas las esculturas de sus santos patronos cubiertos de joyas y, abriéndose paso con su cruz y sus ciriales, recorrían las calles al ritmo de la música. Con la procesión del Corpus, retablo vivo de la sociedad, se afianzaba la idea de que cada segmento representaba un órgano del cuerpo social, que era, según el dogma, el cuerpo místico de Cristo, el cual acompañaba al cuerpo verdadero presente en la hostia. En esta festividad, salían cuatro parejas de reyes gigantes de cartón que figuraban los cuatro continentes que habían recibido el mensaje y pronto se sujetarían a la Iglesia. Junto a ellos un enorme dragón sobre ruedas, hecho de madera, lienzo y pintura, llamado “la tarasca”, representaba al monstruo del pecado, la herejía y la idolatría que sería vencido y destruido gracias a la fe cristiana triunfante.
En contraste con la alegría del Corpus, la Semana Santa era la fiesta del sufrimiento. Entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, la ciudad se llenaba de procesiones acompañadas por tristes acordes de trompeta; por sus calles avanzaban, sobre andas cubiertas de flores, las imágenes de cristos muertos cubiertos de sangre y de vírgenes sufrientes y llorosas. Los miembros de las hermandades que se encargaban de organizar tales procesiones acompañaban a sus imágenes cubiertos con capuchas, algunos flagelando sus espaldas y otros portando hachones y cirios encendidos. Al final, en los atrios de las iglesias, hombres y mujeres disfrazados de soldados romanos, de Cristo, de la Virgen María, de Juan Evangelista, de la Verónica representaban las escenas de la pasión y muerte de Jesús. El viernes, una procesión con el “Santo entierro”, encabezada por el ayuntamiento, daba fin a una semana en que el dolor y el llanto se habían apropiado de las calles de la ciudad.
Fue por esa omnipresencia de la ritualidad que las cofradías (organizaciones de seglares encargadas de fomentar el culto y las celebraciones fúnebres) tuvieron un papel tan determinante en la sociedad. Así, en Nueva España, al igual que en todos los países católicos, la mayoría de los fieles vivía el cristianismo como una serie de actos externos realizados en los ámbitos de la familia, la cofradía y la parroquia, y sólo muy pocos interiorizaron los significados teológicos y morales. Era por tanto una religión que propiciaba más hacer que creer, más vinculada a la corporeidad que a la conciencia, a la oralidad que a la escritura. Las prácticas externas, la recepción de los sacramentos y el culto a santos e imágenes fueron acremente criticados por los protestantes en el siglo XVI, pero se volvieron instrumentos básicos de la pastoral promovida por la Contrarreforma católica.
Nueva España fue así un fértil campo de aplicación de viejas y nuevas experiencias en el área de la comunicación audiovisual para hacer accesibles sus mensajes a los analfabetas (por ejemplo, los exempla o narraciones cortas introducidas en los sermones, el teatro evangelizador y las pinturas didácticas en los muros y en los retablos de las iglesias). Al mismo tiempo, en ella se implementaba un vistoso y avasallador aparato festivo y procesional que tenía como escenarios la plaza y la calle, y se teatralizaban, con un gran despliegue de música y decoración, la liturgia dominical alrededor de la misa, la administración de los ritos sacramentales y las ceremonias fúnebres.
Mucho más tarde se fomentaron otras prácticas y devociones más intimistas, como el rezo del rosario, el viacrucis y las novenas, junto con la utilización de objetos sagrados vistos como medios para obtener favores celestiales (escapularios, rosarios, cordones franciscanos, panecitos benditos, veladoras, medallas, crucifijos, cuentas, reliquias, etc.) El carácter mágico y milagroso de esos objetos, al igual que el de los santos y las imágenes, buscaba la solución de las necesidades más apremiantes en una sociedad con grandes carencias y marcadas diferenciaciones económicas; en esos objetos y prácticas ponían su esperanza unos seres continuamente golpeados por las catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, epidemias, hambrunas por falta o exceso de lluvias), urgidos por conseguir alimento, salud, empleo o fertilidad y aterrados por la muerte inminente y el destino del alma en el más allá. Fue precisamente la promoción y la administración de esas prácticas lo que dio a la Iglesia el control social y el poder económico que tuvo durante siglos.





























