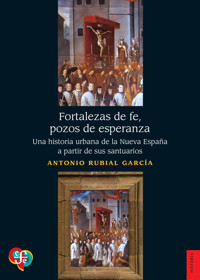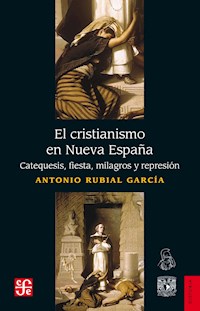3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Aquí se estudian los fallidos intentos de personajes cuyo proceso de canonización fue iniciado en Roma, pero que por diversas causas no se concluyó. Sin embargo, no sólo se centra en estos procesos frustrados, sino que también se analiza una cultura y una sociedad que consideró a tales personajes como sus héroes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
LA SANTIDAD CONTROVERTIDA
ANTONIO RUBIAL GARCÍA
LA SANTIDAD CONTROVERTIDA
Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOFACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
FONDO DE CULTURA ECONÓMICAMÉXICO
Primera edición, 1999 Primera reimpresión, 2001 Primera edición electrónica, 2015
D. R. © 1999, Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras Ciudad Universitaria; 04510 México, D. F.
D. R. © 1999, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3063-6 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
AGRADECIMIENTOS
Toda investigación tiene mucho de obra colectiva y ésta no es la excepción. Este trabajo se enriqueció gracias a la aportación de materiales, a los consejos y a la orientación hacia algunas lecturas básicas de numerosas personas. Quiero agradecer especialmente a Sergio Ortega Noriega, Rosa de Lourdes Camelo, Elsa Cecilia Frost, Beatriz Ruiz Gaytán, José Rubén Romero, Sonia Corcuera, Rosa Martínez Ascobereta y Gabriel Labastida su lectura y sus atinadas recomendaciones. También estoy en deuda con Dolores Bravo, María de Jesús Díaz Nava, Norma Durán, Alfonso Mendiola, Óscar Mazín, Nuria Salazar, Elena Estrada de Gerlero, Roberto Jaramillo y Manuel Ramos por los numerosos materiales que me facilitaron. Finalmente, quiero agradecer sus aportaciones a Clara García Ayluardo, Juana Gutiérrez Haces, Cándida Fernández Baños, Gustavo Curiel, Eduardo Ibarra, Marcela Corvera, Edelmira Ramírez, Consuelo Maquívar, Jaime Cuadriello, Valquiria Wey y Margo Glantz. Sin la colaboración de todas estas personas no hubiera sido posible realizar este trabajo.
La Nueva España es una época en la que el arrobo de una monja, la milagrosa curación de un agonizante, el arrepentimiento de un penitenciado o los vaticinios de una beata, son más noticia que el alza en el precio de los oficios o la imposición de una alcabala; una época en la que son de más momento los viajes al interior del alma que las expediciones a California o a Filipinas; una época, en fin, para la que el paso del régimen de la encomienda al del latifundio resulta preocupación accidental frente al desvelo ontológico de conquistar un ser propio en la historia. Todo esto explica por qué el doblar de las campanas que marca el pausado ritmo de una vida interior volcada hacia la febril actividad de tejer un glorioso sueño haya apagado el estruendo de las gestas y de los quehaceres pragmáticos, y el historiador que ignore esa jerarquía en los valores vitales de la época podrá ofrecernos un relato documentado y exhaustivo, si se quiere, de los sucesos que la llenan, pero no penetrará en la cámara secreta de su acontecer más significativo.
EDMUNDO O’GORMAN
INTRODUCCIÓN
Desde la infancia estamos acostumbrados a escuchar historias de nuestros héroes nacionales: Hidalgo, Morelos, el Pípila, los Niños de Chapultepec… Toda una mitología nacionalista se nos ha imbuido no sólo lunes tras lunes en los “honores a la bandera” sino también cada 16 de septiembre, 5 de mayo o 20 de noviembre. Con excepción del culto a la Virgen de Guadalupe, el elemento religioso está ausente de nuestra conciencia nacional. Algo muy distinto sucedía en la época virreinal, que consideraba como sus héroes a los hombres y mujeres reputados como santos, seres que habían vivido y derramado sus bendiciones sobre esta tierra.
La mayoría de las religiones del planeta han venerado desde tiempos remotos a aquellos seres humanos que se han distinguido por su vida virtuosa y por su intensa comunión con lo divino. En el cristianismo esa veneración va más allá de la simple remembranza: los santos son modelos a seguir e intermediarios entre Dios y los hombres; se rinde culto a sus restos mortales y se considera que Dios, a través de ellos, distribuye sus gracias. Hasta ahora, el estudio de tales personajes había estado restringido al ámbito de la religión y sus vidas eran descritas por tratados de hagiografía; la historiografía científica no consideraba pertinente ocuparse de estas vidas casi mitificadas. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar desde principios de la década anterior, cuando algunos investigadores franceses y estadunidenses dedicaron interesantes estudios a descifrar los códigos de la hagiografía. A través de ellos descubrieron datos poco conocidos acerca de la religiosidad, la mentalidad y los valores sociales.
Uno de los primeros historiadores que llamó la atención sobre estos temas fue Michel de Certeau, quien aplicó a este estudio los métodos de disciplinas como la lingüística, la antropología y la psicología. Él fue también el primero en considerar la hagiografía como una rama de la “escritura de la historia”. A partir de aquí, los estudios regionales y por épocas se han multiplicado; Peter Brown publicó en 1981 un insuperable estudio sobre los santos en el cristianismo primitivo del mundo mediterráneo; Rudolph Bell y Donald Weistein en Estados Unidos, y Alain Boureau y André Vauchez en Francia, han hecho enormes aportaciones sobre la santidad medieval; y más recientemente Jean Michel Sallmann publicó un fascinante estudio acerca de los santos napolitanos en el siglo XVII en el marco del movimiento contrarreformista.
Con esta dirección, la presente investigación pretende hacer un análisis de los casos de cinco siervos de Dios a los que se les inició un proceso de beatificación en la época virreinal, pero que no llegaron a los altares: el madrileño Gregorio López, los criollos fray Bartolomé Gutiérrez y sor María de Jesús Tomellín, el aragonés Juan de Palafox y Mendoza y el valenciano fray Antonio Margil de Jesús. Curiosamente, en los cinco se ven representados los modelos hagiográficos más comunes en el ámbito novohispano: el ermitaño, el mártir en el Japón, la religiosa, el obispo y el misionero.
Los cinco fueron, sin duda, personajes históricos que vivieron en un tiempo cronológico y que dejaron, algunos en forma abundante, escritos y fundaciones. Pero el presente trabajo no tiene por finalidad ocuparse de estos aspectos, que están más en relación con la biografía; lo que aquí se estudiará es el personaje que ha sido mitificado, transformado a partir de un modelo hagiográfico y utilizado para una función didáctica, moralizante y “nacionalista”. En palabras de Bell y Weinstein: “lo que a nosotros nos interesa no es si los personajes llamados santos fueron figuras reales o creaciones de la leyenda, del mito o de la propaganda, sino que a través de ellos una sociedad dada manifiesta, por medio de la antítesis y de la proyección, sus propios valores”.1 La hagiografía crea esquemas de pensamiento; concreta formas abstractas de racionalización trayéndolas a la vida cotidiana, y dramatiza los valores dominantes por medio de imágenes básicas que se afianzan en los terrenos de la emotividad y del sentimiento.
Tres son las líneas narrativas que seguiré a lo largo de este trabajo. Una es la hagiográfica, el discurso oficial de un grupo de clérigos criollos y peninsulares que controlaban los medios de difusión y que los usaban para transmitir los valores vigentes. En esta literatura se plasma cómo fueron captadas la Contrarreforma y la cultura barroca en la Nueva España. Las vidas de los venerables que nacieron o que actuaron en México se nos muestran como construcciones de una realidad social, como modelos de comportamiento, como testimonio de los valores y de las actitudes imperantes en este territorio durante los siglos XVII y XVIII. Gracias a los comentarios del hagiógrafo podemos descubrir variados aspectos de la vida cotidiana, de los prejuicios, de las expectativas, de los sentimientos y, sobre todo, de la formación de conciencias de identidad local o nacional.
Nuestro concepto de lo histórico, como una narración particularizada e individual, dista mucho del que se tenía antes del siglo XIX. En la era preindustrial la historia estaba vinculada a lo modélico, a lo general; su utilidad estaba en servir como una guía del comportamiento moral. Autores como Certeau consideran que
[…] la hagiografía tiene una estructura propia, independiente de la historia, pues no se refiere esencialmente a lo que pasó, sino a lo que es ejemplar… La individualidad en la hagiografía cuenta menos que el personaje. Los mismos rasgos o los mismos episodios pasan de un nombre propio al otro: con esos elementos flotantes, palabras o joyas disponibles, las combinaciones componen una u otra figura y le señalan un sentido. Más que el nombre propio, importa el modelo que resulta de esta “artesanía”, más que la unidad biográfica, importa la asignación de una función y del tipo que la representa.2
Por tanto, el género está más cercano a la novela que a la historia y debe ser analizado como tal.
Sin embargo, a diferencia de la literatura novelada, la hagiografía tenía la pretensión de tratar con materiales históricos, es decir, con hechos que realmente sucedieron, y no con ficciones, por lo que los rasgos individuales, sobre todo en el periodo que nos ocupa, son muy notorios; además, claro está, de las características diferenciadoras que la realidad novohispana impuso al modelo europeo. Al estudiar cada caso deberemos preguntarnos, entonces, cuáles aspectos de la narración son producto de la copia de un modelo y cuáles son los que nacen de su adaptación a una situación histórica concreta.
Una segunda línea narrativa se referirá a la recepción de la figura “mítica” en la sociedad novohispana. Chartier explica que en el estudio del discurso,
[…] lo que importa es la historia social de las interpretaciones partiendo de los usos de los textos por sus lectores sucesivos… Las obras no tienen un sentido estable, universal, fijo. Están investidas de significaciones plurales y móviles, construidas en el reencuentro entre una proposición y una recepción, entre las formas y motivos que les dan su estructura y la competencia y expectativas de los públicos que se adueñan de ellas… Descifradas a partir de los esquemas mentales y afectivos que constituyen la cultura propia (en el sentido antropológico) de las comunidades que las reciben, las obras se tornan, en reciprocidad, una fuente preciosa para reflexionar sobre lo esencial, a saber, la construcción del lazo social, la conciencia de la subjetividad, la relación con lo sagrado.3
Tal estudio necesita tener en cuenta qué emisores y receptores del discurso están sujetos a esquemas representacionales similares. Se debe considerar también el impacto que tuvo la obra a través de la imprenta, del número de ediciones o de versiones del texto, de su existencia en bibliotecas conventuales o particulares, de las múltiples formas de difusión, como las lecturas públicas. Pero la literatura es sólo uno de los muchos aspectos que abarca la “recepción” de la vida de los venerables entre las masas; junto a ella, la piedad popular que se manifiesta a través del culto a las imágenes, a las reliquias y a los lugares que los venerables santificaron con su presencia, es un importante dato sobre el impacto que tuvieron tales figuras en la conciencia colectiva. Es en este campo donde se muestra la funcionalidad de los textos literarios.
Una tercera línea, muy relacionada con la anterior, es la que busca reconstruir el proceso de beatificación. En él se reflejan las inquietudes de los criollos, que por medio de donaciones testamentarias, limosnas y promoción ante las instancias oficiales, intentan conseguir la autorización papal para la veneración de sus santos propios. Esta investigación también nos refiere la actitud de la Iglesia romana y de la monarquía española. La relación entre autoridad y fieles en este aspecto es muy compleja; la primera legitima el culto público, pero los segundos son los que lo promueven, lo crean y lo amplifican con el eco de los milagros; los santos lo son porque el pueblo los reconoce como tales, porque un gran concurso de gente va a visitar sus tumbas y venera sus imágenes y reliquias.4
Para la elaboración del presente trabajo se ha hecho uso de muy variadas fuentes. La principal ha sido la hagiografía colonial, tanto la individual, es decir, las biografías particulares que existen de cada siervo de Dios, como la que se encuentra incluida en las crónicas provinciales. A menudo, a partir de una primera narración surge todo un ciclo hagiográfico que la reproduce, aumentando, sin embargo, elementos y opiniones. Para evitar repeticiones tediosas, sólo haré un análisis pormenorizado de la primera versión impresa del ciclo, mencionando en las demás únicamente sus características diferenciadoras.
Un segundo grupo de fuentes, no siempre abundante, es el que aporta la iconografía. Su análisis me ha dado acceso a datos que sólo pueden obtenerse a través del mundo de la imagen, fundamental en ese ámbito semialfabetizado. Fueron también de gran ayuda los documentos encontrados en varios archivos españoles y mexicanos, muchos de ellos referidos a la “recepción” popular y a los procesos de beatificación. Se notará la ausencia de los archivos vaticanos, pero al no ser de mi interés el análisis pormenorizado de los procesos en la corte romana, creo que esta información ha sido cubierta suficientemente con el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Madrid. Por otro lado, este repositorio tiene la gran ventaja de darnos la perspectiva del ámbito oficial de la monarquía española, básico para estos procesos sujetos al Regio Patronato y a la fiscalización del Estado.
En cuanto a los estudios contemporáneos, existe una docena de textos, casi todos anteriores a la década de los cincuenta, que siguen la línea hagiográfica tradicional y narran, con lenguaje moderno, lo mismo que nos dicen los textos de la época virreinal. Salvo algunos datos novedosos, estas obras, básicamente biográficas y apologéticas, no me han servido de mucho. De mayor utilidad han sido los numerosos estudios sobre la vida monacal femenina en Nueva España (Lavrin, Franco, Myers, Ramos, Glantz, Bravo, Cervantes y Espinoza) —cuyos aportes he utilizado en el caso de sor María de Jesús—, así como las investigaciones sobre Juan de Palafox (Arteaga, Sánchez Castañer, Bartolomé). Además de estos trabajos son dignos de mención: la tesis doctoral inédita de Michael Destephano sobre los venerables poblanos; un artículo que trata de los frailes del siglo XVI en la hagiografía de Mendieta y de Torquemada, de Richard Trexler, y una ponencia de Alain Milhou sobre Gregorio López. Como se puede apreciar, el interés por estos temas con relación a Nueva España ha sido muy escaso.
Considero que hacer una nueva lectura sobre este tipo de literatura puede aportar interesantes datos sobre la formación de nuestra conciencia nacional. A través de ella podemos aseverar que una parte importante de la historia de México en el periodo virreinal se escribió en términos hagiográficos. El mito es parte integrante y actuante en la conciencia histórica de todos los pueblos, y en el mexicano el mito cristiano formó uno de los núcleos culturales más significativos.
Con la llegada del liberalismo y del positivismo estos temas fueron considerados como “patrañas infundadas”, pero su presencia estaba todavía viva en la conciencia popular. ¿Por qué si no el papado canonizó a Felipe de Jesús en 1862 y beatificó a Bartolomé Gutiérrez y a Bartolomé Laurel en 1867, en plena lucha entre liberales y conservadores?; ¿por qué si no se cambiaron los festejos del 5 de febrero, fiesta de san Felipe de Jesús (hasta hoy día el único santo mexicano), por la celebración de la Constitución de 1857?
El fenómeno no deja de ser de gran actualidad si consideramos las significativas beatificaciones de santos indígenas que está realizando la Iglesia católica, esta vez para contrarrestar la pérdida de adeptos causada por la secularización de la vida y por la proliferación de grupos protestantes y de otras doctrinas religiosas que están tratando de llenar el vacío espiritual que vive nuestro mundo.
LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SANTOS
La vida de un santo se inscribe dentro de la vida de un grupo, iglesia o comunidad; supone a un grupo ya existente, pero representa la conciencia que éste tiene al asociar una figura a un lugar… que se convierte en el producto o signo de un acontecimiento… La vida de un santo es la cristalización literaria de las percepciones de una conciencia colectiva.
MICHEL DE CERTEAU
CULTO A LOS SANTOS Y LITERATURA HAGIOGRÁFICA EN EL CRISTIANISMO PRIMITIVO
Los habitantes de las ciudades romanas de los siglos IV y V, sobre todo los que aún no eran cristianos, quedaron impresionados por un hecho insólito en el ámbito urbano: los obispos católicos, que desde el 312 ya contaban con el apoyo imperial, estaban trasladando los huesos de los mártires (víctimas de las persecuciones de los siglos anteriores) desde las catacumbas hacia los hermosos templos construidos ex profeso para contenerlos. Para una sociedad que tenía delimitado el mundo de los muertos (fuera de los muros de la ciudad) del de los vivos, eso era algo inusual y escandaloso.1
Al mismo tiempo, junto a aquellos que dieron su vida por la fe, comenzaron a ser venerados los restos mortales de los ermitaños que, con sus actos de renuncia por amor a Cristo, de algún modo también habían muerto al mundo. Muy pronto este culto se hizo extensivo a los cadáveres de los obispos destacados por su caridad, por su sabiduría y por su labor en la difusión del cristianismo. Los cuerpos de los mártires, de los eremitas y de los obispos se convirtieron en reliquias y las tumbas que los contenían se volvieron santuarios de peregrinación, lugares donde se tocaban el cielo y la tierra. Un largo trayecto se había recorrido desde el cristianismo primitivo, que consideraba santo a todo creyente bautizado, hasta esta religión institucionalizada y jerarquizada que comenzaba a rendir culto a una élite de seres excepcionales que vivían en un cielo palaciego, como cortesanos alrededor de la figura imperial de Cristo.
Los santos se convirtieron en patronos, al igual que la aristocracia terrateniente que vinculaba a su patronazgo a amplias capas de población; se transformaron en los compañeros invisibles, en los amigos y protectores contra los males del mundo, en los intermediarios entre Dios y los hombres. Sus reliquias, que probaban su presencia en la tierra, aseguraban protección y solidaridad con los seres humanos; sus méritos los convertían en los “amigos del Señor” y les daban el destacado lugar que ocupaban en el cielo. Con ellos los hombres podían entablar vínculos que se postulaban en forma de transacciones; a cambio de cirios, limosnas, peregrinaciones y actitudes de dependencia, en fin, de “reverencia”, los santos manifestaban su “potencia”, su poder, a través del milagro: la curación de la enfermedad, provocada por el pecado; la salvación en los peligros; el encuentro de objetos y personas perdidos, y la protección de cosechas y animales. El santo, personaje de vida inimitable por el común de los mortales, se volvió un intercesor más que un modelo.2
La jerarquía oficial intentó delimitar muy pronto el tipo de culto que se les debía a estos hombres excepcionales, la dulía o veneración, frente a la latría o adoración que se dirigía a Cristo. Sin embargo, para la religiosidad popular tales sutilezas teológicas eran incomprensibles y el culto a los santos constituyó una rica veta de posibilidades de sustitución de los antiguos dioses; el politeísmo pagano encontró su sucesor en el santoral cristiano.
Junto a la veneración popular a estos seres excepcionales, el siglo IV vio nacer también un tipo de literatura panegírica llamada hagiografía, que contaba las “leyendas” o gestas de los santos. Las actas de los mártires, registros oficiales de las torturas y muertes, se transformaron en narraciones apologéticas de una Iglesia que triunfaba sobre el paganismo con el apoyo del emperador. Las vidas de los eremitas que habitaron los desiertos orientales, como los egipcios Antonio y Pablo, y el sirio Simeón el Estilita, mostraron la posibilidad del triunfo del alma cristiana sobre las fuerzas diabólicas. La veneración que las sedes episcopales comenzaron a tener por sus santos y sabios obispos, las llevó también a poner por escrito sus vidas, como la de san Martín de Tours, cuya tumba fue uno de los santuarios de peregrinación más visitados en la Edad Media. Mientras que en las biografías de los mártires el interés recaía en la muerte, en las de los ermitaños y los obispos eran sus vidas las que atraían más la atención de los escritores. “Frente a los martirios, propios de una etapa en la que la comunidad está marginada, las virtudes y milagros pertenecen a una Iglesia establecida, epifanía del orden social en que se inscribe.”3
Estas vidas se diferenciaban de las biografías que hacían los clásicos, como Plutarco, donde la virtud acompañaba al hombre para la gloria del hombre; en las vidas de los santos, en cambio, las virtudes humanas servían para mostrar la gloria de Dios.
En adelante, el culto a los santos se convirtió en un medio ideal para cristianizar a los pueblos paganos y en una nueva forma de socialización basada en el patronazgo y en la subordinación a las sedes episcopales que guardaban las reliquias y los santuarios.4 A pesar de su importancia, durante los siglos IV y V el Papado guardó silencio sobre este fenómeno; incluso un decreto del papa Gelasio (492-496) prohibió las gestas de los mártires y, de hecho, las “pasiones”, narraciones sobre la muerte de aquellos que entregaron su vida por la fe, no se introdujeron en la liturgia latina sino hasta el siglo VIII; es significativo que también en esta centuria se diera inicio a una nueva etapa en el culto a los restos mortales de los santos.5
MONJES, PARROQUIAS Y RELIQUIAS
El fortalecimiento del monacato y del episcopado con las dinastías carolingia y otónida trajo consigo un nuevo enfoque en el tratamiento de la santidad. Quizás el aspecto más sobresaliente del periodo sea el renovado culto a las reliquias, cuyo robo llegó incluso a justificarse y cuyo comercio creó un importante tráfico de ellas desde Italia, España y el Cercano Oriente hacia el centro y el norte de Europa. De las reliquias se hizo depender la prosperidad de una región y sobre ellas los vasallos juraban fidelidad a sus señores y éstos prometían mantener la paz durante las treguas de Dios. Diversas circunstancias produjeron este fenómeno: por un lado, la proliferación de templos monacales y parroquiales hizo necesario conseguir restos mortales de santos, especialmente mártires, para poder consagrar los altares; por otro lado, las reliquias fueron para los monasterios, que habían perdido la protección de los debilitados reyes carolingios, una potente herramienta para mantener la preeminencia regional frente a los señores laicos que pretendían absorberlos. La competencia entre los centros monásticos por controlar la piedad religiosa o la administración de una zona y la necesidad de reforzar el prestigio de una ciudad frente a sus vecinas (como en el caso del traslado del cuerpo de san Marcos desde Alejandría a Venecia) fueron también razones de peso para esas traslaciones. Así, a finales del siglo XI ya se había hecho una práctica común el saqueo de reliquias, supuestamente autorizado por los mismos santos, y estaba fijado el ritual para dotarlas de un nuevo valor simbólico: las procesiones públicas y solemnes con la presencia de todo el cuerpo social y la colocación de los restos en un suntuoso relicario situado en un lugar prominente del templo.6
Mientras esto sucedía con las reliquias de los viejos santos, la literatura hagiográfica y la labor episcopal promovían nuevos modelos de santidad y nuevos temas. Desde el siglo VI la imagen de un Dios-juez temible y lejano obligaba a los fieles a buscar un número cada vez mayor de intermediarios eficaces para encontrar solución a las innumerables necesidades cotidianas. Así, encabezados por el arcángel san Miguel, una multitud de santos se repartieron los atributos divinos, especializándose cada uno en la curación de una enfermedad o en la solución de una catástrofe. A los ya existentes, el monacato y sus propuestas de vida agregaron un rico catálogo entre los siglos VI y XII. Obispos y monjes creadores de reglas monacales como san Isidoro y san Benito, sabios como san Beda, y misioneros fundadores de las nuevas iglesias germánicas, celtas y eslavas, como san Bonifacio, fueron los héroes de entonces. Con algunas excepciones, como la vida de la monja anoréxica santa Radegunda, escrita por Venancio Fortunato, la presencia de la mujer es escasa en este periodo. Junto con las virtudes, sobre todo la caridad, el ascetismo y la castidad, el tema de los milagros tomó un nuevo cariz.
La necesidad de hacer patente la “potencia” de esos patronos celestiales llevó a los biógrafos a introducir en las narraciones elementos fantasiosos, nacidos de la emulación de las distintas comunidades para exaltar a sus santos locales. Surgió así una hagiografía que estilizaba las muertes y los milagros conforme a patrones establecidos. Una muestra clara de ese gusto por lo maravilloso son las obras de san Gregorio de Tours y de san Gregorio Magno, quienes no sólo recopilaron esa literatura fantástica, sino que también le dieron al elemento milagroso-mítico la sacralidad y veracidad que conservaría por mucho tiempo. Lo “maravilloso” cristiano se volvió algo tan conocido, esperado y repetido en la literatura hagiográfica que dejó de ser tal.7
Además de la actividad milagrosa como prueba de santidad, la hagiografía occidental quedó marcada en esta época por otros dos rasgos fundamentales: el predominio de los santos varones (el noventa por ciento de los casos) sobre las mujeres, y los estrechos vínculos entre aristocracia y perfección moral y religiosa, dado que la mayoría de los santos pertenecían a las más altas esferas sociales.8
LA REVOLUCIÓN URBANA Y LOS NUEVOS SANTOS
El renacimiento de la vida económica en las ciudades, el surgimiento del hombre burgués, la consolidación de las monarquías y las reformas eclesiásticas realizadas por el Papado fueron algunas de las transformaciones que vivió Europa a partir del siglo XI. Con ellas llegaron cambios profundos tanto en la concepción de la santidad y en su elevación al culto público, como en la difusión de la literatura hagiográfica, que se enriqueció con nuevos tipos de santos: fundadores de las modernas órdenes monásticas cistercienses y mendicantes (san Bernardo, san Francisco y santo Domingo), pilares de la Iglesia que conseguían la salvación de los fieles con la predicación y el ejemplo; reyes que promovieron la cristianización de sus pueblos (san Olaf, san Esteban, san Wenceslao); nobles y burgueses (san Omobono, san Gerlac) que imitaban las virtudes monásticas de castidad y ascetismo; monjas, reinas y laicas urbanas (asociadas en el norte de Europa con las beguinas y en el sur con las terciarias) que proponían una perspectiva de santidad específicamente femenina dentro del cristianismo.
Uno de los aspectos más sobresalientes de esta época fue la santificación de numerosos laicos como efecto de los continuos cuestionamientos que éstos comenzaban a hacer a la autoridad eclesiástica. El incremento del número de mujeres en las promociones a la santidad respondió a mecanismos semejantes; era necesario ejercer sobre ellas una vigilancia más eficaz a causa de su gran participación en las herejías, sobre todo en la de los cátaros, y por su importante papel en las cortes feudales. En esta labor ocuparon un lugar destacado los directores de conciencia, confesores y maestros espirituales, que guiaban a las mujeres en su vida interior.
Tales actitudes de control fueron también la causa de la desconfianza contra el movimiento eremítico. Los ermitaños laicos transmitían la palabra de Dios al pueblo con un nuevo lenguaje, lo que era intolerable para una Iglesia que consideraba la predicación como una actividad exclusiva de los clérigos. Los eremitas itinerantes comenzaron a ser perseguidos por ser peligrosos para los intereses del Estado y de la Iglesia. La vida eremítica se sujetó a reglas monásticas como la de los cartujos, y la predicación a las masas se convirtió en un monopolio casi exclusivo de las órdenes mendicantes. En una era de orden y control estos extravagantes no tenían cabida.
Junto a la necesidad de mayores controles, la aparición de santos laicos y mujeres fue también consecuencia de la nueva religiosidad promovida por los mendicantes. La predicación de la pobreza como virtud cristiana destacada, en contraste con la avaricia introducida por el comercio y la usura, permitió el acceso a la santidad de los grupos urbanos. No obstante, la nobleza y la realeza siguieron siendo los receptáculos principales de perfección entre los laicos; su espectacular rechazo del mundo y sus riquezas, para hacer notoria la virtud de la pobreza, fue considerado más heroico que la aceptación de una condición irremediable por parte de los miserables. En cuanto al crecido número de mujeres santas, es innegable la influencia ejercida por los conventos femeninos de los mendicantes que promovieron una mayor participación de la mujer en la vida religiosa. No es gratuito que de los doscientos catorce santos mendicantes aprobados entre los siglos XIII y XVI, cincuenta fueran mujeres.9
Un segundo aspecto que se debe resaltar es la fuerte presencia en la espiritualidad del tema de la encarnación de Cristo. El acento que se puso sobre los rasgos humanos del Salvador, fortalecidos con la presencia afectiva y maternal de la Virgen María, fueron elementos que permitieron que la figura de Cristo fuera imitable. Por otro lado, el siglo XIII inició una época en la que la familia ocupó un importante papel en el desarrollo de la espiritualidad personal y el matrimonio sacramental recibió un fuerte impulso. Como consecuencia de estos hechos, se hizo patente la presencia de la infancia y de la adolescencia en las vidas de los santos. Aquí también, la predicación de los mendicantes fue un elemento clave.
Junto con la Encarnación, los teólogos resaltaron también los dogmas de la Resurrección de la carne, de la Ascensión de Cristo y de la Asunción de María; con ellos se introducía la posibilidad de la presencia corporal en el más allá y se revalorizaba el papel del cuerpo como un medio de elevación, como un instrumento de salvación. La misma significación tuvo la insistencia en el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de los milagros asociados a su cuerpo y a su sangre. Toda esta espiritualidad de lo corporal fue sin duda una reacción al dualismo cátaro y a sus cuestionamientos sobre el valor del cuerpo.
En este sentido fueron sin duda las mujeres, monjas y laicas, quienes marcaron con su actuación las pautas de una nueva religiosidad centrada en el cuerpo desde el siglo XII. La asociación de lo femenino con la carne y de lo masculino con el espíritu provocó que las mujeres recibieran un especial tratamiento hagiográfico, pues su cuerpo era el paradigma de la presencia de lo sagrado en lo corpóreo.
Tal asociación traía consigo un ascetismo femenino mucho más violento que el de los hombres, unido a numerosas muestras de manipulación psicosomática: trance, ataques catatónicos, anorexia o incapacidad para ingerir alimentos (salvo la Eucaristía), lactancia milagrosa, exudación de aceite dulce, estigmatización, enfermedades continuas. Así, las mujeres, más propensas a somatizar la experiencia religiosa y a utilizar su cuerpo como un instrumento místico, se convertían en el receptor espiritual ideal gracias a su capacidad para manipular el sufrimiento.10
Junto al ascetismo y a los fenómenos psicosomáticos, en la santidad femenina aparecieron otros dos temas en los que lo corporal tenía una fuerte presencia: el matrimonio espiritual y la comida. El primero, con fuertes tintes neoplatónicos y bíblicos, estaba empapado de alusiones eróticas influidas por la poesía trovadoresca y por la nueva visión de la Iglesia alrededor del matrimonio sacramental. El papel de la mujer como esposa alimentó una rica simbología que asimilaba lo femenino con la Iglesia y con el alma, unidas a Cristo por vínculos amorosos como los de los cónyuges. Muchas mujeres célibes y viudas hicieron uso de la metáfora matrimonial para hablar de su relación con Cristo y el tema fue introducido en la ceremonia de profesión de las monjas desde el siglo XIII.
Junto a las metáforas eróticas, e íntimamente relacionadas con ellas, la religiosidad femenina desarrolló profusamente el tema de la comida como uno de sus símbolos más fuertes y constantes.11 En ellas, amar no sólo consistía en besar o tocar, amar era masticar, ingerir, asimilar, alimentarse del otro. En un mundo religioso cuyo ritual central era la venida de Dios en forma de comida, como carne macerada en la Eucaristía, las mujeres encontraron en él un medio ideal para desarrollar una visión muy personal sobre el sufrimiento y las posibilidades de la participación femenina en la salvación a través del acto de comer a Cristo en la hostia.
Íntimamente ligado al tema eucarístico estaba el del ayuno, pues muchas mujeres sustituían el alimento por la hostia. Mientras que los hombres renunciaban a la riqueza y al poder, manifestaciones del status social masculino, las mujeres rechazaban el alimento y convertían el ayuno en lamentación, propiciación, purificación y penitencia. Para muchas fue incluso un medio que les permitía hacer oír su voz, una forma de protesta ante las imposiciones masculinas.
Pero la comida no sólo era símbolo de sacrificio, era también una forma de servicio. Dar de comer a los pobres y cuidar a los enfermos eran actividades que las santas medievales desarrollaron como parte de su función nutricia. Además, la presencia de Cristo en los necesitados era considerada tan real como la que se daba en la Eucaristía; por ello algunas de estas mujeres lamían las heridas purulentas de sus protegidos con la misma fruición con que tomaban el cuerpo de Cristo. No es difícil entender esta relación con la comida en una sociedad donde la actividad primordial de la mujer era preparar los alimentos y ser ella misma, como productora de la leche materna, el prototipo de la capacidad nutricia.
Esta espiritualidad emotiva, que buscaba la experiencia interior de la presencia divina, se expresó sobre todo por medio de visiones sobrenaturales; ellas tenían como escenario el cielo, el infierno o el purgatorio, y como imágenes reiterativas la sangre y la leche, el niño Jesús, el Salvador en la cruz y el Cristo de la Eucaristía.
Ascetismo, visiones y servicio fueron las cualidades que caracterizaron a santas como Margarita de Cortona, Clara de Montefalco y Angela de Foligno; en otras, como santa Brígida y santa Catalina de Siena, la actividad visionaria se dirigió, además, a la predicción de calamidades y a la reforma de la Iglesia. A una visión eclesiástica que presentaba a la mujer como un ser inferior y peligroso por su inclinación al mal, las santas medievales opusieron otra que mostraba las múltiples formas de manifestación de la presencia divina en el ámbito femenino. Haciendo uso de la revalorización del cuerpo, las mujeres santas desarrollaron en sus vidas y escritos las múltiples posibilidades de la carne, basadas en el dogma de la Encarnación, por la cual, Cristo, al convertirse en hombre, salvaba todo lo que el ser humano era. Las mujeres veían en sus propios cuerpos femeninos no sólo un símbolo de la humanidad de ambos géneros, sino también un símbolo y una aproximación a la humanidad de Dios. Al utilizar las posibilidades sensuales y afectivas para aproximarse a Dios introducían lo físico en el más allá; al sufrir se ofrecían como víctima, se convertían en Cristo, un Dios que era comida, carne, sufrimiento y salvación. Además, la mujer encontró su fuerza en un cristianismo que exaltaba a los débiles y en aquellas virtudes como la humildad, el abatimiento y desprecio de sí mismo, que podían ser consideradas con mayor propiedad como femeninas.
En efecto, aunque estaban excluidas de la predicación y del sacerdocio, las mujeres consiguieron tener una fuerte presencia social gracias a sus visiones, a sus éxtasis eucarísticos, a sus sufrimientos y a sus premoniciones. Por medio de ellos las santas hacían públicos o criticaban los pecados de los sacerdotes indignos al colocarlos en el purgatorio; sus milagros y enseñanzas eran utilizados como pruebas teológicas frente a las herejías, sobre todo contra el catarismo; por su intermediación se conseguían favores celestiales y a sus consejos se ceñían hasta las más altas jerarquías. Gracias a sus dones, a su capacidad de curar, enseñar, servir y aconsejar, las mujeres lograron ocupar un importante espacio en la Iglesia, pues algunos clérigos consideraban que la voluntad de Dios se manifestaba por medio de ellas.
Con todo, muchos sacerdotes desconfiaban de esas mujeres que afirmaban la posibilidad de la unión con Dios a través del amor en esta tierra, y que amenazaban con expropiarles su función de intermediarios entre Dios y los hombres.12 Así, a una época de gran libertad en las manifestaciones femeninas religiosas entre los siglos XII y XIII, siguió un periodo de mayores controles por parte de los confesores y directores de conciencia a partir del siglo XIV. No obstante, a la moderación del ascetismo y de la comunión frecuente que propuso la jerarquía, se opuso una respuesta femenina, una verdadera rebelión, manifestada en exacerbadas flagelaciones y en prolongados ayunos, en visiones eucarísticas de fuerte connotación corporal y en exaltadas imágenes de la presencia diabólica. En este sentido, no son gratuitos los paralelismos que existen entre las vidas de las santas y los temas de posesión, viajes en espíritu y marcas corporales de las brujas.13
En el siglo XIV se consolidó, así, una posición eclesiástica que tomó conciencia de la presencia femenina. Ante la brujería, vista como la peor de las herejías, la única actitud posible era la represión y la hoguera. Ante una religiosidad femenina que, aunque ortodoxa, había desbordado los cauces del tradicional papel atribuido a la mujer, la Iglesia optó por la adopción de sus símbolos y por la utilización de sus manifestaciones dentro de la devoción, pero siempre bajo la vigilancia de la autoridad masculina.
La santidad femenina fue uno de los varios caminos hacia Dios propuestos por una época de profundos cambios y rupturas y por una realidad cambiante. Lo que en ella se proponía era la búsqueda de nuevos códigos de comunicación con la divinidad a partir del individualismo extrainstitucional de la mística, que equiparaba la revelación dogmática con aquella recibida en la intimidad de la conciencia. Para la mayor parte de los movimientos espirituales de esta época, la oración mental e intimista constituía la base de una experiencia de lo divino, y por consiguiente de la santidad, que cuestionaba las propuestas tradicionales de la escolástica.
Sin embargo, las nuevas teologías místicas proponían caminos distintos para lograr la unión con Dios. Algunos, como Eckhart y Ruysbroeck, basados en la filosofía platónica del Areopagita, se inclinaban por la contemplación abstracta, intelectual y sin imágenes; otros, como Ludolfo de Sajonia y Tomás de Kempis, optaban por la meditación sobre lo concreto, para poder compenetrarse de la presencia humana de Cristo. Las dos tendencias tuvieron sus seguidores en las épocas posteriores y, como veremos, estuvieron en el centro de las discusiones teológicas durante el Renacimiento y el Barroco.
LA HAGIOGRAFÍA, ENTRE LA HISTORIA Y LA LITERATURA
Todos los cambios sucedidos entre los siglos XI y XV no sólo afectaron las concepciones teológicas sobre la santidad; también la hagiografía como género literario y forma narrativa se vio profundamente modificada. Una de las causas principales de estos cambios fue la popularización de las “leyendas áureas”. Por un lado, la difusión de materiales hagiográficos se fue intensificando en la liturgia (durante las fiestas de los santos se hacía la lectura de sus vidas llenas de alusiones portentosas) y en los sermones (en los que se incluyeron exempla que narraban los prodigios conseguidos por su intercesión).14
Por otro lado, en esta época la hagiografía recibió una gran influencia de los otros géneros narrativos, sobre todo de la crónica histórica y de la novela de caballería. En el primer caso, la pretensión de la hagiografía de tratar con materiales históricos no la privó de su carácter literario. De hecho, la línea divisoria entre historia y literatura tampoco era tan tajante, ya que ficción y realidad a menudo se confundían. Por otro lado, las vidas de los santos, difundidas por los juglares junto con las de los héroes guerreros, aportaron y recibieron numerosos elementos de los géneros narrativos novelados, en formación en ese periodo.
La hagiografía tomó de la novela los siguientes elementos: división de la obra en libros; protagonismo del biografiado; progresión en el tiempo y el espacio; cambios marcados por los tonos de fortuna y las vicisitudes, lo que le da a la narración suspenso y un tono de aventura; convenciones físicas (belleza igual a bondad) y familiares (linaje ilustre, familia piadosa, niñez ejemplar), y sentido de la fama y la permanencia en la memoria de los hombres. La novela de caballería, por su parte, tomó de la hagiografía: ser un repertorio de modelos de comportamiento; la lucha antagónica entre el bien y el mal; el carácter edificante y ejemplar de la narración, y la exageración y licencia para romper los planos entre la realidad y la ficción con la narración de hechos prodigiosos.15 En este proceso de formación de modelos jugó también un importante papel la retórica. Con su codificación de técnicas, con sus tropos, sus reglas y sus alegorías, con su reutilización de modelos clásicos, la retórica definió en adelante, hasta el Renacimiento y el Barroco, los usos sociales de la lengua y afectó todos los campos del discurso.16
La nueva literatura hagiográfica se enriqueció además con los libelli miraculorum, recopilaciones de historias de milagros realizados por las reliquias, que los clérigos guardianes de los santuarios hicieron públicos. En este periodo las vidas de los santos se convirtieron en “sofisticadas biografías ricas en detalles y delineación de personalidad”.17
El siglo XIII, siglo enciclopédico, produjo la primera recopilación monumental de materiales hagiográficos: La leyenda dorada del dominico Jacobo de la Vorágine. Este texto encierra, además del carácter didáctico tradicional, todo un programa de apostolado basado en un sólido cuerpo escolástico, dogmático y doctrinal; cargado de expectativas escatológicas y de un espíritu de lucha contra la herejía, el libro fue escrito como un manual auxiliar de la predicación y de la liturgia, en una época para la cual la escritura estaba al servicio de la palabra. Con La leyenda dorada se introducen elementos autentificadores en las historias (como las referencias a la Sagrada Escritura y a la patrística y una incipiente crítica documental), se instaura una nueva tipología hagiográfica y se fija el modelo narrativo que seguirá la hagiografía posterior. Con ella el culto a los santos, y sobre todo a sus reliquias, se constituyó en parte importante de los programas propagandísticos de los mendicantes, quienes, al difundir la veneración a los santos de sus órdenes, reforzaban el prestigio de sus institutos.18
La nueva hagiografía estaba profundamente influida por la visión del hombre y de su papel en el mundo instaurados por san Bernardo de Claraval y por san Francisco de Asís: cada ser humano, en el ámbito donde Dios lo había colocado, debía ganarse el cielo en la tierra. “La santidad [era] el fruto de una experiencia interior y de un amor que se esforzaba en redescubrir en todos los hombres, y sobre todo en los más desheredados, el semblante de Dios.”19 A partir de aquí se insistiría en que las virtudes eran tan importantes como los milagros, y en que los santos debían ser considerados como modelos de vida cristiana del mismo modo que lo eran como intercesores.
SANTIDAD, BUROCRACIA PONTIFICIA Y VIDA MUNICIPAL
Paralelamente a estos cambios en la concepción de la santidad y en la hagiografía, en esta época también se fueron dando, como consecuencia de la necesidad de generar un mayor control por parte del papado, nuevos métodos para elevar a la veneración pública a los hombres y mujeres destacados por su virtud y por sus milagros. A partir del siglo XII la canonización (inscripción en el canon) fue derecho exclusivo del pontificado, con lo que se daba fin al antiguo proceso practicado desde el siglo V, por el cual la elevación de un personaje al culto público era realizada por la devoción popular y ratificada con la autorización del obispo de la región y muy rara vez por el papa. En el siglo XIII las Decretales de Gregorio IX postularon, como parte del derecho canónico, que sólo el Sumo Pontífice tenía potestad para elevar a una persona al culto público y se mencionaban los dos pasos a seguir en el proceso: la beatificación y la canonización. Los papas de Avignon, que transformaron la curia romana en una burocracia eficiente, convirtieron los procesos de canonización en procesos legales, con defensores (procurador de la causa) y fiscales (promotores de la fe). Además, no bastó la fama popular para iniciar un proceso, ya que fue necesario que los obispos y los reyes solicitaran la apertura mediante cartas. De ahí en adelante sólo tuvieron derecho a ser llamados “sancti” y a recibir un culto litúrgico aquellos que hubieran sido canonizados por el papa, mientras que los que eran venerados sólo localmente o por determinadas órdenes religiosas se les llamó “beati”, y su veneración requirió únicamente la autorización episcopal.20
La tolerancia de cultos locales, por un lado, y de santos con reconocimiento oficial, por el otro, trajo, asimismo, dos tipos de literatura hagiográfica: la oficial clerical (destinada a ser leída en los oficios litúrgicos) y otra más popular (la de Gonzalo de Berceo, de los sermonarios y de los relatos de juglares) destinada al pueblo.21
La jerarquía oficial insistió sobre todo en que las vidas de los santos y sus virtudes debían ser modelos para los cristianos, pero el culto popular prefería venerarlos por sus milagros; y de hecho fue esta actitud, y no la primera, la que propició que entre 1200 y 1500 la difusión del culto a los santos fuera más amplia que nunca. Cada ciudad, región, orden religiosa, gremio o cofradía, veneró a sus santos patronos propios. El culto cívico, que reforzaba los vínculos urbanos, hacía depender de ellos la prosperidad de la ciudad y la concordia de sus ciudadanos.22
Italia fue en este sentido una tierra privilegiada; con sus comunas, sus hermandades, su clero integrado a la política municipal y sus luchas entre güelfos y gibelinos las ciudades de la península utilizaron a sus santos no sólo como protectores, sino también como símbolos cívicos para promover la conciencia colectiva, como timbres de orgullo local que movían el patriotismo a través de la emotividad.
Los santos de las urbes italianas ofrecieron también un servicio social único: fueron los encargados de expiar las culpas de los miembros de la comunidad y facilitaron la adecuación entre los valores religiosos y los intereses materiales. Los fieles, con muy poco tiempo e inclinación para perseguir la perfección por ellos mismos, solucionaban con el culto a los santos patronos la ansiedad creada por la inadecuación entre el ser y el deber ser. Hombres y mujeres que vivieron rechazando al mundo, vinieron a ser dispensadores de favores mundanos; santos cuyas vidas se habían dedicado a buscar la paz, eran llevados como estandartes en las batallas; los restos mortales de aquellos que habían trascendido la existencia material y que habían sido considerados por sus poseedores como receptáculos del pecado, se convertían en talismanes contra las vicisitudes de la vida terrena.23
Entre los siglos XIII y XVI el culto a los santos aportó a la Iglesia uno de sus más valiosos instrumentos en el proceso de suplantación de la antigua religiosidad pagana. Los fieles estaban cambiando muchos de sus amuletos y talismanes por escapularios y reliquias; las jaculatorias y señales de la cruz se emitían con más frecuencia que los sortilegios y ensalmos, y las ofrendas y las danzas se hacían ahora en honor de los santos, quienes habían suplantado a los hechiceros en el manejo del prodigio y del milagro. En la elección de los nombres de pila para bautizar a los niños, los de los patronos canonizados eliminaron definitivamente a aquellos que designaban valor o salud. Desde fines del siglo XIII muchos aspectos de la vida cotidiana que antes estaban regulados por la magia antigua habían sido suplantados por la magia cristiana gracias a la presencia de un rico santoral y a la labor difusora desarrollada por los mendicantes.
HUMANISMO, PROTESTANTISMO Y CONTRARREFORMA
A partir del siglo XIV, las corrientes evangélicas entraron en conflicto con esta visión humanizada y paganizada de los santos. La Iglesia institucional, por su lado, que toleraba las manifestaciones populares del culto, aceptó también algunas de las críticas que exponían los movimientos de renovación cristiana, como el erasmismo, que con base en el cristianismo primitivo cuestionaban el culto a las reliquias y la utilización mágica de los santos.
Para el siglo XVI fue ya imposible sostener una actitud tan ambigua, sobre todo a partir del surgimiento del protestantismo, cuya posición respecto al culto de los santos fue radical: una sociedad sin sacramentos y sin sacerdocio donde todos los creyentes tenían la obligación de llegar al sumo grado de perfección, no necesitaba santos. La Iglesia católica reaccionó frente a la idea luterana proponiendo una mayor jerarquización dentro de la comunidad de los fieles, una preeminencia de los clérigos sobre los laicos y las religiosas y un alejamiento entre los simples mortales y los santos, seres excepcionales a los que difícilmente se podía imitar, y a los que los fieles debían resignarse a pedir favores. La reforma católica, encabezada por el Concilio de Trento, postuló así dos líneas de actuación sobre este asunto: por un lado, se ejerció un mayor control sobre las manifestaciones populares del culto por medio de confesores e inquisidores y se les atribuyó el derecho de canonizarlas o prohibirlas; en 1588 se creó la Sagrada Congregación de Ritos para “aumentar la piedad de los fieles y el culto divino” y se encargó a la Congregación del Santo Oficio reprimir los abusos en estas materias.24 Al mismo tiempo se fomentó en tal forma el ritualismo y la veneración a imágenes y reliquias, que se facilitó el fortalecimiento de un cristianismo mágico lleno de prácticas externas. El decreto XXV del Concilio insistía en la necesidad de invocar a los santos y de honrar sus reliquias e imágenes como un medio para fortalecer la fe; eran un soporte para que el espíritu pudiera acercarse a las realidades inmateriales a través de los sentidos corporales. La Iglesia, retomando su papel rector, convirtió a los santos en uno de los recursos más eficaces de la Contrarreforma.
El país más beneficiado con la nueva posición de la Iglesia fue España. Como Italia en los siglos anteriores, la península ibérica encontró en el culto a los santos un fuerte elemento de cohesión en una época de profundos cambios. Su papel hegemónico en la política europea, su control sobre la mayor parte de Italia y la vinculación entre su monarquía y su Iglesia nacional la ponían en una situación privilegiada dentro del mundo católico. Al convertirse en la campeona de la ortodoxia contrarreformista y en la defensora del papado frente al protestantismo, España se llenó con un ejército de místicos, obispos, misioneros, fundadores y reformadores de órdenes, que con su elevación a los altares ratificaban el apoyo divino a su obra mesiánica. Con la canonización en 1622 de san Ignacio, de san Francisco Xavier y de santa Teresa de Ávila, España demostraba ser la elegida de Dios. Poco a poco, la promoción de los venerables de su inmenso imperio se convirtió en una de las obligaciones importantes del Regio Patronato, junto con la recolección y administración de las limosnas que se recogían para tal fin.
LAS REFORMAS DE URBANO VIII
La Iglesia postridentina, al mismo tiempo que proponía la veneración de los santos, en abierta oposición a las tesis protestantes, imponía una serie de reglas que ceñían a un mayor control por parte del papado tanto los procesos de canonización como la hagiografía. El pontífice que mayores reformas hizo a este respecto en ambos sentidos fue Urbano VIII, que subió al trono pontificio en 1623. Después de las grandes canonizaciones españolas del año anterior, este papa declaradamente adverso a los intereses hispánicos, ordenó que no podían iniciarse procesos de canonización con personas muertas en los últimos cincuenta años, ni proponer más de cuatro santos juntos.25 Asimismo, él fue el primero que estipuló los pasos a seguir en procesos ordinarios de beatificación de personas fallecidas en tiempos recientes. El primer paso debía darlo el obispo del lugar donde había vivido el venerable; él promovería informaciones sobre los escritos, vida, fama de santidad y milagros del postulado, por medio de preguntas a testigos que incluían los datos del proceso y por tanto inducían las respuestas; el obispo debía anexar también a su informe una sentencia de non cultu ratificando que no se daba culto público a aquella persona, que no se prendían cirios ni se ponían exvotos a sus imágenes, aunque sí era permitido un discreto culto privado. Después, la Sagrada Congregación de Ritos haría una revisión de esos papeles y prepararía las “letras remisoriales” que serían enviadas junto a una “bula de rótulo” a la diócesis de donde era originario el pretendiente. A partir de entonces se consideraba abierta la causa y el postulante podía ser llamado “siervo de Dios”, para diferenciarlo de aquellos venerables que no habían sido objeto de un proceso en Roma.
Una vez recibidas letras y bulas, cada una de las sedes episcopales en las que actuó el siervo de Dios instituirían un tribunal apostólico encargado de recoger testimonios, pruebas y documentos sobre virtudes y milagros y de remitirlos de nuevo a Roma. Ahí, la Santa Sede nombraría a un cardenal como “postulador de la causa” o “ponente”, y éste presentaría el caso ante tres congregaciones distintas: antepreparatoria, preparatoria y general; en ellas se discutirían la ortodoxia de los escritos del postulado (si los había), la heroicidad de sus virtudes y la veracidad de sus milagros. Un cardenal, “promotor de la fe”, se encargaría de presentar las “animadversiones” y “dubios” pertinentes sobre la causa. El papado se reservaba la última palabra y con ella se emitiría el decreto de beatificación. Finalmente, si el caso lo ameritaba, y con la prueba de dos milagros más, se podía abrir el proceso para la canonización.26
Con Urbano VIII el culto a los santos quedó totalmente sometido a la autoridad papal e, incluso, quitó a los obispos su antiguo privilegio de beatificar; pero simultáneamente generó también un gran crecimiento de la burocracia vaticana, y sobre todo de un ejército de gestores y procuradores, lo que propició un aumento exorbitante en los costos de los procesos. Aguinaldos para los criados de los cardenales, obsequios de chocolate, tabaco, paños finos e imágenes para los cardenales postulador y promotor de la fe, pago de derechos para los ministros de la Congregación, salarios de abogados, agentes, copistas y traductores, impresión de memoriales, remisoriales, sumarios y biografías, factura de pinturas y estampas de los postulados para promover su culto y sus milagros y el salario de los gestores, eran gastos que debían salir de las limosnas recogidas en los países que querían ver a sus venerables en los altares.27 El complicado papeleo de los procesos, la pereza de los funcionarios y el dolo de los gestores, que prolongaban las causas para asegurarse más entradas, hicieron que ésas, en la mayoría de los casos, duraran varias décadas.
Los controles papales no sólo afectaron los procesos, sino que incidieron también en las imágenes y en la literatura hagiográfica. En materia de retratos se prohibió desde 1625 que los venerables no beatificados fueran representados con atributos sobrenaturales como aureolas o rayos. En cuanto a la literatura, el surgimiento de nuevos factores hacían necesario ejercer sobre ella mayores controles. La imprenta había traído consigo una enorme difusión de textos cuyos contenidos hicieron más rigurosos el pensamiento y la elaboración de conceptos y categorías, por lo que su expansión, y la posición crítica que ella conllevaba, ponía en peligro la integridad de la fe. Por otro lado, la proliferación de venerables durante la segunda mitad del siglo XVI hizo necesario ejercer mayores controles sobre el culto y sobre la literatura que lo nutría.28 Por último, los movimientos de “alumbrados” del siglo anterior y sus arrobos hacían sospechar de cualquier manifestación mística que no fuera controlada y certificada por la Iglesia.
Un decreto de Urbano VIII, firmado el 13 de marzo de 1625 (ratificado en junio de 1631, en julio de 1634 y en agosto de 1640), prohibió imprimir libros que contuvieran sugerencias de santidad, milagros o revelaciones, sin que tuvieran la aprobación explícita de la Iglesia a través de la Sagrada Congregación de Ritos. Todos los autores debían hacer protesta de no dar autoridad alguna a hechos sobrenaturales y de sólo hacerse eco de opiniones humanas. Su finalidad: preservar la autoridad papal, frenar la divulgación de materias heterodoxas y limitar la infiltración de elementos de origen popular. La hagiografía, que durante siglos se había alimentado de fuentes populares, y por tanto laicas, se vio sometida a una creciente clericalización. La “protesta”, que acompañará en adelante todo tratado hagiográfico, consolidaba el viejo argumento que requería la sanción de la autoridad para ratificar la veracidad y autenticidad de cualquier discurso.
LA HAGIOGRAFÍA BARROCA
Curiosamente, mientras aumentaban los controles oficiales, la literatura hagiográfica se veía enriquecida por una serie de elementos provenientes del humanismo renacentista. En primer lugar, se introdujo una exaltación del individualismo y con ella la influencia de la biografía clásica en la descripción de la vida de los santos, hombres con virtudes humanas; el “modelo”, a la manera medieval, comenzó a ceder ante la “biografía” que, bajo los dictados de la retórica ciceroniana, insistía más en los rasgos individuales. Por otro lado, se exaltó al hombre de acción más que al hombre contemplativo, al hombre virtuoso más que al hombre milagroso. En tercer lugar, se fomentó el uso de las descripciones psicológicas, elementos propios de una época que había redescubierto el complejo mundo de las intenciones y de las decisiones humanas. Por último, se fomentó el criticismo, el cuestionamiento de los testimonios y la búsqueda de fuentes históricas. El nuevo espíritu se manifestó en la hagiografía muy débilmente en el siglo XVI, pero se fue fortaleciendo hasta dar sus mejores frutos a partir de mediados del siglo XVII; uno de ellos fue la sociedad bolandista, formada por un grupo de eruditos jesuitas, encabezados por Jean Bolland, con quienes “se introdujo la búsqueda sistemática de manuscritos, la clasificación de fuentes, la conversión del texto en documento, paso discreto de la verdad dogmática a una verdad histórica”.29
No debemos pensar, sin embargo, que esta actitud se haya generalizado en el ámbito de la hagiografía. Los bolandistas sólo se dedicaron a “los santos antiguos” y, mientras tanto, la literatura “folclorista”, edificante, que cultivaba lo afectivo y lo extraordinario y que se dedicaba a los santos contemporáneos, seguía siendo la más divulgada; un lugar especial obtuvo la hagiografía femenina que, con sus vívidas y escenográficas visiones y sus corpóreos milagros, respondía a las nuevas necesidades de una religiosidad, como la barroca, que se apoyaba en lo visual para exacerbar la sensibilidad. Al igual que en otros campos de la cultura, la hagiografía manifestaba el debate entre las dos tendencias de la modernidad: la racionalista y la emocionalista.30
Para el siglo XVII esta literatura ya había fijado sus contenidos básicos y seguía, con más o menos variantes, el siguiente esquema.
Una infancia y una adolescencia virtuosas, con mortificaciones, devociones, éxtasis y visiones propias de los adultos, y acompañadas por la presencia de una madre comprensiva que fomenta la santidad. Normalmente, los pequeños santos evitan la compañía de otros niños que pueden contaminarlos, pues la naturaleza tiene en sí el germen del mal. Aunque existen también algunos casos, los menos, en los que una asombrosa conversión pone fin a una etapa juvenil de relajación y alejamiento de la religión. En todo caso, la santidad aparece más como una predisposición otorgada por Dios a sus elegidos que como un logro de la voluntad.31
Una vida adulta estructurada alrededor de tres aspectos, que eran los que se solicitaban en los procesos de canonización: pureza doctrinal, intercesión milagrosa y virtudes heroicas. Por la primera, se aseguraba la ortodoxia, por la segunda se demostraba que el postulado compartía ya la gloria celestial con la comunidad de los santos, por la tercera se distinguía a los hacedores de milagros de los nigromantes, que también realizaban portentos pero por arte de Satanás.32
La pureza doctrinal se manifestaba a través del discurso o de los escritos y era calificada por confesores y teólogos. Su presencia en la hagiografía es explicable en una época en la que la lucha contra la herejía era un tema central de la cultura católica.
Los milagros y hechos prodigiosos se referían a aquellos actos que estaban por encima del orden de la naturaleza: la premonición, la clarividencia, el poder sobre los elementos y la curación de las enfermedades. Las visiones sobrenaturales, cargadas de imágenes visuales influidas tanto por la espiritualidad ignaciana como por la mística teresiana, ratifican dogmas como el del purgatorio, fomentan devociones y refuerzan valores morales. La presencia de Satán y un espectacular triunfo sobre él, forman parte también de ese mundo de prodigios. Lo milagroso atestigua la presencia divina y hace públicos los dones que Dios quiere dar a los hombres a través del santo.
Al igual que los milagros, las virtudes son signos de lo extraordinario y de lo maravilloso, pero están también inscritas en el ámbito de lo moral, funcionan como norma social y su existencia muestra los valores predominantes de una época. Las virtudes son descritas conforme a un esquema doctrinal, con ejemplos tomados de la vida cotidiana. A la fe, la esperanza y la caridad, llamadas virtudes teologales, le siguen la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, denominadas cardinales. La humildad, virtud de difícil acceso para quienes experimentan la fama de santidad en vida, se relaciona con la obediencia y con el desapego a los bienes y a la propia voluntad; éstas, y la castidad, que era el sello más evidente de la auténtica santidad, se asociaban a los votos religiosos y a las más altas esferas de la perfección cristiana. Las prácticas ascéticas, los ayunos, el uso de cilicios y azotes son parte central de estas descripciones de virtudes; en la economía de la salvación el auto-sacrificio cumplía varios fines: por un lado, aplacar la ira divina ofreciéndole una víctima inocente, como lo fue Cristo, para restablecer el equilibrio cósmico que los muchos pecados de los hombres habían roto; por el otro, la imitación de los sufrimientos del salvador y el control de las perversas inclinaciones del cuerpo frente a las tentaciones sexuales. Las virtudes, que en la mayoría de los casos deben mantenerse ocultas, se hacen públicas gracias a la labor de los hagiógrafos.
Por último, un tema capital de la literatura hagiográfica es el que se desarrolla alrededor del cuerpo muerto del santo. Toda una paideia