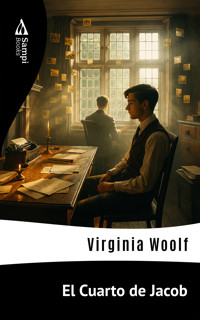
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El Cuarto de Jacob", de Virginia Woolf, es una novela modernista que traza la fragmentada vida de Jacob Flanders a través de las impresiones y recuerdos de quienes le rodean. Con el telón de fondo de la Inglaterra anterior a la Primera Guerra Mundial, la novela explora la identidad, la pérdida y la fugacidad de la existencia. El estilo experimental de Woolf refleja la ausencia de Jacob tanto como su presencia, creando una conmovedora meditación sobre la impermanencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Cuarto de Jacob
Virginia Woolf
SINOPSIS
“El Cuarto de Jacob”, de Virginia Woolf, es una novela modernista que traza la fragmentada vida de Jacob Flanders a través de las impresiones y recuerdos de quienes le rodean. Con el telón de fondo de la Inglaterra anterior a la Primera Guerra Mundial, la novela explora la identidad, la pérdida y la fugacidad de la existencia. El estilo experimental de Woolf refleja la ausencia de Jacob tanto como su presencia, creando una conmovedora meditación sobre la impermanencia.
Palabras clave
Efímero, Impresionista, Modernista
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
Capítulo I
—Así que, por supuesto —escribió Betty Flanders, presionando sus talones bastante más profundamente en la arena—, no había nada que hacer más que irse.
La tinta azul pálido brotó lentamente de la punta de su pluma dorada y disolvió el punto final; allí se quedó su pluma; sus ojos se fijaron y las lágrimas los llenaron lentamente. Toda la bahía temblaba; el faro se tambaleaba; y ella tuvo la ilusión de que el mástil del pequeño yate del señor Connor se doblaba como una vela de cera al sol. Guiñó el ojo rápidamente. Los accidentes eran cosas horribles. Volvió a guiñar el ojo. El mástil estaba recto; las olas, regulares; el faro, erguido; pero la mancha se había extendido.
—... no le queda más remedio que marcharse —leyó.
—Bueno, si Jacob no quiere jugar... —la sombra de Archer, su hijo mayor, caía sobre el papel de carta y se veía azul sobre la arena, y ella sintió frío: ya era el tres de septiembre—, si Jacob no quiere jugar... ¡qué horrible mancha! Debe de estar haciéndose tarde.
—¿Dónde está ese fastidioso muchachito? —dijo ella—. No lo veo. Corre a buscarlo. Dile que venga enseguida.
—... pero afortunadamente —garabateó, ignorando el punto final—, todo parece satisfactoriamente arreglado, a pesar de que estamos como arenques en un barril, y obligados a soportar el perambulatorio que la casera naturalmente no permite...
Así eran las cartas de Betty Flanders al capitán Barfoot: de muchas páginas, manchadas de lágrimas. Scarborough está a setecientas millas de Cornualles: el Capitán Barfoot está en Scarborough: Seabrook ha muerto. Las lágrimas hacían ondular en ondas rojas todas las dalias de su jardín y hacían destellar la casa de cristal en sus ojos, y salpicaban la cocina de cuchillos brillantes, y hacían pensar a la señora Jarvis, la esposa del rector, en la iglesia, mientras sonaba la melodía del himno y la señora Flanders se inclinaba sobre las cabezas de sus hijitos, que el matrimonio es una fortaleza y las viudas vagan solitarias por los campos abiertos, recogiendo piedras, espigando unas cuantas pajas doradas, solitarias, desprotegidas, pobres criaturas. La señora Flanders llevaba viuda dos años.
—¡Ja-cob! ¡Ja-cob! —Archer gritó.
—Scarborough —escribió la señora Flanders en el sobre, y trazó una línea en negrita debajo; era su ciudad natal; el centro del universo. Pero, ¿un sello? Rebuscó en su bolso; luego lo levantó boca abajo; luego tanteó en su regazo, todo tan enérgicamente que Charles Steele, el del sombrero Panamá, suspendió su pincel.
Como las antenas de un insecto irritable, temblaba. Aquella mujer se movía, iba a levantarse, ¡la encontró! Golpeó el lienzo con un apresurado toque negro violáceo. El paisaje lo necesitaba. Era demasiado pálido; los grises pálidos desembocaban en las lavandas, y una estrella o una gaviota blanca suspendida, demasiado pálida como de costumbre. Los críticos dirían que era demasiado pálido, porque él era un desconocido que exponía en la oscuridad, uno de los favoritos de los hijos de sus caseras, que llevaba una cruz en la cadena del reloj y que se sentía muy satisfecho si a sus caseras les gustaban sus cuadros, cosa que ocurría a menudo.
—¡Ja-cob! ¡Ja-cob! —Archer gritó.
Exasperado por el ruido, pero amante de los niños, Steele hurgó nerviosamente en las oscuras espirales de su paleta.
—Vi a tu hermano... vi a tu hermano —dijo, asintiendo con la cabeza, mientras Archer lo rezagaba, arrastrando la pala y mirando con el ceño fruncido al viejo caballero de las gafas.
—Por allí, por la roca —murmuró Steele, con el cepillo entre los dientes, exprimiendo siena cruda y manteniendo los ojos fijos en la espalda de Betty Flanders.
—¡Ja-cob! ¡Ja-cob! —gritó Archer, retrasándose un segundo.
La voz tenía una tristeza extraordinaria. Pura de todo cuerpo, pura de toda pasión, saliendo al mundo, solitaria, sin respuesta, rompiéndose contra las rocas, así sonaba.
Steele frunció el ceño, pero le agradó el efecto del negro: era justo esa nota la que unía el resto.
—¡Ah, uno puede aprender a pintar a los cincuenta! Ahí está Tiziano...
Y así, habiendo encontrado el tinte adecuado, levantó la vista y vio con horror una nube sobre la bahía.
La señora Flanders se levantó, se sacudió el abrigo para quitarse la arena de encima y cogió su sombrilla negra.
La roca era una de esas tremendamente sólidas rocas marrones, o más bien negras, que emergen de la arena como algo primitivo. Áspera, con arrugadas conchas de lapa y escasamente sembrada de mechones de algas secas, un niño pequeño tiene que estirar mucho las piernas, y de hecho sentirse bastante heroico, antes de llegar a la cima.
Pero allí, en la cima, hay un hueco lleno de agua, con un fondo arenoso; con una gota de gelatina pegada a un lado, y algunos mejillones. Un pez se lanza al otro lado. La franja de algas pardo-amarillentas se agita y sale un cangrejo de caparazón opalino.
—Oh, un cangrejo enorme —murmuró Jacob...
Y comienza su viaje sobre patas débiles en el fondo arenoso. ¡Ahora! Jacob hundió la mano. El cangrejo estaba fresco y muy ligero. Pero el agua estaba espesa de arena, así que, bajando a duras penas, Jacob estaba a punto de saltar, sosteniendo su cubo delante de él, cuando vio, estirados completamente rígidos, uno al lado del otro, con las caras muy enrojecidas, a un hombre y una mujer enormes.
Un hombre y una mujer enormes (era un día de cierre temprano) estaban tendidos inmóviles, con la cabeza sobre pañuelos de bolsillo, uno al lado del otro, a pocos metros del mar, mientras dos o tres gaviotas bordeaban graciosamente las olas entrantes y se posaban cerca de sus botas.
Las grandes caras rojas que yacían sobre los pañuelos miraban fijamente a Jacob. Jacob los miró fijamente. Sujetando el cubo con mucho cuidado, Jacob saltó deliberadamente y se alejó trotando muy despreocupadamente al principio, pero cada vez más deprisa a medida que las olas se acercaban a él y tenía que desviarse para esquivarlas, y las gaviotas se elevaban delante de él, salían flotando y volvían a posarse un poco más allá. Una gran mujer negra estaba sentada en la arena. Corrió hacia ella.
—¡Nanny! ¡Nanny! —gritó, sollozando las palabras en la cresta de cada jadeo.
Las olas la rodeaban. Era una roca. Estaba cubierta de algas que revientan al presionarlas. Estaba perdido.
Allí estaba. Su rostro se recompuso. Estaba a punto de rugir cuando, tirado entre los palos negros y la paja bajo el acantilado, vio un cráneo entero, tal vez el cráneo de una vaca, un cráneo, tal vez, con los dientes dentro. Sollozando, pero distraído, corrió cada vez más lejos hasta que tuvo el cráneo en sus brazos.
—¡Ahí está! —gritó la señora Flanders, rodeando la roca y cubriendo todo el espacio de la playa en pocos segundos—. ¿Qué ha agarrado? ¡Suéltalo, Jacob! ¡Suéltalo ahora mismo! Algo horrible, lo sé. ¿Por qué no te quedaste con nosotros? ¡Niño travieso! Ahora bájala. Ahora vengan los dos...
Y se dio la vuelta, sujetando a Archer con una mano y tanteando el brazo de Jacob con la otra. Pero él se agachó y recogió la mandíbula de la oveja, que estaba suelta.
Balanceando el bolso, agarrada a la sombrilla, cogida de la mano de Archer y contando la historia de la explosión de pólvora en la que el pobre señor Curnow había perdido el ojo, la señora Flanders se apresuró a subir la empinada callejuela, consciente todo el tiempo en lo más profundo de su mente de algún malestar soterrado.
Allí, sobre la arena, no lejos de los amantes, yacía el viejo cráneo de oveja sin mandíbula. Limpio, blanco, barrido por el viento, restregado por la arena, un trozo de hueso más impoluto no existía en ningún lugar de la costa de Cornualles. El cardo marino crecería a través de las cuencas de los ojos; se convertiría en polvo, o algún golfista, al golpear su bola un buen día, dispersaría un poco de polvo... No, pero no en el alojamiento, pensó la señora Flanders. Es un gran experimento venir tan lejos con niños pequeños. No hay ningún hombre que ayude con el cochecito. Y Jacob es tan difícil de manejar; tan obstinado ya.
—Tíralo, cariño —le dijo cuando entraron en la carretera—; pero Jacob se apartó de ella y, como el viento arreciaba, sacó el alfiler del sombrero, miró al mar y se lo volvió a clavar.
El viento arreciaba. Las olas mostraban esa inquietud, como algo vivo, inquieto, esperando el látigo, de las olas antes de una tormenta. Los barcos pesqueros se inclinaban hasta el borde del agua. Una pálida luz amarilla atravesó el mar púrpura; y se apagó. El faro estaba encendido.
—Vamos —Betty Flanders.
El sol les daba en la cara y doraba las grandes zarzamoras que salían temblorosas del seto que Archer intentaba deshojar a su paso.
—No os retraséis, chicos. No tenéis nada que poneros —dijo Betty, tirando de ellos y mirando con inquietante emoción la tierra que se mostraba tan escabrosa, con repentinas chispas de luz de los invernaderos de los jardines, con una especie de mutabilidad amarilla y negra, contra esta puesta de sol abrasadora, esta asombrosa agitación y vitalidad de color, que conmovió a Betty Flanders y la hizo pensar en la responsabilidad y el peligro.
Agarró la mano de Archer. Siguió subiendo la colina.
—¿Qué te pedí que recordaras? —dijo.
—No lo sé —dijo Archer.
—Bueno, yo tampoco lo sé —dijo Betty, con humor y sencillez.
¿Y quién negará que esta ceguera mental, cuando se combina con la profusión, el ingenio materno, los cuentos de viejas, las maneras azarosas, los momentos de asombrosa audacia, el humor y el sentimentalismo, quién negará que en estos aspectos toda mujer es más simpática que cualquier hombre?
Bueno, Betty Flanders, para empezar.
Tenía la mano sobre la puerta del jardín.
—¡La carne! —exclamó golpeando el pestillo.
Se había olvidado de la carne.
Rebecca estaba en la ventana.
La desnudez del salón delantero de la señora Pearce se manifestaba plenamente a las diez de la noche, cuando una potente lámpara de aceite se alzaba sobre el centro de la mesa. La dura luz caía sobre el jardín; cortaba en línea recta el césped; iluminaba un cubo infantil y un áster púrpura y llegaba hasta el seto.
La señora Flanders había dejado sus labores de costura sobre la mesa. Allí estaban sus grandes bobinas de algodón blanco y sus gafas de acero; su estuche de agujas; su lana marrón enrollada alrededor de una vieja postal. Allí estaban las eneas y las revistas Strand; y el linóleo arenoso de las botas de los chicos. Un papá piernas largas salió disparado de una esquina a otra y golpeó el globo de la lámpara. El viento lanzaba rectas ráfagas de lluvia a través de la ventana, que destellaban plateadas al atravesar la luz. Una sola hoja golpeaba apresurada y persistentemente el cristal. Había un huracán en el mar.
Archer no podía dormir.
La señora Flanders se inclinó sobre él.
—Piensa en las hadas —dijo Betty Flanders—. Piensa en los encantadores pájaros que se posan en sus nidos. Ahora cierra los ojos y mira a la vieja mamá pájaro con un gusano en el pico. Ahora gira y cierra los ojos —murmuró—, y cierra los ojos.
La posada parecía llena de gorgoteos y prisas; la cisterna rebosaba; el agua burbujeaba y chirriaba y corría por las cañerías y se colaba por las ventanas.
—¿Qué es toda esa agua que entra? —murmuró Archer.
—Es sólo el agua de la bañera corriendo —dijo la señora Flanders.
Algo se rompió fuera de las puertas.
—¿No se hundirá ese vapor? —dijo Archer, abriendo los ojos.
—Por supuesto que no —dijo la señora Flanders—. El capitán está en la cama desde hace tiempo. Cierra los ojos y piensa en las hadas, profundamente dormidas, bajo las flores.
—Creí que nunca se libraría de semejante huracán —susurró a Rebecca, que estaba inclinada sobre una lámpara espiritual en la pequeña habitación contigua.
El viento soplaba con fuerza en el exterior, pero la pequeña llama de la lámpara espiritual ardía en silencio, a la sombra de un libro que sobresalía del catre.
—¿Se ha tomado bien el biberón? —susurró la señora Flanders.
Rebecca asintió y se acercó al catre y bajó el edredón, y la señora Flanders se inclinó y miró ansiosamente al bebé, dormido, pero con el ceño fruncido. La ventana tembló, y Rebecca se escabulló como un gato y la encajó.
Las dos mujeres murmuraban sobre la lámpara de espíritu, tramando la eterna conspiración del silencio y las botellas limpias mientras el viento arreciaba y daba un repentino tirón a los cierres baratos.
Ambas miraron hacia la cuna. Tenían los labios fruncidos. La señora Flanders se acercó al catre.
—¿Dormida? —susurró Rebecca, mirando el catre.
La señora Flanders asintió.
—Buenas noches, Rebecca —murmuró la señora Flanders.
Rebecca la llamó señora, aunque eran conspiradoras tramando la eterna conspiración del silencio y las botellas limpias.
La señora Flanders había dejado la lámpara encendida en la habitación delantera. Allí estaban sus gafas, su costura y una carta con el matasellos de Scarborough. Tampoco había corrido las cortinas.
La luz resplandeció sobre el trozo de hierba; cayó sobre el cubo verde del niño con la línea dorada a su alrededor, y sobre el aster que temblaba violentamente a su lado.
Porque el viento rasgaba la costa, se lanzaba contra las colinas y saltaba, en repentinas ráfagas, sobre su propia espalda. ¡Cómo se extendía sobre la ciudad en la hondonada! ¡Cómo las luces parecían parpadear y temblar en su furia, luces en el puerto, luces en las ventanas de los dormitorios en lo alto! Y rodando olas oscuras ante él, corrió sobre el Atlántico, sacudiendo las estrellas sobre los barcos de un lado a otro.
Se oyó un clic en el salón delantero. El señor Pearce había apagado la lámpara. El jardín se apagó. No era más que una mancha oscura. Cada centímetro estaba mojado por la lluvia. Cada brizna de hierba estaba doblada por la lluvia. Los párpados se habrían cerrado por la lluvia. Tumbado de espaldas, no habría visto más que confusión, nubes que giraban y giraban, y algo amarillento y sulfuroso en la oscuridad.
Los niños de la habitación de delante se habían quitado las mantas y se habían tumbado bajo las sábanas. Hacía calor, bastante pegajoso y húmedo. Archer yacía extendido, con un brazo apoyado en la almohada. Estaba sonrojado; y cuando la pesada cortina se descorrió un poco, se volvió y entreabrió los ojos.
De hecho, el viento agitó la tela de la cómoda y dejó entrar un poco de luz, de modo que se veía el borde afilado de la cómoda, que corría recto hacia arriba, hasta que sobresalía una forma blanca; y en el espejo se veía una raya plateada.
En la otra cama, junto a la puerta, Jacob yacía dormido, profundamente inconsciente. La mandíbula de oveja con los grandes dientes amarillos yacía a sus pies. La había pateado contra la barandilla de hierro de la cama.
Fuera, la lluvia caía más directa y poderosa a medida que arreciaba el viento en las primeras horas de la mañana. El aster fue golpeado contra la tierra. El cubo del niño estaba medio lleno de agua de lluvia; y el cangrejo de caparazón opalino daba vueltas lentamente alrededor del fondo, intentando con sus débiles patas trepar por la empinada ladera; lo intentaba de nuevo y volvía a caer, y lo intentaba una y otra vez.
Capítulo II
—Sra. Flanders... —Pobre Betty Flanders... —Querida Betty... —Sigue siendo muy atractiva... —¡Qué raro que no vuelva a casarse! —Ahí está el capitán Barfoot, que viene todos los miércoles como un reloj y nunca trae a su mujer.
—Pero eso es culpa de Ellen Barfoot —dijeron las señoras de Scarborough—. Ella no se pone por nadie.
—A un hombre le gusta tener un hijo, eso lo sabemos.
—Algunos tumores hay que cortarlos; pero del tipo que mi madre te hizo soportar durante años y años, y que ni siquiera te subieran una taza de té a la cama...
(La señora Barfoot era inválida.)
Elizabeth Flanders, de quien esto y mucho más se había dicho y se diría, era, por supuesto, una viuda en la flor de la vida. Estaba a medio camino entre los cuarenta y los cincuenta. Años y penas entre ellos; la muerte de Seabrook, su marido; tres hijos; pobreza; una casa en las afueras de Scarborough; la caída y posible muerte de su hermano, el pobre Morty, pues ¿dónde estaba? ¿qué era?
Entornando los ojos, miró a lo largo de la carretera en busca del capitán Barfoot; sí, allí estaba, puntual como siempre; las atenciones del capitán maduraban a Betty Flanders, agrandaban su figura, teñían su rostro de alegría e inundaban sus ojos sin ninguna razón que nadie pudiera ver quizá tres veces al día.
Es cierto que no hay nada de malo en llorar por el marido, y la lápida, aunque sencilla, era una pieza sólida, y en los días de verano en que la viuda traía a sus hijos para que estuvieran allí, uno se sentía amable con ella. Los sombreros se alzaban más de lo habitual; las esposas tiraban de los brazos de sus maridos.
Seabrook yacía a dos metros de profundidad, muerto desde hacía muchos años; encerrado en tres caparazones; las grietas selladas con plomo, de modo que, si la tierra y la madera hubiesen sido de cristal, sin duda su rostro yacía visible debajo, el rostro de un joven bigotudo, bien formado, que había salido a cazar patos y se había negado a cambiarse las botas.
—Comerciante de esta ciudad —decía la lápida; aunque por qué Betty Flanders había elegido llamarlo así cuando, como muchos aún recordaban, sólo llevaba tres meses sentado detrás de la ventanilla de una oficina y antes había domado caballos, montado con sabuesos, cultivado algunos campos y corrido un poco a lo loco... bueno, tenía que llamarlo de alguna manera. Un ejemplo para los chicos.
¿Había sido, entonces, nada? Pregunta incontestable, pues aunque no fuera costumbre del enterrador cerrar los ojos, la luz tan pronto se apaga de ellos. Al principio, parte de sí mismo; ahora uno más de la compañía, se había fundido en la hierba, la ladera inclinada, las mil piedras blancas, algunas inclinadas, otras erguidas, las coronas deterioradas, las cruces de hojalata verde, los estrechos senderos amarillos y las lilas que caían en abril, con un aroma como el de la habitación de un inválido, sobre el muro del cementerio. Seabrook era ahora todo eso; y cuando, con la falda recogida, dando de comer a las gallinas, oía la campana para el servicio o el funeral, era la voz de Seabrook: la voz de los muertos.
El gallo volaba sobre su hombro y le picoteaba el cuello, de modo que ahora llevaba un palo o se llevaba a uno de los niños cuando iba a dar de comer a las aves.
—¿No te gustaría mi cuchillo, madre? —dijo Archer.
Sonando en el mismo momento que la campana, la voz de su hijo mezclaba vida y muerte de forma inextricable, estimulante.
—¡Qué cuchillo tan grande para un niño tan pequeño! —dijo ella.
Ella lo cogió para complacerle. Entonces el gallo salió volando del gallinero y, gritándole a Archer que cerrara la puerta de la huerta, la señora Flanders dejó su comida, cacareó para las gallinas, se fue a dar vueltas por el huerto y fue vista desde más allá por la señora Cranch, quien, golpeando su estera contra la pared, la mantuvo un momento en suspenso mientras observaba a la señora Page, que estaba al lado, que la señora Flanders estaba en el huerto con las gallinas.
La señora Page, la señora Cranch y la señora Garfit podían ver a la señora Flanders en el huerto porque el huerto era un trozo cercado de Dods Hill; y Dods Hill dominaba el pueblo.
No hay palabras para exagerar la importancia de Dods Hill. Era la tierra; el mundo contra el cielo; el horizonte de cuántas miradas pueden calcular mejor quienes han vivido toda su vida en el mismo pueblo, abandonándolo sólo una vez para luchar en Crimea, como el viejo George Garfit, inclinado sobre la verja de su jardín fumando en pipa. El progreso del sol se medía por él; el tinte del día se ponía frente a él para ser juzgado.
—Ahora va a subir a la colina con el pequeño John —dijo la señora Cranch a la señora Garfit, sacudiendo su estera por última vez y entrando a toda prisa en casa.
Abriendo la verja del huerto, la señora Flanders se dirigió a la cima de la colina de Dods, llevando a John de la mano. Archer y Jacob corrían delante o se quedaban rezagados; pero estaban en la fortaleza romana cuando ella llegó, y gritaban qué barcos se veían en la bahía. La vista era magnífica: los páramos detrás, el mar delante y todo Scarborough, de un extremo a otro, plano como un rompecabezas. La señora Flanders, que estaba cada vez más robusta, se sentó en la fortaleza y miró a su alrededor.
Debería haber conocido toda la gama de cambios de la vista; su aspecto invernal, primaveral, estival y otoñal; cómo las tormentas llegaban desde el mar; cómo los páramos se estremecían y se iluminaban al pasar las nubes; debería haber observado la mancha roja donde se construían las villas; y el entrecruzamiento de líneas donde se cortaban las parcelas; y el destello de diamante de las casitas de cristal al sol. O, si se le escapaban detalles como éstos, podría haber dejado que su imaginación jugara con el tinte dorado del mar al atardecer, y pensar cómo se deslizaba en monedas de oro sobre la orilla. Pequeñas embarcaciones de recreo se adentraban en él; el brazo negro del muelle lo acumulaba. Toda la ciudad era rosa y dorada, abovedada, envuelta en niebla, resonante, estridente. Los banjos rasgueaban; el desfile olía a alquitrán que se pegaba a los talones; de repente, las cabras hacían cabriolas con sus carruajes entre la multitud. Se observó lo bien que la Corporación había colocado los parterres. A veces volaba un sombrero de paja. Los tulipanes se quemaban en el sol. Numerosos pantalones de esponja se extendían en hileras. Gorros morados adornaban rostros suaves, rosados y quejumbrosos en las almohadas de los sillones de baño. Hombres con batas blancas llevaban sobre ruedas vallas publicitarias triangulares. El capitán George Boase había capturado un tiburón monstruoso. Uno de los lados de la valla triangular lo decía en letras rojas, azules y amarillas; y cada línea terminaba con tres notas de exclamación de distinto color.





























