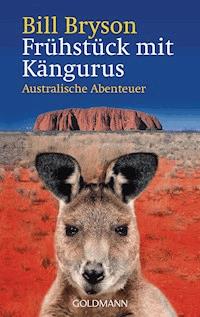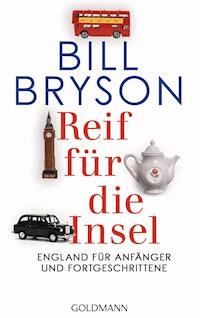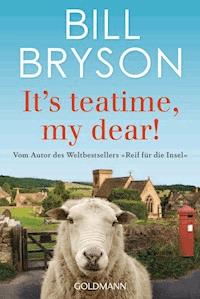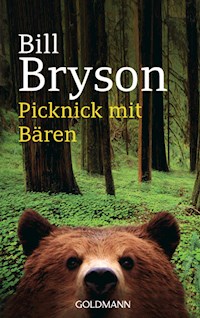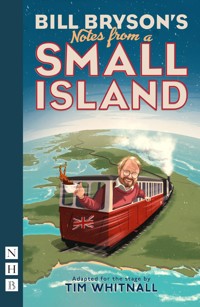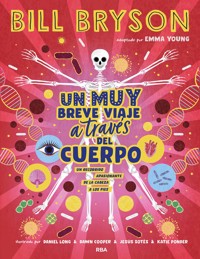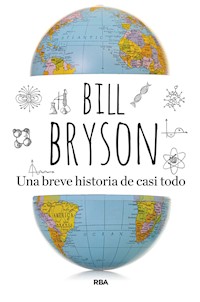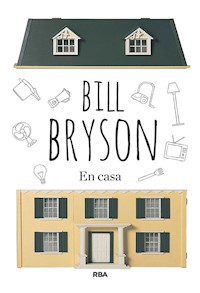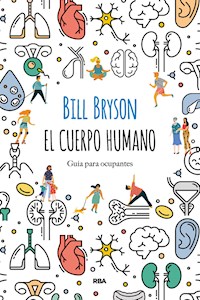
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Del autor de Una breve historia de casi todo (200.000 ejemplares vendidos)Nos pasamos toda una vida con un solo cuerpo y casi no sabemos cómo funciona. Desde los genes hasta nuestra capacidad de hablar, pasando por nuestras constantes adaptaciones al medio y los riesgos que corremos, este libro nos descubre que nuestro microcosmos es un verdadero milagro, lleno de prodigios y de secretos asombrosos. Explicar el cuerpo humano en toda su integridad, y hacerlo para todos los públicos, solo está al alcance de un autor como Bill Bryson. Con su habitual talento narrativo, su capacidad para sintetizar amplios conocimientos y su cultura para revelar datos sorprendentes, Bryson demuestra que es el mejor y más divertido guía para emprender un apasionante viaje hacia nuestro interior. "El cuerpo humano es un mapa de las maravillas, un recorrido por un miembro minúsculo". THE GUARDIAN
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BILL BRYSON
EL CUERPO HUMANO
Guía para ocupantes
Traducción deFRANCISCO J. RAMOS MENA
Título original inglés: The Body.
Autor: Bill Bryson.
Publicado por primera vez en Gran Bretaña en 2019 por Doubleday, un sello de Transworld Publishers.
© Bill Bryson, 2019.
© de la traducción: Francisco J. Ramos Mena, 2020.
The Poems of Emily Dickinson: Variorum Edition, editado por Ralph W. Franklin, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, copyright © 1998, del Presidente y miembros de Harvard College. Copyright © 1951 y 1955, del Presidente y miembros de Harvard College. Copyright © renovado en 1979 y 1983, del presidente y miembros del Harvard College. Copyright © 1914, 1918, 1919, 1924, 1929, 1930, 1932, 1935, 1937 y 1942, de Martha Dickinson Bianchi. Copyright © 1952, 1957, 1958, 1963 y 1965, de Mary L. Hampson.
Ilustraciones: Neil Gower.
© de esta edición: RBA Libros, S.A. 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2020.
REF.: ODBO666
ISBN: 9788491876267
GRAFIME • COMPOSICIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
A LOTTIE. BIENVENIDA TÚ TAMBIÉN.
CONTENIDO
1. Cómo construir un humano2. El exterior: la piel y el pelo3. El yo microbiano4. El cerebro5. La cabeza6. ¡Salud!: la boca y la garganta7. El corazón y la sangre8. El departamento de química9. En la sala de disección: el esqueleto10. ¡En marcha!: bipedación y ejercicio11. Equilibrio12. El sistema inmunitario13. ¡Respire hondo!: los pulmones y la respiración14. El placer del buen comer15. Las tripas16. El sueño17. Las partes pudendas18. En el principio: la concepción y el nacimiento19. Los nervios y el dolor20. Cuando las cosas se ponen feas: las enfermedades21. Cuando las cosas se ponen muy feas: el cáncer22. Buena y mala medicina23. El finalNotasBibliografíaAgradecimientosCréditos de las fotografías1CÓMO CONSTRUIR UN HUMANO
¡Cuán semejante a un dios!
WILLIAM SHAKESPEARE,Hamlet
Hace mucho, cuando cursaba los primeros años de secundaria en una escuela estadounidense, recuerdo que un maestro de biología me enseñó que todas las sustancias químicas que componen un cuerpo humano podían comprarse en una droguería más o menos por unos 5 dólares. No recuerdo la cifra exacta: puede que fueran 2,97 dólares, o tal vez 13,50; pero desde luego era muy poco dinero aun para la década de 1960, y recuerdo que me quedé perplejo ante la idea de que se pudiera fabricar un ser desgarbado y lleno de granos como yo por prácticamente nada.
Fue una revelación tan tremendamente humillante que no me ha abandonado desde entonces. Pero la cuestión es: ¿era cierto? ¿De verdad valemos tan poco?
Muchos expertos (lo que quizá cabría definir mejor como «estudiantes universitarios de ciencias que no tienen con quien salir un viernes») han intentado calcular en varias ocasiones, casi siempre por diversión, cuánto costarían los materiales necesarios para construir un humano. Probablemente, el intento más respetable y exhaustivo emprendido en los últimos años sea el que realizó la Real Sociedad de Química del Reino Unido (RSC, por sus siglas en inglés) cuando, en el marco del Festival de Ciencia de Cambridge de 2013, calculó cuánto costaría reunir todos los elementos necesarios para construir al actor Benedict Cumberbatch (ese año Cumberbatch fue el director invitado del festival, y, convenientemente, resultaba ser un humano del tamaño apropiado).
Según los cálculos de la RSC, hacen falta un total de 59 elementos para construir un ser humano.1 Seis de ellos —carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo— representan el 99,1 % de lo que somos, pero una buena parte de los materiales restantes resultan un tanto inesperados. ¿Quién habría pensado que estaríamos incompletos sin un poco de molibdeno en nuestro cuerpo, o de vanadio, manganeso, estaño y cobre? Hay que decir que nuestros requisitos con respecto a algunos de esos elementos son increíblemente modestos y se miden en partes por millón o incluso en partes por mil millones. Por ejemplo, solo necesitamos 20 átomos de cobalto y 30 de cromo por cada 999.999.999,5 átomos de todo lo demás.2
El principal componente de cualquier ser humano, que ocupa el 61 % del espacio disponible, es el oxígeno. Puede parecer un tanto contrario a la intuición que estemos compuestos casi en dos terceras partes de un gas inodoro. La razón de que no seamos livianos e hinchables como un globo es que el oxígeno está en su mayor parte combinado con hidrógeno (que representa otro 10 % de nosotros) para formar agua; y el agua, como sabrá el lector si alguna vez ha intentado mover una piscina infantil o simplemente caminar con la ropa mojada, resulta sorprendentemente pesada. No deja de ser un poco irónico que dos de los elementos más ligeros de la naturaleza, el oxígeno y el hidrógeno, cuando se combinan formen uno de los más pesados, pero tal es nuestra naturaleza. El oxígeno y el hidrógeno también son dos de los elementos más baratos que contenemos. Según la RSC, todo el oxígeno de nuestro cuerpo saldría por solo 8,90 libras,* y el hidrógeno por 16 (suponiendo que tengamos más o menos la complexión de Benedict Cumberbatch). El nitrógeno (el 2,6 % de nosotros) aún nos sale mejor de precio, a solo 0,27 libras por cuerpo. Pero a partir de aquí las cosas se encarecen bastante.
Necesitamos unos 13,5 kilogramos de carbono, y, según la RSC, eso nos costaría 44.300 libras (la institución solo contempla las formas más puras de todos los elementos: nunca harían un humano con materiales baratos). El calcio, el fósforo y el potasio, aunque necesarios en cantidades mucho más pequeñas, nos saldrían en total por otras 47.000 libras. La mayor parte del resto de los elementos resultan aún más costosos por unidad de volumen, pero por fortuna solo se necesitan en cantidades microscópicas. El torio sale a casi 2.000 libras el gramo, pero constituye únicamente el 0,0000001 % de nosotros, por lo que podemos comprar la cantidad necesaria para un cuerpo por solo 0,21. Todo el estaño que necesitamos puede ser nuestro por menos de 0,04 libras, mientras que el circonio y el niobio nos costarán solo 0,02 cada uno. Al parecer, no merece la pena cobrar por el 0,000000007 % de nosotros que representa el samario, ya que en las cuentas de la RSC aparece reflejado con un coste cero.
De los 59 elementos que contenemos, 24 se conocen tradicionalmente como «elementos esenciales», puesto que, de hecho, no podemos prescindir de ellos. El resto viene a ser como un cajón de sastre. Algunos resultan claramente beneficiosos; otros pueden serlo, pero todavía no estamos seguros de en qué manera; otros no son perjudiciales ni beneficiosos, pero simplemente están ahí, por así decirlo; y algunos son claramente malos. El cadmio, por ejemplo, es el vigésimo tercer elemento más común en el cuerpo y constituye el 0,1 % de su volumen, pero resulta extremadamente tóxico. Lo tenemos no porque nuestro cuerpo lo anhele, sino porque penetra en las plantas desde el suelo y luego pasa a nosotros cuando las ingerimos. Si uno vive, por ejemplo, en Norteamérica, probablemente ingiere alrededor de 80 microgramos de cadmio al día, y ni uno solo de ellos le hace ningún bien.
Todavía no hemos logrado entender del todo una sorprendente proporción de lo que ocurre en este nivel elemental. Cojamos casi cualquier célula del cuerpo y tendremos un millón o más de átomos de selenio, pero hasta hace poco nadie tenía ni idea de por qué estaban ahí. Hoy sabemos que el selenio produce dos enzimas vitales cuya deficiencia se ha asociado a hipertensión, artritis, anemia, algunos tipos de cáncer e incluso, posiblemente, una reducción del número de espermatozoides.3 De modo que no hay duda de que es una buena idea tener un poco de selenio en nuestro cuerpo (se encuentra sobre todo en las nueces, el pan integral y el pescado), pero, por otra parte, si ingerimos demasiado puede envenenar irremediablemente el hígado.4 Al igual que ocurre con muchos otros aspectos de la vida, alcanzar el equilibrio correcto es un asunto delicado.
En conjunto, según la RSC, el coste total de construir un nuevo ser humano utilizando al servicial Benedict Cumberbatch como plantilla sería de exactamente 96.546,79 libras.* Obviamente, la mano de obra y el IVA incrementarían aún más los costes. Con suerte, conseguir un Benedict Cumberbatch para llevarse a casa podría salirnos por menos de unas 200.000 libras; no es que sea una enorme fortuna, dentro de lo que cabe, pero, desde luego, tampoco es el puñado de dólares que sugería mi maestro de secundaria. Dicho esto, añadamos que en 2012, Nova, un programa científico de la red de televisión pública estadounidense PBS que lleva mucho tiempo en antena, realizó un análisis exactamente equivalente en uno de sus episodios, titulado «Hunting the Elements», y calculó que el valor de los componentes fundamentales del cuerpo humano era de 168 dólares, lo cual ilustra un hecho que se hará ineludible conforme avance este libro: que, en lo que respecta al cuerpo humano, a menudo los detalles resultan sorprendentemente inciertos.5
Pero, obviamente, en realidad eso apenas importa: por más que paguemos o por más esmero que pongamos en ensamblar los materiales, no crearemos un ser humano. Podríamos reunir a las personas más inteligentes que viven actualmente o han vivido alguna vez y dotarlas de la suma completa de todo el conocimiento humano, y ni aun así podrían crear entre todas una sola célula viva, por no hablar de un replicante Benedict Cumberbatch.
Esto es, sin duda, lo más asombroso de nosotros: que somos solo una colección de componentes inertes, los mismos que uno encontraría en un montón de tierra. Ya lo he dicho antes en otro libro, pero creo que merece la pena repetirlo: lo único que tienen de especial los elementos que nos configuran es el hecho de que nos configuran. Ese es el milagro de la vida.
Pasamos nuestra existencia dentro de esta carne cálida y bamboleante y, sin embargo, apenas le prestamos atención. ¿Cuántos de nosotros sabemos siquiera aproximadamente dónde está el bazo o para qué sirve? ¿O la diferencia entre los tendones y los ligamentos? ¿O qué función tienen los ganglios linfáticos? ¿Cuántas veces al día cree que parpadea? ¿Quinientas? ¿Mil? Seguro que no tiene ni idea. Bueno, pues parpadea 14.000 veces al día; tantas que en total tenemos los ojos cerrados durante veintitrés minutos diarios en nuestro horario de vigilia.6 Sin embargo, no hemos de pensar en ello para nada, puesto que cada segundo de cada día nuestro cuerpo realiza una cantidad literalmente inconmensurable de tareas: puede que un cuatrillón, un nonillón, un quindecillón, un vigintillón (son medidas reales)… En cualquier caso, es una cifra que va mucho más allá de lo imaginable, sin requerir nuestra atención ni un solo instante.
En el segundo de tiempo transcurrido más o menos desde que ha empezado a leer esta frase su cuerpo ha producido un millón de glóbulos rojos. Ya están desplazándose a toda prisa por su interior, circulando por sus venas, manteniéndolo vivo. Cada uno de esos glóbulos rojos recorre vibrando nuestro cuerpo unas 150.000 veces, transportando oxígeno repetidamente a las células, y luego, magullado e inútil, se entregará a otras células para ser silenciosamente eliminado por nuestro bien mayor.
En total, se necesitan siete mil billones de billones de átomos (es decir, 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000, o siete mil cuatrillones) para formar a uno de nosotros. Nadie sabe por qué esos siete mil billones de billones de átomos tienen un deseo tan urgente de ser nosotros. Al fin y al cabo, no son más que partículas mecánicas, sin que exista un solo pensamiento o noción entre ellas. Sin embargo, de alguna manera, durante el tiempo de su existencia construirán y mantendrán todos los innumerables sistemas y estructuras necesarios para mantenernos a pleno rendimiento, para que nosotros seamos nosotros, para darnos forma y configuración, y para permitirnos disfrutar de esa rara y extremadamente agradable condición conocida como vida.
Esta es una tarea mucho más ingente de lo que parece. Una vez «desplegados», resultamos ser realmente enormes. Nuestros pulmones, extendidos, cubrirían una pista de tenis, y las vías respiratorias que contienen llegarían de Londres a Moscú. La longitud de todos nuestros vasos sanguíneos daría dos veces y media la vuelta al mundo.7 Pero la parte más extraordinaria de todas es nuestro ADN. Tenemos un metro de él empaquetado en cada célula, y tantas células que, si empalmáramos todo el ADN de nuestro cuerpo en una única y fina hebra, esta se extendería a lo largo de más de 15.000 millones de kilómetros, más allá de Plutón.8 Piense en ello: hay lo suficiente de usted como para abandonar el sistema solar. Somos, en el sentido más literal, seres cósmicos.
Pero nuestros átomos no son más que elementos de construcción, y en sí mismos no están vivos. No es nada fácil decir dónde empieza la vida exactamente. La unidad básica de la vida es la célula: en eso todo el mundo está de acuerdo. La célula está llena de cosas que bullen de actividad —ribosomas y proteínas, ADN, ARN, mitocondrias y muchos otros arcanos microscópicos—, pero ninguna de ellas está viva en sí misma. La propia célula es solo un compartimento —una especie de pequeña habitación: una celda (como indica su etimología)— que las contiene, y de por sí es tan inanimada como cualquier otra habitación. Sin embargo, de alguna manera, cuando todo eso se junta tenemos vida. Esa es la parte que se escapa a la ciencia. Y espero que siempre lo haga.
Lo que quizá resulta más extraordinario es que no hay nadie al mando. Cada componente de la célula responde a las señales de otros componentes, todos chocan y se empujan entre sí como otros tantos autos de choque, pero, de algún modo, todo ese movimiento aleatorio se traduce en una acción fluida y coordinada, no solo dentro de la célula, sino en todo el cuerpo, en la medida en que las células se comunican con otras células situadas en diferentes partes de nuestro cosmos personal.
El corazón de la célula es el núcleo. Este contiene el ADN celular: un metro de él, como ya hemos señalado, estrujado en un espacio que podríamos calificar muy bien de infinitesimal. La razón de que pueda caber tal cantidad de ADN en el núcleo celular es que este es extremadamente delgado:9 se necesitarían 20.000 millones de hebras de ADN colocadas una al lado de otra para obtener el grosor del más fino cabello humano. Cada una de las células del cuerpo (estrictamente hablando, cada una de las células que tienen núcleo) contiene dos copias de nuestro ADN. De ahí que tengamos el suficiente para llegar a Plutón y más allá.
El ADN existe con un único propósito: crear más ADN. Nuestro ADN no es más que un manual de instrucciones para fabricarnos. Una molécula de ADN —como seguramente recordará el lector de innumerables programas de televisión, si no de las clases de biología en la escuela— está formada por dos hebras unidas por peldaños que forman la famosa escalera de caracol conocida como doble hélice. Un tramo de ADN se divide en segmentos llamados cromosomas y unidades individuales más cortas llamadas genes. La suma de todos los genes forma el genoma.
El ADN es extremadamente estable. Puede durar decenas de miles de años. Hoy es lo que permite a los científicos llegar a conocer la antropología del pasado más remoto. Probablemente, nada de lo que el lector posee en este momento —ni una carta, ni una joya ni una preciada reliquia familiar— seguirá existiendo dentro de mil años, pero casi con toda certeza su ADN seguirá estando en algún sito, y podría recuperarse simplemente si alguien se tomara la molestia de buscarlo. El ADN transmite información con una fidelidad extraordinaria: solo comete un error aproximadamente por cada mil millones de letras copiadas. Aun así, eso representa alrededor de tres errores, o mutaciones, por cada división celular. El cuerpo puede ignorar la mayoría de esas mutaciones, pero algunas, de vez en cuando, adquieren una persistente trascendencia. Eso es la evolución.
Todos los componentes del genoma tienen un único propósito: mantener vivo el linaje de nuestra existencia. No deja de ser una lección de humildad pensar que los genes que llevamos son inmensamente antiguos y posiblemente —al menos hasta ahora— eternos. Nosotros moriremos y desapareceremos, pero nuestros genes seguirán y seguirán mientras nosotros y luego nuestros descendientes continúen produciendo descendencia. Y no deja de resultar pasmoso hacer la reflexión de que el linaje personal de cada uno de nosotros no se ha roto ni una sola vez en los 3.000 millones de años transcurridos desde que comenzó la vida. Para que usted o yo estemos aquí ahora, cada uno de nuestros antepasados ha tenido que transmitir con éxito su material genético a una nueva generación antes de extinguirse o de verse apartado de algún otro modo del proceso procreador. Es una auténtica cadena de éxitos.
Lo que hacen concretamente los genes es dar instrucciones para fabricar proteínas. La mayoría de las cosas útiles que hay en el cuerpo son proteínas. Algunas aceleran cambios químicos, y se conocen como enzimas. Otras, las hormonas, transmiten mensajes químicos. Otras atacan a los agentes patógenos: son los anticuerpos. La mayor de todas nuestras proteínas es la denominada titina, que ayuda a controlar la elasticidad muscular. Su nombre químico tiene 189.819 letras, lo que probablemente la convertiría en la palabra más larga de cualquier idioma si no fuera porque los diccionarios no admiten los nombres químicos.10 Nadie sabe cuántos tipos de proteínas tenemos, pero las estimaciones van de unos cientos de miles a un millón o más.11
La paradoja de la genética es que todos nosotros somos muy distintos, pero, no obstante, genéticamente casi idénticos. Todos los humanos comparten el 99,9 % de su ADN, y, aun así, no hay dos humanos iguales.12 Mi ADN y el del lector seguramente diferirán en tres o cuatro millones de lugares, lo cual es solo una pequeña proporción del total, pero suficiente para hacer que haya una gran diferencia entre nosotros.13 Cada uno de nosotros tiene asimismo alrededor de un centenar de mutaciones personales: tramos de instrucciones genéticas que no coinciden en absoluto con ninguno de los genes que nos transmitió ninguno de nuestros progenitores, sino que son exclusivamente nuestros.14
Cómo funciona exactamente todo esto sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros. Solo un 2 % del genoma humano codifica proteínas, lo cual equivale a decir que solo el 2 % hace algo demostrable e inequívocamente práctico, pero se ignora por completo qué hace el resto. Parece ser que una gran parte simplemente está ahí, como las pecas en la piel, pero hay otra parte cuya presencia carece de sentido. Hay una breve secuencia concreta, conocida como secuencia Alu, que se repite más de un millón de veces a lo largo de nuestro genoma, en ocasiones incluso en medio de importantes genes responsables de la codificación de proteínas.15 Por lo que sabemos hasta ahora es un auténtico galimatías, y, sin embargo, constituye el 10 % de todo nuestro material genético. A esa parte misteriosa se la llamó durante un tiempo «ADN basura», aunque actualmente se le da el nombre, más elegante, de «ADN oscuro», lo que significa que no sabemos qué hace o por qué está ahí. Parte de él está involucrado en la regulación de los genes, pero la función del resto permanece en su mayoría por determinar.
Con frecuencia se compara el cuerpo con una máquina, pero en realidad es mucho más que eso: trabaja las veinticuatro horas del día durante décadas sin necesidad (en su mayor parte) de un mantenimiento regular o la instalación de piezas de repuesto; funciona con agua y unos cuantos compuestos orgánicos; es suave y bastante bonito; resulta convenientemente móvil y flexible; se reproduce con entusiasmo; cuenta chistes, siente afecto, y sabe apreciar una encendida puesta de sol y una refrescante brisa. ¿Cuántas máquinas conoce que sean capaces de hacer algo de eso? No hay ninguna duda: somos una auténtica maravilla. Pero hay que decir que, entonces, también lo es una lombriz de tierra.
¿Y cómo celebramos el esplendor de nuestra existencia? Bueno, la mayoría de nosotros haciendo el mínimo ejercicio y comiendo el máximo. Piense en toda la basura que se mete por la garganta y cuánto tiempo de su vida pasa despatarrado en estado semivegetativo frente a una pantalla brillante. Y, sin embargo, de alguna forma milagrosa nuestros cuerpos nos cuidan, extraen nutrientes de los variados alimentos que nos llevamos a la boca y se las ingenian para mantenernos de una pieza, generalmente a un nivel bastante bueno, durante décadas. Suicidarse mediante el estilo de vida requiere años.
Aunque lo hagamos casi todo mal, nuestro cuerpo nos mantiene y preserva. La mayoría de nosotros somos testimonio de ello de una u otra forma. Cinco de cada seis fumadores no contraen cáncer de pulmón.16 La mayoría de las personas que integran el grupo de los principales candidatos para sufrir ataques cardiacos no sufren ataques cardiacos. Se estima que cada día entre una y cinco de nuestras células se vuelven cancerosas, pero el sistema inmunitario las captura y las mata.17 Piense en ello. Un par de docenas de veces a la semana, que son más de mil veces al año, contraemos la enfermedad más temida de nuestra época, y en cada una de esas ocasiones nuestro cuerpo nos salva. Desde luego, muy de vez en cuando un cáncer se convierte en algo más grave, y puede que nos mate, pero en términos generales los cánceres son raros: la mayoría de las células del cuerpo se replican miles y miles de millones de veces sin equivocarse. Puede que el cáncer sea una causa común de mortalidad, pero no constituye un suceso común en la vida.
Nuestro cuerpo es un universo de 37,2 billones de células* que operan en sincronía más o menos perfecta durante más o menos todo el tiempo.18 En condiciones normales, un dolor, una punzada de indigestión, algún que otro cardenal o grano es lo único que revela nuestro carácter imperfecto. Hay miles de cosas que pueden matarnos —algo más de 8.000, según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud que elabora la Organización Mundial de la Salud—, y podemos escapar de todas ellas excepto de una. Para la mayoría de nosotros, no es un mal resultado.19
Sabe Dios que no somos perfectos, ni mucho menos. Tenemos las muelas del juicio retenidas porque hemos desarrollado unas mandíbulas demasiado estrechas para dar cabida a todos los dientes de los que estamos dotados, y la pelvis demasiado pequeña para dejar pasar a los hijos sin sufrir un dolor atroz. Somos irremediablemente susceptibles al dolor de espalda. Tenemos órganos que en su mayoría no son capaces de repararse a sí mismos. Si un pez cebra sufre una lesión en el corazón, desarrolla tejido nuevo; si nos pasa a nosotros, bueno, ¡mala suerte! Casi todos los animales producen su propia vitamina C, pero nosotros no podemos: llevamos a cabo casi todo el proceso, salvo, inexplicablemente, el último paso, la producción de una única enzima.20
El milagro de la vida humana no es que tengamos algunas debilidades, sino que no nos veamos superados por ellas. No olvide que nuestros genes provienen de ancestros que durante la mayor parte del tiempo ni siquiera fueron humanos. Algunos de ellos eran peces; otros muchos eran pequeños y peludos, y vivían en madrigueras. Tales son los seres de los que hemos heredado nuestro plan corporal. Somos el producto de 3.000 millones de años de ajustes evolutivos. Sin duda todos estaríamos mucho mejor si pudiéramos empezar de cero y dotarnos de un cuerpo construido para nuestras necesidades específicas de Homo sapiens: caminar erguidos sin destrozarnos las rodillas y la espalda, tragar sin tener un elevado riesgo de atragantarnos, producir bebés como una máquina expendedora… Pero no fuimos construidos para eso. Iniciamos nuestro viaje a través de la historia en forma de gotas unicelulares flotando en mares cálidos y poco profundos. Desde entonces todo ha sido un accidente prolongado e interesante, pero a la vez extremadamente glorioso, como espero que dejen patente las páginas siguientes.
2EL EXTERIOR: LA PIEL Y EL PELO
La belleza se queda solo a flor de piel, pero la fealdad llega hasta los huesos.
DOROTHY PARKER
I
Puede que resulte un poco sorprendente si se piensa, pero nuestra piel es nuestro mayor órgano, y posiblemente el más versátil. Mantiene las tripas dentro y las cosas malas fuera. Amortigua los golpes. Nos proporciona el sentido del tacto, brindándonos placer, calor, dolor y casi todo lo que nos convierte en seres vitales. Produce melanina para protegernos de los rayos del sol. Se repara cuando la maltratamos. Es la responsable de cuanta belleza logremos poseer. Cuida de nosotros.
El nombre formal con el que se denomina la piel es sistema cutáneo. Su tamaño es de unos dos metros cuadrados, y su peso total suele oscilar entre los 4,5 y los 7 kilos, aunque, obviamente, ello depende de nuestra estatura y de la cantidad de culo y barriga que necesite envolver. Es más fina en los párpados (con solo unos 0,025 milímetros de grosor), y más gruesa en la palma de las manos y la planta de los pies. A diferencia de un corazón o un riñón, la piel nunca falla. «Nuestras costuras no revientan ni tenemos fugas espontáneas», sostiene Nina Jablonski, profesora de antropología en la Universidad Estatal de Pensilvania, que es la decana de todo lo relacionado con la piel.1
La piel está formada por una capa interna llamada dermis y una externa que recibe el nombre de epidermis. La superficie más externa de la epidermis, la denominada capa córnea, está compuesta íntegramente de células muertas. Resulta una idea fascinante que justo aquello que nos hace más encantadores esté muerto. Allí donde el cuerpo se encuentra con el aire, todos somos cadáveres. Esas células externas de la piel se reemplazan cada mes. Perdemos piel de manera copiosa, casi irresponsable: unos 25.000 «copos» por minuto, es decir, más de un millón cada hora.2 Si pasa el dedo por un estante polvoriento, en gran medida estará abriendo camino a través de fragmentos de su antiguo yo. Nos convertimos en polvo de forma tan discreta como implacable.
A esos «copos» de piel se los denomina propiamente escamas. Cada uno de nosotros deja tras de sí alrededor de medio kilo de polvo al año. Si quemáramos el contenido de la bolsa de nuestro aspirador, el tufo predominante sería ese inconfundible olor a chamusquina que asociamos al cabello quemado.3 La razón es que la piel y el cabello están hechos básicamente del mismo material: queratina.
Debajo de la epidermis se encuentra la dermis, una capa más fértil donde residen todos los sistemas activos de la piel: vasos sanguíneos y linfáticos, fibras nerviosas, las raíces de los folículos pilosos, los depósitos glandulares del sudor y el sebo… Debajo de esta hay una capa subcutánea —que técnicamente no forma parte de la piel— donde se almacena la grasa. Aunque no pertenezca al sistema cutáneo, es una parte importante del cuerpo, dado que almacena energía, proporciona aislamiento y mantiene unida la piel al cuerpo que hay debajo.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos poros tenemos en la piel, pero lo cierto es que estamos seriamente perforados. La mayoría de las estimaciones sugieren que tenemos entre dos y cinco millones de folículos pilosos, y quizá el doble de glándulas sudoríparas. Los folículos realizan una doble función: hacer brotar pelos y secretan sebo (en las glándulas sebáceas) que, mezclado con el sudor, forma una capa oleosa en la superficie. Esto contribuye a mantener la piel suave y a la vez hacerla inhóspita para muchos organismos extraños. A veces los poros se bloquean con pequeños tapones de piel muerta y sebo seco, formando las denominadas espinillas. Si además el folículo se infecta y se inflama, el resultado son esos granos que tanto atemorizan a los adolescentes. Los jóvenes tienen granos simplemente porque sus glándulas sebáceas —como todas sus glándulas— son sumamente activas. Cuando esa afección se cronifica, el resultado es el acné, un término de origen bastante incierto.4 Parece estar relacionado con la palabra griega acme, que hace referencia a un logro elevado y admirable, lo cual con toda seguridad no es precisamente un rostro lleno de granos. No está nada claro cómo ambos conceptos llegaron a hermanarse, y se barajan varias hipótesis, entre ellas la de un posible error tipográfico.
La dermis también contiene una serie de receptores que nos mantienen literalmente en contacto con el mundo: si una ligera brisa juguetea en nuestra mejilla, son los corpúsculos de Meissner* los que nos lo hacen saber; cuando tocamos un plato caliente con la mano, son los de Ruffini lo que ponen el grito en el cielo; las células de Merkel responden a la presión constante; los corpúsculos de Pacini, a la vibración.
Los corpúsculos de Meissner son los favoritos de todo el mundo. Detectan el más ligero roce y son particularmente abundantes en nuestras zonas erógenas y otras áreas de sensibilidad acrecentada: las yemas de los dedos, los labios, la lengua, el clítoris, el pene, etc.5 Reciben su nombre del anatomista alemán Georg Meissner, a quien se atribuye su descubrimiento en 1852, aunque su colega Rudolf Wagner afirmó que en realidad el descubridor era él. Los dos hombres riñeron por el asunto, demostrando que en la ciencia no hay ningún detalle demasiado pequeño que no sea capaz de suscitar animosidad.
Todos estos receptores están exquisitamente sintonizados para permitirnos sentir el mundo. Un corpúsculo de Pacini puede detectar un movimiento de solo 0,00001 milímetros, que en la práctica viene a ser como no moverse en absoluto. Es más: ni siquiera requieren contacto físico con el material que están interpretando. Como señala David J. Linden en su libro Touch, si hundes una pala en grava o en arena, puedes percibir la diferencia entre ambas, a pesar de que lo único que tocas es la pala.6 Curiosamente, no tenemos ningún receptor para detectar la humedad:7 solo disponemos de sensores térmicos para guiarnos; de ahí que, cuando nos sentamos en un lugar húmedo, generalmente no podemos saber si realmente está húmedo o tan solo frío.
Las mujeres lo tienen mucho mejor que los hombres en lo relativo a la sensibilidad táctil de los dedos, pero posiblemente sea solo porque tienen las manos más pequeñas y, por ende, una red de sensores más densa.8 Un aspecto interesante del tacto es que el cerebro no solo nos dice qué sensación nos produce algo, sino qué sensación debería producirnos. De ahí que la caricia de un amante nos produzca una sensación maravillosa, pero el mismo roce por parte de un extraño nos resulte repugnante u horrible. También es por eso por lo que nos resulta tan difícil hacernos cosquillas a nosotros mismos.
Uno de los momentos más memorables e inesperados que experimenté cuando escribía este libro fue en una sala de disección de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nottingham, cuando un profesor y cirujano llamado Ben Ollivere (sobre el que diré mucho más a su debido tiempo) hizo una cuidadosa incisión y arrancó una tirilla de piel de aproximadamente un milímetro de grosor del brazo de un cadáver. Era tan delgada que resultaba translúcida. «Aquí —nos dijo— es donde está todo el color de la piel. A esto se reduce la raza: a una tirilla de epidermis».
Le mencioné el tema a Nina Jablonski cuando nos reunimos poco después en su despacho en State College, Pensilvania. Ella asintió con un vigoroso movimiento de cabeza. «Es extraordinario que se dé tanta importancia a una faceta tan pequeña de nuestra composición —me dijo—. La gente actúa como si el color de la piel fuera un factor determinante del carácter, cuando no es más que una reacción a la luz solar. Biológicamente, no existe nada parecido a la raza; nada en términos de color de la piel, rasgos faciales, tipo de cabello, estructura ósea o cualquier otra cosa que sea una cualidad definitoria entre las personas. Y, sin embargo, fíjese en cuánta gente ha sido esclavizada, odiada, linchada o privada de sus derechos fundamentales a lo largo de la historia debido al color de su piel».
Jablonski, una mujer alta y elegante de cabello corto y plateado, trabaja en un despacho muy ordenado, en la cuarta planta del edificio de Antropología del campus de la Universidad Estatal de Pensilvania, pero su interés por la piel surgió hace casi treinta años, cuando era una joven primatóloga y paleobióloga en la Universidad de Australia Occidental, en Perth. Cuando preparaba una conferencia sobre las diferencias en el color de la piel en los primates y los humanos, se dio cuenta de que la información sobre el tema era asombrosamente escasa, y se embarcó en el que se convertiría en el estudio de su vida. «Lo que comenzó como un proyecto pequeño y bastante inocente terminaría abarcando gran parte de mi vida profesional», me explica. En 2006 escribió una obra muy respetada, Skin: A Natural History, a la que seguiría seis años después Living Color: The Biological and Social Meaning of Skin Color.
La cuestión del color de la piel resultaría ser científicamente más compleja de lo que nadie imaginaba. «Hay más de ciento veinte genes involucrados en la pigmentación de los mamíferos —explica Jablonski—, por lo que resulta realmente difícil desentrañarlo todo». Lo que sabemos es esto: la piel obtiene su color de una serie de pigmentos, el más importante de los cuales es una molécula denominada formalmente eumelanina, pero conocida universalmente como melanina.9 Es una de las moléculas más antiguas que se conocen en biología, y se encuentra en todo el mundo viviente. No solo colorea la piel: también da a las aves el color de sus plumas, a los peces la textura y luminiscencia de sus escamas, y a los calamares la negrura púrpura de su tinta. Incluso está involucrada en el proceso que hace que la fruta se vuelva marrón. En nuestro caso, también colorea el cabello. Su producción disminuye drásticamente a medida que envejecemos, y esa es la razón por la que el pelo de las personas mayores tiende a volverse gris.10
«La melanina es un excelente protector solar natural —explica Jablonski—. Se produce en unas células llamadas melanocitos. Todos nosotros, sea cual sea nuestra raza, tenemos el mismo número de melanocitos. La diferencia está en la cantidad de melanina que producen».11 La melanina suele responder a la luz solar de manera bastante irregular, lo que da lugar a las pecas, técnicamente denominadas efélides.12
El color de la piel constituye un ejemplo clásico de lo que se conoce como evolución convergente, es decir, la existencia de resultados evolutivos similares en dos o más ubicaciones distintas. Las personas, pongamos por caso, de Sri Lanka y la Polinesia tienen la piel de color marrón claro no porque exista un vínculo genético directo entre ellas, sino porque evolucionaron independientemente para lidiar con las condiciones en las que vivían, que son similares. Antes se creía que la despigmentación probablemente tardaba entre 10.000 y 20.000 años en producirse; pero hoy, gracias a la genómica, sabemos que puede ocurrir mucho más deprisa, probablemente en solo 2.000 o 3.000 años. También sabemos que es un proceso que se ha producido repetidamente. La piel de color claro —o «piel despigmentada», como la llama Jablonski— ha evolucionado al menos en tres ocasiones distintas en la Tierra. La bonita gama de tonos que poseemos los humanos obedece a un proceso constantemente cambiante. En palabras de Jablonski: «Estamos en medio de un nuevo experimento en la evolución humana».
Se ha sugerido que la piel clara puede ser consecuencia de la migración humana y el auge de la agricultura. El argumento es que los cazadores-recolectores obtenían gran parte de su vitamina D del pescado y la caza, y que esos aportes disminuyeron drásticamente cuando la gente empezó a cultivar, y especialmente al desplazarse a latitudes más septentrionales. En consecuencia, tener una piel más clara se convirtió en una gran ventaja, ya que permitía sintetizar más vitamina D.
La vitamina D es vital para la salud. Ayuda a desarrollar unos huesos y dientes fuertes, estimula el sistema inmunitario, combate el cáncer y alimenta el corazón. Es absolutamente beneficiosa. Podemos obtenerla de dos maneras: de los alimentos que ingerimos o de la luz solar. El problema es que un exceso de exposición a los rayos ultravioleta del sol daña el ADN de nuestras células y puede causar cáncer de piel, de modo que obtener la cantidad de vitamina correcta resulta un tanto complicado. Los humanos hemos afrontado el reto desarrollando diversos tonos de piel para adaptarnos a la intensidad de la luz del sol en diferentes latitudes. Cuando el cuerpo humano se adapta a unas circunstancias alteradas, ese proceso se conoce como plasticidad fenotípica. De hecho, constantemente modificamos el color de la piel: por ejemplo, cuando nos bronceamos o nos quemamos bajo un sol brillante, o cuando nos sonrojamos de vergüenza. El rojo de las quemaduras solares obedece al hecho de que los diminutos vasos sanguíneos de las áreas afectadas se dilatan y se llenan de sangre, haciendo que la piel resulte caliente al tacto13 (el nombre formal de las quemaduras solares es el de «eritemas»).14 Asimismo, las mujeres embarazadas con frecuencia experimentan un oscurecimiento de los pezones y las areolas, y en ocasiones también de otras partes del cuerpo, como el abdomen y la cara, como resultado de un incremento de la producción de melanina. Este proceso se conoce como melasma, pero se ignora su finalidad.15 Por otra parte, el enrojecimiento que experimentamos cuando nos enfurecemos resulta un poco contradictorio: cuando el cuerpo se apresta a luchar, básicamente desvía el flujo sanguíneo hacia donde realmente se necesita, es decir, los músculos; por lo que el motivo de enviar sangre a la cara, donde no confiere ningún beneficio fisiológico obvio, sigue siendo un misterio. Una posibilidad sugerida por Jablonski es que, de alguna manera, ello contribuye a equilibrar la presión arterial. O también podría servir simplemente como una señal para que tu oponente retroceda al ver que estás de veras enfadado.
Sea como fuere, la pausada evolución de los diferentes tonos de piel funcionaba muy bien cuando la gente se quedaba en un mismo sitio o realizaba migraciones muy lentas y graduales, pero la mayor movilidad actual implica que muchas personas terminan en lugares donde los niveles de sol y los tonos de piel no cuadran en absoluto. En regiones como el norte de Europa y Canadá, en los meses de invierno no es posible obtener bastante vitamina D de la debilitada luz solar para conservar la salud, por muy pálida que sea nuestra piel, de modo que dicha vitamina debe consumirse en forma de alimento, y casi nadie obtiene la suficiente cantidad. Esto último no resulta sorprendente: para cumplir con los requisitos dietéticos recurriendo únicamente al alimento habría que ingerir 16 huevos o casi tres kilos de queso suizo todos los días, o, de forma más plausible —ya que no más sabrosa—, tragarse media cucharada de aceite de hígado de bacalao. En algunos países, como Estados Unidos, esta deficiencia se palía en parte añadiendo vitamina D a la leche, pero habitualmente eso solo proporciona una tercera parte de las necesidades diarias de los adultos. En consecuencia, se calcula que alrededor del 50 % de todos los habitantes del mundo tienen un déficit de vitamina D durante al menos una parte del año.16 En los climas septentrionales, la proporción puede llegar ser de hasta el 90 %.
Al desarrollar una piel más clara, también se aclaró el color de los ojos y el cabello, pero solo en una época bastante reciente.17 Los ojos y el cabello claros surgieron más o menos en la zona del mar Báltico hace unos 6.000 años. No sabemos muy bien por qué. El color del cabello y los ojos no afecta al metabolismo de la vitamina D, o a cualquier otro aspecto fisiológico ligado a él, por lo que no parece haber ningún beneficio práctico. Se cree que esos rasgos fueron seleccionados como marcadores tribales o porque la gente los encontraba más atractivos. Si uno tiene los ojos azules o verdes, no es porque su iris contenga una mayor cantidad de esos colores que el de otras personas, sino porque contiene una menor cantidad de otros: es la escasez de otros pigmentos la que hace que los ojos resulten ser azules o verdes.
El color de la piel ha estado cambiando durante un periodo mucho más prolongado —al menos 60.000 años—, pero no ha sido un proceso lineal.18 «Algunas personas se han despigmentado; otras se han repigmentado —explica Jablonski—. En algunas personas, los tonos de la piel se han alterado mucho al trasladarse a nuevas latitudes; en otras, casi nada».
Las poblaciones indígenas de Sudamérica, por ejemplo, son de piel más clara de lo que cabría esperar en las latitudes que habitan.19 Ello se debe al hecho de que, en términos evolutivos, son recién llegados. «Pudieron llegar a los trópicos con bastante rapidez y disponían de mucho equipamiento, incluida algo de ropa —me explicó Jablonski—. De modo que en la práctica frustraron la evolución». Más difícil de explicar ha resultado el caso de los joisán de África meridional.20 Estos han vivido siempre bajo el sol del desierto y nunca han migrado a largas distancias; sin embargo, tienen una piel un 50 % más clara de lo que cabría predecir en función de su entorno. Actualmente, se cree que en algún momento en los últimos 2.000 años el contacto con extraños introdujo una mutación genética que les aclaró la piel; sin embargo, se ignora quiénes fueron esos misteriosos extraños.
El desarrollo en los últimos años de técnicas que permiten analizar ADN antiguo implica que hoy estamos descubriendo cada vez más cosas; gran parte de ellas resultan sorprendentes, pero también hay algunas confusas, mientras que otras son objeto de debate. Basándose en el análisis de ADN, a comienzos de 2018 un grupo de científicos del University College de Londres y el Museo de Historia Natural de Gran Bretaña anunciaron, para sorpresa generalizada, que el primitivo británico conocido como el hombre de Cheddar tenía la piel «entre oscura y negra». (Lo que en realidad dijeron fue que había una probabilidad del 76 % de que tuviera la piel oscura).21 Al parecer, también tenía los ojos azules. El hombre de Cheddar pertenecía a uno de los primeros grupos de personas que regresaron a Gran Bretaña tras el final de la última glaciación, hace unos 10.000 años. Sus antepasados llevaban 30.000 años en Europa, tiempo más que suficiente para haber desarrollado una piel clara, por lo que, si de verdad tenía la piel oscura, sería una auténtica sorpresa. Sin embargo, otros expertos han sugerido que el ADN estaba demasiado degradado, y nuestro conocimiento de la genética de la pigmentación es aún demasiado incierto para poder sacar conclusiones sobre el color de la piel y los ojos del hombre de Cheddar.22 Cuando menos, el asunto era un recordatorio de cuánto nos queda por aprender. «En lo referente a la piel, en muchos aspectos todavía estamos dando los primeros pasos», me aseguró Jablonski.
La piel se presenta de dos formas distintas: con pelo y sin él. La piel sin pelo se denomina lampiña, y no es demasiado abundante. Las únicas partes de nuestro cuerpo realmente desprovistas de pelo son los labios, los pezones y los genitales, además de las palmas de las manos y las plantas de los pies. El resto del cuerpo está cubierto, o bien de pelo visible, el llamado vello terminal, como en la cabeza, o bien del denominado vello corporal, que es el que da esa textura aterciopelada que encontramos, por ejemplo, en la mejilla de un niño. En realidad, somos tan peludos como nuestros primos los simios: lo que ocurre es que nuestro pelo es mucho más fino y tenue.23 En total, se calcula que tenemos cinco millones de pelos, pero el número varía con la edad y las circunstancias, y en cualquier caso se trata solo de una estimación.24
El pelo es un rasgo exclusivo de los mamíferos. Como la piel que hay debajo, sirve para múltiples propósitos: proporciona calor, amortiguación y camuflaje, protege el cuerpo de la luz ultravioleta y permite que los miembros de un grupo se indiquen unos a otros que están enfadados o excitados.25 Sin embargo, es evidente que algunas de esas características no funcionan tan bien cuando uno casi no tiene pelo. En todos los mamíferos, cuando tienen frío, los músculos que rodean los folículos pilosos se contraen en un proceso denominado formalmente horripilación, pero que se conoce más comúnmente como ponérsele a uno la piel de gallina. En los mamíferos provistos de pelaje, este añade una provechosa capa de aire aislante entre el pelo y la piel, pero el vello de los humanos no tiene absolutamente ningún beneficio fisiológico y simplemente nos recuerda cuán relativamente lampiños somos.26 La horripilación también hace erizarse el pelo de los mamíferos (para que el animal parezca más grande y feroz), y de ahí que se nos ponga la piel de gallina cuando estamos asustados o nerviosos; pero, obviamente, en los humanos eso tampoco funciona muy bien.27
Las dos cuestiones más persistentes en relación con el pelo humano son: ¿cuándo nos convertimos en seres básicamente desprovistos de pelo, y por qué conservamos pelo visible en los pocos lugares donde lo tenemos? En cuanto a la primera, no es posible determinar de forma categórica cuándo perdieron el pelo los humanos, ya que el cabello y la piel no se conservan en el registro fósil; pero sí se sabe por estudios genéticos que la pigmentación surgió en un periodo comprendido entre hace 1,2 y 1,7 millones de años.28 Cuando todavía teníamos pelaje, la piel oscura no era necesaria, por lo que este hecho sugeriría un marco temporal bastante seguro para la pérdida del pelo. El motivo por el que conservamos el pelo en algunas partes del cuerpo resulta bastante fácil de determinar en el caso de la cabeza, pero no está tan claro en lo referente a otras áreas corporales. El pelo de la cabeza actúa como un buen aislante en los climas fríos y un buen reflector del calor en los climas cálidos. Para Nina Jablonski, el pelo extremadamente rizado es el que constituye la versión más eficiente, «puesto que incrementa el grosor del espacio comprendido entre la parte superficial del cabello y el cuero cabelludo, permitiendo que circule el aire».29 Otra razón independiente de que conservemos el pelo en la cabeza, pero no menos importante, es que este ha sido una herramienta de seducción desde tiempo inmemorial.
Explicar la presencia del vello púbico y axilar resulta más problemático. No es fácil imaginar de qué modo el vello de las axilas puede enriquecer la existencia humana. Una posible explicación sería que este tipo de vello secundario tiene la función de atrapar o dispersar (según la teoría) los aromas sexuales o feromonas. El único problema de esta teoría es que no parece que los humanos tengamos feromonas.30 Un estudio publicado en 2017 en Royal Society Open Science por un grupo de investigadores de Australia concluyó que las feromonas humanas probablemente no existen, y, de existir, ciertamente no tienen un papel detectable en la atracción. Otra hipótesis es que, de alguna manera, el vello secundario protege la piel que hay debajo, aunque es evidente que mucha gente opta por eliminar el vello de todo su cuerpo sin que ello comporte un notable aumento de la irritación de la piel. Una teoría más plausible, probablemente, es que el vello secundario está ahí con fines de exhibición: que anuncia la madurez sexual.31
Cada pelo de nuestro cuerpo tiene un ciclo de desarrollo, con una fase de crecimiento y otra de reposo. En el caso del vello facial, el ciclo normalmente se completa en cuatro semanas, pero un pelo del cuero cabelludo puede acompañarnos durante seis o siete años. Es probable que un pelo axilar dure unos seis meses, mientras que uno de la pierna durará dos. Por término medio, el pelo crece un tercio de milímetro al día, pero la tasa de crecimiento real depende de nuestra edad y nuestra salud, e incluso de la estación del año. Eliminar el pelo, ya sea mediante corte, afeitado o depilación con cera, no tiene ningún efecto en lo que sucede en la raíz. Cada uno de nosotros desarrolla unos ocho metros de pelo a lo largo de su vida, pero, como todo pelo se cae en un momento u otro, ningún mechón puede superar más o menos un metro de extensión.32 Nuestros ciclos de desarrollo del cabello son escalonados, de modo que por regla general apenas nos damos cuenta de que se cae.
II
En octubre de 1902, la policía de París recibió un aviso para que acudiera a un apartamento situado en el número 157 de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, en un barrio acomodado ubicado a unos cientos de metros del Arco de Triunfo, en el Distrito VIII. Habían matado a un hombre y habían robado algunas obras de arte. El asesino no dejó pistas obvias, pero por fortuna los detectives pudieron recurrir a un mago de la identificación de criminales llamado Alphonse Bertillon.
Bertillon había inventado un sistema de identificación que él bautizó como antropometría, pero que pasaría a conocerse entre sus admiradores como bertillonage. El sistema introdujo la idea de la foto policial, así como la práctica —que todavía se sigue en todo el mundo— de registrar fotográficamente de frente y de perfil a todos los detenidos.33 Pero en lo que el bertillonage destacaba especialmente era en la meticulosidad de sus mediciones. En cada sujeto se medían un total de 11 atributos que resultaban ser curiosamente específicos —como la altura en posición sedente, la longitud del meñique izquierdo o la anchura de las mejillas—, y que Bertillon había seleccionado porque no cambiaban con la edad. El sistema de Bertillon no se diseñó para condenar a los delincuentes, sino para pillar a los reincidentes. Dado que Francia imponía penas más duras a los delincuentes que reincidían (y a menudo los exiliaba a enclaves remotos, húmedos y calurosos como la Isla del Diablo), cuando los capturaban, muchos de ellos trataban desesperadamente de fingir que era la primera vez que delinquían. El sistema de Bertillon se diseñó para identificarlos, y lo hacía muy bien: en su primer año de funcionamiento desenmascaró a 241 mentirosos.
Las huellas dactilares constituían de hecho solo una parte secundaria del sistema de Bertillon, pero cuando este encontró una sola huella en el marco de una ventana en el 157 de la Rue du Faubourg Saint-Honoré y la utilizó para identificar al asesino como un tal Henri-Léon Scheffer, el hecho causó sensación no solo en Francia, sino en todo el mundo. Las huellas dactilares no tardarían en convertirse en una herramienta fundamental de la labor policial en todas partes.
El primero que estableció la singularidad de las huellas dactilares en Occidente fue un anatomista checo del siglo XIX llamado Jan Purkinje, aunque en realidad los chinos habían hecho el mismo descubrimiento más de mil años antes y los alfareros japoneses identificaban sus piezas desde hacía siglos presionando un dedo en la arcilla antes de hornearlas.34 El primo de Charles Darwin, Francis Galton, había sugerido el uso de las huellas dactilares para atrapar a los delincuentes años antes de que se le ocurriera la idea a Bertillon, y lo mismo había hecho un misionero escocés en Japón llamado Henry Faulds. Bertillon ni siquiera fue el primero en utilizar una huella dactilar para atrapar a un asesino —eso había sucedido en Argentina diez años antes—, pero el hecho es que es a él a quien se atribuye el mérito.
¿Qué imperativo evolutivo nos llevó a tener espirales en las yemas de los dedos? Lo cierto es que nadie lo sabe. Nuestro cuerpo es un universo de misterio: gran parte de lo que sucede encima y dentro de él se produce por razones que desconocemos, seguramente muchas veces porque no las hay. Al fin y al cabo, la evolución es un proceso accidental. En realidad, la idea de que todas las huellas dactilares son únicas es una conjetura, ya que ninguno de nosotros puede afirmar con absoluta certeza que nadie más tiene unas huellas dactilares que coincidan con las suyas; lo único que podemos decir es que hasta el momento nadie ha encontrado dos conjuntos de huellas dactilares que coincidan exactamente.
El nombre oficial de las huellas dactilares es «dermatoglifos». Las líneas que dan forma a los surcos que componen nuestras huellas son las crestas papilares. Se supone que estas facilitan el agarre de forma similar a como los neumáticos mejoran la tracción en las carreteras, pero hasta ahora nadie lo ha demostrado.35 Otros han sugerido que las espirales de las huellas dactilares pueden drenar mejor el agua, o hacer que la piel de los dedos resulte más elástica y flexible, o tal vez mejorar la sensibilidad; pero, una vez más, son solo conjeturas. De manera similar, hasta ahora nadie ha conseguido explicar ni de lejos por qué se nos arruga la piel de los dedos cuando nos damos un baño prolongado.36 La explicación más frecuente es que las arrugas les ayudan a drenar mejor el agua y facilitan el agarre; pero, en realidad, eso no tiene mucho sentido: sin duda, las personas que más urgentemente necesitan tener un buen agarre son las que acaban de caer al agua, no las que llevan ya un tiempo en ella.
Muy muy de vez en cuando, hay personas que nacen con las yemas de los dedos completamente lisas, una afección conocida como adermatoglifia.37 Estas personas también tienen un número de glándulas sudoríparas algo inferior al normal. Eso parece sugerir que existe una conexión genética entre las glándulas sudoríparas y las huellas dactilares, pero aún no se ha determinado cuál podría ser esa conexión.
En el conjunto de los rasgos cutáneos, las huellas dactilares resultan, francamente, bastante triviales. Son mucho más importantes las glándulas sudoríparas. Puede que el lector no lo crea, pero sudar constituye una parte crucial del ser humano. En palabras de Nina Jablonski: «Es el viejo, humilde y poco atractivo sudor el que ha hecho de los humanos lo que hoy son». Los chimpancés solo tienen la mitad de las glándulas sudoríparas que nosotros, por lo que no pueden disipar el calor tan deprisa como los humanos. La mayoría de los cuadrúpedos se enfrían jadeando, lo que resulta incompatible con mantener una carrera sostenida y respirar profundamente a la vez, especialmente para las criaturas peludas en los climas cálidos.38 Es mucho mejor hacer lo que hacemos nosotros y filtrar fluido acuoso sobre la piel casi desnuda, que enfría el cuerpo al evaporarse, convirtiéndonos en una especie de aire acondicionado viviente. Como ha escrito Jablonski: «La pérdida de la mayor parte de nuestro pelo corporal y la adquisición de la capacidad de disipar el exceso de calor corporal a través de la sudoración ecrina ayudó a hacer posible el drástico aumento de nuestro órgano más sensible a la temperatura, el cerebro».39 Así fue —añade— como el sudor contribuyó a hacer de nosotros unos seres sesudos.
Aun estando en reposo, sudamos constantemente, aunque de forma discreta; pero si añadimos una actividad vigorosa y unas condiciones desafiantes, muy pronto acabamos por drenar toda nuestra provisión de agua. Según escribe Peter Stark en Último aliento. Historias acerca del límite de la resistencia humana, un hombre que pese 70 kilos contendrá algo más de 40 litros de agua.40 Si se limita a permanecer sentado y respirar, perderá alrededor de 1,5 litros de agua diarios mediante una combinación de sudor, respiración y micción. Pero si hace un esfuerzo, esa tasa de pérdida puede dispararse hasta los 1,5 litros por hora, un ritmo que pronto puede volverse peligroso. En situaciones extenuantes —por ejemplo, caminar bajo un sol abrasador—, se puede llegar a sudar fácilmente de 10 a 12 litros de agua en un día. No es de extrañar, pues, que necesitemos mantenernos hidratados cuando hace calor.
A menos que la pérdida se detenga o se reponga el agua, la víctima de deshidratación empezará a sufrir dolores de cabeza y aletargamiento después de perder solo de 3 a 5 litros de líquido. Después de 6 o 7 litros de pérdida no restaurada empieza a ser probable que se produzca un deterioro mental (es entonces cuando los excursionistas deshidratados abandonan el camino y se adentran en la maleza). Cuando la pérdida supere con creces los 10 litros —para un hombre de 70 kilos—, la víctima entrará en shock y morirá. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos estudiaron cuánto tiempo podían caminar los soldados por un desierto sin beber agua (suponiendo que al principio estuvieran adecuadamente hidratados), y concluyeron que podían recorrer unos 72 kilómetros a 28 °C de temperatura, unos 24 a 38 °C, y solo unos 11 a 49 °C.
El sudor es un 99,5 % de agua; el resto se compone aproximadamente de la mitad de sal y la mitad de otros productos químicos. Aunque la sal representa solo una pequeña parte de nuestro sudor, cuando hace calor podemos llegar a perder hasta 12 gramos (tres cucharaditas) de ella en un día, una cantidad que puede resultar peligrosamente elevada, por lo que también es importante reponer la sal además del agua.41
La sudoración se activa mediante la liberación de adrenalina; de ahí que sudemos cuando estamos estresados.42 A diferencia del resto del cuerpo, las palmas de las manos no sudan en respuesta al esfuerzo físico o al calor, sino únicamente a causa del estrés. Esa sudoración emocional es la que se mide en las pruebas del polígrafo.43
Las glándulas sudoríparas son de dos tipos: ecrinas y apocrinas. Las glándulas ecrinas son con mucho las más numerosas y producen ese sudor acuoso que nos empapa la camisa en un día sofocante; las apocrinas se limitan principalmente a las ingles y las axilas, y producen un sudor más espeso y pegajoso.
Es el sudor ecrino de los pies —o, más exactamente, la descomposición química por las bacterias del sudor de los pies— el que explica su olor exuberante. En realidad, el sudor en sí mismo no tiene olor: para eso necesita la intervención de las bacterias. Las dos sustancias químicas responsables del olor —el ácido isovalérico y el metanodiol— también son producidas por la acción bacteriana en algunos quesos; de ahí que a menudo los pies y el queso tengan un olor tan similar.44
Los microbios de la piel son extremadamente personales. El tipo de microbios que viven en cada uno de nosotros depende en sorprendente medida del jabón o el detergente para ropa que utilizamos, de que nos guste más llevar ropa de algodón o de lana, o de si nos duchamos antes o después del trabajo. Algunos de dichos microbios son residentes permanentes; otros acampan en nosotros durante una semana o un mes, y luego, como una tribu errante, desaparecen silenciosamente.
Tenemos unos 100.000 microbios por centímetro cuadrado de piel, y no son fáciles de erradicar. Según un estudio, la cantidad de bacterias que hay en cada uno de nosotros en realidad aumenta después de darse un baño o una ducha, puesto que el agua las hace salir de los rincones y rendijas.45 Pero aunque tratemos escrupulosamente de desinfectarnos, no es tarea fácil. Limpiarse las manos de forma segura después de un examen médico requiere un minucioso lavado con agua y jabón durante al menos un minuto entero, un requisito que, en términos prácticos, resulta prácticamente inalcanzable para cualquier médico que tenga a un montón de pacientes que tratar.46 Esa es una de las principales razones por las que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada año unos dos millones de personas contraen una infección grave en un hospital (de las que 90.000 mueren a consecuencia de ello). «La mayor dificultad —escribe el cirujano e investigador Atul Gawande— reside en lograr que los médicos como yo hagamos lo único que logra frenar sistemáticamente la propagación de infecciones: lavarnos las manos».