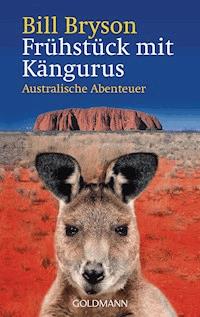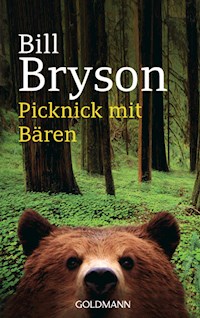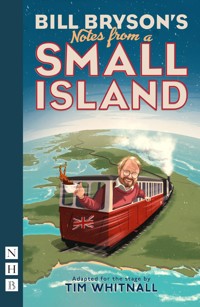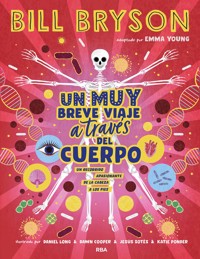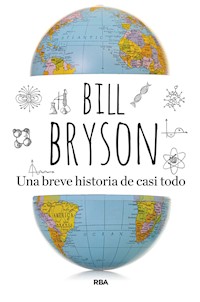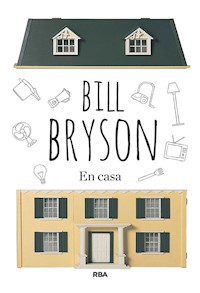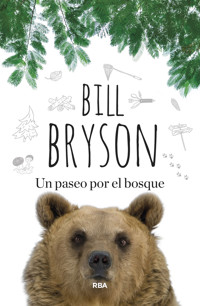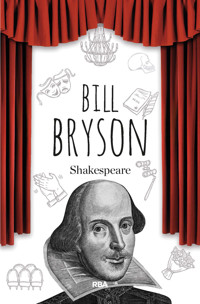Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
UNA AVENTURA LITERARIA LLENA DE RISAS, SORPRESAS Y MOMENTOS INOLVIDABLES. Hace veinte años, Bill Bryson emprendió un viaje por Gran Bretaña para disfrutar de la isla verde y amable que se había convertido en su país adoptivo. El divertidísimo libro que resultó, Crónicas de Gran Bretaña, llegó al corazón de la nación y se convirtió en el libro de viajes más vendido de la historia. Para conmemorar el vigésimo aniversario de aquel clásico moderno, Bryson emprende un nuevo viaje por Gran Bretaña para ver qué ha cambiado. Siguiendo una ruta que él denomina Línea Bryson, se propone redescubrir este país maravillosamente hermoso, magníficamente excéntrico y entrañablemente único que creía conocer, pero que ya no reconoce del todo. Sin embargo, Bill Bryson todavía se complace en llamar hogar a esa isla lluviosa. Y no solo por los tés con pastas, una historia noble y un día libre extra en Navidad. Una vez más, con su inigualable instinto para detectar lo más divertido y estrafalario, su ojo infalible para lo entrañable, lo ridículo y lo escandaloso, Bryson nos ofrece una visión aguda y perspicaz de todo lo mejor y lo peor de Gran Bretaña.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BILL BRYSON
NUEVAS CRÓNICAS DE GRAN BRETAÑA
Traducción de Mireia Rué
Título original inglés: The Road to Little Dribbling.
© del texto: Bill Bryson, 2016.
© del mapa y las ilustraciones: Neil Gower, 2016.
© de la traducción: Mireia Rué, 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2024.
ref.: obdo313
isbn: 978-84-1132-752-7
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
ÍNDICE
Prólogo
1. ¡Que le den por culo a Bognor!
2. Las siete hermanas
3. Dover
4. Londres
5. Motopia
6. Un gran parque
7. En el bosque
8. Junto al mar
9. Escapadas
10. Hacia el oeste
11. Devon
12. Cornualles
13. La Gran Bretaña antigua
14. Anglia oriental
15. Cambridge
16. Oxford y alrededores
17. Las tierras medias
18. ¡Estimulante!
19. Peak District
20. Gales
21. El norte
22. Lancashire
23. Los lagos
24. Yorkshire
25. Durham y el noreste
26. Hacia Cape Wrath (y bastante más allá)
Breve epílogo y agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
Comenzar a leer
Notas
para james, rosie y daphne. bienvenidos
prólogo
I
Una de las cosas que tiene hacerse mayor es que uno descubre montones de formas nuevas de hacerse daño. Hace poco, en Francia, la barrera automática de un parking me dio en toda la cabeza; la verdad, no creo que eso me hubiera ocurrido en mis años más mozos y menos atontados.
Solo hay dos modos de que la barrera de un parking acabe golpeándote en la cabeza. Uno es quedarse de pie bajo una barrera levantada y esperar conscientemente a que te caiga encima. Por supuesto, esta es la forma fácil. El otro método —y aquí es donde puede ayudar tener una capacidad mental ligeramente mermada— consiste en olvidarse de la barrera que acaba de levantarse delante de tus narices, plantarte justo en el espacio que ocupaba, fruncir los labios mientras sopesas cuál será tu siguiente movimiento y quedarte patidifuso cuando ese pedazo de madera se desploma sobre tu cabeza como lo haría una maza sobre una estaca. Y este es el método que elegí yo.
Debo decir que se trataba de una barrera considerable (como la barra de hierro de un andamio lanzada con impulso) y, más que caer sobre su pedestal, se estrelló contra él. El escenario de esta aventura de traumatismo craneal fue un aparcamiento al aire libre situado en Etretat, un agradable centro turístico costero de Normandía donde mi esposa y yo pasábamos unos días. En el momento del incidente, sin embargo, estaba solo, tratando de llegar al otro extremo del parking para tomar el camino que subía hasta lo alto de un acantilado. La barrera, sin embargo, había interrumpido mi avance: era demasiado baja para que un hombre de mis dimensiones pasara por debajo y demasiado alta para saltarla. Mientras estaba ahí de pie, titubeante, un coche se acercó y se detuvo; el conductor recogió el ticket y, cuando la barrera se elevó, siguió su camino. Y ese fue el momento en el que yo decidí adelantarme un paso y quedarme allí plantado, pensando en mi siguiente movimiento, sin tener ni idea de que iba a ser hacia el suelo.
La verdad es que hasta entonces nunca había recibido un golpe tan fuerte y tan inesperado. De repente, me convertí en la persona más desconcertada y relajada de Francia. Mis piernas cedieron y se doblaron bajo mi peso mientras mis brazos se movían con tanta independencia que acabé golpeándome en la cara con mis propios codos. Durante los siguientes minutos, avancé describiendo una trayectoria involuntariamente ladeada. Una amable mujer me ayudó a sentarme en un banco y me dio un pedacito de chocolate que, a la mañana siguiente, todavía seguía encerrado en mi puño. Estando allí sentado, vi salir otro coche y la barrera volvió a su lugar con un ruido metálico ensordecedor. ¿Cómo había sobrevivido a un golpe tan violento? Y entonces, como soy un poco paranoico y tiendo a un dramatismo callado, me convencí de que había sufrido lesiones internas graves que todavía no se habían manifestado. Poco a poco, la sangre me estaba anegando la cabeza, como quien llena una bañera, y, de un momento a otro, pondría los ojos en blanco, soltaría un gemido apagado y me desplomaría en el suelo para no volver a levantarme jamás.
La parte positiva de creer que vas a morir es que te alegras de la poca vida que te queda por delante. Y así me pasé la mayor parte de los tres días siguientes: contemplando Deauville con admiración, fascinado por su riqueza y su pulcritud, dando largos paseos por su playa y por su paseo marítimo, o simplemente sentado con la mirada perdida en las olas y el cielo azul. Deauville es una ciudad muy hermosa. Se me ocurren lugares mucho peores en los que caer desplomado en el suelo.
Una tarde, sentado en un banco junto a mi esposa mientras contemplaba el canal de la Mancha, le dije, con mi nueva actitud reflexiva:
—No sé cuál es la ciudad de la costa inglesa que queda justo enfrente, pero seguro que debe de estar en crisis y castigada, mientras que Deauville sigue siendo rica y encantadora. ¿Por qué crees que será?
—Ni idea —respondió mi esposa. Estaba leyendo una novela y se negaba a aceptar que ya quedaba muy poco para el día de mi muerte.
—¿Qué hay al otro lado del canal? —pregunté.
—Ni idea —dijo de nuevo mientras pasaba una página.
—¿Weymouth?
—Ni idea.
—¿O quizás Hove?
—¿Qué parte de «ni idea» te cuesta tanto entender?
Lo busqué en su móvil. (A mí no se me permite tener uno porque lo perdería). No sé si los mapas que tiene son muy precisos —más de una vez nos han mandado a Michigan o a California cuando buscábamos algún lugar en Worcestershire—, pero el nombre que apareció en pantalla fue Bognor Regis.
En ese momento no lo pensé, pero no faltaba mucho para que ese nombre me pareciera casi profético.
II
Llegué por primera vez a Inglaterra en el otro extremo de mi vida, cuando todavía era muy joven, un veinteañero.
En aquella época, durante un período breve pero muy intenso, una proporción muy considerable de lo que valía la pena en el mundo procedía de Gran Bretaña. Los Beatles, James Bond, Mary Quant1 y la minifalda, Twiggy y Justin de Villeneuve,2 la vida amorosa de Richard Burton y Elizabeth Taylor, la vida amorosa de la princesa Margaret, los Rolling Stones, los Kinks, las americanas sin solapa, las series televisivas como Los vengadores y El prisionero, las novelas de espionaje de John le Carré y Len Deighton, Marianne Faithfull y Dusty Springfield, películas extravagantes protagonizadas por David Hemmings y Terence Stamp que raras veces llegaban a Iowa, obras de teatro de Harold Pinter que nunca llegaron a Iowa, Peter Cook y Dudley Moore, la sátira televisiva That was the week that was, el caso Profumo...3 Prácticamente todo, vaya.
Los anuncios que aparecían en publicaciones como New Yorker y Esquire publicitaban productos británicos en una proporción que no volvería a repetirse: ginebra Gilbey’s y Tanqueray, tejidos tweed de la marca Harris, perfiladores de ojos BOAC, trajes Aquascutum y camisas Viyella, sombreros de fieltro Keens, sudaderas Alan Paine, pantalones Daks, coches deportivos MG y Austin Healey, centenares de tipos de whisky escocés. Si uno quería calidad y distinción en su vida, sin duda las encontraría en los productos británicos. Hay que reconocer que algunas cosas no tenían mucho sentido ni siquiera en aquella época. Había una popular agua de colonia que se llamaba Pub. No sé muy bien qué se suponía que debía evocar ese nombre. Llevo cuarenta años bebiendo en Inglaterra y, hasta el momento, no he encontrado ni un solo pub en el que hubiera algo que me apeteciera frotarme por la cara.
Estábamos tan maravillados con Gran Bretaña que creía que sabía un montón de aquel lugar. Sin embargo, en cuanto puse los pies allí, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Ni siquiera me entendía en mi propia lengua. Durante los primeros días, no distinguía entre collar y colour, khaki y car key, letters y lettuce, bed y bared, karma y calmer.4
Como necesitaba un corte de pelo, me atreví a entrar en una peluquería unisex de Oxford. La dueña, una mujer corpulenta y algo intimidante, me acompañó a mi asiento y me informó con sequedad:
—Hoy te cortará el pelo Yvette.5
Me quedé de piedra.
—¿Se refiere a una persona que se ocupa de los animales enfermos? —dije, sin mostrar mi pavor.
—No, se llama Yvette —me respondió y, con la más fugaz de las miradas, me dejó claro que yo era el idiota más exasperante que se había encontrado nunca.
En un pub pregunté qué tipo de bocadillos tenían.
—Jamón y queso —me respondió el hombre.
—Sí, gracias —dije.
—Sí, gracias, ¿qué? —me instó.
—Sí, gracias, un bocadillo de jamón y queso —dije, ya con menos aplomo.
—No, los hay de jamón o de queso —aclaró.
—¿No los hacéis con jamón y queso a la vez?
—No.
—Vaya —repuse, sorprendido. Luego me incliné hacia él y, en voz baja, como quien hace una confidencia, le pregunté—: ¿Por qué? ¿Demasiado sabrosos?
Se me quedó mirando fijamente.
—Entonces póngame uno de queso, por favor —dije, atribulado.
Cuando me sirvió el bocadillo, el queso estaba hecho trizas —nunca había visto un lácteo tan destrozado antes de servirlo— e iba acompañado de (ahora lo sé) pepinillos Branston, que en ese momento me hicieron pensar en lo que se te queda pegado en la mano después de meterla en un pozo séptico.
Le di un mordisquito, vacilante, y descubrí que era delicioso. Poco a poco fui comprendiendo que había ido a parar a un país que me resultaba totalmente extraño, pero que, sin embargo, era maravilloso. Y esa sensación ya no me ha abandonado.
El tiempo que he pasado en Gran Bretaña describe una especie de curva de campana que empieza desde abajo, a la izquierda, en la zona del «No tengo ni idea de nada», y va ascendiendo de forma gradual, dibujando un arco, hasta el área de la «Relación bastante estrecha», en lo más alto. En cuanto alcancé ese nivel, di por sentado que me quedaría ahí para siempre, pero hace poco, al darme cuenta de que vivo en un país que no acabo de reconocer del todo, he empezado a descender por el otro lado de la curva, hacia la ignorancia y el desconcierto. Es un lugar que está lleno de famosos con nombres que desconozco, de talentos que no consigo apreciar, de acrónimos que necesito que me expliquen (BFF, TMI, TOWIE),6 de personas que viven en una realidad diferente a la que yo conozco.
Siempre me siento perdido en este nuevo mundo. Hace unos días le cerré la puerta en las narices a un muchacho porque no se me ocurrió qué más hacer. Había venido a leer el contador de la luz. Al principio me alegré de verle. No habían mandado a nadie a leer el contador de casa desde que Edward Heath era primer ministro, así que le dejé pasar encantado e incluso le presté mi escalera plegable para que pudiera ver mejor los números. Sin embargo, cuando, al cabo de un minuto de haberse marchado, regresó, empecé a lamentar que nuestra relación fuera a más.
—Perdone, también tengo que leer el contador del servicio de hombres —me dijo.
—¿Cómo dice?
—Aquí pone que hay otro contador en el servicio de hombres.
—Bueno, es que aquí no tenemos servicio de hombres porque, como ve, esto es una casa.
—Aquí dice que es una escuela.
—Pues no lo es. Acaba usted de estar dentro. ¿Ha visto aulas llenas de niños?
Se quedó un minuto pensando.
—¿Le importa si echo un vistazo?
—¿Cómo?
—Solo un vistazo rápido. No serán más de cinco minutos.
—¿Cree que va a encontrar un servicio de hombres que hasta ahora se nos había pasado por alto?
—¡Nunca se sabe! —soltó con desenfado.
—Voy a cerrar la puerta porque no se me ocurre qué más puedo hacer —dije y la cerré. Sus quejas llegaron a mis oídos a través de la madera—. Además, tengo una cita importante —grité desde el otro lado de la puerta. Y era verdad. Tenía una cita importante: una que, de hecho, estaba relacionada con el libro que viene a continuación.
Debía ir a Eastleigh a hacer el examen para conseguir la nacionalidad británica.
No se me escapó la ironía de la situación: en cuanto la vida moderna en Gran Bretaña volvía a desconcertarme, me citaban para que demostrara que comprendía bien el país.
III
Durante muchos años, hubo dos modos de convertirse en ciudadano británico. El primero, el más complicado —pero, paradójicamente, el más común—, consistía en encontrar la forma de colarse en un útero británico y esperar allí nueve meses. El otro método era rellenar unos formularios y hacer un juramento. Desde 2005, sin embargo, la gente que cae en la segunda categoría, debe demostrar además que domina el inglés y pasar una prueba de conocimientos.
A mí se me perdonó el examen de inglés, porque es mi lengua materna, pero nadie se libra de la prueba de conocimientos, y es muy dura. Por muy bien que uno crea conocer Gran Bretaña, no sabe lo que hay que saber para superar el examen Life in the UK (Vida en el Reino Unido). Hay que saber, por ejemplo, quién era Sake Dean Mahomet. (Era el hombre que llevó el champú a Gran Bretaña. ¿En serio?) Hay que saber qué otro nombre recibe la Ley de educación de 1944. (La Ley Butler). Hay que saber cuándo se crearon los llamados pares vitalicios de la Cámara de los Lores (1958) y en qué año el día laborable de las mujeres y los niños se redujo a diez horas (1847). Asimismo, hay que saber identificar a Jenson Button.7 (No te molestes en preguntar por qué). Pueden denegarte la ciudadanía si no sabes el número de estados miembros de la Commonwealth, quiénes eran los enemigos de Gran Bretaña en la guerra de Crimea, qué tanto por ciento de la población se describe como sij, musulmana, hindú o cristiana, y cuál es el nombre real del Big Ben. (Es la Torre de Isabel). Incluso hay que saber algunas cosas que, de hecho, no son verdad. Si, por ejemplo, te preguntan: «¿Cuáles son los dos puntos de las islas británicas que más alejados están entre sí?», debes responder: «Land’s End y John O’Groats», aunque en realidad no lo son. Es un examen muy difícil.
Para prepararlo, pedí la colección completa de guías de estudio, integrada por un flamante libro de tapa blanda titulado Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents (Vida en el Reino Unido: una guía para los nuevos residentes) y dos volúmenes auxiliares: la Official Study Guide (Guía oficial de estudio), donde te explican cómo usar el primer libro (en resumen, empezando por la primera página y leyendo luego las siguientes una a una, por orden de numeración) y Official Practice Questions and Answers (Preguntas y respuestas prácticas oficiales), que contiene diecisiete tests prácticos. Por supuesto, hice un par antes de haber leído una sola palabra de la guía de estudio y me quedé horrorizado al ver el pésimo resultado que había obtenido. (Cuando te preguntan «¿Cómo se llaman los miembros del parlamento de Gales?», la respuesta no es «Gareth y Dafydd, en su mayoría»).
La guía de estudio es un libro interesante, agradable por su sencillez; a veces un poco pobre de contenido, pero con buenas intenciones. El Reino Unido, te enseña, es un país que da mucha importancia al juego limpio, que es muy notable en arte y literatura, que valora los buenos modales y que, en repetidas ocasiones, ha demostrado tener una inventiva digna de admiración, sobre todo en lo tocante a artefactos que funcionan a vapor. En su mayoría, sus gentes son personas respetables que practican la jardinería, que dan paseos por el campo y que, los domingos, comen rosbif y budín de Yorkshire (a no ser que sean de Escocia, en cuyo caso puede que se inclinen por el haggis). Pasan las vacaciones en la costa, siguen las indicaciones del Green Cross Code,8 son pacientes cuando hacen cola, votan con cabeza, respetan a la policía, veneran a la monarquía y practican la moderación en todo. Muy de vez en cuando, van al bar a tomarse a lo sumo dos jarras de cerveza y a jugar una partida de billar o de bolos. (A veces uno diría que los autores de la guía deberían salir un poco más). En ocasiones, el libro pone tanto empeño en ser inofensivo que acaba por no decir nada sustancial, como en esta reflexión sobre la escena musical contemporánea, que transcribo completa a continuación: «En Gran Bretaña tienen lugar muchas salas y eventos musicales». Gracias por esta visión tan profunda. (Y no me gusta ser pedante, pero las salas musicales no tienen lugar, solo existen). A veces el libro simplemente se equivoca —como cuando afirma que Land’s End y John O’Groats son los dos puntos del país que más alejados están entre sí— y otras, además de equivocarse, es ambiguo. Cita al actor Anthony Hopkins como el tipo de persona del que los británicos pueden estar orgullosos sin caer en que, en la actualidad, Anthony Hopkins es ciudadano estadounidense y vive en California. También escribe mal su nombre de pila. Al área literaria de la Abadía Westminster la llama Poet’s Corner,9 quizá con el convencimiento de que allí nunca albergan a más de un poeta a la vez. En general, trato de no quejarme en exceso de este tipo de cosas, pero si a los que se presentan al examen se les exige un dominio absoluto de la lengua inglesa, quizá no estaría de más que las personas responsables de redactarlo demostraran tener una competencia similar.
Después de un mes de hincar los codos, llegó el día del examen. Me habían comunicado que debía presentarme a la hora prevista en un lugar llamado Wessex House (en Eastleigh, Hampshire), el centro más cercano de casa de todos los que se habían habilitado para realizar el examen. Eastleigh es una población satélite de Southampton que, durante la Segunda Guerra Mundial, fue intensamente bombardeada, aunque quizá no lo suficiente. Resulta un lugar interesante por lo poco memorable que es: no es feo a rabiar, pero tampoco atractivo; no es miserable, pero tampoco próspero; el centro del pueblo no está completamente muerto, pero tampoco es boyante. La estación de autobuses no era más que un tramo de la muralla exterior de Sainsbury con una marquesina de cristal encima; algo que, por supuesto, ofrecía a las palomas un lugar seco donde cagar.
Como muchos pueblos británicos, Eastleigh había cerrado sus fábricas y sus talleres y ahora invertía todas sus energías económicas en la preparación y el consumo del café. En el pueblo había básicamente dos tipos de tiendas: las vacías y las cafeterías. Algunas de las tiendas vacías, según indicaban los carteles pegados en sus escaparates, estaban en proceso de convertirse en cafeterías y a muchas de las cafeterías, a juzgar por la cantidad de clientes que tenían, no les faltaba mucho para ser locales vacíos. No soy economista, pero diría que esto es lo que se conoce como círculo virtuoso. Un par de emprendedores aventureros habían abierto casas de apuestas o agencias de juegos, y unas pocas organizaciones benéficas se habían hecho cargo de otros locales abandonados; a rasgos generales, sin embargo, Eastleigh era un lugar donde tomarse un café o sentarse a ver defecar las palomas. Yo me tomé un café, por el bien de la economía local, vi defecar una paloma al otro lado de la calle y luego me dirigí a Wessex House para hacer el examen.
Esa mañana nos presentamos cinco personas a la prueba. Nos hicieron pasar a un aula donde había varios escritorios, cada uno con una pantalla de ordenador y un ratón que descansaba sobre una alfombrilla, y nos sentamos de forma que ninguno pudiera ver la pantalla del otro. Una vez acomodados, nos entregaron un examen de prueba de cuatro preguntas para que pudiéramos comprobar que controlábamos sin problemas nuestro ratón y nuestra alfombrilla. Al ser un examen de prueba, las preguntas eran fáciles y alentadoras, del tipo:
Manchester United es:
(a) un partido político
(b) una orquesta de baile
(c) un equipo de fútbol inglés
Cuatro de nosotros tardamos unos quince segundos en responder las preguntas de prueba, pero una mujer —agradable, de mediana edad, un poco rolliza y, según me pareció, procedente de uno de esos países de Oriente Medio en los que se comen dulces pegajosos— necesitó bastante más tiempo. El supervisor se le acercó dos veces para comprobar si se encontraba bien. Mientras esperaba, me dediqué a mirar con discreción lo que había en los cajones de mi escritorio (no los habían cerrado con llave, pero estaban vacíos) y a tratar de encontrar alguna diversión moviendo el cursor por la pantalla en blanco. No lo conseguí.
Al rato la mujer anunció que ya había terminado y el supervisor acudió a comprobar sus respuestas. Se inclinó hacia su pantalla y, en un tono de sorpresa contenida, dijo:
—Las ha fallado usted todas.
Ella sonrió titubeante, sin saber si eso era un logro.
—¿Quiere intentarlo de nuevo? —le preguntó el supervisor amablemente—. Está en su derecho de probar otra vez.
La mujer tenía pinta de no saber muy bien lo que estaba ocurriendo, pero eligió seguir adelante con valentía y empezamos el examen.
La primera pregunta era: «Ha visto usted Eastleigh. ¿Está seguro de que quiere quedarse en el Reino Unido?». En realidad no recuerdo cuál era la primera pregunta ni tampoco las que vinieron después. No se nos permitía tener nada encima del escritorio, así que no pude tomar notas, ni tampoco golpetearme pensativo los dientes con un lápiz. El examen tenía veinticuatro preguntas con respuesta múltiple y solo tardé tres minutos en contestarlas. O sabes las respuestas o no las sabes. En cuanto terminé, me acerqué al escritorio del supervisor y esperamos juntos a que el ordenador comprobara mis respuestas, un proceso que duró tanto como la resolución del examen; al final, el hombre me sonrió y me dijo que había aprobado, pero no sabía exactamente con qué nota. El ordenador solo indicaba si aprobabas o suspendías.
—Le imprimiré el resultado —me dijo. Eso costó otra pequeña eternidad. Yo creía que me entregaría un elegante título impreso en algún material parecido al pergamino, como el documento que te dan cuando subes al Puente de la bahía de Sídney o cuando terminas un curso de cocina de los supermercados Waitrose, pero el documento no era más que una carta impresa con escasa tinta que certificaba que estaba intelectualmente preparado para vivir en la Gran Bretaña moderna.
Salí del edificio tan sonriente como la mujer de Oriente Medio (que, la última vez que la vi, parecía andar a la caza de una tecla), muy complacido, incluso un poco eufórico. Brillaba el sol. Al otro lado de la calle, en la estación de autobuses, dos hombres con sendas cazadoras tomaban un aperitivo matutino consistente en dos latas gemelas de cerveza. Una paloma atra-pó con el pico una colilla y descargó una caca. La vida en la Gran Bretaña moderna, en mi opinión, no estaba nada mal.
IV
Al cabo de un día o dos, me encontré con mi editor, un tipo apacible y encantador llamado Larry Finlay; íbamos a comer juntos en Londres para hablar sobre el tema de mi siguiente libro. Larry vive siempre temeroso de que le sugiera algún tema ridículo por poco comercial (tal vez una biografía de Mamie Eisenhower o algo sobre Canadá) así que acostumbra a atajarme con alguna idea alternativa.
—¿Sabes que hace veinte años que escribiste Crónicas de Gran Bretaña? —me dijo.
—¿Ah, sí? —repuse, asombrado por la cantidad de pasado que llegamos a acumular sin hacer ningún esfuerzo.
—¿Alguna vez te has planteado escribir una secuela? —lo dijo como de pasada, pero en sus ojos, allí donde solía tener el iris, vi aparecer un diminuto y reluciente signo de la libra esterlina.
Me tomé un momento para considerarlo.
—De hecho, es una idea bastante oportuna —dije—. Acabo de obtener la ciudadanía británica, ¿sabes?
—¿En serio? —replicó Larry. Los signos de libra esterlina se iluminaron y empezaron a parpadear—. ¿Vas a renunciar a tu nacionalidad estadounidense?
—No, la conservaré. Tendré las dos: la británica y la estadounidense.
De repente, Larry ya se embaló. Los planes de marketing empezaban a tomar forma en su cabeza. Ya se le ocurrían ideas para los pósteres publicitarios del metro (no de los grandes, de los más pequeños).
—Puedes reflexionar sobre tu nuevo país —dijo.
—No quiero acabar regresando a los mismos lugares y escribir sobre las mismas cosas.
—Pues ve a lugares distintos —coincidió Larry—. Ve a... —Buscaba un nombre, el de algún lugar al que nadie hubiera estado—. A Bognor Regis.
Lo miré con interés.
—Es la segunda vez que oigo mencionar Bognor Regis esta semana —le dije.
—Tómatelo como si fuera una señal —repuso.
Esa misma tarde, ya en casa, saqué de la estantería mi viejo y destartalado atlas de Gran Bretaña (tiene ya tantos años que la autopista M25 aparece señalada como un proyecto, con una línea de puntos). Sobre todo tenía curiosidad por descubrir cuál es la mayor distancia que puede recorrerse en línea recta en Gran Bretaña. Seguro que no es de Land’s End a John O’Groats, a pesar de lo que asegura mi guía de estudios oficial. (Para que conste, lo que dice es lo siguiente: «Los dos puntos más distantes de las islas británicas son John O’Groats, en la costa norte de Escocia, y Land’s End, en la punta sudoeste de Inglaterra. Son unos 1.400 kilómetros»). En primer lugar, el punto que se encuentra más al norte de las islas británicas no es John O’Groats, sino Dunnet Head, casi trece kilómetros al oeste, y, a lo largo de la misma costa, hay al menos otros seis salientes que se encuentran más al norte que John O’Groats. Pero el caso es que para viajar desde Land’s End hasta John O’Groats habría que hacer varios zigzags. Si se permiten los zigzags, podríamos pasearnos por el país haciendo todas las florituras que quisiéramos, convirtiendo así la distancia entre esos dos puntos en infinita. Lo que yo quería saber era hasta cuántos kilómetros podían recorrerse en línea recta sin atravesar agua salada. Al colocar una regla encima de la página del atlas, descubrí para mi sorpresa que se alejaba de Land’s End y John O’Groats, como la aguja de una brújula. La línea recta más larga en realidad empezaba en lo más alto del lado izquierdo del mapa, en un solitario acantilado escocés llamado Cape Wrath. El otro extremo —y eso es aún más interesante— cruzaba Bognor Regis.
Larry tenía razón. Era una señal.
Por un instante fugaz, consideré la posibilidad de viajar por Gran Bretaña a lo largo de la línea que acababa de descubrir (la Línea Bryson, tal como me gustaría que acabara conociéndose, porque fui yo su descubridor), pero enseguida comprendí que no sería práctico, ni siquiera deseable. Si me lo tomaba al pie de la letra, tendría que pasar por casas y jardines privados, caminar campo a través, y vadear ríos, lo cual evidentemente era una locura; y si solo intentaba seguir la línea de cerca, tendría que pasar por incontables calles suburbanas de lugares como Macclesfield y Wolverhampton, y eso tampoco me parecía muy satisfactorio. Sin embargo, lo que sí podía hacer era usar la Línea Bryson como una especie de faro que guiara mi camino. Decidí que empezaría y terminaría el viaje en los puntos extremos de la línea, y la visitaría cuando pudiera y cuando me acordara de hacerlo, sin forzarme a seguirla religiosamente. Sería, más bien, mi terminus ad quem, sea cual sea el significado exacto de la expresión. Durante el camino, trataría de evitar en la medida de lo posible los lugares que ya había visitado en mi primer viaje (el riesgo de quedarme plantado en una esquina, lamentándome por lo mucho que se había deteriorado todo desde la última vez que había estado allí era demasiado alto) y priorizar aquellos en los que no había estado nunca, con la esperanza de contemplarlos con una mirada fresca e imparcial.
La idea de Cape Wrath me gustaba especialmente. No sé nada acerca de ese lugar (por mí, bien podría ser un aparcamiento para autocaravanas), pero tenía la sensación de que era un paisaje accidentado, maltratado por las olas y de difícil acceso, un destino para viajeros con la piel dura. Cuando la gente me preguntara cuál era mi destino, miraría con expresión grave hacia el horizonte norte y diría: «Cape Wrath, si Dios quiere». Mis interlocutores, imaginé, soltarían un silbido de admiración y responderían: «Vaya, eso está muy lejos». Yo asentiría muy serio con la cabeza y añadiría: «Ni siquiera sé si habrá un lugar donde tomar el té».
Antes de esa aventura distante, sin embargo, debía atravesar cientos de kilómetros de pueblos históricos y campos encantadores, y hacer una visita a la famosa costa inglesa, en Bognor.
1. ¡que le den por culo a bognor!
Hasta que no fui por primera vez, lo único que sabía de Bognor Regis, aparte de cómo se pronuncia, es que, en el pasado, se desconoce exactamente cuándo, un monarca británico moribundo, en un último momento de acritud, pronunció las palabras «¡Que le den por culo a Bognor!» justo antes de morir; ignoraba, sin embargo, de qué monarca se trataba y por qué su último deseo en la tierra fue ver sodomizada a una ciudad turística mediana de la costa inglesa.
El monarca, según supe después, era el rey Jorge V y la historia cuenta que, en 1929, viajó a Bognor siguiendo el consejo de su médico, Lord Dawson of Penn, que consideraba que un poco de aire fresco lo ayudaría a recuperarse de su grave afección pulmonar. El hecho de que el único tratamiento que se le ocurriera a ese tal Dawson fuera cambiar de lugar podría evidenciar su rasgo más destacado como doctor: su incompetencia. En realidad, la ineptitud de Dawson era tan célebre que incluso se compuso una tonadilla en su honor. Decía así:
Lord Dawson of Penn
Has killed lots of men.
So that’s why we sing
God save the King.10
El rey no eligió Bognor porque le tuviera un afecto especial al lugar, sino porque Sir Arthur du Cros, un rico amigo suyo que tenía allí una mansión, Craigweil House, se la ofreció para su uso personal. Según se dice, Craigweil era un refugio horrible e incómodo, y al rey no le gustó nada; el aire del mar, sin embargo, le hizo mucho bien y, al cabo de unos meses, ya se había recuperado lo bastante para regresar a Londres. Tal vez partiera de Bognor con buenos recuerdos, pero, de ser así, no dejó testimonio de ellos.
Al cabo de seis años, cuando el rey recayó y empezó a agonizar, Dawson le aseguró, impasible, que pronto estaría bien para pasar en Bognor otras vacaciones. «Que le den por culo a Bognor», se dice que replicó el rey y, a continuación, falleció. Casi todo el mundo considera que es una historia de ficción, pero uno de los biógrafos de Jorge V, Kenneth Rose, mantiene que podría ser cierta y que, sin duda, encajaría con el carácter del rey.
Como Bognor había sido residencia del rey durante una corta temporada, la ciudad solicitó que se añadiera la palabra «Regis» a su título y, en 1929, se le concedió la petición. Curiosamente, la elevación de su rango y el comienzo de su decadencia terminal prácticamente coincidieron en el tiempo.
Como gran parte de la costa británica, Bognor ha conocido épocas mejores. En el pasado, multitud de gente acudía entusiasmada con sus elegantes ropas a la ciudad para pasar allí un fin de semana libre de preocupaciones. Bognor tenía el Theatre Royal, un gran pabellón con una pista de baile con fama de ser la más elegante del sur de Inglaterra, y el reputado Kursaal, un edificio en el que, a pesar de su nombre, no se curaba a nadie,11 pero cuyos clientes podían patinar al ritmo de la música de una orquesta local y luego cenar bajo palmeras gigantescas. Todo eso ya es historia.
El muelle de Bognor aún sobrevive, aunque apenas. Originalmente tenía unos trescientos metros de largo, pero algunos de los dueños de las casas de la zona adquirieron la costumbre de ir a abastecerse allí de madera cada vez que algún incendio o una tormenta causaba daños, de modo que hoy el embarcadero no es más que una punta de menos de cien metros que ni siquiera llega al agua. Bognor fue durante años el escenario de un concurso anual de hombres pájaro. Los participantes trataban de elevarse en el aire desde la pasarela del muelle con la ayuda de toda una amplia gama de artefactos fabricados a mano —bicicletas equipadas con cohetes a ambos lados y ese tipo de cosas—. Uno tras otro, los concursantes recorrían la ridícula distancia del embarcadero y caían al agua, para regocijo del público presente. Sin embargo, con el muelle acortado, acababan estrellándose contra la arena y los guijarros de una forma más alarmante que divertida. El concurso se canceló en 2014 y se ha trasladado de forma permanente unos pocos kilómetros al sur de Worthing, donde los premios son mayores y el embarcadero aún llega al agua.
En 2005, en un intento de revertir el largo y progresivo declive de Bognor, el consejo del distrito de Arun formó la Bognor Regis Regeneration Task Force (Cuerpo Especial para la Regeneración de Bognor Regis) con el objetivo de conseguir una inversión de 500 millones de libras para la ciudad. Como quedó claro que nunca podría disponerse de semejante cantidad, el objetivo se redujo primero a 100 millones de libras y, más tarde, a 25 millones. Eso también resultó ser demasiado ambicioso. Al final se decidió que un objetivo más realista sería una suma de más o menos cero. Cuando se dieron cuenta de que ese objetivo ya lo habían conseguido, el cuerpo especial se disolvió: había cumplido su cometido. Por lo que sé, en la actualidad las autoridades se limitan a velar para que Bognor vaya tirando, como un paciente al que se mantiene con vida con apoyo vital.
Aun así, Bognor no está tan mal. Tiene una extensa playa con un curvo paseo marítimo de cemento, y un centro compacto y cuidado, aunque no próspero. Hacia el interior hay un lugar llamado Hotham Park, con senderos serpenteantes, un lago artificial donde pasearse en barca y un trenecito. Pero eso es todo. Si buscáis por internet qué hacer en Bognor, lo primero que aparece es Hotham Park. La segunda atracción sugerida es una tienda donde se venden escúteres.
Paseé junto al mar. Un buen número de personas caminaba sin prisa, disfrutando del sol. Íbamos a tener un verano fantástico. Ya a esa hora, a las diez y media de la mañana, era evidente que nos esperaba un día abrasador, según los estándares británicos, claro. Mi plan inicial era caminar dirección oeste, hacia Craigweil, para ver dónde se había alojado el rey, pero, al enterarme de que en 1939 habían derribado la mansión y de que la zona se encontraba ahora plagada de viviendas, comprendí que mi esperanza era vana. Así que enfilé el paseo dirección este, hacia Felpham: casi todo el mundo iba hacia allí y di por sentado que sabían lo que hacían.
A un lado tenía la playa y un mar brillante y reluciente, y, al otro, una hilera de elegantes casas modernas, todas refugiadas de las miradas de los paseantes detrás de altos muros. Los propietarios, sin embargo, habían dejado sin resolver un problema evidente: el mismo muro diseñado para que los de fuera no fisgonearan impedía que los de dentro disfrutaran de las vistas. Para poder ver el mar, los ocupantes de esas elegantes residencias tenían que subir al piso de arriba y salir a la terraza, donde quedaban expuestos a nuestras miradas. Lo veíamos todo: si estaban morenos o blancuchos, si se tomaban una bebida fría o caliente, si eran lectores de prensa amarilla o del Telegraph. Y ellos actuaban como si nuestras miradas les fueran indiferentes, pero era evidente que no era así. Al fin y al cabo, era mucho pedir. Tenían que fingir, en primer lugar, que, de algún modo, las terrazas los hacían invisibles a nuestros ojos y, además, que nosotros éramos una parte tan incidental del paisaje que no se habían fijado en que les prestábamos atención. ¡Y todo eso era mucho fingir!
Como prueba, traté de establecer contacto visual con la gente que estaba sentada en las terrazas. Sonreí como quien dice: «¡Hola! ¡Te veo!», pero todos apartaron rápidamente la mirada o actuaron como si ni siquiera me vieran, como si estuvieran concentrados en el horizonte lejano, en algún punto situado en las inmediaciones de Dieppe o posiblemente de Deauville. A veces tengo la sensación de que debe de ser agotador ser inglés. Sea como sea, me parecía obvio que los privilegiados éramos nosotros, los que estábamos en el paseo, porque podíamos ver el mar en todo momento, sin tener que subirnos a ningún lado ni fingir que nadie nos veía. Y lo mejor de todo era que, al terminar el día, podíamos subirnos al coche e irnos a una casa que no estaba en Bognor Regis.
Decidí que, después de Bognor, iría por la costa en autobús hasta Brighton. La verdad es que la idea me entusiasmaba: nunca había visitado esa parte del litoral y estaba muy ilusionado. Me había imprimido un horario de autobuses y seleccioné el de las 12:19, el que mejor se adecuaba a mis planes. Sin embargo, mientras apretaba el paso hacia la estación, convencido de que me sobraban algunos minutos, vi contrariado que mi autobús se alejaba dejando tras él una nube de humo negro. Tardé unos minutos en deducir que mi reloj no funcionaba bien: la batería se estaba agotando. Como faltaba aún media hora para que saliera el siguiente autobús, aproveché para entrar en una joyería, donde un hombre taciturno examinó mi reloj y me dijo que una batería de recambio me costaría 30 libras.
—Pero si es más de lo que me costó el reloj —balbuceé.
—Eso explica que ya no funcione —dijo y me lo tendió con una mirada de solemne indiferencia.
Aguardé por si tenía algo más que decir: tal vez hubiera en él una sombra remota de interés por ayudarme a llevar la hora exacta en mi muñeca y, de paso, mantener su negocio a flote. Al parecer no era así.
—Bueno, será mejor que me marche —dije—. Ya veo que está usted muy ocupado.
No sé si advirtió mi risa solapada, pero, si así fue, no lo demostró. Se encogió de hombros y ahí terminó nuestra relación.
Tenía hambre y, como ya solo faltaban veinte minutos para el siguiente autobús, fui a un McDonald’s para ganar tiempo. Debería habérmelo pensado dos veces. La verdad es que tengo poca experiencia con los McDonald’s. Hace unos años, después de pasar el día fuera con toda la familia, un asiento trasero atiborrado de nietos suplicó comida basura a gritos y acabamos deteniéndonos en un McDonald’s. A mí me tocó ir a pedir la comida. Pregunté a cada uno de los miembros del grupo —éramos unos diez, distribuidos en dos coches—, lo anoté todo en la parte posterior de un viejo sobre y me dirigí al mostrador.
—Bien —le dije con decisión al joven empleado cuando me llegó el turno—. Querría cinco Big Macs, cuatro hamburguesas con queso, dos batidos de chocolate...
De pronto, alguien se me acercó para decirme que uno de los niños quería nuggets de pollo en lugar de un Big Mac.
—Lo siento —dije, y proseguí—: póngame cuatro Big Macs, cuatro hamburguesas de queso, dos batidos de chocolate...
Una personita me tiró entonces de la manga para decirme que el batido lo quería de fresa, no de chocolate.
—Vale —repuse, y me dirigí de nuevo al empleado—. Póngame entonces cuatro Big Macs, cuatro hamburguesas con queso, un batido de chocolate, uno de fresa, tres nuggets de pollo...
Y así una y otra vez, mientras yo trataba de concretar el largo y complicado pedido de todo el grupo.
Cuando por fin llegó la comida, el joven me entregó cerca de once bandejas cargadas con treinta o cuarenta bolsas.
—¿Qué es esto? —pregunté.
—Su pedido —me respondió y se puso a leer lo que le aparecía en la caja registradora—: Treinta y cuatro Big Macs, veinte hamburguesas con queso, doce batidos de chocolate...
Resultó que, en lugar de corregir el pedido cada vez que yo le introducía un cambio, se había dedicado a añadirlo a la lista.
—Yo no he pedido veinte hamburguesas de queso: he pedido cuatro hamburguesas de queso cinco veces.
—Es lo mismo —dijo.
—No, claro que no es lo mismo. No me puedo creer que seas tan idiota.
Dos de las personas que esperaban en la cola detrás de mí hicieron piña con el empleado.
—Usted ha pedido todo eso —aseguró uno.
El encargado se acercó y leyó lo que ponía en la caja.
—Aquí dice veinte hamburguesas de queso —sentenció como si hubiera encontrado mis huellas dactilares en un arma.
—Ya sé que dice eso, pero no es lo que he pedido.
Uno de mis nietos mayores acudió a ver lo que sucedía. Le expliqué lo que había pasado, sopesó lo ocurrido con sensatez y resolvió que, después de todo, la culpa la tenía yo.
—No puedo creer que seáis todos tan idiotas —le solté a un público ahora integrado por unas dieciséis personas, algunas recién llegadas, pero todas en mi contra. Al rato, vino mi esposa y se me llevó de allí cogiéndome del codo, como le había visto hacer tantas veces con los pacientes psiquiátricos que se ponían a parlotear. Arregló el problema cordialmente con el encargado y el empleado, llevó dos bandejas de comida a la mesa en menos de treinta segundos y me dijo que no volviera a aventurarme a entrar en un McDonald’s nunca más, ni solo ni bajo supervisión.
Y ahí estaba de nuevo: en un McDonald’s, por primera vez desde el último alboroto. Me juré a mí mismo que me comportaría, pero es que los McDonald’s me superan. Pedí un sándwich de pollo y una Coca-Cola light.
—¿Lo querrá con patatas fritas? —me preguntó el joven que me atendía.
Titubeé unos instantes y, en un tono algo molesto, pero también paciente, dije:
—No. Por eso no las he pedido.
—Es que tenemos que preguntarlo —aclaró.
—Cuando quiero patatas fritas, acostumbro a decir algo así como «¿Podría ponerme también unas patatas fritas?». Es el sistema que empleo.
—Es que tenemos que preguntarlo —repitió.
—¿Necesitas saber también las otras cosas que no quiero? Es que la lista es larga. De hecho, incluye todo lo que tenéis en la carta salvo las dos cosas que te he pedido.
—Es que tenemos que preguntarlo —volvió a repetir, ahora con una voz más funesta; luego dejó las dos cosas que le había pedido en una bandeja y, sin el menor atisbo de sinceridad, me deseó un buen día.
Enseguida me di cuenta de que probablemente todavía no estaba preparado para los McDonald’s.
El autobús que va de Bognor Regis a Brighton pasando por Littlehampton se anuncia como Coastliner 700, un nombre que le da un aire elegante y estiloso, de vehículo que probablemente va equipado con un motor turbo. Me imaginé cómodamente sentado a mucha altura del suelo, en un lujoso asiento de terciopelo, bajo el aire acondicionado, disfrutando de las vistas del mar reluciente y el campo ondulado que vería a través de unos cristales tímidamente tintados, de esos que tienen un tono tan sutil que te entran ganas de volverte hacia la persona que va sentada al lado para preguntarle:
—¿Estos cristales están tintados o es que Littlehampton es siempre algo azulado?
Pero el vehículo que llegó resollando no tenía ninguna de esas cosas. Era un estrecho autobús de un solo piso, sofocante, con cantos metálicos por todas partes y asientos de plástico mohosos. Era el tipo de autobús en el que esperaría que me metieran si tuvieran que trasladarme de prisión. Lo bueno es que era barato: 4,40 libras por el trayecto hasta Hove, menos de lo que me había costado la jarra de cerveza que me había tomado en Londres la noche anterior.
Todavía estaba bastante emocionado, porque iba a pasar por toda una retahíla de pueblecitos encantadores —o eso esperaba—: Littlehampton, Goring-by-Sea, Angmering, Worthing, Shoreham. Imaginaba que serían como los alegres pueblecitos que aparecían en los libros que la editorial infantil Ladybird publicaba en la década de 1950: callejuelas empinadas con agradables salones de té, tiendecitas con toldos de rayas de colores vivarachos en las que se vendían molinetes y pelotas de playa, y gente paseándose con cucuruchos coronados con bolas de helado amarillas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo (una hora larga o incluso más) no pasamos cerca del mar, ni siquiera cerca de nada que pareciera un vecindario. Atravesamos un desconcierto interminable de suburbios por circunvalaciones y autovías, en el que no vi más que grandes supermercados (y este es uno de los términos más inadecuados de la vida británica moderna), gasolineras, concesionarios de coches y todas las demás fealdades fundamentales de nuestra época. Un pasajero se había dejado un par de relucientes revistas en el bolsillo del asiento que tenía al lado, y cogí una en un momento de tediosa curiosidad. Eran revistas con uno de esos títulos enfáticos tan chocantes —¡Hola!, ¡OK!, ¡Ahora!, ¡Ahora qué!, ¡Ahora no!—, cuyas portadas estaban llenas de titulares sobre famosas que habían ganado mucho peso, aunque a mí ninguna me parecía gorda. No tenía ni idea de quiénes eran, pero resultaba fascinante leer sus vidas. El artículo que más me gustó —incluso puede que sea lo que más me ha gustado de todo lo que he visto publicado— hablaba de una actriz que se vengó de su inútil pareja haciéndole pagar siete mil quinientas libras por una vagina mejorada. A eso lo llamo yo una buena venganza. Pero, por favor, ¿qué te dan con una vagina mejorada? ¿Wi-fi? ¿Una sauna? Lástima que el artículo no lo aclarara.
Estaba enganchado. Me había quedado absorto en las vidas espléndidamente mal administradas de famosos cuyos comunes denominadores parecían ser cerebros diminutos, tetas gigantes y una gran facilidad por tener relaciones lamentables. Un poco más adelante, en la misma revista, me encontré con este llamativo titular: «¡No mates a tu hijo para hacerte famosa!». Resultó ser el consejo que Katie Price (en mi opinión muy parecida a la difunta modelo Jordan) le dio a una estrella emergente llamada Josie. La señorita Price no es de las que se anda con remilgos. «Escucha, Josie —escribió—, lo que haces es repugnante. ¡La fama no se consigue poniéndote un par de buenas tetas y abortando!». Aunque tanto intelectual como emocionalmente estaba de acuerdo con Katie, a juzgar por el artículo, Josie era la prueba viviente de lo contrario.
Las fotos de Josie mostraban a una joven con unos pechos que parecían los globos de una fiesta y unos labios que me recordaron esas barreras flotantes que se usan para contener las fugas de petróleo. Según el artículo, esperaba su «tercer hijo en dos meses», una tasa de reproducción muy considerable incluso para alguien de Essex. El artículo proseguía diciendo que Josie se había llevado tal decepción al saber que, en lugar de una niña, volvería a tener otro niño que había vuelto a fumar y a beber como señal de protesta contra su sistema reproductivo. Incluso estaba considerando la posibilidad de abortar, de ahí que la señorita Price hubiese intervenido con tanta vehemencia. El artículo mencionaba de paso que la joven Josie estaba sopesando las ofertas de dos editoriales para publicarle un libro. Si una de ellas es la mía, pienso pegar fuego a su sede.
No me gusta hablar como un viejo, pero ¿por qué es famosa esa gente? ¿Qué cualidades tienen para ganarse el cariño del mundo? Ya podemos eliminar el talento, la inteligencia, el atractivo y el encanto de la ecuación, así que, ¿qué queda? ¿Pies delicados? ¿Aliento mentolado? No sabría decirlo. Anatómicamente, muchos ni siquiera parecen humanos y, a juzgar por sus nombres, se diría que la mayoría han llegado aquí desde alguna galaxia lejana: Ri-Ri, Tulisa, Naya, Jai, K-Pez, Chlamydia, Toss-R, Mon-Ron. (Puede que algunos me los haya inventado). Mientras leía la revista, dentro de mi cabeza una voz parecida a la del tráiler de una película de serie B de la década de 1950 decía: «¡Vienen del planeta Memo!».
Vengan de donde vengan, ahora los hay a montones. Como para dar más peso a mi argumento, justo después de Littlehampton, un joven con pantalones anchos y actitud desgarbada se subió al autobús y se sentó delante de mí. Llevaba puesta una gorra de béisbol demasiado grande para su cabeza. Si no le cubría los ojos era por sus enormes orejas. La visera de la gorra estaba plana, como si le hubiera pasado una apisonadora por encima, y todavía tenía pegada la etiqueta con el precio, brillante, como un holograma. En la parte de la frente, en letras mayúsculas, llevaba escrita la palabra «OBEY».12 Unos auriculares mandaban retumbantes ondas sonoras al vacío vertiginoso de su cráneo, en un viaje hacia la mota distante y árida que era su cerebro. Debía de ser algo parecido a la caza del bosón de Higgs. Aunque metiéramos en una habitación a todos los jóvenes del sur de Inglaterra que llevan esa gorra y que tienen esos mismos andares desgarbados, no llegaríamos a reunir suficientes puntos para alcanzar el coeficiente intelectual de un bobo.
Cogí la segunda revista, Shut the Fuck Up! Aquí descubrí que, al parecer, a la hora de dar consejos, esa tal Katie Price no era el parangón de sabiduría que yo había creído. La nueva revista daba un tour guiado por la asombrosamente larga vida amorosa de la señorita Price. Incluía tres matrimonios, dos compromisos rotos, varios hijos y otras siete peticiones de matrimonio serias pero de vida corta; y eso en el fragmento más reciente de su ajetreada existencia. Todas las relaciones de la señorita Price eran extraordinariamente insatisfactorias, cada cual más que la anterior. Se había casado con un tipo llamado Kieran cuyo mayor talento, según creo, era la habilidad de mantener sus cabellos tiesos de formas de lo más interesantes. Poco después de que se mudase a la mansión de 1.100 habitaciones de Katie, ella descubrió que Kieran había estado tonteando con su mejor amiga (que ahora ya no debe de serlo). Por si no bastara con eso (y en el mundo de la señorita Price apenas basta nunca con nada), descubrió que otra de sus mejores amigas también había estado comprobando los motores de Kieran. La señorita Price, con razón, estaba furiosa. Creo que en este caso podría procurarse el palacio de Buckingham de los rejuvenecimientos vaginales.
Al pasar la página, me encontré con la reconfortante descripción de una pareja llamada Sam y Joey, cuyos talentos no fui capaz de identificar. Me gustaría saber cuáles son, por si alguien lo descubre. Sam y Joey, por supuesto, tenían mucho dinero, porque buscaban una gran propiedad en Essex; «lo ideal sería un castillo», declaraba un amigo. De repente me di cuenta de que se me estaba derritiendo el cerebro —ya había empezado a gotear encima de las páginas—, así que dejé la revista y me dediqué a contemplar la escena suburbana que se desplegaba al otro lado de la ventanilla.
Poco a poco, sin poder evitarlo, y después de intermitentes cabezadas, caí en el más profundo de los sueños.
Me desperté de repente y descubrí que estaba en un lugar incierto. El autobús se había detenido junto a un parque urbano; era grande, rectangular y verde, y estaba repleto de gente. Pequeños hoteles y edificios de apartamentos delimitaban tres de sus lados; el cuarto se abría al mar. Era encantador. Junto a mi ventanilla, un caminito peatonal también muy agradable se alejaba del parque. Quizás estábamos en Hove. Me habían dicho que Hove era muy bonito. Me apeé tambaleante y presuroso del autobús, y deambulé arriba y abajo tratando de dar con el modo de descubrir dónde estaba. No podía acercarme a alguien y preguntarle: «Disculpe, ¿dónde estoy?», así que caminé sin rumbo fijo hasta que me encontré con un puesto de información; allí me aclararon que me encontraba en Worthing.
Paseé por el caminito peatonal, Warwick Street, y me tomé una taza de té; luego fui bajando hasta el paseo marítimo, dominado por un parking de varias plantas tan horrendo que dolía mirarlo. Me pregunto qué tendrán en la cabeza los responsables de urbanismo. «Eh, ¡se me ha ocurrido una idea! En lugar de construir hoteles y edificios de apartamentos elegantes junto al mar, plantemos ahí un gigantesco parking sin ventanas. ¡Eso atraerá a la gente a raudales!». Se me ocurrió seguir el paseo hasta Brighton, pero entonces me di cuenta de que lo que se adivinaba en la brumosa distancia era justamente Brighton y estaba muy lejos, de eso no cabía duda (casi a trece kilómetros, según decía mi fiable mapa de la Ordnance Survey,13 una distancia que excedía con creces lo que estaba dispuesto a recorrer a pie en ese momento).
Así que me subí a otro autobús, idéntico al anterior, y seguí mi viaje por carretera. Al principio la cosa prometía, pero la carretera de la costa enseguida se convirtió en una larga sucesión de chatarrerías, almacenes de materiales de construcción y talleres mecánicos de automóviles que, al final, cuando entrábamos en Shoreham, culminó con una central térmica gigantesca. Pillamos una caravana interminable por culpa de algunas obras que se estaban haciendo en la carretera y volví a quedarme dormido.
Me desperté en Hove, exactamente donde quería estar, y me bajé del autobús con mis habituales prisas tambaleantes. Hacía poco que había leído por casualidad algo sobre George Everest, el hombre que dio nombre al monte Everest, y me enteré de que estaba enterrado en el cementerio Saint Andrew, en Hove. Se me ocurrió que podía visitar su tumba. Hasta que no leí sobre el viejo George, nunca me había parado a pensar de dónde había sacado el nombre la montaña. En realidad no deberían haberla bautizado con su nombre. En primer lugar, él nunca la vio. Las montañas, ya fueran las de la India o las de cualquier otra parte, apenas desempeñaron ningún papel en su vida.
Everest nació en 1790, en Greenwich. Era hijo de un abogado y fue educado en escuelas militares de Marlow y Woolwich hasta que lo mandaron a Extremo Oriente, donde se convirtió en topógrafo. En 1817, lo enviaron a Hyderabad, en la India, como jefe adjunto de una iniciativa llamada Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica. El objetivo del proyecto era medir un arco a través de India para determinar la circunferencia de la Tierra, una misión a la que había consagrado toda su vida un misterioso e interesante tipo llamado William Lambton. Casi todo lo tocante a Lambton es incierto. El Oxford Dictionary of National Biography14 dice que nació en algún momento entre 1753 y 1769, un abanico de posibilidades cuya amplitud llama la atención. Se desconoce dónde creció, como también los demás detalles de su vida y educación tempranas. Todo lo que se puede decir es que en 1781 se unió al ejército, viajó a Canadá para calcular las medidas de la frontera con los nuevos Estados Unidos y después se fue a la India. Allí se le ocurrió la idea de medir su arco. Trabajó en ello incansablemente durante unos veinte años hasta que, en 1823, murió de forma inesperada en el norte de la India (aunque se desconoce con exactitud dónde, cuándo y cómo). George Everest simplemente completó su proyecto. Fue un trabajo importante, pero no lo llevó a ninguna parte del Himalaya.
Las fotos de Everest en la etapa tardía de su vida muestran un rostro sombrío enmarcado en un círculo casi perfecto por sus cabellos y su barba blancos. La vida en la India no encajaba mucho con él. Pasó cerca de veinte años allí, siempre indispuesto, enfermo de tifus y aquejado de brotes crónicos de fiebre de Yellapuram y de diarrea. Se quedaba largos períodos en casa, de baja por enfermedad. En 1843 regresó a Inglaterra de forma definitiva, mucho antes de que la montaña fuera bautizada con su nombre. Es casi la única montaña de Asia que lleva un nombre inglés. La gran mayoría de cartógrafos británicos eran bastante escrupulosos a la hora de preservar las denominaciones nativas, pero, localmente, el monte Everest se conocía por toda una retahíla de nombres (Deodhunga, Devadhunga, Bairavathan, Bhairavlangur, Gnalthamthangla, Chomolungma y otros muchos), así que no había uno por el que decidirse. Los británicos solían llamarlo Peak XV (Pico XV). Por aquel entonces, nadie sabía que era la montaña más alta del mundo y que, como tal, se merecía una atención especial, de modo que cuando alguien puso el nombre de Everest en el mapa no tenía intención de hacer un gran gesto. Con el tiempo, se descubrió que el cálculo trigonométrico era muy inexacto; Lambton y Everest, por tanto, murieron habiendo conseguido muy poco.
George Everest no pronunciaba su nombre como lo pronunciamos todos en la actualidad (E-ve-rest), sino en solo dos sílabas (Eve-rest); la montaña, por tanto, no solo recibió un nombre inadecuado, sino que además se pronuncia de forma equivocada. Everest murió a la edad de setenta y seis años en Hyde Park Gardens, en Londres, pero su cuerpo fue trasladado a Hove para ser enterrado allí. Nadie sabe por qué. No se conoce que tuviera ninguna conexión con el pueblo ni con ninguna otra parte de Sussex. Me cautivó la idea de que la montaña más alta del mundo lleve el nombre de un hombre que nada tenía que ver con ella y que ni siquiera lo pronunciemos bien. Me parece algo magnífico.
Saint Andrew es una iglesia impresionante, imponente y gris, con una torre cuadrada y sombría. En la entrada había un enorme cartel que rezaba: «La iglesia de Saint Andrew os da la bienvenida». El espacio reservado para el nombre del pastor, los horarios de los servicios y el número de teléfono del sacristán estaba en blanco. Tres grupos de vagabundos se habían instalado en el cementerio, bebiendo y disfrutando del sol. En el grupo que me quedaba más cerca, había dos que discutían acaloradamente, pero no llegué a oír sobre qué. Me paseé entre las tumbas; las lápidas, sin embargo, estaban tan erosionadas que muchas de las inscripciones apenas podían leerse. La tumba de Everest llevaba expuesta al aire salado de Hove casi ciento cincuenta años, de modo que era poco probable que hubiera sobrevivido de forma identificable. Uno de los dos tipos enfrascados en la discusión se levantó y fue a mear contra el muro que rodeaba el recinto. Mientras estaba ahí de pie, desperté su interés y empezó a gritarme por encima del hombro en un tono algo hostil, preguntándome qué buscaba.
Le dije que buscaba la tumba de un hombre llamado George Everest. Me dejó asombrado cuando me respondió, con un acento culto:
—Oh, está justo allí —y señaló unas tumbas que tenía a pocos pasos de mí—. Bautizaron el monte Everest con su nombre, pero en realidad él nunca vio la montaña, ¿sabe?
—Eso he leído.
—Estúpido cabrón —dijo, de forma algo confusa, y volvió a meterse el pito en los pantalones con satisfacción.
Y así terminó mi primer día como turista en Gran Bretaña. Supuse que al menos algunos de los que estaban por venir iban a ser mejores.