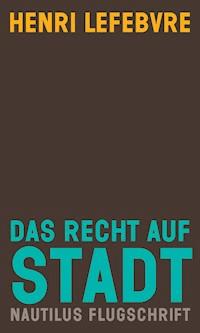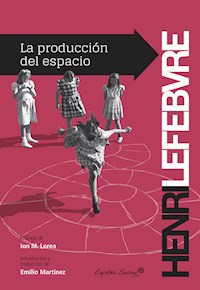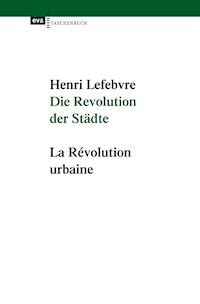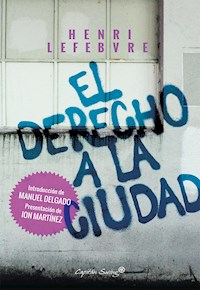
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968, cuando Henri Lefebvre escribió El derecho a la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye un planteamiento político para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad. Frente a los efectos causados por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, el predominio de industrias y espacios mercantiles, se propone esta perspectiva política. Tomada por los intereses del capital, la ciudad dejó de pertenecer a la gente, por lo tanto Lefebvre aboga por "rescatar al ciudadano como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido". Se trata de restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del "buen vivir" para todos, y hacer de la ciudad "el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva". Esta vida colectiva se puede edificar sobre la base de la idea de la ciudad como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, político. La ciudad es un espacio político donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es un espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PRESENTACIÓN
Más allá de la ciudad.
El derecho a la vida urbana
Ion Martínez Lorea[1]
«Sin embargo, el uso y el valor de uso resisten
obstinadamente: irreductiblemente».
HENRI LEFEBVRE
Por doquier se leen y se escuchan hoy referencias, apelaciones y reivindicaciones al derecho a la ciudad. Como diría el propio Henri Lefebvre respecto al urbanismo, podemos afirmar que el derecho a la ciudad está de moda. Desde la calle y desde la academia, desde los colectivos vecinales y desde la política institucional, desde disciplinas como la sociología y la geografía hasta otras como la arquitectura o el propio derecho, se enarbola esta idea. El derecho a la ciudad aparece como título o eje central de textos especializados, artículos académico-políticos o de opinión,[2] es argumento de foros y encuentros globales (Conferencia de Naciones Unidas Habitat III, 2016), se ha establecido una Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (2004) e, incluso, se ha incorporado a textos constitucionales (República de Ecuador, 2008). Por supuesto, este derecho se ha convertido en motivo de manifiestos y movilizaciones diversas a lo largo de los últimos años (blandido en la toma de plazas y en las luchas por la vivienda digna, contra la gentrificación o contra la privatización de la calle).
Esta feliz proliferación de reivindicaciones de la ciudad y del derecho a la ciudad nos conduce, sin embargo, a una necesaria pregunta que pretende prevenir del riesgo que acecha a los conceptos de moda: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derecho a la ciudad? Y es que, en no pocos casos, estos conceptos acaban significando muchas cosas y, por ende, acaban no significando nada, esto es, pierden su valor como conceptos. El reflejo de esto es que la misma expresión puede movilizar experiencias políticamente muy ambiciosas y, a su vez, utilizarse como una herramienta para la simple búsqueda de consensos en torno a un Gobierno o a una política local. Es decir, puede plantearse como una apuesta por democratizar la vida urbana y por apuntalar derechos concretos de los habitantes de las ciudades o como un simple recurso de legitimación del Gobierno local de turno. En todo caso, la advertencia debe servir, precisamente, para prevenirnos de tales riesgos y, en ningún modo, para descartar una idea enormemente valiosa de cara a interpretar y transformar la realidad urbana presente.
Por ello, resulta fundamental rastrear los significados de este concepto, volviendo la mirada sobre lo dicho al respecto por Henri Lefebvre, por ser precisamente él quien lo acuñara y dotara de contenido en el año 1967.[3] Esto en ningún caso plantea la exigencia de «pasar por Lefebvre» a todo aquel que reivindique el derecho a la ciudad. No obstante, sí se considera necesario para quien quiera pensar y analizar la realidad social en estos términos. Y es desde tal perspectiva que se plantea esta reedición: a modo de lectura que permita retomar, si se permite la expresión, los «orígenes» de un concepto que, en realidad, se encuentran mucho más cerca del presente de lo que pudieran hacer pensar los cincuenta años transcurridos desde su publicación original.
En este sentido, viene a decir David Harvey[4] que resulta difícil pensar que las reivindicaciones y experiencias vinculadas al derecho a la ciudad durante las últimas dos décadas (desde Porto Alegre hasta Los Ángeles y Nueva York) tuvieran alguna ligazón de fondo con el legado intelectual de Lefebvre. Harvey ve una analogía entre los movimientos y movilizaciones urbanas y el propio pensamiento de Lefebvre, lo cual ayudaría a explicar, según él, la distancia y la falta de vínculos entre ambos: los dos proceden y se nutren de las experiencias concretas de las calles y los barrios, de los malestares urbanos de cada momento y, por ende, las raíces de la reivindicación de este derecho contemporáneo no alcanzarían ni al París de los albores de mayo del 68, ni a la dimensión filosófico-sociológica desde los que escribía Lefebvre. En algunos casos esto ha podido ser cierto. Pero Harvey parece desdeñar su propia figura y la de otros pensadores y activistas «herederos», intérpretes y difusores de la obra lefebvriana que en ocasiones han inspirado y en otras asesorado a no pocas experiencias contemporáneas vinculadas a la reivindicación del derecho a la ciudad. Igualmente, parece obviarse la fuerte presencia (aunque no sea mayoritaria) de jóvenes con altos niveles educativos (e incluso insertos en el ámbito académico) en este tipo de experiencias, quienes, precisamente, hacen referencia explícita a los escritos de David Harvey y del propio Henri Lefebvre.
Así pues, más que la existencia o inexistencia de un vínculo, deberíamos hablar del tipo de vínculo que, sin duda, estaría presente entre Lefebvre y las reivindicaciones actuales del derecho a la ciudad. Cierto es que el mismo puede concretarse y reducirse a una frase célebre o a un título-eslogan. Pero, precisamente por ello, es importante volver a Lefebvre, para confirmar cuán vigente es hoy en día y cuán relevante puede ser para interpretar el trasfondo de malestares sobre los que se asienta la vida urbana y las posibilidades de transformación que esta engendra.
Por tanto, retomando al texto original de 1967 no estará de más calificarlo como una suerte de manifiesto que, en palabras del propio Lefebvre, se plantea «como una denuncia, como una exigencia» (p. 138). Los quince capítulos que componen la obra, de extensión y características muy diversas, dan muestra, una vez más, de la particularidad del pensamiento y la escritura de Lefebvre: no demasiado académicos ni sistemáticos; su lectura puede resultar por momentos un tanto árida debido a un vocabulario y una reflexión sinuosos. Aunque no aparecen explicitados así en el texto, podríamos dividir estos quince capítulos en tres ejes principales.[5] En primer lugar (capítulo 1), Lefebvre constata la desaparición de la ciudad tradicional y la emergencia de una realidad urbana, derivada de la industrialización, llena de imposiciones, pero también de posibilidades; en segundo lugar (capítulos 2 a 8), reclama la emergencia de una «ciencia de la ciudad» que trascienda los saberes fragmentarios y que incorpore nuevos conceptos; y, finalmente, en tercer lugar (capítulos 9 a 15), plantea la necesidad de una estrategia política que permita recuperar y reapropiarse de la centralidad urbana, de la vida urbana, de la ciudad como obra, lo que nos conduce a la pregunta actual sobre quién es el protagonista de llevar a efecto tal estrategia: ¿la clase obrera, como apuntara en este texto Lefebvre, o bien un sujeto más difuso y heterogéneo como el precariado, tal como insinúa Harvey? ¿Quizá otro?
No hay duda de que El derecho a la ciudad es una obra pionera en los estudios sobre lo urbano entendido como ámbito que trasciende la condición de la ciudad como objeto y superficie inerte y que, por tanto, incorpora lo social como eje básico de su análisis. Su valor científico no debe, en todo caso, obviar la centralidad de la política en la propuesta lefebvriana, tal como ha apuntado el sociólogo Jean-Pierre Garnier[6] cuestionando precisamente los múltiples ejercicios «escolásticos» que suelen desplegarse en torno a la obra de Lefebvre, e incluso, no sin razón, cuestionando la escasa concreción y cierta candidez de algunas de las propuestas del propio autor francés.
Ello no es óbice para poner sobre el tapete dos cuestiones básicas que, aun requiriendo de crítica, si pretenden seguirse de propuestas o concreciones prácticas, son necesarias para dar validez y centrar la cuestión del derecho a la ciudad en la sociedad contemporánea: por un lado, la participación en la toma de decisiones sobre la producción del espacio y, por otro lado, el propio uso de ese espacio. Recordemos una de esas frases que, aun habiendo padecido su conversión en eslogan exitoso, no ha perdido validez al condensar la idea clave de lo que supone el derecho en cuestión, siempre que no se considere una afirmación suficiente para explicar los acontecimientos que se tienen delante: «El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o como un retorno a las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como un derecho a la vida urbana, transformada, renovada» (p. 139). El propio Lefebvre cuestiona los riesgos derivados del espejismo de una participación[7] o de unos usos del espacio que podemos definir como autocomplacientes o resignados[8] y que, en realidad, cambian poco o nada, cuando no las refuerza, las relaciones de poder existentes en el marco de la vida urbana. Pero ello, reiteramos, no puede hacernos dejar a un lado estas cuestiones, sino que, en todo caso, nos obliga a incidir y ahondar en su crítica. Y esta es la labor que se exige de quien desee tomar a Lefebvre y este texto en particular como referencia en sus propios análisis y en sus propias prácticas.
Del mismo modo, resulta fundamental tener en cuenta el contexto espacio-temporal, el dónde y el cuándo, para así poder «evaluar» la actualidad de Lefebvre. Evidentemente, él sitúa su pensamiento en un contexto social, político, económico y cultural concreto (la Francia de la segunda mitad del siglo XX), pero pronto se podrá comprobar en la lectura de El derecho a la ciudad que igual que existe cierta distancia en algunas cuestiones, se encontrará una intensa vinculación con muchas otras. Este sería, por ejemplo, el caso de la crítica a un urbanismo que pretende imponer una forma determinada para prescribir un contenido y unos usos concretos.
En este sentido, cabe recordar que Lefebvre desarrolla su análisis sobre la base de una profunda crítica al urbanismo funcionalista[9] y en el marco de lo que él denominaría sociedad de consumo dirigido, donde los núcleos urbanos se convierten en escenarios de y para el consumo (lugar de consumo y consumo de lugar, diría Lefebvre), es decir, donde la ciudad pasa a ser sustancialmente valor de cambio. Ese urbanismo diseña la ciudad (o cree diseñarla) segregando y jerarquizando usos, ahora funciones, y plasmando sobre el terreno la desigualdad social que reforzaba la expulsión de la clase obrera de la ciudad central hacia las periferias[10] y que generaba diversos tipos de guetos: residenciales (tanto para la clase obrera como para las clases acomodadas), creativos, pero también guetos del ocio, máxima expresión de la incorporación del territorio al valor de cambio.[11]
Lefebvre denunció la pretensión del urbanismo funcionalista por someter a la ciudad que el poder percibía como amenaza, como un espacio insano, sospechoso, incontrolable. El intento de ordenar tanto el espacio como las funciones y otros elementos urbanos a través de la fragmentación daba como resultado la muerte de la ciudad, la homogeneidad, la monotonía. Igual que entonces, hoy el horizonte no resulta en términos urbanos muy halagüeño. Ahora bien, el propio Lefebvre nos recuerda la existencia, aquí y ahora, de grietas, de intersticios, de lo que denominaba «lugares de lo posible», espacios y prácticas espaciales desde donde reivindicar y hacer efectivo el derecho a la ciudad o, mejor, el derecho a la vida urbana, pues ha de trascenderse la mirada nostálgica del reclamo de aquello que ya no existe (la ciudad tradicional) y ahondar en una centralidad renovada que permita restituir el valor de uso del espacio urbano (y no solo del centro urbano), el sentido de la obra, las posibilidades de lo bello, de lo lúdico, de la fiesta no disociada de la vida cotidiana, sino transformadora de ella, sin olvidar la complejidad, la simultaneidad y la conflictividad inherentes a un espacio urbano vivo, en definitiva, inherentes a la vida urbana. Existen no pocos ejemplos de mayor o menor alcance en el ámbito municipal que, durante los últimos años, han mostrado las posibilidades de romper el aparentemente clausurado horizonte político urbano. Dichas experiencias, dentro y fuera de las instituciones, a través de usos efectivos del espacio y de reivindicaciones trasladadas a textos y regulaciones legales recuerdan así que el derecho a la vida urbana resulta una exigencia y una práctica inaplazable, aun cuando se confirme como insuficiente.
[1] Profesor de Sociología, dpto. de Ciencias Humanas, Universidad de La Rioja.
[2]D. Mitchell, The Right to the City, Nueva York: The Guilford Press, 2003; E. Pareja et. al., El derecho a la ciudad, Serie de Derechos Humanos Emergentes, Barcelona: IDHC, 2011; D. Harvey, «El derecho a la ciudad» en NLR, 53, 2008: 23-39; J. Borja, «Espacio público y derecho a la ciudad» en Viento Sur, 2011: 39-49; J. Subirats, «El derecho a la ciudad», El País, 16 de noviembre de 2016. Asimismo, conviene señalar la fuerte influencia que ha tenido la profusión de trabajos académicos en el contexto anglosajón sobre Henri Lefebvre o sobre sus temas de referencia (precedida, claro eso, de las traducciones al inglés de sus textos) en su «redescubrimiento» tanto para el mundo francófono como para el mundo castellanohablante. En este último caso cabe destacar las publicaciones monográficas consagradas a la obra de Henri Lefebvre en países como México (Veredas, 2004) o España (Urban, 2011).
[3] Lefebvre cierra la edición francesa de este libro firmándolo en París en 1967 y recordando su coincidencia con el centenario de la publicación de El Capital de Marx. Si bien, el libro es publicado en marzo de 1968, por tanto, solo dos meses antes de que se precipitaran los acontecimientos del mayo francés. Como es sabido, Lefebvre jugó un papel relevante como animador del movimiento estudiantil.
[4] D. Harvey, Ciudades rebeldes, Madrid: Akal, 2013.
[5] Seguimos aquí el planteamiento de L. Costes, Lire Henri Lefebvre. Le droit à la ville. Vers la sociologie de l’urbain, París: Ellipses, 2009.
[6] J-P. Garnier, «El derecho a la ciudad desde Henri Lefebvre hasta David Harvey. Entre teorización y realización» en Ciudades, 15 (1) 2012: 217-255.
[7] Respecto a la participación apunta: «Otro tema obsesivo es el de la participación vinculada a la integración. Pero no se trata de una simple obsesión. En la práctica, la ideología de la participación permite obtener al menor costo la aquiescencia de personas interesadas e implicadas. Después de un simulacro que más o menos impulsa la información y la actividad social, aquellas vuelven a su tranquila pasividad, a su retiro. ¿No está claro ya que la participación real y activa tiene un nombre? Ese nombre es autogestión. Lo cual plantea otros problemas» (p. 123).
[8] Respecto a los usos del espacio señala: «Basta con abrir los ojos para comprender la vida cotidiana del individuo que corre desde su vivienda a la estación más cercana o más lejana o al metro abarrotado y, de ahí, a la oficina o a la fábrica, para por la noche retomar ese mismo camino y volver a su hogar a recuperar fuerzas para proseguir al día siguiente. A la imagen de esta miseria generalizada le acompañaría la escena de las “satisfacciones” que la oculta, convirtiéndose así en medios para eludirla y evadirse de ella» (p. 140).
[9] Como es sabido, la figura más representativa del urbanismo funcionalista fue Le Corbusier. Fallecido en 1965, su estela siguió marcando el devenir del urbanismo de la época y, de hecho, Lefebvre lo toma como objeto de sus críticas en cuanto que enemigo declarado de la ciudad y de la vida urbana.
[10] Bien es cierto que Lefebvre recuerda y destaca el acontecimiento de la Comuna de París de 1871 como breve «venganza histórica» que la clase obrera se cobra en forma de retorno al centro y de primera experiencia de un gobierno popular democrático. «Uno de los logros que dieron sentido a la Comuna de París (1871) fue el retorno por la fuerza al centro urbano de los obreros expulsados previamente a los arrabales, a la periferia. Eso supuso su reconquista de la ciudad, ese bien entre los bienes, ese valor, esa obra que les había sido arrebatada» (p. 37). Lefebvre dedicó un célebre texto a esta experiencia, incidiendo en la dimensión lúdica de la misma: La proclamation de la Commune, París: Gallimard, 1965.
[11] Apunta a este respecto: «La naturaleza se incorpora al valor de cambio y a la mercancía; se compra y se vende. El ocio comercializado, industrializado, organizado institucionalmente, destruye esta “naturalidad” de la que nos ocupamos para manipularla y para traficar con ella. La “naturaleza” o lo que se pretende pasar por ella, lo que de ella sobrevive, se convierte en un gueto de ocio, en un lugar separado del goce y alejado de la “creatividad”. Los urbanitas llevan lo urbano consigo, y ello incluso si no aportan la urbanidad» (p. 138).
INTRODUCCIÓN
Lo urbano, más allá de la ciudad
Manuel Delgado
Inútil intentar resumir la hondura y la amplitud tanto de la obra como de la experiencia vital de Henri Lefebvre, que acompañan un buen número de hitos del siglo XX y a veces los determinan: las vanguardias, de dadá a los situacionistas; la lucha contra el fascismo y el colonialismo; las relecturas disidentes de Marx; el diálogo crítico con el existencialismo y con los estructuralismos; las revueltas de finales de la década de 1960, como la de 1968 en París, el año y la ciudad que conocen la publicación de El derecho a la ciudad, el libro del que por fin aquí tenemos una nueva edición revisada, luego de décadas de ausencia de su primera publicación en castellano. Una desaparición esta que da testimonio del olvido que llegó a merecer una mirada lúcida sobre lo que estaba siendo la depredación capitalista de las ciudades y que anticipa lo que será la forma atroz que ha adoptado en su fase posindustrial.
La reparación de esa ausencia se antoja hoy más oportuna que nunca, cuando más pertinentes resultan los argumentos de este libro y del pensamiento urbano de Lefebvre en general, del que todavía nos quedan otros rescates pendientes: De lo rural a lo urbano, Espacio y política, La revolución urbana…, complementos de una crítica, central en El derecho a la ciudad, a ciencias y saberes que, presumiéndose asépticos e imparciales, asumen la tarea de generar y sistematizar la dimensión espacial de las relaciones de poder y de producción, afanosos por someter tanto los usos ordinarios o excepcionales de la ciudad —de la fiesta al motín—, como la riqueza de códigos que los organizan. El resultado de su labor son espacios falsos y falsificadores, aunque se disfracen tras lenguajes complejos que los hacen incuestionables. Son los espacios de los planificadores, de los administradores y los administrativos, y también de los doctrinarios de la ciudadanía y del civismo, siempre dispuestos a rebozar de bondad ética las políticas urbanísticas para hacerlas digeribles a sus víctimas, los urbanizados.
Lo que nos dice Lefebvre es que tras ese espacio maquetado de los planes y los proyectos no hay otra cosa que ideología, en el sentido marxista clásico, es decir, fantasma que fetichiza las relaciones sociales reales e impide su transformación futura. Es o quisiera ser espacio dominante, hegemonizar los espacios percibidos, practicados, vividos o soñados y doblegarlos a los intereses de quienes lo encargan. Es el espacio del poder, aunque ese poder aparezca como «organización del espacio», un espacio del que se elide o expulsa todo lo que se le opone, primero por la violencia inherente a iniciativas que se presentan como urbanísticas y, si esta no basta, mediante la violencia abierta. Y todo ello al servicio de la producción de territorios claros, etiquetados, homogéneos, seguros, obedientes…, colocados en el mercado a disposición de unas clases medias que sueñan con ese universo social tranquilo, previsible, desconflictivizado y sin sobresaltos que se diseña para ellas como mera ilusión, dado que está condenado a sufrir todo tipo de desmentidos y desgarros como consecuencia de su fragilidad ante los embates de esa misma verdad social sobre la que pugna inútilmente por imponerse.
En esta obra, Henri Lefebvre aborda cuestiones diversas, como la historia de la ciudad, la relación entre ciudad e industrialización y ciudad y campo, el contraste entre propiedad y apropiación, el disfraz que adopta lo inmobiliario como urbanístico…, y lo hace empleando un lenguaje complejo que, de pronto, registra estallidos claros y esclarecedores de brío. Pero de todo ese conjunto de reflexiones destaca la que fundamenta la distinción entre la ciudad y lo urbano. La ciudad no es lo urbano. La ciudad es una base práctico-sensible, una morfología, un dato presente e inmediato, algo que está ahí: una entidad espacial inicialmente discreta —es decir, un punto o mancha en el mapa—, a la que corresponde una infraestructura de mantenimiento, unas instituciones formales, una gestión funcionarial y técnica, unos datos demográficos, una sociedad definible… Lo urbano, en cambio, es otra cosa al mismo tiempo social y mental, que no requiere por fuerza constituirse como elemento tangible, puesto que podría existir como potencialidad, como conjunto de posibilidades.
La voluntad de los poderes por someter lo urbano —de la polis por someter la urbs— es del todo inútil. Lo urbano, nos dirá enseguida Lefebvre, «intenta que los mensajes, las órdenes, las presiones procedentes de altas instancias, se vuelvan contra ellas mismas. Intenta apropiarse del tiempo y el espacio, rompiendo con el dominio que estos establecen, apartándoles de su objetivo, cortocircuitándolos […]. Lo urbano sería así, más o menos, obra de los ciudadanos en lugar de imponerse a ellos como un sistema» (p. 88). Lo urbano es esencia de ciudad, pero puede darse fuera de ella, porque cualquier lugar es bueno para que en él se desarrolle una sustancia social que acaso nació en las ciudades, pero que ahora expande por doquier su «fermento lleno de actividades sospechosas, de delincuencias», puesto que es «hogar de agitación». Es por ello que «[e]l poder estatal y los grandes intereses económicos difícilmente pueden concebir una estrategia mejor que la de devaluar, degradar y destruir la sociedad urbana» (p. 101).
Lo urbano es lo que se escapa a la fiscalización de poderes que no comprenden ni saben qué es. En efecto, lo propio de la tecnocracia urbanística es la voluntad de controlar la vida urbana real, que va pareja a su incompetencia crónica a la hora de entenderla. Considerándose a sí mismos gestores de un sistema, los expertos en materia urbana pretenden abarcar una totalidad a la que llaman la ciudad y ordenarla de acuerdo con una filosofía —el humanismo liberal— y una utopía, que es, como corresponde, una utopía tecnocrática. Su meta continúa siendo la de implantar como sea la sagrada trinidad del urbanismo moderno: legibilidad, visibilidad, inteligibilidad. En pos de ese objetivo creen los especialistas que pueden escapar de las constricciones que supeditan el espacio a las relaciones de producción capitalista. Buena fe no les falta, ya hacía notar Lefebvre, pero esa buena conciencia de quienes diseñan las ciudades agrava aún más su responsabilidad a la hora de suplantar esa vida urbana real, una vida que para ellos es un auténtico punto ciego, puesto que viven en ella, pretenden regularla e incluso vivir de ella, pero no la ven en cuanto que tal.
A pesar de los ataques que constantemente recibe lo urbano y que procuran desmoronarlo o al menos desactivarlo, sostiene Lefebvre, este persiste e incluso crece, puesto que se alimenta de lo que lo altera. Las relaciones sociales persisten y continúan ganando en complejidad y en intensidad, aunque sea a través de todo tipo de contradicciones, dislocaciones y traumas, a cargo de esos seres urbanos que no hacen otra cosa que desencadenar todo tipo de coincidencias, en el doble sentido de confluencias y de azares. Es posible que la ciudad esté o llegue a estar muerta, pero lo urbano sobrevivirá, aunque sea en «estado de actualidad dispersa y alienada, en un estado embrionario, virtual. Lo que la vista y el análisis perciben sobre el terreno puede pasar, en el mejor de los casos, por la sombra de un objeto futuro en la claridad de un sol amaneciendo» (p. 127). Un porvenir que el ser humano no «descubre ni en el cosmos, ni en la gente, ni en la producción, sino en la sociedad urbana» (p. 158). De hecho, «[l]a vida urbana todavía no ha comenzado» (p. 129).
Para asesinarla o impedir que nazca esa vida urbana —lo urbano como vida— trabajan los programadores de ciudades. Están convencidos de que su sabiduría es filosófica y su competencia funcional, pero saben o no quieren dar la impresión de saber de dónde proceden las representaciones a las que sirven, a qué lógicas y a qué estrategias obedecen desde su aparentemente inocente y limpia caja de herramientas. Están disuadidos de que el espacio que reciben el mandato de racionalizar está vacío y se equivocan, porque en el espacio urbano la nulidad de la acción solo puede ser aparente: en él siempre ocurre algo. De manera al tiempo ingenua y arrogante, piensan que el espacio urbano es algo que está ahí, esperándoles, disponible por completo para sus hazañas creativas. No reconocen, o hacen como si no reconociesen, que ellos mismos forman parte de las relaciones de producción, que acatan órdenes.
Ese subrayado de la cualidad urbana de la ciudad es importante, puesto que pone en guardia sobre las instrumentalizaciones de que es objeto no tanto este libro en sí como su título, convertido en lema por la retórica de las autoridades del «nuevo municipalismo» y todo tipo de ONG y movimientos sociales de lo que Jean-Pierre Garnier —acaso el heredero del Lefebvre más implacable— llama «ciudadanismo», que plantea el derecho a la ciudad como derecho a las prestaciones básicas en materia de bienestar: vivienda, confort, calidad ambiental, servicios, uso del espacio público y eso que se presenta como «participación», que no suele ser otra cosa que participación de los dominados en su propia dominación. En cambio, el derecho a la ciudad que reclamaba Lefebvre era eso y mucho más, un superderecho que no se puede encorsetar ni resumir en proclamaciones, normas o leyes destinadas a maquillar un capitalismo «orientado hacia las necesidades sociales». Recuperado en su sentido revolucionario, el derecho del que habla este libro es derecho «a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y de intercambios, a los ritmos de vida y empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos». Vida urbana que es revelación y realización del «reino del uso (del intercambio y del encuentro, liberados del valor de cambio)», que, liberados «del dominio de lo económico (del valor de cambio, del mercado y la mercancía) y se inscriben, por consiguiente, en la perspectiva de la revolución bajo la hegemonía de la clase obrera» (p. 165). Cierto que aquel proletariado aparece ahora exhausto y vencido, pero siempre habrá quienes estén en condiciones de asumir impulsos emancipadores, que no consistirán en vindicar el derecho a la ciudad, y menos en recibirlo como concesión, sino en imponerlo desposeyendo de la ciudad a sus poseedores.
La ciudad como producto parece triunfar, pero no ha conseguido derrotar definitivamente a la ciudad como obra. En un marco general hoy definido por todo tipo de procesos negativos de dispersión, de fragmentación, de segregación…, lo urbano se expresa en cuanto que exigencia contraria de reunión, de juego, de improvisación, de azar y, por supuesto, de lucha. Frente a quienes quieren ver convertida la ciudad en negocio y no dudan en emplear todo tipo de violencias para ello —de la urbanística a la policial—, lo urbano se conforma en apoteosis de un espacio-tiempo diferencial en que se despliega o podría desplegarse en cualquier momento la radicalidad misma de lo social como pasión, sede de todo tipo de deserciones y desafíos, marco e instante para el goce y la impaciencia.
Advertencia
«Las grandes cosas hay que callarlas o hablar
de ellas con grandeza, es decir, con cinismo e inocencia […].
Toda la belleza, toda la nobleza que hemos prestado
a las cosas reales o imaginarias, las reivindicaré
como propiedad y producto del hombre».
FRIEDRICH NIETZSCHE
Este escrito tendrá una forma ofensiva, que para algunos resultará incluso agresiva. ¿Por qué?
Porque muy posiblemente cada lector tendrá en su mente un conjunto de ideas sistematizadas o en vías de sistematización. cada lector, cabe imaginar, estará buscando, o habrá ya encontrado, un «sistema». El Sistema está de moda, tanto en el pensamiento como en la terminología y el lenguaje. Sin embargo, todo sistema tiende a clausurar la reflexión, a cerrar el horizonte.
Este escrito pretende romper los sistemas, y no para sustituirlos por otro sistema, sino para abrir el pensamiento y la acción hacia unas determinadas posibilidades, de las que mostraremos su horizonte y su ruta. El pensamiento que tiende a la apertura presenta batalla ante un modo de reflexión que tiende al formalismo.
El Urbanismo está de moda, casi tanto como el sistema. Las cuestiones y reflexiones urbanísticas trascienden los círculos de técnicos, especialistas e intelectuales que se quieren vanguardistas. A través de artículos periodísticos y escritos de alcances y pretensiones diversas, pasan al dominio público. Simultáneamente, el urbanismo se transforma en ideología y práctica. Y, sin embargo, las cuestiones relativas a la ciudad y a la realidad urbana no son del todo conocidas ni reconocidas. No han adquirido todavía en el nivel político la relevancia y el sentido que poseen en el nivel del pensamiento (la ideología) y en el de la práctica (mostraremos en estas páginas una estrategia urbana que está ya en funcionamiento y en acción). Este pequeño libro no se propone solamente pasar por el tamiz de la crítica las ideologías y las actividades que conciernen al urbanismo. Su objetivo consiste en introducir estos problemas en la conciencia y en los programas políticos.
Respecto a la situación teórica y práctica, a los problemas (la problemática) relativos a la ciudad así como a la realidad y a las posibilidades de la vida urbana, comenzaremos por adoptar lo que se ha dado en llamar una mirada en «perspectiva caballera».
01
Industrialización y urbanización:
primeras aproximaciones
Para presentar y exponer la «problemática urbana» se impone un punto de partida: el proceso de industrialización. Sin lugar a dudas, este proceso es el motor de las transformaciones de la sociedad desde hace siglo y medio. Distinguiendo entre inductor e inducido, podríamos situar como inductor al proceso de industrialización, y enumerar entre los inducidos a los problemas relativos al crecimiento y a la planificación, a las cuestiones que conciernen a la ciudad y al desarrollo de la realidad urbana, y, por último, a la importancia creciente del ocio y de las cuestiones referentes a la «cultura».
La industrialización caracteriza a la ciudad moderna. Ello no supone que irremediablemente debamos utilizar el término «sociedad industrial» cuando pretendamos definirla. No obstante, aunque la urbanización y la problemática de lo urbano figuren entre los efectos inducidos y no entre las causas o razones inductoras, las preocupaciones que estas palabras evocan se acentúan hasta tal punto que podríamos definir como sociedad urbana a la realidad social a nuestro alrededor. Esta definición reproduce un aspecto de importancia capital.
La industrialización nos ofrece, pues, el punto de partida de la reflexión sobre nuestra época. Y ello porque la ciudad preexiste a la industrialización. Observación en sí perogrullesca, pero cuyas implicaciones no han sido plenamente formuladas. Las más eminentes creaciones urbanas, las obras más «bellas» de la vida urbana («bellas», decimos, porque son obras más que productos), datan de épocas anteriores a la industrialización. Hubo, en efecto, una ciudad oriental vinculada al modo de producción asiático, una ciudad antigua (griega y romana), vinculada a la posesión de esclavos y, más tarde, una ciudad medieval en una posición compleja: inserta en relaciones feudales, pero en lucha contra el feudalismo de la tierra. La ciudad oriental y la ciudad antigua fueron esencialmente políticas; la ciudad medieval, sin perder el carácter político, fue principalmente comercial, artesana, bancaria. Supo integrar a los mercaderes, hasta entonces casi nómadas y relegados del seno de la ciudad.