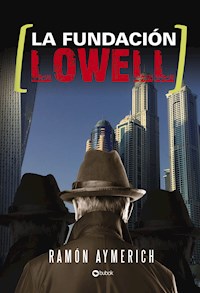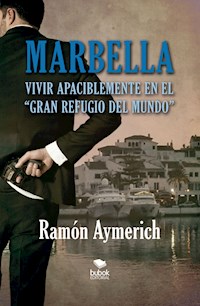Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros de Vanguardia
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El mundo que hoy conocemos, desigual y en guerra, con China en estrecha competencia con Estados Unidos para convertirse en la primera potencia, empezó a gestarse con la caída del muro de Berlín, en 1989. Fue el fruto de una manera de entender la sociedad y la economía que se convirtió en hegemónica a finales de los setenta, el orden neoliberal. No es fácil resumir esas tres décadas y poner la lupa no solamente en los hechos y personalidades clave de este período, sino también en los teóricos, en especial los economistas, que inspiraron cada una de las etapas. En este libro, Ramon Aymerich baja también al terreno de las consecuencias que esos cambios han tenido en el día a día de la gente. De la pérdida de empleos fruto de la deslocalización y el cambio tecnológico a los efectos de la burbuja inmobiliaria o el auge de las ideas populistas en Occidente.
Se trata de un ejercicio de voluntad analítica y divulgativa, de lectura fácil y que atrapará al lector que quiere entender los porqués de este mundo que nos ha tocado vivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El desencanto global
De la euforia neoliberal al cuestionamiento de la globalización, la guerra y la crisis climática
Ramon Aymerich
El desencanto global
De la euforia neoliberal al cuestionamiento de la globalización, la guerra y la crisis climática
Índice
Introducción La guerra
Capítulo 1 Algo más que hipotecas
Capítulo 2 El año de los predicadores
Capítulo 3 Dos días en Berlín
Capítulo 4 Euforia y arrogancia
Capítulo 5 Recortar, adelgazar
Capítulo 6 El ‘mandato del cielo’
Capítulo 7 Declive y segunda guerra fría
Capítulo 8 El visitante
Capítulo 9 El resentimiento
Capítulo 10 Un mundo más inestable
Bibliografía
Sobre el autor
Sobre el libro
Créditos
Introducción La guerra
El día en que la Unión Soviética desapareció, Svetlana tenía 11 años. Vivía en Mariúpol, la ciudad del sur de Ucrania a la que la artillería rusa sometió a un asedio casi medieval en los primeros meses de la invasión del 2022. Hija de una maestra rusa, su madre se la llevó lejos de donde había nacido para escapar a los inconvenientes que implicaba ser hija de madre soltera en la URSS. La disolución de la Unión Soviética tuvo unos efectos devastadores para la vida de Svetlana. La economía se hundió en el caos. Tuvo que dejar de estudiar y ponerse a trabajar. En casa no había nada para comer. “Las familias como las de mi madre se quedaron de pronto sin salario. Para ustedes es muy difícil imaginar cómo fueron los años noventa”. Svetlana salió adelante. Se marchó fuera a estudiar. Entró en la banca de inversión y volvió a Mariúpol. Pero en el 2014 vino hasta Barcelona para crear un centro de enseñanza tecnológica. No volvió a Mariúpol. “Cuando me fui había empezado la guerra. Todos sabíamos que aquello no se iba a acabar nunca”.
En el 2014, el ejército ruso había ocupado Crimea y había incitado a las milicias prorrusas del este de Ucrania a levantarse en armas. No iba a ser una guerra relámpago. Ni tampoco una de esas guerras tecnológicas como las que se ven en los medios. Era una guerra lenta, de desgaste. Con los soldados enterrados en trincheras malolientes en las que casi nunca ocurre nada hasta el día en que te cae un obús y te revienta una pierna. Una guerra pensada para castigar y desmoralizar al adversario.
Para los europeos, la guerra es una idea abstracta. Para la generación de los que ahora se jubilan, la del baby boom, la guerra no ha sido nunca una experiencia personal. Solo la han visto a través de la televisión. Y cuando esta ha pasado cerca, como en los conflictos etnocidas de los Balcanes, han querido pensar que no iba con ellos. La implosión de Yugoslavia tampoco fue una guerra tecnológica. Hubo asedios como el de Sarajevo, que duraron cinco años y durante el cual los francotiradores apuntaban desde las montañas sobre las mujeres que se jugaban la vida para ir a comprar el pan. En el verano de 1995 los informativos se llenaron de imágenes terribles que recordaban los campos de concentración nazis. Eran de un lugar llamado Srebrenica. Allí las milicias serbias masacraron a 8.000 hombres (también niños varones) de origen étnico musulmán. Lo hicieron delante de 400 cascos azules holandeses que estaban allí para protegerlos. Pero incluso después de esa matanza, Europa tardó todavía años en actuar, y cuando lo hizo fue forzada por Estados Unidos, que movilizó a los cazas de la OTAN para destruir las infraestructuras militares y así contener a los serbios.
Europa nunca quiso imaginarse la guerra. Las guerras eran un anacronismo. Una pérdida de vidas y de riqueza que no resolvía nada. Esa manera de pensar era un lujo cuando hay partes del mundo (Oriente Medio, África) en las que las guerras son la normalidad. Pero Europa se había reconstruido con la paz como horizonte futuro y llevaba décadas con un gasto en defensa muy por debajo de lo que le correspondía como potencia económica. Europa quería pensar que estaba al final de un camino que había comenzado en 1945, pero que tenía antecedentes en la Viena de 1815, donde la coalición de fuerzas organizada para detener a la Francia de Napoleón declararon como objetivo “acabar con las miserias de Europa”. Lo hicieron bien. Hubo cien años de paz, hasta 1914, la Gran Guerra. Acertaron en declarar como enemigo al emperador, confinarlo en la isla de Elba y al mismo tiempo sumar a Francia en las negociaciones de la victoria. Cinco años más tarde, en el tratado de Versalles de 1919, no supieron hacerlo tan bien. Dejaron a Alemania fuera del acuerdo, la abrumaron con deudas por reparaciones de guerra, y de aquella humillación emergió años después Adolf Hitler. El nazismo fue un trauma para Europa. Como también fue enorme el castigo posterior a Alemania. El país fue ocupado militarmente y troceado. Prusia desapareció del mapa y millones de alemanes fueron expulsados de sus tierras.
Acabada la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos abrió el paraguas protector sobre el continente, y Alemania tuvo tiempo para pensar. Se reinventó como una potencia económica bien anclada en las instituciones europeas. En los años noventa sacrificó su divisa, el marco, y aceptó el euro para ahuyentar los temores de Francia. Hacía años que practicaba una política de cooperación con el Este, la Ostpolitik. Como los americanos neoliberales de finales de los ochenta, los alemanes querían pensar que el comercio amansaba a las fieras. De ahí surgió la idea del cambio a través del comercio (el Wander durch Handel), que primaba la estabilidad y el pragmatismo por encima de la geopolítica. Por eso Alemania hizo de China su primer cliente y entregó su futuro energético a Rusia, a la que convirtió en su principal proveedora. En los noventa, Europa había construido una Unión que parecía un proyecto sólido. Todo le sonreía. Incluso el presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, hablaba de la “casa común europea”.
Quizás por ello Europa tardó tanto en percatarse de que Vladímir Putin tenía una idea diferente sobre cuál debía ser el futuro del continente. Para Putin, la guerra no era una experiencia del pasado. Para él, la guerra era una manera de hacer historia. De cambiar las cosas. De llenar el enorme vacío que el fin de la Unión Soviética había creado en Centroeuropa. En el 2014, a raíz de la ocupación rusa de Crimea, Angela Merkel habló un buen rato por teléfono con el presidente ruso. Después llamó a Barak Obama para informarle de la conversación. Le dijo: “Este hombre vive en otro mundo”.
Las páginas que vienen a continuación intentan explicar la secuencia de acontecimientos que va de la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania a la guerra de Ucrania. Es un libro escrito en parte desde la economía, la disciplina que ha dominado en solitario este largo periodo y que explica buena parte de sus éxitos, fracasos y malentendidos.
El primer capítulo es el más económico. Está dedicado a la crisis del 2008, una crisis hipotecaria que fue en realidad una señal de alerta ante el creciente peso del sistema financiero americano y la falta de regulación. El segundo capítulo explica la ideología neoliberal que hizo posible esa crisis y que vertebró la manera de actuar de la potencia americana en todo este periodo. El tercer capítulo versa de la caída del muro de Berlín, en 1989, el hecho histórico que mejor visualiza el optimismo de aquel cambio de época y la crisis terminal de la Unión Soviética. El cuarto capítulo describe el periodo de hegemonía unipolar americana en la década de los noventa, los ideales y los errores, la euforia y la arrogancia de sus protagonistas. El capítulo cinco se preocupa por los cambios que trajo la globalización a las empresas y el mercado laboral, así como la posterior reacción populista conducida por políticos como Donald Trump. El capítulo seis trata de la vertiginosa evolución de China, su consolidación como actor inesperado del mundo en el que vivimos. El séptimo capítulo es una continuación del anterior. Esboza las dificultades de Occidente para asimilar el desplazamiento del centro de gravedad del mundo hacia Asia. El octavo capítulo aborda la pandemia de la covid y la vincula con la crisis climática, una consecuencia indeseada del capitalismo de estos inicios del siglo XXI que es una amenaza directa al futuro de la humanidad. El noveno capítulo se ocupa de la guerra de Ucrania y el décimo apunta algunos de los rasgos del mundo en el que hemos entrado desde el 24 de febrero de 2022, el día en el que los tanques rusos penetraron las fronteras de Ucrania.
Capítulo 1 Algo más que hipotecas
La tarde del 8 de agosto del 2007 llegó a la redacción de La Vanguardia un teletipo de dos párrafos. La BNP, que era entonces el segundo mayor banco europeo, había suspendido el reembolso de tres de sus fondos de mayor riesgo. El comunicado del banco era críptico. Decía: “La completa evaporación de la liquidez en determinados segmentos del mercado de titulación de Estados Unidos ha hecho imposible valorar los activos de manera correcta, con independencia de su calidad o calificación”.
Era una noticia escueta en una tarde de verano. Hasta aquel 2007, los meses de agosto acostumbraban a estar vacíos de noticias económicas. Aquella era enigmática. Lo que decía el banco era que los activos adquiridos por esos fondos dependían de un mercado que había dejado de funcionar. Nadie compraba, nadie vendía. No se hacían operaciones.
Los tres fondos que comercializaba la BNP eran de riesgo. Daban más beneficios a sus compradores a cambio de asumir el riesgo de perder parte de lo invertido. Esos fondos compraban títulos del mercado estadounidense de hipotecas basura, el mercado subprime. Un cliente subprime era un cliente con un mal historial bancario, es decir, con una elevada posibilidad de no devolver el préstamo dados sus bajos ingresos o sus antecedentes financieros. La vivienda siempre ha estado considerada un bien con un alto valor emocional para el comprador. En términos puramente económicos, una casa era una infraestructura que se depreciaba con el tiempo. Hasta el día en que la gente cambió de opinión y empezó a comprar viviendas como forma de inversión. O para preparar la jubilación. En los años ochenta aprendieron también a especular con ellas. Comprar hoy y vender lo antes posible para obtener beneficios rápidos. Todos pensaban, compradores y comerciales de las compañías que ofrecían esas hipotecas, que el valor de una vivienda nunca bajaba. La memoria siempre es corta en tiempo de burbuja inmobiliaria. Y entre 1997 y 2006 los precios de la vivienda en los Estados Unidos habían experimentado una subida sin precedentes.
Entre los más entusiastas demandantes de hipotecas estaban las parejas jóvenes, en especial latinos y negros de renta baja y media-baja de las ciudades del Oeste americano. Las compañías hipotecarias encontraron en las ansias de propiedad de esos estratos más modestos una oportunidad para crecer y hacer negocio. Concibieron un sistema que permitía dar más hipotecas y minimizar los riesgos de los posibles impagos. Lo que hacían era vender las hipotecas subprime que habían concedido a un banco que mezclaba las hipotecas de baja calidad con otras más solventes (lo llamaban empaquetar). Las troceaba y creaba con ellas un nuevo producto financiero que revendía a los bancos de inversión. El destinatario final eran otros bancos, grandes fondos y aseguradoras.
De ese modo, las hipotecas concedidas desaparecían de los balances de las compañías, que se concentraban en buscar más compradores y se olvidaban del riesgo que habían asumido, y que transferían en parte al banco comprador. La garantía de que esos nuevos productos financieros eran solventes lo daban las agencias de calificación (rating), que otorgaban una puntuación a esos productos. Cuanto más alta era la puntuación (por ejemplo, una triple AAA), más pagaban los inversores.
En el 2000 se formalizaron 130.000 millones de dólares en préstamos basura de los que se empaquetaron 55.000 millones. En el 2005 se concedieron hipotecas basura por 625.000 millones, de las que 507.000 millones se transformaron en bonos hipotecarios. De 1996 a 2006, el número de hipotecas en Estados Unidos se había doblado. Las subprime eran un 13% del total del mercado. Pero equivalían a un 40% de las concedidas durante ese último periodo.
Pero aquella tarde de agosto prácticamente nadie sabía de qué estaba hablando la BNP. Hubo que esperar días y decenas de llamadas para encontrar a alguien que pudiera explicar qué eran exactamente las hipotecas subprime y cómo funcionaban los productos y los seguros asociados que utilizaban las entidades financieras (los llamados CDO, CDS) para protegerse ante futuros impagos.
La BNP no era el único banco que tenía problemas con sus fondos aquel mes de agosto. Había más entidades financieras, tanto en Europa como en Estados Unidos, que constataban que sus inversiones habían perdido gran parte de su valor o, simplemente, ya no podían calcularlo. El detonante de la crisis era el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. De pronto, los precios de las viviendas habían dejado de subir y las hipotecas impagadas se acumulaban. La burbuja inmobiliaria había sido posible gracias a la existencia en el mercado de dinero barato y abundante. Era el resultado de las políticas de bajos tipos de interés aplicadas por la Reserva Federal (el banco central americano) desde principios de los 2000. Cuando, pasados los años, la Reserva Federal empezó gradualmente a normalizar esos tipos de interés y a subirlos, eso repercutió de forma inmediata en los compradores de viviendas. Como eran hipotecas a tipo variable, cuando subieron los tipos, subieron también las cuotas, y muchas quedaron impagadas.
En Estados Unidos ese proceso va mucho más rápido que en Europa. En algunos estados americanos, cuando el propietario de una hipoteca devuelve las llaves de la vivienda y se va, desaparece la deuda contraída. Muchas casas abandonadas se subastaron y las viviendas empezaron a perder su valor. Los bancos que habían comprado los productos relacionados tenían que contabilizar esos impagos como pérdidas en el balance.
“¿Usted cree que puede ocurrir algo parecido aquí?”, le pregunté en el 2008 al director general de una caja de ahorros con un balance en el que dominaban de forma abrumadora las hipotecas y los créditos a los promotores inmobiliarios. “No, en absoluto. Hemos hablado con nuestra gente en Londres y nos han dicho que tanto ellos como los alemanes están muy tranquilos con nosotros”. Las cajas de ahorros españolas también titulizaban sus hipotecas como las compañías americanas. Las llamaban cédulas hipotecarias, y una parte de ellas se vendían a entidades del norte de Europa. “Ellos son muy conscientes de que nuestros clientes son solventes. Estamos hablando de mercados absolutamente diferentes, no tienen nada que ver con Estados Unidos. Aquí la gente está muy vinculada a su vivienda”. Meses después de aquella conversación, el ejecutivo ya no estaba al frente de la entidad financiera, y esta se encontraba inmersa en una fusión con otras cajas de ahorros con la que pretendían navegar en las turbulentas aguas de una crisis financiera que iba a acabar con muchas de ellas.
La fiebre del oro inmobiliaria de principios del siglo XXI tuvo lugar de forma sincronizada en muchos países. Hubo burbujas inmobiliarias en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Irlanda y España, y era fácil encontrar constructores, promotores e incluso economistas que estaban convencidos de que el crecimiento económico, el aumento de la población y los recursos limitados de suelo conducían de manera inevitable al continuado incremento del precio de la vivienda. El dinero era tan abundante y barato que facilitaba esas creencias. La crisis inmobiliaria de los años 2007-2008 no fue un cisne negro, un acontecimiento imprevisible. Siguiendo una terminología muy popular hoy en los medios, fue un rinoceronte gris, un evento muy probable al que no se le presta la atención suficiente. Si bien nunca faltaron las voces que advertían de lo que se avecinaba. En junio del 2005, la revista The Economist había advertido que “el aumento mundial del precio de la vivienda constituye la mayor burbuja de la historia. Prepárense para las fatales consecuencias económicas que sobrevendrán cuando estalle”. Economistas como Robert J. Shiller advertían ya desde el 2002 que los precios del sector inmobiliario no guardaban ninguna relación con la realidad.
En España la burbuja tuvo unas dimensiones formidables. Al dinero barato se sumó la circunstancia que los precios de las hipotecas se abarataron radicalmente debido a la entrada del país en la zona euro (2002), lo que condujo a la convergencia con los tipos de interés europeos. The Economist hablaba de unos precios sobrevalorados en un 30%. Otros expertos incrementaban ese porcentaje.
A pesar de ello, a pesar de que los ejecutivos bancarios sospechaban que la vivienda estaba sobrevalorada, todos los implicados en el sector –también muchos economistas– rechazaban que hubiera burbuja. Los constructores llamaban airados a los medios para negar que los precios de la vivienda pudieran bajar o desmentir que las ventas en el enorme parque inmobiliario español habían empezado a descender.
Aun así, algunos tuvieron el valor de aceptarlo. Como Bruno Figueras, presidente de la promotora Habitat, en las jornadas del Cercle d'Economia de Sitges de junio del 2007. Cuando se le preguntó por cómo se fijaban los precios de una vivienda, respondió: “Son el resultado del máximo que el cliente pueda pagar dado el sueldo y las condiciones financieras”. Meses después Habitat fue uno de los primeros grupos en caer dentro de la larga crisis del que había sido poderoso sector promotor español.
Si las hipotecas habían sido el detonante de la crisis, el mecanismo que lo había permitido había sido la titulación (proceso también conocido como securitización), un sistema que había sido celebrado en Wall Street como una innovación que debía dar mayor resiliencia al sistema financiero. El sistema, también llamado originate to distribute, por el cual un banco revendía un préstamo a un tercero y lo transformaba en un nuevo producto financiero, había desestabilizado todo el sistema financiero mundial. Lo que empezó como una crisis hipotecaria, acabó en la peor crisis financiera desde los años treinta. En los meses posteriores a agosto del 2007 iba a trascender que los departamentos de renta fija de los bancos de inversión de Wall Street, sin excepción, tenían en sus balances cantidades importantes de títulos relacionados con las hipotecas subprime.
En los primeros meses del 2008, los bancos occidentales desconfiaban unos de otros. El mercado interbancario, en el que los bancos se prestan dinero unos a otros a muy corto plazo, prácticamente se paralizó. Los bancos centrales no tuvieron más remedio que intervenir e inundar el sistema de liquidez para evitar males peores. Pero no pudieron evitar la quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre. A Wall Street le entró miedo. Tanto, que su principal valedor en la Administración americana, Henry Paulson, secretario del Tesoro estadounidense, convenció al Congreso de Estados Unidos de la necesidad de aprobar ayudas por valor de 700.000 millones de dólares para el sector financiero. Fue una decisión polémica. Después de años de defender que un gobierno no debía intervenir en el funcionamiento del libre mercado, Paulson protagonizaba la mayor intervención gubernamental de la historia reciente para evitar una crisis sistémica.
La crisis de las hipotecas tuvo efectos demoledores para el prestigio de Wall Street y de la potencia americana. Cuando empezó a trascender cómo funcionaban por dentro los bancos y las compañías hipotecarias, quedó en evidencia que la gestión del riesgo que se practicaba en el corazón del sistema financiero mundial dejaba mucho que desear.
Las hipotecas subprime se habían concebido en los mismos departamentos que habían protagonizado la crisis de los bonos basura en los años ochenta. De esos departamentos surgieron también los instrumentos que en teoría debían amortiguar el riesgo. Si en los años ochenta la banca de inversión había concentrado toda su ingeniería en las deudas empresariales, en las décadas de 1990 y 2000 habían fijado su atención en las deudas del ciudadano corriente. Las hipotecas subprime no solo estaban pensadas para comprar viviendas. Como argumentaban los vendedores de esos productos, también servían para obtener un rendimiento del patrimonio inmobiliario de las familias. Hipotecar la casa y pagar con ello otras deudas. Los comerciales las ofrecían como una fórmula para transformar deudas con altos tipos de interés (tarjetas de crédito, coches) en créditos a largo plazo y a bajos tipos de interés. Era una promesa de felicidad amparada en el supuesto que unos y otros daban por hecho: la subida infinita de los precios de la vivienda. Cuando un cliente se mostraba escéptico, los comerciales respondían con una mejora de las condiciones de partida del préstamo. A menudo, el préstamo hipotecario se devolvía sin intereses en los dos primeros años y se incrementaba súbitamente en el tercero. Cuando algunas de esas compañías hipotecarias empezaron a ver cómo se secaban sus ingresos por los impagos de cuotas, no les quedó más remedio que endeudarse todavía más y conceder más hipotecas, lo que reproducía en la práctica un esquema piramidal.
Tampoco quedaban mejor paradas las agencias de calificación, Standard & Poor’s y Moody’s, encargadas de acreditar la calidad de los productos financieros. En un primer momento se culpó del fiasco a que utilizaran modelos matemáticos obsoletos para calcular el riesgo. Después se comprobó que difícilmente los empleados de esas empresas conocían a fondo los productos que certificaban. Habría sido demasiado laborioso. Lo único que motivaba a esas agencias era que los bancos que presentaban los productos para su aprobación solo pagaban si concedían a cambio una alta cualificación. Si la respuesta era negativa, iban a la competencia.