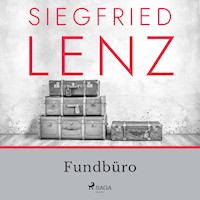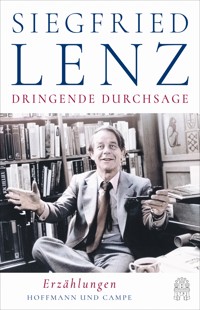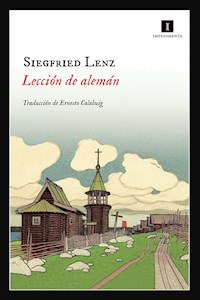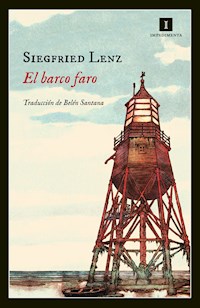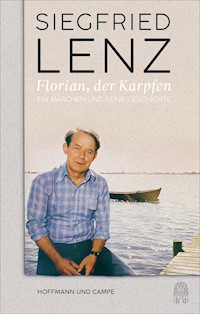Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Es el último verano de la guerra. El joven soldado Walter Proska es asignado a una pequeña unidad de la Wehrmacht destinada a asegurar una línea de tren en el frente oriental. Ocultos en un bosque, en medio del calor abrasador, desgastados por los constantes ataques de mosquitos y abandonados por sus propias tropas, Proska y sus camaradas se ven sometidos a las órdenes del sargento al mando. Los soldados tratan de aislarse: uno entabla una batalla perdida contra un enorme lucio, otros pierden la cabeza y se abisman en la desesperación y la locura, otro se aficiona a abrazar los árboles para quebrarlos y otro se hace amigo de una gallina. Y Proska empieza a hacerse preguntas, cada vez más acuciantes: ¿Qué es más importante, el deber o la conciencia? ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Puede uno actuar sin ser culpable? Y, sobre todo, ¿dónde está Wanda, la partisana polaca que no se le va de la cabeza? Un acontecimiento literario en Alemania. La obra maestra perdida de Lenz, recuperada con 65 años de retraso, después de que en 1952 el manuscrito fuera rechazado por razones políticas y "traición a la patria" y cayera en el olvido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El desertor
Siegfried Lenz
Traducción del alemán a cargo de
La obra maestra perdida de Lenz, recuperada con 65 años de retraso, después de que en 1952 el manuscrito fuera rechazado por “traición a la patria” y cayera en el olvido.
"Una novela sobre la locura de la guerra, sobre el conflicto entre el deber y la conciencia, sobre la dicotomía entre la acción y la culpa."
STUTTGARTER ZEITUNG
"Una sensación. El desertor es una gran novela, a la altura de las mejores de Lenz y, por tanto, de la literatura alemana de la posguerra. Una obra impresionante."
VOLKER WEIDERMANN, FAZ
CAPÍTULO 1
Nadie abrió la puerta.
Proska volvió a llamar, esta vez con mayor fuerza y determinación, conteniendo el aliento. Esperó, inclinó la cabeza y miró la carta que llevaba en la mano. En la puerta había puesta una llave, así que debía de haber alguien en la casa. Pero nadie abrió.
Se apartó lentamente de la entrada y se aventuró a echar una ojeada a través de la ventana medio empañada. El sol le caía de plano sobre la nuca, pero no le importaba. De repente, las rodillas de Proska —las rodillas de un asistente fornido, de treinta y cinco años— empezaron a temblar. Despegó los labios con tanta violencia que un hilillo de saliva quedó atrapado entre ellos.
Frente a él, a unos dos metros por detrás del vidrio, distinguió a un hombre mayor sentado en una silla. El anciano se había descubierto por completo el brazo izquierdo —una rama reseca, amarillenta y ya medio marchita de su cuerpo— y estaba llenando una jeringa con una insoportable meticulosidad. Ausente, dejó caer al suelo la ampolla vacía, ya usada. Desde donde se encontraba, Proska creyó percibir el ruido del cristal al resquebrajarse, pero se equivocaba, pues la luna de la ventana no habría dejado pasar ese sonido casi imperceptible.
Con cuidado, el anciano dejó la jeringa sobre una mesita baja. Tomó entonces entre sus descarnados y temblorosos dedos un pellizquito de algodón de una torunda y le dio unas cuantas vueltas hasta formar una especie de tapón que colocó después en el gollete de una botella. Luego, sin prisa, alzó el recipiente y lo puso boca abajo. El líquido empapó la bolita de algodón, que parecía insaciable y que enseguida cambió de color.
Proska no dejó que se le pasara por alto ni un solo movimiento, ni un solo paso del procedimiento, por nimio que este fuera. Se habría cruzado con el anciano cuatro o cinco veces a lo largo de su vida, a lo sumo. Proska no sabía nada sobre él, salvo que era farmacéutico y que en el cartel que había colgado en su puerta ponía «Adomeit». Aparte de eso, nada en absoluto.
El anciano se frotó un punto del antebrazo con la bolita de algodón y permaneció a la espera unos instantes. Mientras tanto, miraba de soslayo la aguja de la jeringa por encima de la montura metálica de sus gafas, que reflejaba los rayos del sol lanzando inofensivos guiños.
«¿Qué irá a hacer? ¿Se pinchará en el brazo? ¿En una vena? ¿Qué pretenderá el viejo con eso?»
Las comisuras de los labios de Proska se contrajeron.
Adomeit apresó la jeringa entre dos dedos y se la acercó a los cristales de las gafas. Y entonces ejerció una presión fugaz sobre el émbolo que provocó que un chorrito delgado de un líquido marrón saliera despedido de la aguja. El instrumento era fiable, funcionaba a la perfección. A continuación, el anciano se lo clavó súbitamente en el brazo. Proska permanecía muy quieto frente a la ventana, casi paralizado. Era consciente de que no podía gritar ni levantar la mano ni salir corriendo. Mientras contemplaba cómo el anciano maniobraba con su cuerpo, creyó sentir en carne propia un dolor agudo, tan profundo como la raíz de un pelo, tan hondo como la cuenca de un ojo humano. Inflexible y sin interrupciones, el dedo índice del anciano siguió presionando el émbolo hasta que todo el contenido de la jeringa se hubo mezclado con el torrente sanguíneo.
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se retiró la aguja del brazo. Solo en ese instante se sintió Proska capaz de moverse de nuevo. Regresó a la puerta a la carrera, golpeó la madera y esperó. Pero nadie le abrió. Con cautela, presionó hacia abajo el picaporte. Chirriante y reticente, la puerta se abrió, permitiéndole el paso.
—Buenos días —saludó Proska. Su voz sonó ronca.
El anciano no respondió. Saltaba a la vista que no había advertido la presencia del otro hombre en su habitación.
—Me gustaría preguntarle… —dijo Proska elevando la voz.
Pero dejó la frase inconclusa cuando descubrió que Adomeit estaba concentrado en la tarea de restregarse el punto del brazo del que acababa de retirar la aguja de la jeringuilla con el algodón. Entonces, el anciano se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Sumergió el amarillento brazo en la claridad del sol y murmuró:
—¡Ahí está! ¡Lámelo, rápido, sécalo!
Proska advirtió la presencia de una motita roja sobre una de sus venas: el mordisco de la aguja.
—¡Señor Adomeit!
El anciano continuó mirando por la ventana mientras se bajaba la manga de la camisa. Proska gritó:
—¡¡¡Le deseo que tenga usted un buen día!!!
Solo entonces el farmacéutico se dio la vuelta con suma lentitud, percatándose de que tenía visita, y contempló a Proska con unos ojuelos grises, afables y llenos de asombro.
—Buenos días… Usted debe de ser el señor Proska…
—Así es. Me gustaría saber si podría prestarme un sello.
Proska alzó el sobre que llevaba en la mano.
—¿Una carta para mí? —preguntó Adomeit—. ¿Quién me la habrá mandado?
—No, no es para usted… —dijo Proska—. En realidad, yo solo quería preguntarle…
—Tiene que hablar usted más alto —lo interrumpió el farmacéutico—. Me falla el oído.
Y se sentó en la silla, sin preocuparse por que su visitante siguiera de pie.
—¡Le estoy diciendo que si no tendría usted por casualidad un sello de sobra, señor Adomeit!
—Deme usted esa carta, aunque sigo sin tener ni idea de quién me habrá escrito…
—¡Le repito que la carta no es para usted! —gritó Proska—. ¡Yo solo quería saber si me podía usted prestar un sello! En principio, se lo devolvería mañana mismo.
—¿Quiere usted un sello?
—¡Sí! Mañana se lo devolveré.
—¡Tengo muchísimos! —dijo el viejo con amabilidad—. Le puedo dar hasta más de uno. A mi edad, uno ya no necesita sellos para nada. ¿A quién iba a escribirle yo? Bueno, me queda un amigo que vive en Braunschweig… Nos conocemos desde hace sesenta años. Antes éramos vecinos, igual que usted y yo ahora. Vecinos… De modo que todo lo que dos personas se pueden contar una a la otra, nosotros nos lo hemos contado ya. Dese cuenta de que han pasado sesenta años… ¿Cuántos sellos dice que necesita?
—¡Dos!
—¿Cuántos ha dicho? Debería hablar más alto, no oigo bien.
—¡Dos sellos! —gritó Proska—. Solo hasta mañana.
—Eso está hecho —murmuró Adomeit, a la vez que se levantaba de la silla. Y entonces abrió la cómoda, sacó de ella un cuaderno y se encaminó hacia su visitante, deprisa pero con pasitos muy cortos—. Mire, escoja usted mismo los que prefiera.
El asistente abrió el cuaderno, lo hojeó por encima y encontró una tira de diez unidades.
—¡Ahí están! —exclamó el anciano—. Coja todos los que le hagan falta.
El hombre despedía un desagradable olor a hospital. Proska sintió un ligero pinchazo en la sien izquierda y se dio cuenta de que necesitaba respirar algo de aire fresco.
—Tómelos, tómelos usted mismo —lo animó el farmacéutico, al notar que vacilaba.
—Estos sellos son antiguos, ya no valen.
—Puede coger más de dos si quiere —dijo el anciano sin quitarles ojo a los labios de su visitante.
—¡Le digo que estos sellos ya no tienen validez! —gritó Proska—. ¡Sus sellos están obsoletos! ¡Son tan viejos que ya no tienen valor alguno!
—Pero todavía pegan muy bien, ¿ve?
—Como comprenderá, eso no le importa a nadie. Los sellos no solo tienen que pegarse, sino que además han de ser válidos…
—No importa, puede usted llevarse los que quiera —dijo el anciano, servicial.
—No me serían de ninguna utilidad.
—¿Cuántos le doy?
—¡Por muchos que me lleve, no me servirían para nada! —gritó Proska.
Adomeit metió la tira de diez unidades en el cuaderno, se encogió de hombros con ademán compungido y volvió hasta la cómoda con sus cortos pasitos. Metió el cuaderno de nuevo allí, pero, antes de cerrarla, se dio la vuelta y preguntó:
—¿Había dicho usted algo?
Proska negó enérgicamente con la cabeza y echó un vistazo a la carta sin franquear que llevaba en la mano.
El farmacéutico volvió a sentarse.
—Entonces, ¿tiene usted que mandar esa carta urgentemente? —preguntó.
—Sí…
—A su edad… —dijo Adomeit, parpadeando mucho detrás de las gafas—, a su edad yo también escribía.
—Mi hermana debe recibir esta carta.
—Mi madre murió hace mucho tiempo ya…
—¡Le digo que esta carta es para mi hermana! —gritó Proska.
—Para su hermana, sí… ¿Su hermana? ¿Así que tiene usted una hermana?
—Sí, claro. Tampoco me parece nada extraordinario.
Proska sintió ganas de marcharse, pero algo lo obligó a permanecer quieto en el sitio. El dolor de cabeza se había agudizado, era como si tuviera un taladro neumático aporreándole justo debajo de la mitad izquierda de la frente.
Adomeit se rascó el brazo en el que había introducido la aguja poco antes. Friccionó con las yemas de los dedos el lugar donde se había puesto la inyección.
—¿Y por qué le escribe usted a su hermana? Los familiares no suelen tener demasiadas cosas que contarse. ¿Le ha escrito usted una carta muy larga?
—¡Quince páginas! —gritó Proska.
—¡Dios santo, quince páginas!
Proska notó que le empezaban a temblar las rodillas. Se pasó las manos por la estrecha y alargada frente, por el pelo alborotado y decolorado por el sol, y cerró los ojos.
—¿Está usted cansado? —preguntó el anciano.
—Puede ser. Supongo que le he exigido demasiado a mi cerebro. Este tipo de cosas resultan agotadoras.
—No se debe trabajar tanto —dijo el anciano.
—¡Me refería a pensar! —gritó Proska—. ¡No dejo de darle vueltas a la cabeza!
—¿Pensar? De acuerdo… Pensar. Pero pensar no lleva a ninguna parte.
El anciano juntó los dedos, presionó unos contra otros y sonrió.
—Puede ser —dijo Proska con imparcialidad. De repente alzó la cabeza y miró al anciano con frialdad. Le mantuvo la mirada algo más rato de lo que resulta habitual y al final le preguntó—. Esa cosa que tiene usted ahí… —desplazó la vista para acabar posándola un segundo sobre la cánula—. ¿Por qué se ha pinchado en el brazo con ella? Lo he estado observando.
—¿Quiere que le dé ya el sello?
—¿Por qué lo ha hecho? —gritó Proska, tan alto que le asustó la violencia de su propia voz—. ¿Por qué se estaba pinchando con esa aguja?
—¿La aguja? —El anciano hizo chasquear la lengua—. Es muy fina, ¿verdad? Ni siquiera hace daño. Lo único que pasa es que el sitio donde te has dado el pinchazo se hincha un poquito cuando la medicina se introduce por debajo de la piel. Pero enseguida se baja.
—¿Pero por qué se ha pinchado?
—¿Quiere probar usted también? Es muy fácil. Hay que agarrarla así, mire…
El farmacéutico cogió la jeringa con la mano y la alzó verticalmente en el aire.
—¿Por qué se inyecta eso? —masculló Proska, airado.
Aunque no tenía motivos para reaccionar así, no podía evitar que la ira hacia el viejo creciera en su interior. Cerró con fuerza el puño y se golpeó el muslo con él. Sus manos eran grandes y rojizas.
Adomeit depositó la cánula sobre la mesita baja y esbozó una amigable sonrisa antes de soltar unas risitas que resonaron apenas para el cuello de su camisa. Parecía un viejo corzo macho al que le hubiera sorprendido un ruido sospechoso.
—Permítame explicarle con claridad, señor Proska, cuál es el motivo por el que me inyecto esto. Creo que quería usted saberlo, ¿verdad?
—Sí… Si no le importa contármelo.
—Muy bien, pues se lo voy a relatar a usted con pelos y señales. Pero le ruego, por el amor de Dios, que no se enfade por lo que va a escuchar. —Se rascó en el lugar de la inyección, miró distraídamente por la ventana, se dio la vuelta y le dirigió a Proska un guiño insidioso—. Insisto: no ha de enfadarse por lo que le voy a decir. A usted le gustará sentarse junto a la ventana, ¿no es así? Y si pasa un rato mirando por ella, a veces le vendrán ciertos pensamientos a la cabeza, ¿no? ¿Tal vez recuerdos? ¿No tiene usted recuerdos? Cuando contempla las calles anodinas que recorre cada día o el bosque con sus blandos escondrijos y esos lugares tan bellos que se ocultan tras los arbustos de enebro, ¿no se le ocurre nada entonces? Y si se cruza con una muchacha que pasa corriendo a su lado por la calle y se dirige al bosque, ¿sigue sin pensar nada al respecto? Bien, puede que usted ni se inmute, que se dedique a escupir tranquilamente contra el viento o que incluso le dé por ponerse a pelar una manzana. Tal vez sea usted de los que se comportan así, aun siendo consciente de que una muchacha que se esconde detrás de los enebros oculta algún misterio…
»Mire, soy un hombre viejo, casi diría que un zorro cojo: cualquier pollo corre más rápido que yo. Pero me abruman los recuerdos, ¿sabe? Sé de alguna gente que se ha pasado veinte años viviendo de sus recuerdos. Los arrastran consigo; atan esos recuerdos a la cadenita de un reloj y se meten ese reloj en su bolsillo más seguro. Yo jamás podría hacer algo así, ¡lo odiaría! Pero los recuerdos acuden a mí sin que yo los llame. Ahí están, independientemente de que sirvan para algo o no. Por lo menos, en mi caso sucede así. Miro a la calle, y… ¿me entiende? ¡Uno no debería acordarse de según qué cosas! Algunos sacan provecho de las cosas que les han pasado. Yo no. Así que mando los recuerdos al cuerno, y me encargo de que no regresen nunca inyectándome esto. ¿Lo entiende usted ahora? Ay, ya se ha enfadado conmigo…
Proska inclinó hacia un lado su cráneo rectangular y carraspeó.
—¿Ha dicho usted algo? Tiene que hablar más alto.
—No —dijo Proska—, no he abierto la boca. Ni siquiera he pensado nada.
—Yo no estoy preparado aún… —dijo el farmacéutico—.Los recuerdos no sirven para gran cosa. Son pesados como sacos de azúcar. Te pasas la vida acarreándolos y, al final, no tienes más remedio que acabar hincándote de rodillas bajo su peso. No me gustan los recuerdos. En realidad, cada día es diferente de los demás, nada se repite…
Proska notó que tenía la frente cubierta de sudor. El dolor de cabeza se había convertido en una palpitación, en un golpeteo regular contra las sienes.
—¿Puedo sentarme? —preguntó.
—¿Por qué tan pronto? ¿Es que tiene que irse ya?
—¡Solo quiero saber si puedo sentarme! —gritó Proska.
—Sí, sí… Aquí, sobre la cama. Adelante, adelante, siéntese. Todavía no he llegado al final de mi relato, me queda un poco. ¿Se ha enfadado conmigo? ¿No, verdad? Yo también fui soldado en su día. Tomé parte en una guerra, aunque no en esta última, pero en aquella también hubo muchos muertos. Yo mismo le disparé a uno de esos soldados, un joven muy guapo, de hecho. Tenía el pelo negro y una nariz preciosa, de muchacha: pequeña, estrecha y un poco levantada en la punta. Me imagino que era lo que la gente llama una nariz respingona. Pero ¿de qué me sirve a mí recordar eso? Me había tumbado en una vereda del bosque, con los brazos bajo el pecho y la barbilla apoyada sobre las manos. Recuerdo las agujas de los abetos, blandas y húmedas bajo mi espalda, y su olor —ya sabrá usted cómo huelen las agujas de abeto desde tan cerca— anestesiante. Contemplaba cómo unas nubes grandes y solitarias se desplazaban por el cielo, y un arrendajo chillaba sobre mi cabeza. Todo estaba tranquilo, en paz, y era bello. Entonces, de improviso, apareció un hombre. Bajaba despreocupado por el angosto camino y no tardé en darme cuenta de que se trataba de un soldado ruso. Era muy guapo y muy joven. Él no podía verme, y tampoco tenía ni idea de que había alguien emboscado allí. Ni de que yo lo vigilaba tan de cerca como vigila un águila a un ratón de campo. Cuando se aproximó más a donde yo estaba, alcancé a ver que sobre el pecho llevaba colgada una gran condecoración de plata, enmarcada en azul. Estaría a unos diez pasos de mí en el instante en que se paró en seco y se frotó un ojo, un hermoso ojo de color oscuro. Era evidente que le había entrado un insecto. Lo dejé hacer tranquilamente. En cuanto consiguió sacárselo reemprendió su camino, acercándose a mí todavía más, tanto que supe que en cualquier momento se percataría de mi presencia. Y entonces apreté el gatillo… ¿Sabe usted por qué nos sirven de tan poco los recuerdos? Pues, mire, puede que ese hombre fuera muy desgraciado. ¡Quién sabe! Quizá me siga estando agradecido, incluso ahora. ¿Qué saca uno al acordarse de cosas así? Los que sean capaces de aprender de sus experiencias pasadas, que lo hagan. Pero los que no lo sean, deberían tratar de centrarse en lo que los afecta en el momento presente, que es mucho más importante.
Adomeit se quedó en silencio, mirando la inyección. Sus párpados se cerraron hasta convertirse en una estrecha rendija. Tenía la impresión haber dicho más de lo que en el fondo quería, y eso lo irritaba.
Proska se levantó.
—¿Adónde apuntó usted? —gritó.
—A la condecoración plateada, ¿dónde si no? —murmuró el farmacéutico.
Ambos hombres se quedaron un rato en silencio. Sus miradas recorrieron la estancia hasta cruzarse de nuevo. De pronto, el anciano, que tenía el rostro demudado, dijo:
—Puede que me queden más sellos. —Tiró de un cajón y se pasó un largo rato rebuscando dentro, hasta que encontró un bloc de notas muy manoseado—. Este, este es —bisbiseó—. ¿No le da la sensación de que algunos objetos se esconden de nosotros? ¡Mire! Me parece que aquí dentro tengo sellos nuevos.
Proska tomó el librito de sus manos y lo hojeó. En su interior encontró cuatro sellos de correos.
—¡Estos sí son válidos! —exclamó—. ¿Puedo quedarme con dos? Se los devuelvo mañana…
—Sí, sí —dijo el farmacéutico—, cójalos. Así su carta llegará sin problemas. ¡Que le vaya a usted muy bien! ¡Espero verle pronto!
Una vez en el patio, Proska se quedó un rato de pie. El aire fresco había empezado a mitigar su dolor de cabeza. Por detrás de una cerca de alambre distinguía los colores de un cerezo que, obligado por la naturaleza, acababa de florecer. Sobre la ventana de Adomeit pendía un palomar, pero dentro de él no se movía nada; sus moradoras debían de haberse ido a arrullar a otro sitio. Proska humedeció el dorso de ambos sellos con la lengua y los pegó en el sobre. A continuación se acercó hasta la puerta de la valla de madera, baja y encalada, la atravesó y se quedó un rato largo vigilando la calle. Como no avistó a ninguna muchacha que se dirigiera al blando escondite del bosque, aunque tampoco a ningún hombre ni a ningún niño, levantó la portezuela del buzón amarillo, examinó la carta con una expresión grave y pensativa —como si realmente se tratara de una decisión única e importantísima— y la lanzó por fin, rápidamente, a las fauces de aquella estrecha y lóbrega jaula postal. La portezuela se cerró. Era definitivo. Ahora, la carta ya no le pertenecía a él, ya no podía reclamar ningún derecho sobre ella, pues la había entregado. Y para siempre.
Proska cruzó la calle solitaria, subió la escalera que conducía a su modesta habitación y se situó junto a la ventana. Desde allí divisaba, a una distancia de treinta metros, el buzón. El sol lo abrasaba con sus rayos haciendo que proyectara una sombra afilada como un cuchillo.
«¿Qué hará cuando lea la carta? ¿Qué hará Maria? Seguramente se llevará las manos al pecho y la presionará con fuerza, intentando así apaciguar los latidos de su corazón. Aunque no lo conseguirá. Pero si hay algo seguro es que Maria pensará en mí en cuanto descubra el contenido de esta carta. Me maldecirá. Acaso no debería haberle escrito, puede que hubiera sido mejor no hacerlo. Esta carta, como un tiro certero, matará sus esperanzas. Casi puedo verla desplomarse sobre la silla, sin ser capaz siquiera de derramar una lágrima, porque la desesperación le hará un nudo bien tirante en la garganta que le durará mucho tiempo. Se quitará el mandil, leerá de nuevo la misiva, y luego, cuando se haya tranquilizado un poco… Pero no, ya no encontrará reposo. Nadie podría, después de recibir una carta así. A pesar de todo, yo tenía que escribirle, fue la desesperación la que me impulsó a hacerlo. Fue ella la que me empujó hasta el armario, la que me obligó a sacar de él papel y pluma, la que me hizo sentarme luego a escribir. ¡Ay, si Maria me denuncia!… Pero es mi hermana, y sabrá lo que hay que hacer. Yo estoy mentalizado ya para lo que me pueda pasar, estoy preparado para todo. Hoy es martes, un martes de primavera, soleado y cálido. Pasado mañana, el jueves, a las diez, Maria habrá recibido la carta. A partir de ese momento todo quedará decidido, si es que hay algo que tenga que decidirse. Es mi culpa que se haya quedado sola… Fui yo el que hace seis años…»
El asistente Proska, de treinta y cinco años, atrapó con un movimiento cansino la única silla que había en su habitación, se sentó, apoyó el codo en el alféizar de la ventana, colocó el mentón sobre sus manazas y fijó su mirada en el buzón. Oyó entonces un aleteo rápido que resonó en el aire, plas-plas: eran las palomas, que regresaban. Inspiró y espiró profundamente, varias veces. Eso le provocó un ligero y agradable vahído. Durante un segundo lo dominó la fantasía de que se precipitaba desde algún lugar alto, un muro, un tejado, un árbol o un peñasco. Luego se imaginó que inclinaba la cabeza sobre un pozo, que contenía el aliento y se quedaba escuchando atentamente los sonidos que procedían de allá dentro, del paisaje hondo y consolador del silencio. Y mientras aguzaba el oído para escuchar los sonidos de un mundo extinto ya, que ahora parecía manifestarse de nuevo, mientras creía percibir los contornos de su propia frente estrecha y alargada, de su cuello musculoso y de su pelo decolorado por el sol en la lejana superficie del agua del pozo, en la superficie de lo que fue, de lo experimentado y lo soportado…, mientras todo aquello se le venía encima, surgieron de entre la niebla del tiempo las imágenes de sus recuerdos. Walter Proska, el asistente, escuchó de pronto el silbido de una locomotora…
CAPÍTULO 2
Pararon en Prowursk para dar de beber a la pequeña locomotora. Alguien hizo ondear una trompa de acero por encima de su centelleante cuerpo, giró un volante y, por último, disparó un grueso chorro de agua contra su flanco abierto.
Proska oyó el estrépito del agua y se acercó a la ventanilla de su compartimento, que estaba rota. Un edificio minúsculo y pintado de blanco, la estación de ferrocarril, que llevaba un número en la frente. Un andén venido a menos. Dos pilas de madera. No pudo vislumbrar más que eso, porque el pueblo mismo estaba al menos a media hora de distancia de la estación, detrás de un bosque de árboles caducifolios.
Frente al tren había un vigilante patrullando. Se había desabotonado el cuello de la camisa porque hacía calor. Llevaba a la espalda un rifle de asalto con la misma naturalidad con la que una madre africana transporta al bebé que aún amamanta. Cuando llegaba al final del pequeño convoy, que constaba de la locomotora, más un vagón de avituallamiento y un furgón postal, giraba en redondo y hacía el mismo camino a la inversa, arrastrando los pies. El proceso se repitió varias veces. Aquel paraje se asemejaba a una hoguera abandonada. No se movía ni una hoja, ni soplaba la menor corriente de aire, y entre los matorrales y los setos no se oía ni un crujido.
—¿Nos quedaremos mucho tiempo aquí? —preguntó Proska cuando el vigilante llegó a su altura.
—¡Hasta que continuemos la marcha!
—Creo que la locomotora solo necesita agua.
—¿No me diga? —dijo el vigilante, malhumorado—. ¿Usted cree?
Con brusquedad, levantó la cabeza y miró luego hacia abajo, buscando la senda sin asfaltar que conducía a Prowursk. Proska, de pie junto a la ventanilla, oteó el horizonte en la misma dirección y advirtió la presencia de una muchacha que estaba gesticulando, haciendo señas y gestos hacia el lugar donde se encontraba el tren. Llevaba un vestidillo color verde-hoja con un cinturón amplio ciñéndole el talle, estrecho como un reloj de arena. Llegó hasta el andén a paso ligero y se fue directa hacia el vigilante. Su cabello pelirrojo tenía un brillo mate. Su naricilla era chata, y sus ojos, verde-azulados. Llevaba los pies enfundados en unos zapatos de tela marrón.
—¿Qué quiere usted? —gruñó el vigilante, con la mirada clavada en sus piernas desnudas.
—Señor soldado… —dijo ella, tiritando. Colocó en el suelo un jarro de cerámica y lo tapó con un chubasquero plegado.
—¿Lleva leche en el jarro o agua?
Ella meneó con energía la cabeza y se apartó el pelo con la mano. Proska admiró el perfil de sus pechos.
—Usted quiere subir al tren, ¿me equivoco? —le preguntó el vigilante.
—Sí, no voy lejos… Hasta los pantanos de Rokitno. Le puedo pagar con dinero o…
—¡Desaparezca de mi vista cuanto antes! No podemos llevar a nadie. En realidad, no tendría ni que decírselo: usted ya lo sabe. ¡¿Acaso no me había preguntado antes?!
—No, señor.
—¿Es usted polaca?
—Sí.
—¿Y cómo ha aprendido alemán?
En ese instante, la locomotora emitió dos pitidos; el primero prolongado y el segundo corto. El vigilante se apartó de la muchacha, miró a Proska de mala gana y siguió su camino. Trepó al vagón de avituallamiento sin dejar de proferir juramentos, se sentó luego sobre una caja y se puso a fumar. El fusil de asalto le apretaba el pecho, pero le dio pereza quitárselo.
El intenso calor arrancaba brillos que flotaban por encima de la tierra reseca.
La locomotora sufrió un sobresalto y profirió un gemido, pero al final el pequeño convoy acabó por ponerse en marcha con lentitud.
La muchacha cogió entonces el jarro y el chubasquero y fue andando en pos del tren. Y entonces levantó la vista y le echó una ojeada fugaz a Proska. Se aproximó a él todo lo que pudo y le dijo en un murmullo:
—¡Por favor, lléveme con usted!
Y el asistente no pudo resistirse a sus ojos, a su pelo, a sus desnudas y delgadas piernas y al perfil desafiante de sus pechos. Abrió la puerta de un tirón, puso un pie sobre el estribo y alargó una mano. Ella le tendió el jarro y el chubasquero, subió al estribo de un salto y dejó que él la ayudase a entrar en el compartimento. Él cerró la puerta y se dio la vuelta. Ella se quedó de pie frente a él, lo miró y sonrió.
—Me apearé enseguida, antes de los pantanos —dijo ella, como disculpándose.
Él permanecía callado, mirando fijamente la robusta dentadura de la muchacha.
—Su camarada se enfadará —susurró ella.
Él tuvo que esforzarse para mantener las manos metidas en los bolsillos.
—¿Me disparará? —le preguntó, sonriente.
Proska también sonrió, sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y dijo:
—Tome uno. La tranquilizará un poco.
—No fumo.
—En ese caso, siempre nos podemos sentar un poco.
Se sentaron. La rodilla de él quedaba a escasos centímetros de la de ella.
Un rayo de sol penetró en el compartimento. Proska se quedó mirando las partículas de polvo que bailaban, arriba y abajo, en su luz. Ambos guardaban silencio, se limitaban a escuchar cómo gemía la locomotora, mientras a través de la ventanilla pasaba raudo el paisaje: praderas y campos de cultivo calcinados y bosquecillos de abedules, y muy de cuando en cuando, alguna casita con un tejado de paja de la que a veces surgía, inmóvil, una columna de humo. Nadie parecía trabajar los campos, y en las praderas solo se veían unas pocas vacas, mirándolos con ojos apáticos al tiempo que, por pura costumbre, hacían chasquear indolentemente a intervalos regulares la cola sobre sus traseros huesudos.
—¿Vive usted en Prowursk? —le preguntó Proska.
—Sí, nací aquí.
—Nunca habría imaginado que en esta zona hubiera muchachas como usted. ¿Su padre tiene vacas?
—Mi padre era guardabosques. Murió.
—¿Hace mucho?
—Dos años.
—¿En la guerra?
—Si quiere que le sea sincera, no exactamente. Hace dos años mataron a tiros a un soldado en Prowursk. Aún era de madrugada cuando otros soldados se presentaron en nuestro pueblo. Registraron todas las casas, en busca de hombres y de armas. Nosotros vivimos a las afueras del pueblo, y por eso llegaron antes. Mi padre solo tuvo tiempo de agacharse y ocultarse en el armario. Cuando llegaron los gendarmes, les enseñé toda la casa, y estaban a punto de marcharse cuando mi padre, incapaz de contenerse, tosió. Uno de ellos sacó la pistola y disparó cuatro veces al armario, dos a la parte de arriba y dos a la de abajo.
—Todo esto acabará pronto, créame —dijo Proska.
Ella se puso las manos en las caderas y se balanceó, apoyándose alternativamente sobre ambos pies.
—¿Está usted casada? —le preguntó.
—No. No se puede antes de los veintiocho…
—¿Por qué no?
La muchacha lo contempló detenidamente. De repente, se deslizó hacia donde él estaba, tomó su cabeza entre sus manos calientes y le echó el aliento sobre la frente. La mano de Proska no pudo evitar rodear sus hombros, pero ella se apartó de inmediato y regresó al sitio donde estaba sentada antes.
—Quería leerle la frente.
—¡No me diga! ¿De verdad sabe hacerlo? ¿Y qué pone? —dijo él palmeándose la cabeza con la mano bien abierta—. ¿Qué hay que leer ahí arriba? —Ella tomó aire, hinchando el tórax. Lo miró con aspecto misterioso, y él tuvo la inopinada impresión de que habría podido zambullirse en sus ojos verdiazules como en un estanque.
—Todo se arreglará —dijo ella—, aunque también puede que no.
Él se rio y dijo:
—¿Es eso lo que está escrito?
—Exactamente —repuso ella.
—Entonces, eres una especie de profetisa. Y cuando una profetisa dice algo, es casi imposible no creérselo. ¿Cómo te llamas?
—Wanda.
—¿Y cuántos años tienes?
—Veintisiete. ¿Y tú?
—Veintinueve.
—¿Y cómo te llamas?
—Walter —respondió él.
—Walter y Wanda. Si tu camarada no me dispara, volveremos a encontrarnos —dijo ella sonriendo con gesto pícaro.
—¡Qué tontería! —dijo Proska—. No te hará nada.
Se quedaron callados, evitando que sus miradas se cruzasen, prestando atención al ritmo del tren en marcha: hem-tam-tam, hem-tam-tam, hem-tam-tam. Y él pensó que ciertas palabras, palabras de una melancolía infinita, de una añoranza sosegada, llenas de la dicha de amores pasados, tenían algo en común con este ritmo. Hem-tam-tam, hem-tam-tam… Sonaba como e-dredón, o como en-el-futuro, o como á-mame, o tú-cre-es o bé-sa-me por favor.
A estas alturas, la temperatura en el compartimento había subido hasta un punto insoportable. A Proska se le cubrió la frente de sudor y su paladar empezó a reclamar líquido. Ella le echó un vistazo a su fusil de asalto, que estaba colgado de un gancho con el cañón apuntando hacia abajo.
—¿Alguna vez has disparado con él? —preguntó ella.
Sin responderle, él se levantó, se acercó a la puerta y asomó la cabeza por el orificio de la ventana. El cortante viento que generaba el avance del vehículo le golpeó en la cara y le echó hacia atrás los cabellos rubios. El frescor le sentó bien. Él se sentía observado por ella mientras iba pensando: «¡Qué pena que no nos detengamos a pasar la tarde en Prowursk! Tiene unos pechos extraordinarios… Y qué buena combinación, el pelo rojizo y los ojos verdiazules. Dentro de dos horas ya habrá anochecido. Ojalá…».
Y entonces se dio la vuelta y le preguntó:
—¿Sabes, por casualidad, cuánto tiempo tardaremos en llegar a los pantanos?
—Unas cuatro horas. Eso si no pasa nada.
—¿Y qué va a pasar?
—Minas —dijo ella, sonriente.
—¿Quién te ha contado eso?
—A veces la gente del pueblo habla de esas cosas.
—¿En Prowursk?
—Sí. Cómo se hayan enterado, no lo sé, pero el caso es que en algunas ocasiones comentan…
—Será el calor, que les habrá revelado el secreto —dijo él—. O el cielo traidor o vuestros enclenques árboles. ¡¿Con cuánta frecuencia menciona la gente en sus conversaciones los accidentes ferroviarios?!
—A diario —dijo ella.
—¿Es que acaso todos los días vuela por los aires un tren?
—No. Pero cuando pasa, la gente tiene comidilla para una semana. Y para entonces vuelve a suceder otra vez.
Él se sentó a su lado, apretando su cadera contra la de ella.
—¿Cuándo dinamitaron por última vez esta zona?
—Hace cinco días. —Ella se puso frente a él, le colocó sus suaves brazos sobre los hombros, hizo un gesto suplicante con los labios y añadió—: Estoy cansada. Con tanto calor, me entra modorra.
Proska miró por encima de su oreja, hacia la ventana rota. Estaban atravesando un bosque mixto, que había vuelto a ocupar, poco a poco, la mitad del terraplén por el que discurrían las vías: pequeños abedules, abetos rojos y pastos chocaban contra los costados del vagón, conquistando de nuevo el terreno que les pertenecía. La pequeña locomotora emitió un solo pitido, corto esta vez, como si ella misma no supiera por qué.
—El calor me da sed —dijo Proska—. Me gustaría beber algo. Tal vez una cerveza fría o… ¿Qué llevas en ese jarro? ¿Leche o agua?
Ella meneó la cabeza y apartó los brazos de los hombros de él.
—Nada que se pueda beber. En este jarro está mi hermano.
Él contempló el recipiente de cerámica y dijo:
—Ya estamos otra vez… ¿Qué quieres decir con eso?
—¿Es que no me crees?
Proska le dio un pellizco en el brazo, pero ella no pareció sentir ningún dolor.
—Ahora la profetisa se convierte en hechicera. El terreno del pantano es ideal para las caléndulas, así que… ¿por qué no iba a brotar también allí tu hermano? Y lo hará de maravilla. Porque tú vas allí a plantarlo, ¿no?
Ella compuso un gesto serio y comenzó a alisarse el vestidito verde-hoja sobre las rodillas, evitando en todo momento mirarlo directamente a los ojos.
—En este jarro están las cenizas de mi hermano. Lo hemos incinerado en Lemberg. Era ferroviario, lo volaron junto con su tren. Yo me bajaré en Tamaschgrod. Allí vive mi cuñada. Me ha pedido que le lleve las cenizas.
—El accidente de tu hermano…, ¿tuvo lugar en este tramo de la vía?
—No lo sé.
Proska la rodeó con uno de sus brazos y posó los ojos sobre el insulso recipiente de cerámica. En su pertinaz mirada se traslucía cierta intranquilidad. Lo empezó a dominar la sensación de que alguien estaba observándolo. Cuanto más se esforzaba por reprimir esa impresión, con mayor contumacia e intensidad se adueñaba esta de él. Pero también sintió compasión por Wanda, y le frotó el cuello con sus grandes y fuertes dedos. Después, acercó la cabeza de la chica hacia él y la besó en el pelo.
—Pronto habrá pasado todo —dijo con sinceridad—. Yo creo que esta guerra acabará de la noche a la mañana, igual que vino se irá. Un día abrirás la ventana (no mañana mismo, sino cualquier otro día) y la luz del sol inundará tus ojos y te dará los buenos días. Verás al zorzal posado en tu jardín y te quedarás escuchándolo y enseguida te darás cuenta de que todo ha cambiado. Tú aún no lo sabes, Wanda, pero sucederá así. Supongo que no eres capaz de imaginarlo, ¿verdad? Porque solo tienes veintisiete años, te queda un año entero por delante para…
Se quedaron en silencio. Unos cuantos viejos abetos rojos, que seguían viviendo junto a la vía férrea, tenaces en su oscura dignidad, se quedaron mirándolos con indiferencia por unos instantes. Él tamborileó con sus dedos sobre la clavícula de ella; de repente, los deslizó hacia abajo y le rozó el seno derecho. Ella se zafó de inmediato de su abrazo, se separó de él y le lanzó una sonrisa amenazadora. Esa sonrisa se quedó firmemente clavada entre ambos, formando una especie de muro mágico, una barrera insuperable.
—Me gustaría dormirme un rato —dijo ella.
—Puedes apoyarte en mi hombro —sugirió él.
—Demasiado peligroso.
—Mientras no cubras el jarro con la chaqueta, no te haré nada.
—No te entiendo —dijo ella.
El asistente señaló el recipiente y le explicó:
—Tengo la sensación de que esa cosa me observa. Es, o al menos a mí me lo parece, como si tuviera ojos. Me siento como si estuviera bajo una vigilancia permanente. ¿Me entiendes ahora?
—Pues, en ese caso… —respondió ella, antes de estirarse cuan larga era sobre el asiento y recostar la cabeza en el regazo de él. Y, tras dedicarle una mirada amigable, empezó a respirar profundamente.
—¿Ya te has dormido? —preguntó él después de un rato.
—Sí —contestó ella—. Estoy soñando contigo, con un futuro reencuentro.
—¿Sale también tu hermano en el sueño? Quiero decir… ¿Tenemos el jarro cerca?
—No, estamos solos. Estamos muy solos… Y es maravilloso. Nadie nos observa. Nos queremos. Solo está tu fusil… Él sí que nos mira. Pero parece cansado. Porque tu fusil puede estar callado, ¿no?
—Si debe estarlo, claro. Duerme, Wanda, duerme y sueña… Pero tienes que ponerte más cómoda.
Con ciertas dificultades, sin levantarse del asiento, se quitó la guerrera, la dobló, levantó la cabeza de la muchacha de su regazo y se la colocó debajo a modo de almohada.
—Muchas gracias —susurró ella.
Él no dijo nada más. Siguió contemplando con obstinación el jarro. Pensaba: «Si no supiera que eso le haría daño, tiraría por la ventana este chisme de inmediato. Jamás en mi vida había tenido un compañero de viaje similar. Si alguien hace explotar el tren, su hermano se quedará flotando por los aires. Con mucha suerte, podría ir recogiendo las partículas que se quedaran pegadas a las hojas de los árboles. Puede que hasta recuperara un dedo de una mano de entre el follaje de un abedul; del ramaje del abeto, el dedo de un pie…»
Un escalofrío le recorrió la espalda, notó que se le ponía la piel de gallina. De modo que se levantó, dio unos pocos pasos por el compartimento y se quedó parado delante del jarro, que seguía en un rincón, vibrando por culpa del bamboleo del tren. Era un recipiente sencillo, probablemente hecho en casa, con una sólida asa a un lado. Habían cubierto su boca con papel de pergamino, y para que este no se despegase, la muchacha, o quien fuera que hubiese cerrado el jarro, había enrollado también un cordel en torno anudando concienzudamente ambos extremos.
Tras lanzarle una mirada fugaz a la chica, y comprobar que sus párpados no se abrían y que ella estaba intentando dormirse, agarró con decisión su guerrera y la desdobló para cubrir con ella el jarro. Ella no pareció darse cuenta de sus maniobras. Inmediatamente, Proska, sintiendo que recobraba la libertad y el buen ánimo, estiró los brazos y se aproximó a la ventana. El sol se coló por entre las copas de los árboles y lo saludó. Un conejo hizo algunos quiebros alocados por el sotobosque, cambió de rumbo varias veces y acabó esfumándose al paso del tren. La pequeña locomotora traqueteaba con su carga a cuestas, y así fue atravesando el bosque mixto. Él se acordó de su pequeña ciudad natal, Lyck, y del boscoso entorno de la región de Masuria. Allí olía igual; el pueblo de Borek, sobre todo en la parte fronteriza con el lago Sunowo, le había causado una impresión idéntica en su momento. El asistente advirtió entonces que una pequeña ardilla de ojos oscuros brillantes iba siguiendo al tren de rama en rama. «Tiene el cabello casi del mismo tono que su pelaje. A partir de ahora la voy a llamar “Ardilla”.»
Se dio la vuelta, apartándose de la ventana. Ella estaba tumbada tranquilamente en el banco, con las piernas cruzadas, una mano sobre el regazo y otra junto a la boca. Con mucho tiento, se acercó a ella, tomó entre dos dedos el dobladillo de su vestido y levantó un poquito la tela. Luego se inclinó y le besó la bronceada pierna, justo por encima de la rodilla sin quitarle ojo a su cara: tenía los párpados cerrados con fuerza, pero sus labios se estremecieron. Cuando se incorporó, dijo:
—En la boca no.
—Pensaba que estabas dormida.
—A quien me bese en la boca le espera la desgracia.
—¿En serio?
—¡Por si acaso, ándate con cuidado!
—No me importa. En cuanto al peligro…
—No lo hagas —dijo ella, sonriendo.
Él levantó la cabeza de la muchacha y la besó. Ella rechazó el beso, colocó los brazos alrededor de la musculosa nuca de él y lo empujó con suavidad para apartarlo.
—Dentro de una hora y media habrá oscurecido —dijo él—. Tenemos que volver a vernos.
—Has cubierto el jarro con la chaqueta.
—Sí. No podía aguantarlo más. Me hacía sentir incómodo.
—Quítalo, por favor. Como acabas de decir, dentro de una hora y media habrá oscurecido.
Proska hizo lo que ella le pedía con ademán indiferente, se tumbó en el otro banco, le dirigió un gesto a Wanda y trató de dormir. Pero el sueño no tolera las órdenes: cuanto más empeño ponía el hombre en dejar volar sus pensamientos y olvidarse de cuanto lo rodeaba, más se reducían sus posibilidades de dormirse. Al final parpadeó varias veces y se dirigió a la chica para preguntarle:
—¿Ardilla?
—¿Qué dices? —preguntó ella.
—Tú tampoco consigues dormir, Ardilla.
—¿Qué es una ardilla?
—Tú lo eres.
—¿Qué dices que soy? —preguntó ella con voz apagada.
—Un animalito, entre rojo y castaño, que lo mira a uno con sus ojos curiosos y sus orejitas afiladas. Juegas en los árboles, y has hecho amistad con un avellano viejo y gruñón. Bromeas con sus jóvenes ramas, las retas y dejas que te impulsen para salir despedida por los aires. Pero, en invierno, querida Ardilla, te quedas dormida, y si tienes hambre, recurres a las nueces que has ido almacenando…
—Me has besado en la boca —dijo ella.
—¿Sabes ahora lo que es una ardilla? —preguntó él.
—Me has besado, y eso te traerá la desgracia.
Ella pronunció estas últimas palabras sin alterarse, muy seria, y a él le dio la impresión de que no reconocía su voz. Turbado, se puso de pie.
—¿Crees que le va a pasar algo a este tren?
—Te lo advertí…
—¿No tienes miedo? Te daría igual si, de pronto…
Y entonces descolgó su máuser, lo sopesó, le acarició el cierre y se puso a revolver un zurrón hasta que encontró un cartucho y lo sacó.
—¿Qué te propones? —preguntó ella, que lo había estado observando sin incorporarse.
—Por si acaso —dijo él insertando el cartucho.
—¿Cuántas balas hay dentro?
—Suficientes —contestó mientras colocaba el arma, que tenía el seguro quitado, en un rincón. Después, asomó la cabeza por la abertura de la ventana.
—¿Qué miras? —le preguntó ella.
—El crepúsculo.
—¿Puede verse desde ahí?
—Por sus modales, se nota que tiene mucho miedo, y uno debe andarse con sumo cuidado si quiere adivinar los caminos por los que se acerca sigiloso hacia nosotros. ¿Qué dirías si me pusiera a disparar ahora?
—¿Por qué quieres saberlo?
—No dejarían de ser tus paisanos —respondió él, a la vez que se encendía un cigarrillo.
—Enseguida nos atacarán.
Él se acercó mucho a ella, hasta casi tocarla.
—Levántate —le pidió.
Ella se quedó tumbada.
—Tienes que levantarte, Wanda.
—Estoy agotada. Pronto dejará de haber luz.
Él notó que lo invadía una extraña inquietud y preguntó con brusquedad:
—¿Quién nos va a atacar enseguida? ¿Qué significa toda esa palabrería profética?
—Los mosquitos. ¡Los pantanos están plagados de mosquitos!
Él se rio, y pensó que aquellas carcajadas lo hacían sentirse libre.
—Deberíais criar más pájaros, ¿sabes? Así habría menos mosquitos. Pero, en vuestra tierra, los pájaros se mueren jóvenes. Y los pocos que he visto van volando con tristeza por el cielo porque se sienten solos. Los trinos se les han quedado atrancados en la garganta.
—Antes era distinto… —dijo ella.
—Ya lo sé.
De repente, la pequeña locomotora expelió un silbido ronco y prolongado y ralentizó la marcha. El hombre agarró el máuser y se apoyó la culata contra la pelvis.
—Todavía queda bastante para llegar a Tamaschgrod.
—Ya supongo —dijo él—. Puede que a partir de ahora todo se acelere.
El tren siguió avanzando a velocidad moderada.
—Durante el día —dijo él— se quedan acuclillados en sus nidos, como búhos, y no se atreven a salir. Pero, en cuanto llega el crepúsculo, despiertan y se espabilan. Se sientan bajo el manto de la noche y se cuelan por las rendijas, como si estuviesen a plena luz.
—¿De quiénes hablas? —preguntó ella.
—De los chavales que hacen explotar trenes por los aires.
—¿Es que no deberían?
—¡Silencio, no hables! —Él abrió lentamente la puerta del compartimento, se inclinó y echó un vistazo en la dirección de la marcha. Luego se volvió hacia ella y la apremió—: ¡Tienes que esfumarte de inmediato! ¡Rápido, son gendarmes de campaña! Probablemente pretenden inspeccionar el tren. ¡Haz lo que te digo, venga! Túmbate, quédate aplastada sobre las vías para que no se te vea y espera. Te haré una señal en cuanto el terreno se haya despejado. Tienes que salir por el otro lado.
Ella se levantó de golpe y se precipitó hacia la puerta.
—La cerradura está atascada —le dijo, desesperada.
Proska levantó el pie y arremetió contra el pomo con todas sus fuerzas.
—¡Venga, Wanda, tienes que salir ya! Si te encuentran aquí, no será agradable para ninguno de los dos.
La chica dio un salto y aterrizó limpiamente sobre el terraplén de la vía, avanzó un trecho corto cuesta abajo y se tumbó sobre la barriga.
El ferrocarril de vía estrecha siguió avanzando durante cincuenta metros antes de que los frenos rechinaran.
Mientras se ponía la chaqueta del uniforme a toda velocidad, él pensaba: «Ojalá corra detrás del tren cuando se ponga en marcha. Solo son cincuenta metros. Se cuidará mucho de dejarme en la estacada. Pero no, no lo hará, porque aquí está el jarro, y también se ha dejado el abrigo. ¡No puedo ni ver a ese dichoso cacharro!».
Embutió el jarro dentro del abrigo y lo colocó bajo el asiento, asegurándose de que no sobresalía por ningún lado. Cuando se irguió, un gendarme ya estaba subiéndose al compartimento.
—Y, bien —dijo—, ¿todo correcto? ¿Puedo echarles un vistazo a sus órdenes de desplazamiento?
Proska le tendió un pedazo de papel muy arrugado y salpicado de sellos por todas partes.
—¿Adónde se dirige? —preguntó el gendarme.
—A un lugar cerca de Kiev.
—¿Y de dónde es?
—De Lyck. Estaba de vacaciones.
—¿Dónde se encuentra ese poblacho?
—En Masuria, a unos diecisiete kilómetros de la frontera polaca.
—De la antigua frontera, querrá decir —lo corrigió el gendarme, y a continuación encendió una linterna rectangular que llevaba colgada sobre la pechera. Enfocó el haz de luz sobre el fragmento de papel y, una vez hubo verificado la autenticidad de todos los sellos, señaló con su índice despellejado una de las firmas y dijo—: Aquí pone Kilian, ¿no?
—Sí, señor. Exactamente. Es el nombre de mi comandante. Él fue quien firmó este certificado. De hecho, le llevo un paquete de parte de su mujer.
—Pues puede poner ese paquete en el correo de vuelta. El comandante está muerto.
—¿Ha caído en batalla?
—Así es. Un calmuco le acertó justo entre los ojos.
—¿Cuándo ha sido eso?
—Hace cuatro días. Yo tenía cosas que hacer en el frente. Al comandante lo transportaron dos kilómetros más allá, hasta el puesto de socorro, pero al final no consiguieron reanimarlo.
—¿Y qué hago yo ahora con el paquete?
—¿Qué hay dentro?
—Su mujer me dijo que mitones y orejeras. Parece ser que en invierno se quejaba del frío que pasaba en las orejas.
—Pero ya casi estamos en verano —dijo el gendarme—. Aun así, si cree que las orejeras le resultarán útiles el invierno que viene, quédese con ellas.
—Muchas gracias, pero a mí solo se me quedan fríos los pies.
El gendarme elevó los ojos al cielo.
—Parece que hoy la luna anda curiosa… Al final terminará viendo algo.
—¿Cree que el tren volará por los aires?
—Aparte la cabeza de la ventana —dijo el gendarme antes de apagar la linterna y desaparecer.
El asistente se precipitó hacia el lado opuesto del compartimento. Sus ojos fueron rastreando las vías, pero no halló ninguna huella de Wanda. Después de esperar unos instantes en silencio, gritó:
—¡Ardilla! ¿Es que no me oyes? ¡Ya puedes venir! ¡Wanda! ¿Dónde estás? ¡Vuelve de una vez! —Pero ella no regresó. No se asomó por detrás de un árbol, como él esperaba, ni apareció en la cuesta por la que discurría la vía férrea, como él deseaba.
El vagón dio una sacudida.
—¡Wanda! —gritó Proska, todavía más alto—. ¡Por qué no vuelves!
El tren aceleró la marcha.
—¡Nos volveremos a ver! —gritó—. ¡Pronto nos encontraremos de nuevo!
Echó el cerrojo a la puerta, que había dejado abierta con la esperanza de facilitarle a la muchacha la entrada al vagón, y después se sentó.
«Se ha olvidado aquí el jarro y el chubasquero —pensó—. Lo más probable es que tuviera más miedo del que estaba dispuesta a reconocer. Yo mismo llevaré el jarro hasta Tamaschgrod y se lo entregaré a su destinataria.»
Se levantó entonces, sacó el jarro de debajo del banco y lo colocó delante de sí. La luz de la luna bañó el recipiente. Proska tuvo la sensación de que, de algún modo, el jarro le hacía una especie de guiños.
—No tengas miedo —murmuró—, que no te voy a tirar por la ventana. Eso sería lo más fácil, pero, a pesar de todo, no lo haré. Voy a tratarte con humanidad, aunque tú ya no seas una persona. Pero en algún momento lo fuiste, y yo eso sé valorarlo en su justa medida. Tienes que confiar en mí.
Una curiosidad atávica se adueñó de él, una pregunta ancestral que empezó a arderle dentro del cráneo y que hizo que desenfundara lentamente la bayoneta y se aproximara al jarro.
«Pero, antes, tengo que comprobar el aspecto que se le queda a uno cuando llega a este punto. Descuida, ya no puedo hacerte ningún daño. No puedes enfadarte conmigo si esgrimo ante ti la punta de un cuchillo.»
Clavó la bayoneta en el papel de pergamino que cubría la boca del jarro, lo rasgó para hacer un orificio más grande y sacó un puñadito de cenizas con la mano temblorosa. La olisqueó, pero no percibió ningún olor particular.
«Muy bien podría tratarse de madera, o de tabaco o papel…»
Proska se incorporó con cautela y alzó el cuchillo frente a la ventana rota. El fuerte aire que levantaba el tren al avanzar chocó contra él e hizo que las cenizas salieran despedidas, formando un remolino.
—Perdóname si puedes —gruñó el asistente.
Estaba disgustado porque la chica no había vuelto. Despacio, volvió a sentarse al lado del jarro y, sin proponérselo, clavó otra vez el cuchillo en las cenizas. Pero la bayoneta no se hundió demasiado. Al parecer el recipiente solo estaba lleno, como mucho, hasta un tercio de su capacidad total.
«¿Qué es eso? ¿No resuena como si fuera metal? ¿No habrá algo más escondido bajo las cenizas? Quizá la profetisa, a pesar de sus hermosos senos, fuese una timadora. A saber lo que se esconde debajo de las cenizas. En vez de su hermano, podría haber sido perfectamente un trozo de madera en su vida anterior.» Tomó el jarro entre ambas manos y lo elevó frente a la ventana. El viento revolvió las cenizas, que se esparcieron por el aire. ¡En el fondo del recipiente centelleaban cuatro cartuchos de dinamita!
Los brazos del hombre empezaron a temblar. Era la última cosa del mundo que habría esperado encontrar allí. «¡He sido tan ingenuo, tan idiota, que la he ayudado a transportar estos chismes! Cuatro cartuchos de dinamita, ni más ni menos… Suficiente para volar dos trenes completos y para que las gentes del pueblo tengan cotilleos para dos semanas.» ¡Cuatro cartuchos de dinamita! Eso significaba raíles hechos añicos, vagones despedazados y cadáveres despanzurrados… Significaba más preocupación, más miedo, más revanchas…
Entonces cerró los ojos, respiró hondo, se llenó el pecho con el aire del atardecer y retiró un poco la mano derecha. Luego soltó el aire y le pegó un empellón al jarro con todas sus fuerzas, de modo que este rodó pendiente abajo, siguiendo el curso de la vía férrea. El recipiente se estrelló contra la raíz de un abeto rojo y se hizo trizas, pero no se produjo explosión alguna.
Extenuado, se apartó de la ventana y se sentó en un banco. Notó cómo el sudor le corría por las axilas y le humedecía la camisa.
—Bicho malo —murmuró.
—Bi-cho-ma-lo —traqueteó el tren.
«Me las pagarás», pensó.
—Me-las-pa-ga-rás —repiqueteó el trenecito avanzando por su vía estrecha.
Llegaron a la zona pantanosa. Vaharadas de un olor dulzón, redondo, del olor de la vida próspera y bulliciosa, se extendieron por todo el compartimento.
Proska pensó: «Esto es lo que pasa cuando uno se comporta como yo lo he hecho. Ahí estaba ella, en ese mismo banco, tumbada, con las piernas estiradas. Bonitas piernas, hay que reconocerlo… ¡De haber sabido que en ese jarro había cartuchos de dinamita, en vez de su hermano…! ¡Menuda embustera! ¡Si te vuelvo a ver, te voy a…, hasta que no puedas oír ni volver a ver nada el resto de tu vida!».