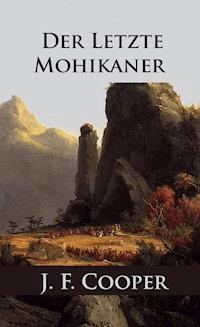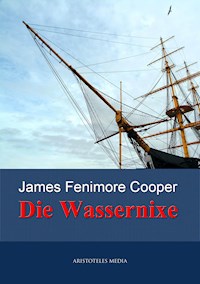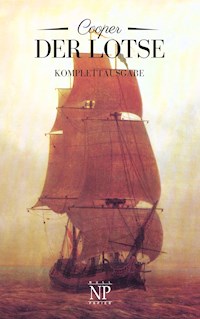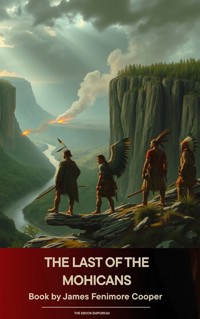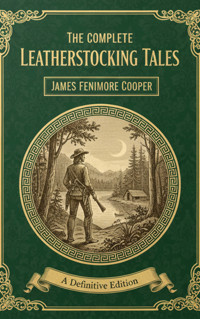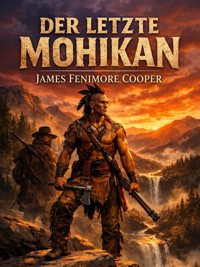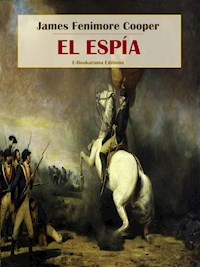
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El espía" es una novela escrita por James Fenimore Cooper en 1821 con la intención de preservar tanto la memoria como el significado de la revolución americana. El autor se inspiró en las acusaciones de venalidad dirigidas contra los hombres que capturaron al Mayor André (co-conspirador de Benedict Arnold, ejecutado por espionaje en 1780).
La novela centra su acción en el personaje de Harry Birch, un hombre común, que durante la guerra de Independencia Americana se convertirá en espía y agente doble pasando información de un bando a otro. A pesar de lo que su trabajo pueda presuponer, es un espía fiel, un hombre que se mueve por patriotismo, que sabe que su trabajo quedará sin reconocimiento público, y que incluso renunciará a cualquier compensación económica privada.
"El espía" se puede considerar la precursora de las novelas de este género que años después podemos ver reflejadas en las obras de John Le Carre, Frederick Forsyth o Robert Ludlum. Esta novela es una aventura histórica al estilo de las novelas de Waverley de sir Walter Scott, Es también una parábola de la experiencia americana, un recordatorio de que la supervivencia de la nación, al igual que su Revolución, depende de juzgar a la gente por sus acciones, no por su clase o reputación.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tabla de contenidos
EL ESPÍA
Prefacio
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Epílogo
Notas
EL ESPÍA
James Fenimore Cooper
Prefacio
«¿Habrá un hombre de alma lo bastante insensible para no haberse dicho alguna vez: Este es mi país, la tierra donde nací?»
Sir Walter Scott.
Son muchas las razones que aconsejan a un americano que va a escribir una novela, que elija como escenario a su tierra; pero son muchas más las que le disuaden. Comenzando por el pro, se trata de un camino nuevo, sin frecuentar todavía, y que por lo mismo tendrá, cuando menos, el encanto de la novedad. Hasta hoy, entre las nuestras, sólo una pluma de cierta fama se ha ocupado del género; y como ese autor ha muerto, y la aprobación o la censura del público ya no pueden alentar sus esperanzas ni despertar sus temores, sus compatriotas han comenzado a reconocerle méritos [1]. Pero esta consideración se incluiría mejor entre las razones contra, y hemos olvidado que ahora estamos examinando las razones pro.
Es posible que la singularidad de esa circunstancia atraiga la atención de los extranjeros sobre la obra, pues nuestra literatura es como nuestro vino, que gana mucho viajando. Además, el ardiente patriotismo de nuestro pueblo garantiza la venta de las más modestas producciones que se ocupan de un tema nacional. Así lo demostrará muy pronto —tenemos la más profunda convicción— el libro de entradas y salidas de nuestro editor. ¡Quiera el cielo que esto no sea, como la novela, sólo una ficción! Por último, es razonable suponer que a un escritor le resultará más fácil trazar personajes y describir escenarios que ha contemplado continuamente, que pintar países por los que sólo pasó de largo.
Veamos ahora el contra, comenzando por refutar los argumentos en favor de la medida. Es cierto que, hasta hoy, sólo hubo un escritor de ese género; pero el candidato que aspire a los mismos honores literarios será comparado a ese único modelo y, desgraciadamente, nunca se elegirá al rival. Después, aunque los críticos pidan —y lo hacen con insistencia— novelas que describan las costumbres americanas, mucho nos tememos que se refieren a las costumbres de los indios. Y temblamos ante la idea de que un paladar que se encanta con la escena de Edgar Huntly en donde aparece un americano, un salvaje, un gato y un tonahawk —de un modo que nunca pudo suceder—, digiera unas descripciones en que el amor es sólo una pasión brutal, y el patriotismo un comercio. Y que, además, pintan hombres y mujeres que no llevan lana en la cabeza [2]: observación que, así lo esperamos, no sublevará a nuestro buen amigo César Thompson [3], personaje sin duda muy conocido de los que lean esta introducción. Pues sólo se ponen los ojos en un prefacio cuando no se pudo adivinar, leyendo la obra, lo que el autor quiso decir.
En cuanto a la esperanza de encontrar apoyo en el carácter nacional, hemos de confesar, casi con rubor, que la opinión de los extranjeros sobre nuestro patriotismo está mucho más cerca de la verdad de lo que fingimos creer en las anteriores líneas. Por último, ¿hay tantas razones para situar el escenario en América? Nos tememos que los lectores conozcan sus casas mejor que nosotros mismos, y esa misma familiaridad engendrará necesariamente el menosprecio. Además, si cometemos algún error, todo el mundo podrá advertirlo.
Después de considerarlo todo, nos parece que la luna sería el lugar más conveniente para situar una novela moderna fashionable, porque entonces sólo un número muy reducido de personas podría discutir la fidelidad de los retratos; y si llegamos a averiguar los nombres de algunos lugares famosos de ese planeta, sin duda hubiésemos intentado la prueba. Verdad es que, cuando comunicamos esta idea al modelo de nuestro amigo César, declaró rotundamente que no continuarla posando si su retrato era llevado a regiones tan paganas. Discutimos los prejuicios del negro con mucha insistencia, hasta descubrir que él sospechaba que la Luna estaba situada en cierto lugar de Guinea, y que tenía del astro nocturno casi la opinión que los europeos tienen de nuestro país: que no es una residencia conveniente para un hombre que se respete a sí mismo.
Sin embargo, hay otra clase de críticos cuyos elogios ambicionamos más, pero de los que esperamos recibir mayores censuras: nos referimos a nuestras bellas compatriotas. Hay personas lo bastante atrevidas para decir que las mujeres aman lo nuevo, opinión que nos abstendremos de discutir, por consideración a nuestra buena fama. Lo cierto es que la mujer es toda sensibilidad, y que esa sensibilidad sólo puede alimentarse con la imaginación; y esas cabezas novelescas necesitan castillos rodeados de fosos, puentes levadizos y una naturaleza de corte clásico. Los sinos más artificiales de una existencia tienen un especial encanto para ellas, y más de una opina que el mayor mérito de un hombre reside en elevarse a lo más alto de la escala social. Por eso más de un lacayo francés, un barbero holandés o un sastre británico deben sus cartas de nobleza a la credulidad de las bellas americanas. Muchas veces vimos a algunas, arrebatadas por una especie de vértigo, en medio del torbellino causado por el paso de uno de esos meteoros aristocráticos.
A decir verdad, está probado que una novela en que aparece un lord, vale doble qué otra en donde no aparece ninguno. Y eso incluso para el sexo más noble: quiero decir para nosotros, los hombres. La caridad nos impide decir que algunos comparten los deseos del otro sexo: atraerse las miradas del favor real; y, sobre todo, nos guardaremos mucho de insinuar que tal deseo suele ser proporcional a la violencia con que denigran las instituciones de sus antepasados. Los sentimientos del hombre siempre reaccionan como el zorro de Esopo: sólo dicen que las uvas están verdes cuando desesperan de alcanzarlas.
Con todo, no tenemos la intención de lanzar un guante a nuestras hermosas compatriotas, ya que sólo sus opiniones decidirán nuestro fracaso o nuestro triunfo. Pero diremos que no hemos puesto en la novela castillos ni lores, porque no los hay en nuestra tierra. Desde luego, sí oímos decir que un señor vivía a cincuenta millas de nuestra casa, y recorrimos tan largo trayecto para verle y tomarlo como modelo de nuestro héroe; pero cuando llevamos su retrato al diablillo de Fanny, nos aseguró que no lo quería aunque fuese un rey. Entonces fuimos cien millas más lejos, para contemplar un famoso castillo que hay en el Este; pero, con gran sorpresa nuestra, le faltaban tantos cristales y era, en todos los aspectos, un lugar tan poco habitable, que hubiera sido un cargo de conciencia alojar en él a una familia durante los fríos del invierno. Resumiendo, nos vimos obligados a dejar que la niña de los rubios cabellos escogiera a su pretendiente, y a alojar a los Wharton en un cottage cómodo, aunque sin pretensiones. Repetimos que no pretendemos injuriar a las bellas: después de nosotros mismos, de nuestro libro, de nuestro dinero y de algunos otros objetos, ellas son lo que más nos gusta. Sabemos también que son las mejores criaturas del mundo, y por su amor quisiéramos ser lord y poseer un magnífico castillo [4].
No afirmamos rotundamente que toda nuestra historia sea verdadera, pero podemos decirlo de gran parte de ella. Sí estamos seguros de que todas las pasiones que se describen en el libro han existido y existen todavía, lo cual es más de lo que suelen encontrar habitualmente los lectores. Yendo más lejos todavía, diremos dónde han tenido lugar: en el condado de West Chester de la isla de New York, uno de los Estados Unidos de América. Esa hermosa región del globo desde la que enviamos nuestros mejores saludos a quienes lean nuestra novela, y nuestra mejor amistad a quienes la compren.
New York, 1822.
Capítulo I
CAPITULO I
«Y aunque, en medio de esa calma del espíritu, algún rasgo imperioso y altivo pusiera al descubierto un alma en otros tiempos violenta, sería una hoguera terrena que el rayo intelectual de la serenidad hace desaparecer, como las llamas del Etna se apagan cuando nace el sol».
Th. Campbell: Gertrudis de Wyoming.
A finales del año 1780, un viajero solitario atravesaba uno de los muchos valles de West Chester. El viento de Levante, cargado de fríos vapores y creciendo en violencia por momentos, era señal indudable de la proximidad de una tormenta que, como de costumbre, se había de prolongar durante varios días. La mirada del viajero buscaba en vano, a través de la oscuridad de la noche, un refugio donde encontrar los cuidados que exigían su edad y sus proyectos, si su viaje era interrumpido por la lluvia que, en forma de espesa niebla, ya comenzaba a humedecer la atmósfera. Sin embargo, sólo aparecía ante sus ojos alguna casucha incómoda y pequeña, habitada por las gentes más pobres de la comarca; y en aquellos parajes, no juzgaba prudente confiar en ellas.
Desde que los ingleses se apoderaron de la isla de New York, el condado de West Chester se había convertido en una especie de campo acotado en el que ambas partes se combatieron durante el resto de la guerra de la independencia. Una gran parte de sus habitantes, dominados por el miedo o por un último resto de cariño a la madre patria, aparentaban una neutralidad que no siempre estaba en sus corazones. Como puede imaginarse, los pueblos cercanos al mar estaban más especialmente sometidos a la autoridad de la Corona; mientras que los del interior, envalentonados por la cercanía de las tropas continentales, ostentaban sus opiniones revolucionarias y su derecho a gobernarse a sí mismos. Muchos de aquellos americanos llevaban una careta que el tiempo aún no había quitado; algunos bajaron a la tumba acusados de ser enemigos de la libertad, cuando en realidad fueron, aunque en secreto, útiles agentes de los jefes de la revolución. En cambio, de haberse registrado minuciosamente la casa de algún patriota que parecía ardiente defensor de su país, se hubiera encontrado un salvoconducto real cubierto por un montón de guineas inglesas.
Al oír el ruido levantado por el corcel del viajero, la dueña de la granja ante la que pasaba entreabrió la puerta para vigilarlo, pero con la cabeza vuelta para comunicar a alguien el resultado de sus observaciones. Mientras, ese alguien se mantenía detrás del edificio, dispuesto a esconderse, si se hacía preciso, en el lugar del bosque donde lo hacía siempre. Aquel valle estaba en medio del condado, y suficientemente próximo a los dos ejércitos para que el robo, por ambas partes, no constituyera un raro, acontecimiento. Ciertamente, no siempre se recuperaban los mismos objetos desaparecidos; pero en ausencia de una justicia oficial, generalmente se recurría a una sumaria devolución que acrecía bastante lo perdido, para así indemnizar a la víctima del desafuero.
El paso de un extraño de apariencia algo equívoca, montado además en un caballo cuyos arneses, sin ser militares, tenían algo de la apostura audaz del caballero, dio lugar a diversas conjeturas entre los habitantes de las pocas casas que le observaron; y hasta levantó un sentimiento de alarma en algunos, a quienes su conciencia les inquietó más que de ordinario.
El viajero estaba cansado tras un día de grandes fatigas, y deseaba encontrar cuanto antes un refugio contra la tormenta, cuyo carácter comenzó a cambiar con las primeras gotas de lluvia empujadas por el viento. Así, se decidió a pedir que lo recibieran en la primera casa que encontrara. La ocasión no tardó en presentársele; y franqueando una cerca casi derruida, sin apearse, llamó fuertemente a la puerta de una vivienda cuyo exterior no podía ser más humilde. Una mujer de mediana edad y fisonomía tan poco acogedora como su casa, salió a responderle. Espantada al ver a un hombre a caballo tan cerca de su puerta, volvió a cerrarla a medias y, con una expresión de terror mezclada con una natural curiosidad, le preguntó qué deseaba.
Aunque la puerta no estuviese lo bastante abierta para examinar el interior, el caballero vio lo suficiente para que sus ojos se volvieran a las tinieblas, buscando otra casa cuyo aspecto fuese más prometedor. No la encontró, y dio a conocer sus deseos y sus necesidades sin disimular mucho su repugnancia. La mujer le escuchó con evidente mala voluntad y, antes de que terminara, le interrumpió con un tono ya de confianza, diciendo agriamente:
—No me hace ninguna gracia alojar a un extraño en estos tiempos. Estoy sola en la casa o, lo que es lo mismo, sólo el viejo está conmigo. Pero media milla más lejos, cerca de la carretera, hay una casa grande donde será bien recibido, y hasta sin pagar. Eso le conviene más a usted, y a mi también porque, como le digo, Harvey no está. Yo le digo que siga mis consejos y que deje de andar por ahí, que acabe con su vida errante y siente la cabeza; pero Harvey Birch sólo hace lo que le da la gana, y acabará muriendo como un vagabundo.
Cuando el forastero oyó que encontraría otra casa media milla más lejos, se había envuelto en la capa y, tirando de la brida de su caballo, se dispuso a marcharse sin prolongar más la conversación. Pero el nombre que acababa de oír le hizo estremecer.
—¡Cómo! —exclamó involuntariamente—. ¿Esta es la casa de Harvey Birch?
Pareció que iba a decir algo más, pero se retuvo y guardó silencio, mientras la mujer continuaba hablando:
—No sé muy bien si puede decirse que sea su casa un sitio en donde nunca para; por lo menos lo hace tan raramente, que casi no recordamos su cara, pues pasan los días sin enseñársela a su viejo padre ni a mí. ¡Pero no crea que me importa mucho que venga o no venga! ¡Me tiene sin cuidado!… Como le decía, siga y teme el primer camino a la izquierda.
Bruscamente, la mujer cerró la puerta; y el viajero, encantado al saber que podía esperar mejor alojamiento, se apresuró a caminar en la dirección indicada. Aún había suficiente claridad para advertir el mejor cultivo de las tierras que rodeaban al edificio al que se acercaba. Era una casa de piedra, larga y de poca elevación, con unas pequeñas alas en cada extremo. El peristilo con columnas que adornaba la fachada, el buen estado de la edificación y los cuidados setos que cercaban el jardín, anunciaban que su dueño era de un rango superior al de los granjeros ordinarios de la comarca. Llevó el caballo a una esquina donde, al parecer, podía estar resguardado del viento y la lluvia, y sin vacilar llamó a la puerta.
Inmediatamente acudió a abrirle un viejo negro. En cuanto supo que se trataba de un viajero que pedía hospitalidad, no necesitó consultar a sus señores; después de echar una atenta mirada al forastero, le guió hasta un confortable salón cuya chimenea estaba encendida para combatir el fuerte viento del Este y el frío de una noche de octubre. El señor, de aire marcial, entregó su maleta al negro, repitió su demanda de hospitalidad a un anciano que se había levantado para recibirle, y por último saludó a tres damas que allí estaban cosiendo. Entonces comenzó a quitarse una parte de sus ropas de viaje.
Ya desprendido del pañuelo que cubría su corbata, de la capa y del redingote de paño azul, el forastero ofreció al examen de aquella familia a un hombre de elevada estatura y agradable aspecto que debía contar unos cincuenta años. Sus facciones denotaban aplomo y dignidad; su recta nariz tenía casi un perfil griego, y sus ojos eran dulces, pensativos y casi melancólicos; la boca y la parte inferior del rostro denotaban un carácter firme y resuelto. Sus prendas de viaje eran sencillas pero de fina tela, como la suele usar la clase más pudiente. Llevaba los cabellos dispuestos en forma que le daban aspecto militar, confirmado por su busto erguido y su porte majestuoso. Sus modales eran los de un hombre educado, y cuando se quitó las ropas adicionales, las damas y el señor de la casa se levantaron para recibir los nuevos cumplidos que les dirigía, a los que respondieron del modo más atento.
El anciano parecía tener algunos años más que el viajero, y tanto sus maneras como su traje probaban que también era hombre de mundo. Las damas eran una señorita de cuarenta años y dos jóvenes que parecían tener menos de la mitad. La mayor había perdido ya su frescura; pero los grandes ojos y los hermosos cabellos, unidos a una expresión dulce y simpática, le daban ese encanto que muchas veces falta en gentes más jóvenes. Las dos hermanas —pues lo parecían por su semejanza— esplendían de juventud: las rosas, que tan bien sientan a las bellas de West Chester, lucían en sus mejillas y daban a sus ojos, de oscuro azul, ese suave brillo que denota inocencia y felicidad. Las tres poseían la delicadeza que distingue al bello sexo de su país y, lo mismo que el anciano, demostraban con sus modales que pertenecían a una clase elevada.
Después de ofrecer a su invitado una copa de vino de Madeira, Mr. Wharton había vuelto a su sitio junto al fuego, con otra copa en la mano. Pareció consultar a su cortesía y, levantando los ojos hasta el forastero, le preguntó con voz grave:
—¿A la salud de quién tendré el honor de beber?
El viajero, que también se había sentado, tenía la mirada puesta en las brasas mientras le hablaba Mr. Wharton. La subió hasta el anciano, como si quisiera leer en su alma, y le saludó a su vez. Mientras le contestaba, un ligero color encendió sus pálidas mejillas:
—El señor Harper —dijo.
—Pues bien, señor Harper —prosiguió el dueño de la casa, con voz mesurada—, bebo a su salud y deseo que no haya sufrido demasiado con la lluvia que tuvo que soportar.
Su cumplido no tuvo más respuesta que una inclinación de cabeza, y Mr. Harper pareció absorberse en sus reflexiones.
Las dos hermanas habían cogido de nuevo sus labores, y su tía, miss Jeannette Peyton, se retiró para disponer lo necesario con que satisfacer el apetito del inesperado viajero. Siguieron unos momentos de silencio, durante los cuales Mr. Harper parecía disfrutar con el cambio de su situación. Mr. Wharton fue el primero en romperlo para preguntar a su invitado, con tono cortés y voz siempre firme, si le molestaba el humo del tabaco; recibió respuesta negativa, y volvió a coger la pipa que había dejado cuando entró el visitante.
Era evidente que el anciano deseaba entablar conversación; pero le retenía el temor a comprometerse ante un hombre cuyas opiniones le eran desconocidas, y también la sorpresa que le causaba la extraña taciturnidad de su invitado. Por último, un gesto de Mr. Harper, que levantó la mirada para ponerla en los demás, le animó a tomar nuevamente la palabra.
—En estos tiempos —dijo, evitando comenzar con los temas que más le interesaban— me cuesta mucho trabajo encontrar la clase de tabaco a que estoy acostumbrado.
—Yo creí —respondió Mr. Harper con su habitual seriedad— que se podría encontrar de cualquier calidad en las tiendas de New York.
—Desde luego —replicó Mr. Wharton, vacilando y poniendo sus ojos en los del viajero, cuya mirada penetrante los hizo bajar muy pronto—, no deben faltar en esa ciudad; pero, por inocente que sea el motivo de nuestras comunicaciones con New York, la guerra las hace demasiado peligrosas para correr riesgos por algo sin importancia.
La cajita de donde Mr. Wharton cogió el tabaco para su pipa, estaba abierta y a poca distancia del codo de Mr. Harper, quien cogió una hebra y la llevó a su boca; el gesto había sido muy natural, pero en seguida alarmó a su interlocutor. El viajero, sin decirle si el tabaco le pareció de primera calidad, alivió a su huésped volviendo a hundirse en sus reflexiones. Pero Mr. Wharton no quería perder la ventaja conseguida, y reanudó la conversación, esforzándose más de lo que solía hacerlo.
—Desearía con todo mi corazón —dijo—, que esta guerra contra natura hubiese acabado ya, y que todos fuésemos amigos y hermanos.
—Nada es más deseable —contestó Mr. Harper con evidente convicción, volviendo a posar su mirada en el rostro del anciano.
—Desde la llegada de nuestros nuevos aliados —dijo Mr. Wharton, sacudiendo la ceniza de su pipa y volviendo la espalda al viajero con el pretexto de coger el ascua que le ofrecía su hija—, no he oído hablar de ningún hecho importante.
—Creo que nada ha llegado todavía a oídos del público —respondió Mr. Harper, cruzando las piernas con la tranquilidad más completa.
—¿Pero se cree que estamos en vísperas de acontecimientos importantes? —continuó Mr. Wharton, siempre ocupado con su hija aunque, sin darse cuenta, se interrumpió un instante en espera de la respuesta.
—¿Es que se comenta que están tratando de ello? —contestó Mr. Harper, evitando dar una respuesta directa y afectando el mismo tono de indiferencia de su huésped.
—No es que nadie diga nada en particular —siguió Mr. Wharton—; pero es natural que esperen algo, después de las fuerzas que acaba de traer Rochambeau.
Mr. Harper sólo respondió con un movimiento de cabeza, queriendo significar así que compartía aquella opinión. Y el anciano siguió diciendo:
—Por el Sur hay más actividad: parece que Gates y Cornwallis quieren decidir la cuestión.
El viajero frunció las cejas, y una arruga de melancolía apareció un momento en su frente; los ojos le brillaron con una chispa de fuego que anunciaba una escondida fuente de sentimientos… Pero la más joven de las muchachas apenas tuvo tiempo para observarlo y admirar aquella expresión, cuando ya se había disipado: en seguida volvió a la fisonomía del viajero la calma que parecía serle habitual, junto con esa imponente dignidad que es prueba evidente del dominio de la inteligencia sobre la impetuosidad.
La hermana mayor se movió un par de veces en su silla antes de atreverse a decir, con tono casi de triunfo:
—El general Gates ha tenido menos suerte con el conde Cornwallis que con el general Burgoyne.
—¡Pero si el general Gates es inglés, Sara! —replicó vivamente su hermana.
Y enrojeciendo hasta las orejas por haberse atrevido a intervenir en la conversación, volvió a su labor, esperando que no se hicieran comentarios a su observación.
Mientras hablaban, el viajero había mirado alternativamente a las dos hermanas, y un movimiento casi imperceptible de sus labios anunció que una nueva emoción pasaba por él. Dirigiéndose cortesmente a la más joven, le interrogó:
—¿Puedo preguntarle qué consecuencias saca usted de ese hecho?
Francés se ruborizó más todavía ante aquella directa llamada a su opinión sobre un tema que abordó imprudentemente ante un extraño; pero se creyó obligada a responder, después de dudar un instante y no sin balbucir un poco:
—¡Ninguna, señor! Pero mi hermana y yo diferimos alguna vez al valorar las proezas de los ingleses.
Pronunció aquellas palabras con una expresiva sonrisa, muestra de inocencia y de candor, que al mismo tiempo respondía a los ocultos sentimientos del viajero, que preguntó, mientras respondía a su mirada con una sonrisa casi paternal:
—¿Y en qué puntos difieren ustedes?
—Sara considera a los ingleses como invencibles, y yo no tengo la misma confianza en sus hazañas.
El forastero la escuchó con el gesto de satisfecha indulgencia de quien gusta contemplar juntos la inocencia y el ardor de la juventud, pero no dijo nada; volvió a fijar su mirada en los tizones que ardían en la chimenea, y se refugió otra vez en su silencio.
Mr. Wharton se había esforzado inútilmente por descubrir cuáles serían las ideas políticas de su invitado. En el rostro de Mr. Harper nada había que le repeliese, pero tampoco nada que fuera comunicativo, y era indudable que se mantenía deliberadamente reservado. Avisaron entonces que la comida estaba servida, y el dueño de la casa se levantó para pasar al comedor antes de averiguar el carácter de su invitado, punto importante en las circunstancias por que atravesaba el país. Mr. Harper ofreció su mano a Sara Wharton, y salieron del salón seguidos de Francés, un poco inquieta por si había herido la sensibilidad del huésped de su padre.
La tormenta había llegado a su máxima fuerza; la lluvia, que golpeaba violentamente los muros de la casa, infundió en los comensales ese sentimiento tan explicable en quien goza de todas las comodidades y se sabe a cubierto de los inconvenientes a que podría estar expuesto. De pronto se oyó llamar repetidamente a la puerta exterior. Acudió el viejo negro, y regresó en seguida para anunciar a su señor que otro viajero, sorprendido por la tormenta, pedía hospitalidad por aquella noche.
Cuando sonó el primer golpe, dado con cierta impaciencia, Mr. Wharton se había levantado de su silla con manifiesta contrariedad y, mirando alternativamente a su invitado y a la puerta, parecía temer que aquella segunda visita tuviese alguna relación con la primera. Apenas ordenó al negro, con voz débil, que introdujese al nuevo forastero, se abrió la puerta y él mismo se presentó. Al ver a Mr. Harper se detuvo un instante, pero en seguida repitió, ahora más ceremoniosamente, la demanda que antes hizo al criado. Su llegada no gustó a Mr. Wharton ni a su familia, pero el mal tiempo reinante y la incertidumbre sobre lo que podría suceder si le negaban hospitalidad, forzaron al anciano a concederla, aunque de mal grado.
Miss Peyton hizo traer algunos de los platos ya servidos, y el nuevo huésped fue invitado a hacer los honores a los restos de una comida que los otros casi habían terminado. Quitándose un amplio redingote, se aposentó tranquilamente en la silla que le ofrecían, y comenzó a satisfacer gravemente un apetito que parecía fácil. Pero entre bocado y bocado echaba una inquieta mirada a Mr. Harper, cuyos ojos no se apartaban de él, mostrando un abierto interés. Por último, sirviéndose un vaso de vino y dirigiendo una inclinación de cabeza a quien así le examinaba, el recién llegado le dijo con sonrisa un tanto amarga:
—Bebo por nuestro mejor conocimiento, caballero.
El vino pareció ser de su gusto, pues al depositar el vaso en la mesa sus labios dejaron oír un ruido que se destacó en el silencio de la habitación; y cogiendo la botella, la mantuvo un instante entre sus ojos y la lámpara, contemplando en silencio el licor claro y brillante que contenía.
Luego añadió con una breve sonrisa, mientras Mr. Harper seguía observando los movimientos del recién llegado:
—Porque creo que nunca nos hemos visto.
—Es posible, caballero —respondió Mr. Harper.
Y satisfecho por su examen, al parecer, se volvió hacia Sara Wharton, sentada junto a él, para decirle con mucha más dulzura:
—Después de haberse acostumbrado a los placeres de la ciudad, sin duda encontrará usted muy solitaria esta residencia.
—No puede imaginarlo. Por eso deseo tanto, lo mismo que mi padre, que acabe esta guerra cruel y podamos volver junto a nuestros amigos.
—Y usted, miss Francés, ¿desea la paz con el mismo calor que su hermana?
—Desde luego, y por muchas razones —respondió ella, mirando tímidamente a quien le preguntaba.
Luego, cobrando valor ante la expresión de bondad que vio en su rostro, añadió con una animada sonrisa, llena de inteligencia:
—Pero no la deseo a costa de los derechos de mis conciudadanos.
—¿Derechos? —replicó su hermana con tono impaciente—. ¿Hay derechos más firmes que los de un soberano? ¿Y qué deber puede ponerse por encima de la obediencia a quien tiene el derecho natural de mandar?
—Así es —intervino Mr. Wharton, mirando con inquietud a sus dos invitados—. Claro que tengo buenos amigos en los dos ejércitos, y la victoria me costará muchas lágrimas, cualquiera que sea el bando que la consiga.
—Supongo que no tendrá usted razones para temer que favorezca a los yankees [5] —dijo el recién llegado, sirviéndose tranquilamente otro vaso de la botella que antes estuvo admirando.
—Su Majestad británica puede tener tropas más expertas —dijo Mr. Wharton con tono de tímida objeción—, pero los americanos han conseguido grandes éxitos.
Mr. Harper no parecía atender demasiado a aquellos comentarios, y se levantó manifestando deseos de retirarse. Un criado lo guió hasta su dormitorio, y él le siguió después de desear cortesmente una buena noche a los demás. Pero apenas había salido, cuando el segundo viajero, soltando cuchillo y tenedor, se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta por donde Mr. Harper acababa de desaparecer, entre abriéndola y acechando el rumor de sus pasos. Cuando disminuyeron poco a poco, volvió a cerrarla ante las miradas sorprendidas, casi espantadas, de sus huéspedes.
En seguida se quitó la peluca rubia que ocultaba sus hermosos cabellos negros, y una espesa barba que le cubría la mitad del rostro; también desapareció la encorvada espalda que le hacía parecer un hombre de cincuenta años.
—¡Padre! ¡Hermanas mías! ¡Tía Jeannette! —exclamó entonces el forastero, ahora convertido en un joven—. ¡Por fin os vuelvo a ver!
—¡Que el cielo te bendiga, Henry, hijo querido! —dijo su padre, sorprendido pero lleno de alegría, mientras que las dos hermanas, con la cabeza apoyada en sus hombros, rompían en lágrimas.
El viejo negro, un fiel servidor que le había cuidado desde su infancia, y a quien dieron el nombre de César como para contrastar con su estado de esclavitud, fue el único que no se había extrañado cuando se descubrió el hijo de Mr. Wharton. Se retiró, después de coger su mano y de rociarla con su llanto. El otro criado que les servía no volvió por el comedor, pero César no tardó en hacerlo cuando el joven capitán estaba preguntando:
—¿Quién es ese Mr. Harper? ¿No es de temer que me traicione?
—¡No, massa [6] Harry! —exclamó el africano, moviendo la cabeza con gesto de tranquila confianza—. Yo venir de su dormitorio, y él rogar a Dios: yo encontrar de rodillas. Buen hombre quien rezar a Dios, y no traicionar al buen hijo que venir a ver a su viejo padre. Bueno para un skinner[7], no para un cristiano.
César Thompson, como era su nombre, o César Wharton, como le llamaban en el pequeño mundo donde era conocido, no estaba solo en su opinión sobre los skinners. A los jefes de los ejércitos americanos que operaban en las cercanías de New York, les convenía, o quizá les fue necesario el empleo de agentes auxiliares que hostigasen al enemigo. Aquellos no eran momentos para investigaciones muy rigurosas sobre sus abusos, fueran los que fuesen, y la opresión y la injusticia eran consecuencia natural de una fuerza que no estaba reprimida por la autoridad civil. Con el paso del tiempo se había instaurado en la sociedad un orden distinto al anterior; en él, con el pretexto del patriotismo y del amor a la libertad, la única ocupación de ciertos ciudadanos consistía en aliviar a los demás de cualquier exceso de prosperidad material que les supusieran.
En alguna ocasión tampoco faltaba la ayuda de la autoridad militar para aquellas saludables redistribuciones de los bienes de esta tierra; y más de una vez sucedió que un pequeño oficial de las milicias, encargado de cualquier misión, sancionara y diese una especie de carácter legal a los más infames actos de pillaje, y hasta de asesinato.
Desde luego, también los ingleses empleaban ciertos estimulantes de la lealtad al rey, cuando encontraban fácil campo para traducirla en actos. Pero sus filibusteros estaban enrolados, y sus operaciones sujetas a cierto sistema. Una larga experiencia había enseñado a sus jefes la eficacia de unas fuerzas auxiliares controladas; y, a menos que la tradición no cometa una gran injusticia con sus hazañas, el resultado obtenido vino a demostrar su prudencia. Ese cuerpo inglés recibió el nombre de vaqueros (cow-boys) probablemente porque sus operaciones favoritas consistían en robar el ganado de los campesinos.
Pero César era demasiado leal para confundir a unas gentes encargadas de cumplir una misión por George III, con los soldados irregulares cuyos excesos había conocido tantas veces, y a cuya rapiña no pudo escapar, aun siendo pobre y esclavo. Los vaqueros, pues, no recibieron la parte que debía corresponderles en la severidad de su comentario, cuando dijo que ningún cristiano, que ningún ser que no fuera un skinner, podía traicionar a un buen hijo que honraba a su padre yendo a verle, con peligro para su vida o para su libertad.
Capítulo II
CAPITULO II
«La rosa de Inglaterra esplendía en las mejillas de Gertrudis. Aunque nacida a la sombra de los bosques americanos, su padre vino de Albión empujado por el amor a la independencia del inglés, para buscar otro mundo en Occidente. Aquí, su hogar fue embellecido largo tiempo por la dicha de un mutuo amor, y vivió muchos felices días, cortados por cruel calamidad cuando dejó de palpitar el corazón que respondía al suyo; ahora ella no existía ya, y el esposo acunaba en sus rodillas a la hija de tan querida esposa».
Th. Campbell. Gertrudis de Wyoming.
El padre de Mr. Wharton había nacido en Inglaterra, en una familia cuyo prestigio parlamentario le consiguió una plaza de cadete en la colonia de New York. Como tantos otros jóvenes en su misma situación, acabó por establecerse en el nuevo país; allí se casó, y envió a Inglaterra a su hijo único para que completara su educación. Después de haberse graduado en una universidad de la madre patria, el muchacho continuó algún tiempo más en Gran Bretaña, con el fin de conocer el mundo y disfrutar de las ventajas de vivir en la sociedad de Europa. Pero, al cabo de dos años, la muerte de su padre le llamó a América y le puso en posesión de un apellido honorable y de una hermosa fortuna.
Entonces estaba de moda entre ciertas familias el ingresar a sus hijos en el Ejército o la Marina de Inglaterra, para que hiciesen carrera. Los más altos cargos de las colonias, estaban ocupados por hombres que siguieron la profesión de las armas, y no era raro que un veterano dejase la espada para tomar el armiño y ocupase el rango más elevado en la jerarquía judicial.
Siguiendo esa costumbre, el padre de Mr. Wharton le destinó a la carrera militar; pero su débil carácter fue un obstáculo para el cumplimiento de tal proyecto. El muchacho tardó un año en sopesar las ventajas que ofrecían los diferentes Cuerpos en que podía servir, y entonces sucedió la muerte de su padre. Su holgada posición y las atenciones que se prodigaban a un joven que gozaba de una de las mayores fortunas de la colonia, le hicieron reflexionar sobre sus viejos proyectos.
El amor decidió la solución: Mr. Wharton, al convertirse en esposo, dejó de pensar en ser soldado. Durante algunos años disfrutó de una dicha perfecta en el seno de su familia, siendo respetado por sus conciudadanos como hombre importante y de carácter íntegro. Pero toda su felicidad le fue arrebatada, en cierto modo, de un solo golpe. Su único hijo —el joven que apareció en el capítulo anterior—, había ingresado en el ejército inglés; poco antes de que empezaran las hostilidades, volvió a su país natal, con los refuerzos que el Gobierno creyó prudente enviar a aquellas partes de América del Norte donde reinaba el descontento.
Sus hijas habían llegado entonces a una edad en que su educación requería todos los servicios que proporciona una ciudad. Hacía años que su esposa padecía de una salud vacilante y apenas tuvo el placer de abrazar a su hijo y de disfrutar viendo a toda la familia reunida. En seguida estalló la revolución y se prendió el incendio que había de extenderse desde Georgia hasta Maine. Vio cómo su hijo era obligado a volver bajo las banderas, para combatir contra miembros de su propia familia, en los Estados del Sur; aquel golpe fue demasiado doloroso para ella, su débil constitución no pudo resistirlo y murió.
En los alrededores de New York, capital de la colonia, las costumbres inglesas y las opiniones aristocráticas reinaban con mayor fuerza que en cualquier otra parte del continente americano. Aunque esa colonia fue fundada por holandeses, los hábitos de los primeros colonos se habían fundido poco a poco con los de los ingleses, que acabaron por prevalecer. A ello contribuyeron en buena medida las frecuentes alianzas entre oficiales británicos y señoritas de las familias más adineradas; de modo que, al comienzo de las hostilidades, en New York, la balanza parecía inclinarse en favor de Inglaterra. Sin embargo, el número de los que abrazaban la causa del pueblo, fue lo bastante considerable para organizar un gobierno independiente y republicano, y el ejército de la Confederación les ayudó con todo su poder.
A pesar de eso, la ciudad y el territorio contiguo no reconocieron a la nueva República; pero la autoridad real sólo pudo mantenerse hasta donde llegaba el alcance de sus armas. Como era natural, en ese estado de cosas, los leales adoptaron las medidas que más se acomodaban a su carácter y su situación. Un gran número de ellos cogieron las armas para defender la antigua ley; y con su esfuerzo y su valor intentaron sostener los que consideraban derechos de su soberano, al mismo tiempo que ponían sus bienes al abrigo de una sentencia de confiscación. Otros salieron del país y fueron a buscar en su patria un asilo momentáneo —así se complacían en desearlo—, contra las turbulencias y los peligros de la guerra. Algunos, y no fueron los menos prudentes, continuaron en el lugar donde habían nacido, con las precauciones que aconsejaba una considerable fortuna, o quizá cediendo a la atracción que sentían por el escenario de su juventud.
Mr. Wharton se contaba entre estos últimos. Después de tomada la discreta medida de situar en Inglaterra una suma respetable en dinero, se quedó en New York, al parecer ocupado exclusivamente en la educación de sus hijas. Con esa actitud confiaba en que, por cualquiera de los bandos que se decidiera la victoria, evitaría la confiscación de sus bienes; pero un pariente que ocupaba un alto cargo en el gobierno de la reciente República le dijo que, a los ojos de sus conciudadanos, continuar viviendo en una ciudad convertida en campo inglés, era casi lo mismo que emigrar a Londres. Entonces entendió que su permanencia en New York sería un crimen imperdonable si los republicanos triunfaban y, para no correr ese riesgo, resolvió abandonarla.
Poseía una finca llena de comodidades en el condado de West Chester, y como hacía muchos años que pasaba en ella los calores del verano, estaba bien amueblada y siempre dispuesta a recibirle. Su hija mayor ya figuraba entre las damas; pero Francés, la menor, necesitaba todavía un año o dos para terminar su educación y aparecer en sociedad con el esplendor deseable. Por lo menos así lo estimaba miss Jeannette Peyton; y como esta señora, hermana pequeña de su difunta esposa, había dejado su casa en la colonia de Virginia, llevada de su cariño y de la vocación de su sexo para cuidar de sus huérfanas sobrinas, Mr. Wharton creyó que las opiniones de su cuñada merecían todo respeto. En consecuencia, siguió su consejo y los sentimientos del padre cedieron ante el interés de las hijas.
Mr. Wharton partió hacia su finca de Locust con el corazón desgarrado por tener que separarse de todo lo que le quedaba de una esposa adorada, pero obedeció a la prudencia que le hablaba en favor de los bienes de este mundo de que era dueño. Mientras, sus dos hijas y la tía habían ocupado la hermosa mansión que tenía en New York. El regimiento al que pertenecía el capitán Wharton, figuraba entre la guarnición permanente de la ciudad, y la presencia de su hijo le pareció a Mr. Wharton una protección suficiente para sus hijas, tranquilizándole durante su ausencia. Pues Henry era joven, militar, franco, ajeno a toda sospecha y nadie podía imaginar que un uniforme ocultase un corazón corrompido.
De ello resultó que la casa de Mr. Wharton se convirtiese en lugar de cita frecuentado por los oficiales del ejército real, como hacían con todas las familias que juzgaban dignas de su atención. Las consecuencias de aquellas visitas fueron afortunadas para algunas y funestas para muchas más, que hacían nacer esperanzas que nunca llegarían a realizarse. Y hasta desgraciadamente ruinosas para la mayor parte. La riqueza de su padre, de sobra conocida, y quizá la presencia de un hermano, lleno de noble y valiente dignidad, no permitían temer que sucediera algo parecido a las hermanas; pero también era imposible que la admiración que los jóvenes mostraban ante la elegante figura y las bellas facciones de Sara Wharton no produjesen algún efecto en ella.
Ya había alcanzado la precoz madurez que da el clima, y los cuidados que dedicó a mejorar sus gracias le concedían la palma entre todas las bellas de New York. Ninguna podía discutirle esa superioridad, como no fuese su hermana. Pero Francés apenas llegaba a sus diez y seis años y toda idea de rivalidad entre las dos estaba muy lejos de su corazón. Después del placer de conversar con el coronel Wellmere, Sara no conocía otro mayor que el de contemplar los nacientes encantos de la joven Hebe, que jugaba a su lado con toda la inocencia de la juventud, con todo el entusiasmo de un carácter fogoso y, muchas veces, con la traviesa alegría que le era natural.
Quizá porque los galantes militares que frecuentaban la casa no dirigían a Francés los cumplidos que prodigaban a su hermana, intercalados en las interminables discusiones sobre la marcha de la guerra, lo cierto es que sus discursos producían un efecto muy distinto en las dos hermanas. Entonces estaba de moda que los oficiales ingleses hablaran de sus enemigos en tono despectivo, y los relatos que hacían de las primeras acciones entre republicanos y realistas estaban llenos de sarcasmo. Sara los consideraba como verdades redondas, pero Francés era más incrédula; y aún lo fue más cuando oyó que un viejo general inglés hacía justicia a la conducta y a la valentía de sus enemigos, para que así se la hicieran a él mismo. El coronel Wellmere era uno de los que más se complacían en lucir su ingenio a costa de los americanos; y por ello, estaba muy lejos de ser el favorito de Francés, que le escuchaba siempre con mucha desconfianza y un poco de resentimiento.
Un día muy cálido de verano, el coronel y Sara estaban sentados en un sofá del salón, entretenidos en una escaramuza de miradas, mezcladas con palabras sin importancia. Francés bordaba en su bastidor, en otro rincón de la estancia, cuando, de pronto, Wellmere, exclamó:
—¡Qué alegría, miss Wharton, va a producir en la ciudad la llegada del ejército del general Burgoyne!
—¡Será estupendo! —respondió Sara—. Se dice que detrás de ese ejército vienen unas damas muy amables. Como usted dice, eso dará a New York una nueva vida.
Francés levantó la cabeza y, apartando sus bucles de hermosos cabellos rubios, dijo, con un tono en el que se mezclaban la malicia y el candor:
—¡La cuestión está en saber si les dejarán llegar!
—¿Si les dejarán? —repitió el coronel—. ¿Y quién podrá impedirlo, si el general lo ha decidido, mi gentil miss Fanny?
Francés estaba en esa edad, precisamente, en que las jóvenes son más celosas de su rango en sociedad, pues ya no era niña y aún no era mujer. Aquel «mi gentil miss Fanny» era demasiado familiar para satisfacerle; puso los ojos en su bordado, sus mejillas tomaron un color carmesí y respondió con voz grave:
—En cierta ocasión, el general Stark hizo prisionera a la guarnición alemana. ¿No cree posible que el general Gates considere a los ingleses demasiado peligrosos para dejarles en libertad de movimientos?
—¡Pero eran alemanes, tropas mercenarias! —replicó Wellmere, picado por verse en la necesidad de dar explicaciones—. Cuando se trate de regimientos ingleses, ¡ya verá usted qué resultado más distinto!
Sara, que no compartía en lo más mínimo el resentimiento del coronel contra su hermana, pero cuyo corazón se estremecía de gozo pensando en el futuro triunfo de las armas inglesas, intervino, diciendo:
—No cabe la menor duda.
—¿Podría decirme usted, coronel —preguntó entonces Francés, con una sonrisa maliciosa y levantando de nuevo los ojos hasta Wellmere—, si ese lord Percy del que se habla en la balada de Chevi Chase, era un antepasado del lord del mismo nombre que llevaba el mando, cuando la derrota de Lexington?
—Veo, miss Francés —dijo el coronel, pretendiendo ocultar con su tono de broma, el despecho que le devoraba—, que se está convirtiendo usted en una pequeña rebelde. Lo que se complace en llamar una derrota, no fue más que una retirada prudente…, una… una especie de…
—De combate… corriendo —terminó la traviesa muchacha, acentuando la última palabra.
—Precisamente, señorita.
En aquel momento, el coronel fue interrumpido por una carcajada cuyo autor aún no había sido visto. El viento acababa de abrir una puerta de comunicación entre la sala donde estaban los tres y otra pequeña estancia. Cerca de ella, apareció sentado un joven que había escuchado con gusto la anterior conversación; se levantó en seguida y se adelantó, con el sombrero en la mano. Era un hombre de buena estatura, lleno de distinción, con la tez morena y unos brillantes ojos negros, donde aún quedaban restos de la risa a que se había abandonado.
—¡Dunwoodie! —exclamó Sara, con gesto de sorpresa—. No sabía que estuvieras en casa. Entra, que aquí estarás más fresco.
—Te lo agradezco mucho, Sara, pero he de marcharme. Tu hermano me puso de centinela en esta puerta, diciéndome que le esperase; ya hace una hora que estoy ahí y voy a ver si le encuentro.
Sin dar más explicaciones, saludó a las damas con toda cortesía y al coronel con cierto aire altivo y se retiró.
Francés le acompañó hasta el vestíbulo y le preguntó, ruborizada:
—¿Por qué nos dejas, Dunwoodie?; Henry no puede tardar mucho en volver.
Dunwoodie le cogió una mano:
—Le has abofeteado admirablemente, querida prima —le dijo—. No olvides nunca, nunca, la tierra donde has nacido. Acuérdate de que si eres nieta de un inglés, también eres hija de una americana, de una Peyton.
—Sería muy difícil que lo olvidase —respondió ella, sonriendo—. Mi tía me da sobradas instrucciones sobre la genealogía familiar. Pero, ¿por qué no te quedas?
—Salgo para Virginia, amable prima —respondió él, estrechándole tiernamente la mano—, y tengo que hacer muchas cosas antes de partir. Adiós y continúa fiel a nuestra patria: sé siempre americana.
La muchacha, viva y cálida, le envió un beso con la mano, mientras él se retiraba; después, apretando las dos manos sobre sus ardorosas mejillas, subió a su dormitorio, para esconder allí su confusión.
Acorralado entre los sarcasmos de miss Fanny y el desdén mal disfrazado del joven Dunwoodie, el coronel Wellmere se encontraba en desagradable situación ante su cortejada Sara; pero, no atreviéndose a mostrar el resentimiento en su presencia, se contentó con decir, irguiéndose con aires de importancia:
—¡Vaya ademanes los de ese muchacho! ¿Se trata, sin duda, de un viajante de comercio o del dependiente de una tienda?
A Sara nunca se le hubiera ocurrido asociar la idea de un dependiente de comercio con el amable y elegante Peyton Dunwoodie, y miró al coronel con gesto de extrañeza.
—Me refiero —dijo él—, a ese señor Dum… Dum…
—¡Dunwoodie! —exclamó Sara—. Y salga de su error: es pariente nuestro y amigo íntimo de mi hermano. Aquí hicieron juntos sus primeros estudios y sólo se han separado en Inglaterra, donde uno ingresó en el ejército y el otro en una escuela militar francesa.
—Donde habrá gastado mucho dinero para no aprender nada —dijo Wellmere, disfrazando torpemente su despecho.
—Así lo deseamos, por lo menos, pues se dice que está a punto de unirse al ejército rebelde. Llegó aquí en un buque francés y es posible que se encuentren ustedes en el campo de batalla.
—Me alegraré con todo mi corazón —replicó el coronel—. ¡Y deseo que Washington tenga cientos de héroes como ese!
A continuación, procuró dar otro tema a su charla.
Unas semanas después, se supo que el ejército del general Burgoyne se había rendido. Y Mr. Wharton, viendo que su fortuna basculaba entre los dos partidos, hasta el punto de que ya no podía saberse por cuál se inclinaría, resolvió satisfacer enteramente a sus conciudadanos —y contentarse a sí mismo—, llamando a sus hijas a Locust. Miss Peyton consintió en acompañarlas, y desde entonces hasta la época en que comienza esta historia, todos formaron una sola familia.
El capitán Wharton había acompañado a las tropas que guarnecían a New York en cuantos movimientos hicieron; de ese modo, encontró oportunidad para, protegido por los fuertes destacamentos que operaban en las proximidades de Locust, hacer dos o tres escapadas y visitar brevemente a su familia. Pero en la época en que le conocimos, hacía casi un año que no le veían; por eso Henry, impaciente, se había disfrazado y llegó a su casa, desgraciadamente, el día en que estaba en ella un huésped desconocido y dudoso, lo que sucedía muy raramente.
Después de oír lo que César dijo sobre los skinners, Henry preguntó:
—¿Creéis que haya concebido alguna sospecha?
—¿Y cómo puede tenerlas —respondió Sara—, si tu padre y tus hermanas ni siquiera te han reconocido?
—Veo en él algo misterioso —siguió el capitán—, y sus ojos se fijaban en los míos con demasiada insistencia para no hacerlo sin intención. Y hasta creo que su figura no me es desconocida. Lo ocurrido hace poco con el mayor André, es para inquietar [8]. Sir Henry nos amenaza con represalias para vengar su muerte y Washington se muestra tan firme como si le obedeciera medio mundo. En estos momentos, los rebeldes me considerarían como un sujeto muy apropiado para llevar a cabo sus planes, si tuviera la desgracia de caer en sus manos.
—¡Pero tú no eres un espía, hijo mío! —exclamó Mr. Wharton muy alarmado—. Y tampoco estás en las líneas de los rebeldes…, quiero decir, de los americanos; aquí no hay nada que espiar.
—Eso es discutible. Los republicanos tienen piquetes en la Llanura Blanca; pasé disfrazado por allí y podrían decir que esta visita es sólo un pretexto para encubrir otros designios. Recuerde usted cómo le trataron no hace mucho tiempo, sólo por haberme enviado una provisión de frutas para el invierno.
—De acuerdo: pero se debió a la caridad de unos buenos vecinos que, esperando la confiscación de mis bienes, pensaban comprar baratas algunas de mis granjas. Por otra parte, sólo estuvimos detenidos un mes y Peyton Dunwoodie consiguió que nos soltaran.
—¿Nos? —exclamó Henry, asombrado—. ¿Cómo? ¿Mis hermanas fueron detenidas? Nada me dijiste en tus cartas, Francés.
—Creí haberte dicho —respondió Francés, enrojeciendo—, que tu viejo amigo Dunwoodie tuvo las mayores atenciones para nuestro padre y consiguió que le pusieran en libertad.
—Eso sí me lo dijiste; pero no que vosotras estuvieseis en el campo de los rebeldes.
—Sin embargo, hijo mío, es verdad. Francés se negó a dejarme ir solo. Jeannette y Sara se quedaron en Locust para vigilar la casa y esta chiquita me acompañó en mi cautiverio.
—¡Para volver más rebelde que nunca! —saltó Sara, indignada—. Sin embargo, la injusticia de que fue víctima nuestro padre debió curarla de semejante locura.
—¿Qué tienes que responder a esa acusación, Francés? —preguntó el capitán con tono ligero—. ¿Dunwoodie ha conseguido que odies a nuestro rey más que él mismo?
—Dunwoodie no odia a nadie —respondió Francés con vivacidad, enrojeciendo—. Por otra parte, te quiere mucho, Henry; no se puede dudar. Me lo ha dicho y repetido mil veces.
—Sí —replicó Henry. Y acariciando su mejilla con una sonrisa maliciosa, añadió, bajando la voz—: ¿Y no ha dicho también que quiere todavía más a mi hermanita Fanny?
—¡Qué tontería! —dijo Francés.
Y gracias a su diligencia, los manteles fueron levantados en seguida.
Capítulo III
CAPITULO III
«Era la época
en que los campos estaban despojados de los tesoros del otoño;
en que vientos mugidores arrancaban las hojas caducas;
la hora en que un breve crepúsculo descendía lentamente
por detrás del Lotvmon y traía la noche,
cuando un flaco buhonero, de rostro melancólico,
saliendo de la ciudad tumultuosa,
proseguía su camino solitario».
Wilson.
Rara vez dura menos de dos días cualquier tormenta nacida en las montañas que bordean el Hudson y llevada por los vientos del Este. Así, cuando los moradores de Locust se reunieron para el desayuno, al día siguiente, la lluvia batía con fuerza, con caída casi horizontal, contra las ventanas de la casa, y era imposible que hombres y animales se expusieran a la tempestad.
Mr. Harper fue el último en llegar. Después de examinado el mal cariz del tiempo, dijo a Mr. Wharton cuánto sentía verse obligado a seguir recurriendo a su hospitalidad. El anciano le contestó con toda cortesía, pero su inquietud paterna denotaba algo muy distinto que la resignación de su invitado. Henry volvió a vestir su disfraz, muy a disgusto pero por deferencia a los deseos de su padre. Harper y él se saludaron en silencio. Francés creyó ver una sonrisa maliciosa en los labios del forastero, al mirar a su hermano, cuando entró en la habitación; pero aquella sonrisa sólo estaba en los ojos, sin llegar a mover los músculos del rostro y, en seguida dio paso a la expresión de benevolencia que parecía ser la habitual en su fisonomía.
Por un instante, los ojos de Francés miraron con inquietud a su hermano, para volverse en seguida hacia el huésped de su padre, que entonces le dirigía, con fina gracia, una pequeña atención de comensal. Y el corazón de la muchacha, que había comenzado a latir con violencia, latió tan moderadamente como podía permitirlo la juventud y una naturaleza llena de vivacidad. Estaban todavía en la mesa cuando entró César; en silencio, puso junto a su señor un pequeño paquete y se colocó discretamente detrás de su silla, con una mano apoyada en el respaldo, en una actitud casi familiar pero profundamente respetuosa.
—¿Qué es esto, César? —preguntó Mr. Wharton, mirando el paquete con cierta inquietud.
—Tabaco, señor, buen tabaco. Harvey Birch traer para usted de New York.
—No recuerdo que se lo encargara —dijo Mr. Wharton, mirando a Harper de reojo—: Pero ya que lo ha comprado para mí, tendré que pagárselo.
El forastero suspendió un momento su desayuno mientras el negro estaba hablando. Sus ojos fueron sucesivamente del criado al dueño, pero continuó envuelto en su impenetrable reserva.
Aquella noticia pareció alegrar a Sara. Se levantó precipitadamente y dijo a César que hiciera pasar a Harvey Birch; pero, recordando en seguida las atenciones que debía a un extraño, añadió:
—Siempre que el señor Harper quiera excusar la presencia de un buhonero…
El invitado expresó su consentimiento sólo con un gesto; pero la bondad reflejada en sus facciones era más elocuente que la frase mejor redondeada, y Sara repitió su orden sin el menor embarazo, pues la franqueza de Mr. Harper le inspiró confianza.
A los lados de las ventanas había unos banquitos de caña, medio ocultos por los amplios pliegues de unos hermosos cortinajes de Damasco; antes adornaron los salones de Queen Street, y fueron llevados a Locust demostrando así, y del modo más agradable, las precauciones tomadas con vistas al invierno. El capitán Wharton se sentó en el extremo de uno de los bancos, de modo que la cortina casi lo ocultaba, mientras Francés se acomodó en el otro, con una actitud de cierta confusión que contrastaba mucho con su soltura habitual.
Harvey Birch era buhonero desde su primera juventud; al menos eso decía él, y los talentos que mostraba en el ejercicio de su profesión inclinaban a creer que decía verdad. Se le creía oriundo de una colonia del Este, y la cultura superior que demostró su padre hacía pensar que vivieron mejores tiempos en su país de origen. En cuanto al hijo, nada parecía distinguirle de las gentes de su condición, como no fuera su destreza en el oficio y el misterio con que cubría sus operaciones. Hacía por entonces unos diez años que los dos llegaron al valle y compraron la humilde choza en cuya puerta llamó inútilmente Mr. Harper. Allí vivían apaciblemente, casi ignorados y sin pretender que los conocieran mejor.
Mientras que Harvey se ocupaba de su negocio con infatigable actividad, su padre cultivaba un pequeño huerto y se bastaba a sí mismo; el orden y la tranquilidad que reinaban en su casa les había granjeado la suficiente consideración entre los vecinos para que una solterona de treinta y cinco años se determinara a entrar en la casa para encargarse de los quehaceres domésticos.
Las rosas que en otro tiempo florecieron en el rostro de Katy Haynes se habían marchitado hacía tiempo; había visto cómo, una tras otra, sus amigas contraían una unión que le parecía muy deseable, y ya había perdido toda esperanza de alcanzar nunca ese fin, cuando entró en la familia Birch, llevando determinadas intenciones. Era limpia, dispuesta, honrada y buena ama de casa; pero también supersticiosa, charlatana, egoísta y muy curiosa.
Tanto hizo por satisfacer esa última inclinación, que aún no estaba cinco años con la familia cuando se creyó con derecho a proclamar triunfalmente que sabía todo lo que el padre y el hijo pasaron en toda su vida. Sin embargo, la verdad es que todo su saber, después de mucho escuchar detrás de las puertas, se limitaba a la noticia de que un incendio les llevó a la miseria y redujo a dos el número de componentes de la familia. La menor alusión a ese hecho infortunado daba a la voz del padre un temblor que emocionaba hasta a la propia Katy.
Pero no hay barrera que detenga una curiosidad sin delicadezas, y la solterona persistió de tal modo en su afán de satisfacerla, que Harvey, amenazándole con dar su puesto a una mujer con menos años, le advirtió seriamente que todo tenía un límite, y que no le convenía sobrepasarlo. A partir de aquella época su curiosidad fue disminuyendo, y aunque nunca desperdició una ocasión de escuchar, sólo muy poco pudo añadir al tesoro de sus conocimientos.
Sin embargo, existía un secreto, cargado de interés para ella, y que consiguió desvelar; en cuanto hizo ese descubrimiento, dirigió todos sus esfuerzos al logro de un proyecto inspirado por el doble estímulo del amor y la codicia.
Harvey había dado en la costumbre de hacer frecuentes visitas, misteriosas y nocturnas, a la chimenea de la habitación que les servía de cocina y de comedor. Katy espió sus movimientos y cierto día, aprovechando su ausencia y las ocupaciones del padre, levantó una piedra del atrio de la chimenea y descubrió un bote de hierro en cuyo interior brillaba ese metal que rara vez deja de enternecer a los corazones más duros. Consiguió devolver la piedra a su sitio sin que se notara la visita hecha al tesoro, y ya nunca se atrevió a intentar una nueva excursión. Pero desde aquel momento, el corazón de la vestal perdió su anterior insensibilidad, y nada se opuso a la dicha de Harvey, aparte de su carencia de dotes de observación.
La guerra no interrumpió los tráficos del buhonero; incluso las trabas que sufría el comercio regular eran una circunstancia favorable para el suyo. Harvey parecía ocuparse sólo de ganar dinero, y durante los dos primeros años de la insurrección nada turbó sus operaciones, y el éxito respondió a sus trabajos. Por aquella época se corrieron unos rumores molestos para él: aquella especie de misterio que cubría sus movimientos le hizo sospechoso ante las autoridades civiles, que juzgaron oportuno mirar más de cerca su modo de vivir.
Sus encarcelamientos, aunque frecuentes, no fueron de mucha duración, y las medidas tomadas contra él por el poder judicial le parecieron muy suaves comparadas con las persecuciones que le hacía padecer la justicia militar. Sin embargo, Birch sobrevivió a ellas y no por eso interrumpió su comercio; pero se vio obligado a poner más reserva en sus movimientos, sobre todo cuando se acercaba a los límites septentrionales del condado: esto es, a la vecindad de las líneas americanas. Sus visitas a Locust fueron menos frecuentes, y las que hacía a su propia casa tan raras, que Katy contrariada en sus proyectos, no tuvo otro remedio que dar expansión a sus quejas y responder a Mr. Harper como antes dijimos.
Momentos después de recibir las órdenes de su joven señora, César introdujo en la habitación al sujeto de que hablábamos. Era un hombre bastante alto, delgado, pero con nervio y vigor. Parecía doblarse bajo el peso del gran fardo con que iba cargado, pero lo movía como si estuviese lleno de plumas. Sus ojos grises y hundidos, extremadamente móviles, cuando se detenían en el rostro de aquél con quien conversaba parecían leer hasta el fondo de su alma.
Harvey Birch aparecía con dos expresiones muy distintas, y eso le caracterizaba en buena parte; cuando se ocupaba de sus negocios de comercio, su fisonomía se tornaba animada, inteligente y activa en extremo; si la conversación se refería a los asuntos ordinarios de la vida, se hacía impaciente y distraído. Y si, por azar, el tema recaía en la revolución y en el problema de las colonias, se operaba en él un cambio total: todas sus facultades se concentraban, escuchaba largo tiempo sin pronunciar una palabra, y después rompía su silencio con un tono de ligereza y de broma, demasiado contrario a sus maneras anteriores para no ser fingido.
Aun así, sólo hablaba de la guerra cuando le era imposible no hacerlo, y se mostraba igualmente reservado en todo lo que se refería a su padre. Un observador superficial podía creer que la codicia era su pasión dominante, pero desde luego Katy Haynes no pudo encontrar un sujeto menos conveniente para sus ambiciones.
Al entrar en el salón, el buhonero se descargó del fardo que, una vez en el suelo, casi le llegaba hasta los hombros, y saludó a los presentes con modestas fórmulas de cortesía. También las empleó con Mr. Harper, pero en silencio y sin levantar los ojos de la alfombra. Los cortinajes le impidieron darse cuenta de la presencia del capitán.
Sara le dejó muy poco tiempo para aquellas ceremonias, y en seguida comenzó a pasar revista al contenido del gran saco; durante unos minutos, ella y el buhonero estuvieron ocupados sólo en sacar a luz las mercancías que encerraba. Las mesas, las sillas y la alfombra no tardaron en cubrirse con sedas, crepés y muselinas, guantes, cintas y todo cuanto suele componer el repertorio comercial de un vendedor ambulante. César mantenía el saco abierto con sus dos manos, mientras sacaban tan diversos objetos; de vez en cuando se permitía guiar las preferencias de su señora, invitándola a que admirase algún adorno, que estimaba más digno de atención cuanto más fuerte era su colorido.
Por último, después de escoger unas cuantas cosas, cuyo precio fue fijado como ella quería, Sara dijo, con tono alegre:
—Harvey, todavía no nos ha dado ninguna noticia. ¿Lord Cornwallis ha vuelto a pegar a los rebeldes?
Quizá el buhonero no oyó la pregunta, pues entonces tenía la cabeza casi metida en su saco, del que sacó un paquete de encajes muy finos, que en seguida ofreció a las damas para que lo admirasen con la atención que merecían. A miss Peyton se le había escapado la taza de las manos, y Francés mostró por entero su gracioso rostro, del que hasta entonces sólo se vieron los vivísimos ojos: un rostro de mejillas tan encamadas, que el damasco las pudo envidiar.
Luego le llegó el turno de compradora a miss Jeannette, y Birch se desprendió muy pronto de buena parte de sus preciosas mercancías. Los elogios que hizo de ellas decidieron a Francés a abandonar su reserva, y ya se levantaba lentamente para dejar la ventana, cuando Sara repitió su anterior pregunta, con un tono de triunfo más debido a la satisfacción por sus compras que a sus sentimientos políticos. Entonces su hermana volvió a su asiento, casi escondida por la cortina, y pareció entregarse a la contemplación de las nubes.
El buhonero, viendo que no podía dispensarse de contestar, se expresó con ciertas vacilaciones:
—He oído decir que Tarleton ha derrotado al general Sumpter junto al río Tigre.
El capitán Wharton sacó involuntariamente la cabeza de entre los cortinajes. Francés, siempre silenciosa y sin respirar apenas, se dio cuenta de que los ojos tranquilos de Mr. Harper se fijaban en Harvey por encima del libro que fingía leer; su expresión demostraba que estuvo escuchando con un interés poco común.
—¿Es cierto? —exclamó Sara, con aire de triunfo—. Sumpter… ¿Pero quién es ese Sumpter?… No le compraré ni una aguja más hasta que me haya contado todas las noticias que sabe.
Continuaba riendo, y dejó sobre una mesa la pieza de muselina que estaba examinando.
El buhonero dudó unos instantes; lanzó una rápida mirada a Mr. Harper, que continuaba con sus ojos expresivos puestos en él, y se produjo un cambio total en sus maneras. Se acercó al fuego y, sin respetar los brillantes morillos de miss Peyton, vació su boca de la generosa ración de hierba de Virginia [9]