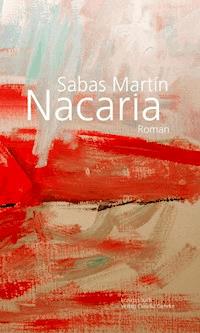Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Novela de hondo calado ecológico, nos introduce en la realidad canaria y sus laberintos a través de la erupción volcánica en El Hierro en 2011, así como el terrible incendio que se originó en el Parque Nacional Garajonay en 2012. Un náufrago varado en un islote en la zona recordará sus vivencias y mostrará su visión de la realidad a través de estos acontecimientos generales y otros personales, en un monólogo en el que la propia Naturaleza es uno personaje más. Una novela diferente e imposible de dejar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabas Martín
El farallón
Saga
El farallón
Copyright © 2013, 2023 Sabas Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728375105
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Más que una isla, es un enorme peñón, un bloque de granito, surgiendo, como una infernal aparición, del seno turbulento de las aguas…
Ángel Guerra , La lapa
Quien entra aquí perece,
su nombre y su ser se esfuman para siempre.
Ha desaparecido sin dejar rastro,
su aliento se pierde
en la inmensidad del orbe.
No puede volver atrás,
no puede seguir adelante,
está desterrado, y así se quedará.
No lo reconocen ni Dios ni el diablo.
No es de día ni de noche.
Es la nada, el nunca, el jamás.
Es demasiado grande para el infinito
y demasiado pequeño para el granito de arena
que se incorpora al universo.
¡Es lo que nunca sucedió
y lo que jamás se imaginó!
B. Traven, La nave de los muertos
...un lenguaje que va desde la plenitud de las mareas
al silencio de la base marina.
Lezama Lima, Oppiano Licario
ESTÁN AHÍ de nuevo. Aquí vienen, como tiburones nadando alrededor de la presa, como moscas que acuden a la mugre. Puedo oírlos. Desde donde estoy los oigo, aunque apenas puedo divisarlos. El humo, estas continuas cortinas de humo rancio y sulfuroso, la neblina hirviente que envuelve con su vaho espeso el peñasco, este farallón, este islote que surgió del mar y me mantiene atrapado. Inmóvil, fijo, suspendido en la altura negra de la lava. En la punta de una gigantesca estalagmita, sobre las aguas. Aquí estoy, aquí sigo todavía. Encallado. Embarrancado. Zabordado. Encimado en este peñasco, en este farallón de lava, en este atolladero que vomitó lo hondo del océano tan cerca de Isla Nacaria.
Como si alguien me hubiera depositado en lo alto de una estalagmita. Así, encima de una gigantesca estalagmita marina. Yo y mi Golondrina, vestigios inesperados de lo ocurrido. Anclados sobre esta rocalla de lava. Posados en ella. Varados sobre este peñote. Mi barco y yo. Como si también hubiésemos emergido con la erupción. Como si hubiésemos estado parados en la punta de una estalagmita submarina, una estalagmita de lava que se hubiera agigantado, creciendo vertiginosamente desde el fondo del mar, para sacarnos con ella a la superficie. De la noche a la mañana, en un instante, sin darme tiempo para virar rumboy buscar el abrigo de la costa o escapar hacia otras aguas en calma.
Casi no puedo distinguirlos. La vista. Borroso lo que miro. Pero han venido otra vez. Los oigo. Sus barcos, el ruido de los motores, los catamaranes, las balandras, los jebeques con sus velas blancas, apostados al otro lado del vaho caliente, deteniéndose en el límite, al borde la neblina. Imaginé que venían a rescatarme. La primera vez que los vi sobre el horizonte. Con Isla Nacaria de fondo. De allí salen. Por la noche brillan las luces de Nacaria a lo largo de la costa. Desde allí vienen a contemplar este farallón surgido del mar. Para ver la insólita silueta de mi Golondrina encallada. Mi barco en lo alto del peñasco, varado, inmóvil, en equilibrio sobre la estalagmita marina, por encima de las aguas bajo el cielo. Creí entonces que venían a por mí. Creí que acudían para salvarme. Entonces. La primera vez que vinieron, cuando navegaban sobre el horizonte.
Igual que tiburones rodeando la presa. Ahí están de nuevo. Moscas a la mugre. Salen de Cruzsanta. De Isla Nacaria, del Puerto. Expediciones para ver lo nunca antes visto. Excursiones por mar acercándose a lo que queda de la erupción, prudentemente a distancia, cautelosos ante la niebla sulfurosa que envuelve la lava emergida. Los barcos, las embarcaciones, los yates, a vela, a motor. Catamaranes, trimaranes, faluchos, balandras, lugres, golondrinas como mi Golondrina. Todos alrededor, sus siluetas sobre el azul, los palos, los mástiles, las velas como motas blancas en los azules del agua. Los barcos. Como hacen en Hawai, en Java, en Vanuatu y esas otras islas de los Mares del Sur. Los lava boats, acercándose a islas de volcanes encendidos. Excursiones para contemplar desde el mar erupciones vivas o lo que aún late de ellas.
Apenas puedo verlos. Se me emborrona la vista. El aire hierve cargado de azufre. Pero están ahí. De nuevo rodeando el farallón. Y sé que no acuden a rescatarme. Vienen para ver, para mirar, para asombrarse. Con prismáticos colgados al cuello. Y cámaras de fotos, vídeos, móviles. Sé que vienen así. Así suben a bordo. Dispuestos, preparados para conseguir una imagen, unas fotos, un vídeo. Lo sé. Todos querrán llevarse un recuerdo de la excursión y luego mostrarán las fotos, los vídeos. Exultantes, orgullosos de las imágenes conseguidas, ufanándose como cazadores, como pescadores que exhiben ante miradas ajenas una pieza extraordinaria.
Todos se comportan igual. Así se embarcan. Lo sé. Entusiastas. Expectantes. Así abordaban siempre el Golondrina antes de llevarlos mar adentro. Con la emoción de poder divisar los calderones, los zifios, un grupo de delfines, tal vez una ballena azul, un rorcual con su cría o algunas orcas de paso. Y las voces y los gestos señalando el avistamiento y, luego, el disparar frenético de las cámaras y los rostros satisfechos. Así ha sido todas las veces que he llenado el Golondrina, navegando mi Golondrina repleto depasajeros, turistas en pos de destellos y perfiles, rastros de salpicaduras, estelas removiendo las aguas. El Golondrina, ahora inmóvil, fijo, quieto, mi refugio encallado.
Rodeado de barcos cargados de turistas. Lava boats también aquí, ahora. Acechándome. Escudriñando con los prismáticos el peñón de lava humeante surgido de lo hondo del mar tan cerca de Isla Nacaria. Turistas ávidos, curiosos a bordo de los barcos detenidos al borde la neblina. No puedo verlos con nitidez. La vista emborronada. Pero están ahí. A la expectativa. Acechando. Avizorando. Ajustando la visión de los prismáticos. Sé que están ahí. Puedo escucharlos. El ruido de los motores. Las siluetas que se recortan contra el azul.
A padre no le gustaban los turistas. Que no miraban con los ojos, sino a través de las cámaras. Padre. Eso decía. Que aquello que hacían era mirar sin ver. Y que un turista no es un viajero, porque los viajeros disfrutan contemplando todo a su alrededor, sin prisas, a fondo, y conservan las emociones en su interior. Para siempre. Que no les hacía falta ninguna foto. Los viajeros de verdad, cuando recuerdan el viaje, sienten lo que sintieron la primera vez. Eso me decía padre. No le gustaban los turistas. Lo veía menear la cabeza cuando se cruzaba con ellos en el Puerto de Cruzsanta. Meneaba la cabeza como si negara algo. Para sí mismo. Desaprobando. Padre negaba con la cabeza. Turistas. Como si la misma palabra lo incomodara. Estaba hecho con otros moldes. Antiguos. A la antigua. Que el turismo había cambiado la cara de la Isla.
Madre discrepaba. No pensaba como padre. Pero no lo contradecía. Sabía que era inútil intentar llevarle la contraria. Pero a mí, cuando padre no estaba, me decía que el turismo había traído cosas buenas a la Isla. Que también se podía aprender de ellos.
No le gustaban los turistas. A padre, no. Pero no se opuso. Cuado le conté que iba a hacerme con el Golondrina, no se opuso. Apalabrada la venta de la motora, los ahorros en el banco, más un préstamo que pediría. Suficiente. Allá tú, tú sabrás. Fue todo lo que me dijo. No pude explicarle que con la pesca cada vez había menos salidas en Isla Nacaria, que el futuro estaba en las excursiones de recreo con turistas que querían avistar calderones, delfines mulares, zifios. Las colonias de cetáceos que habitan el mar de Nacaria. Y el tránsito de las orcas, el paso de las grandes ballenas, parsimoniosos los rorcuales. Allá tú, tu sabrás. Pero no pude. No me dejó explicárselo.
Padre estaba hecho a la antigua. Receloso. Desconfiado. Pero cabal, honesto. De los de la palabra dada es compromiso firme. Así era padre. Murió al poco de las primeras excursiones. Lleno el Golondrina de turistas. Los turistas con sus prismáticos, cámaras, vídeos, móviles, ansiosos a bordo. Y ahora, vacío el barco. El barco aquí, en este encalladero. Jamás pude imaginarlo.
Otra vez. Otro temblor.
La tierra se mueve. Los cortinones de vaho sulfuroso.
El farallón que tiembla.
Ya. Pasó.
Ya acabó la sacudida. ¿Cuántas veces aún?
El Golondrina no se ha movido. Por fortuna, fue breve la sacudida. Lo suficiente para notarla. El estremecimiento del suelo bajo los pies. No puedo alejarme mucho. El barco siempre al alcance. Para guarecerme. Para refugiarme en él. Y si vuelven los temblores. Sigue en su sitio. Encallado, incrustado en las rocas. Roto su suelo transparente. Pero no se ha deslizado. Aguanta. La neblina envolviendo el aire.
A veces, con los temblores, los vapores se propagan hasta aquí. Esas veces. Y entonces los ojos se me enturbian más todavía y casi no puedo ver nada y me ahogo, caliente al aire en los pulmones. Como con un velo delante de los ojos. Los pulmones que se encienden. El aire hierve y se propaga intenso el olor a azufre. Así es con las sacudidas. Luego pasa. Luego, ya no quema al respirar. La neblina rodea el farallón, lo envuelve. Es un anillo de vapor, un anillo de vaho espeso, de humo rancio azufrado. Solo cuando ocurren los temblores las cortinas de humo aparecen en el interior, brotando del suelo rocoso. Luego, los vapores desaparecen de la tierra y se alejan hacia los bordes, hacia los límites con el mar, para sumarse a la neblina del anillo que rodea el peñón. Como si lo ocultase. Envolviéndolo. Cercándolo. Sitiándolo. Cuando siento las sacudidas, sé que las cortinas de humo brotarán del suelo, que las rocas se agrietarán para que salgan los vapores a la superficie. Entonces me refugio en el Golondrina.
El Golondrina. Le cambié el nombre. Le puse Golondrina porque es de esa clase de yates. El mío, con suelo acristalado para ver los fondos. Hasta dos docenas de pasajeros acoge. Dos docenas de turistas los que subían en el Puerto de Cruzsanta para navegar las inmediaciones de Isla Nacaria y llegar donde se avistan las colonias de las ballenas piloto, los zifios, los mulares. Ese era el futuro. Quise decírselo a padre. Allá tú, tú sabrás. Y no me dejó que le explicara.
Los turistas empezaron a llegar cuando se puso en marcha el Tren de la Costa, el Trenito, como le decían todos. Con la locomotora y solo tres vagones. Un tren pequeño. El Trenito, que recorría la costa desde Cruzsanta hasta las playas de Punta El Cabo, donde el Alcor. Ida y vuelta. El primer tren en Isla Nacaria. El primer reclamo para atraer foráneos a la Isla. Aunque hubo algunos disturbios. Enfrentados los del Alcor de Arriba y el Alcor de Abajo. Cuando el Gran Eclipse. Ese año fue. Cuando la pleamar traía cadáveres náufragos a Isla Nacaria. Hasta en el mismo Puerto de Cruzsanta aparecieron los cadáveres náufragos. Pero el Tren de la Costa se puso en marcha. A pesar de todo. Desde entonces no han dejado de llegar. Hace tanto. Desde entonces los turistas siguen llenando las playas, en busca de sol y arena. Sí. Han cambiado la cara de la Isla. Como decía padre. La vida es diferente desde entonces. A padre no le gustaba eso.
Nunca supe si disfrutó la vez que salimos al mar, en el primer viaje del Golondrina cuando el Golondrina ya fue mío. Padre y madre. Los únicos pasajeros a bordo. Para inaugurar el barco, para celebrar que ya me pertenecía. Padre en la cubierta. Mirando el mar, perdidos los ojos en el azul. Pero en silencio. Callado toda la travesía. Solamente su mirada como si quisiera ver lo que escondían las aguas. Está bien. Que estaba bien. No dijo más nada al bajar, atracados en el Puerto. Padre. Receloso. Desconfiado. Hecho a la antigua. Negándose a asumir lo que no fuera aquello que siempre había conocido. No le gustaban los cambios. Quería que todo siguiera como siempre había sido para él.
Madre, no. Madre sí que disfrutó. El suelo de cristal. Sobre todo el suelo transparente del Golondrina. Que parecía como si estuviese bajo el agua. Lo que veía. Lo que ocurría debajo del mar. Los peces sueltos nadando, grandes y más pequeños, el virar sincronizado de los cardúmenes, los salientes, las tortugas verdes solitarias desplazándose lentamente, los colores irisados. Nunca había visto nada parecido. Madre entusiasmada. Y cuando nos flanquearon los mulares. Saltando. Zambulléndose. Las estelas tras sus colas. Disfrutó. Estoy seguro. Me lo dijo. Y sonreía.
La primera vez que salí con ellos. Navegando en el Golondrina. Para inaugurarlo con ellos cuando fue mío. No pudieron acompañarme más veces. Madre enfermó al poco. Murió. Y después padre. Nunca más volvieron a subir a bordo.
El Golondrina tuvo otro nombre antes. Se lo cambié. Antes fue el Argo. Así lo había bautizado su patrón. Era isleño, pero no de Nacaria. De Mykonos. Por el Griego lo conocíamos todos. Que ya estaba mayor y quería retirarse. Una buena oportunidad la compra. A buen precio. Porque quería regresar para morir en paz, en las playas de su isla, gozando de sus últimos días en el lugar donde había venido al mundo. Por eso el precio. Si no, de qué. Ese precio. De una sola vez y dinero en mano. Todo el dinero. Sin dejar nada atrás. Nada pendiente. No porque no hubiese vivido a gusto en Isla Nacaria. Que sí. Vaya que sí. Y que Nacaria se parecía tanto a Mykonos. Lo que deseaba era acabar sus días en su hogar. Después de tantos años. Como los salmones que remontan río arriba. Yo le puse Golondrina. Porque es de esa clase. Pinté su nombre en la amura y, también, junto al nombre, bien grande, Whale Watching. Que todos supieran a qué se dedicaba la nave.
No he tenido que lamentarlo. No resultó una mala inversión. No ciertamente. No puedo quejarme. En verdad. Próspero el negocio, fructífero, floreciente. Amortizado ya lo que pagué por el barco. Lleno el Golondrina a cada salida al mar. Solo la vez de la fuga de petróleo escasearon los viajes. El mar sucio, emporcado, el petróleo propagándose hacia la costa. Solo aquella vez. Cuando hubo el escape de las plataformas. Entonces los turistas se retrajeron. El piche en las playas. Y los cetáceos muertos. Desnortados. Agonizantes en la arena, todos embadurnados del líquido pringoso. Hasta la pesca raleó. Dispersándose los peces mar adentro en su huida. Fue cuando el escape de las plataformas. Entonces el mundo se vino abajo.
No son barcos de whale watching los que acuden al farallón. No soy ningún cetáceo al que avistar. Aunque puede que lo parezca. Aunque, al cabo, tanto me parezca a una ballena varada. Ahora, alrededor, en el borde de la neblina espesa y azufrada, hay lava boats, excursiones para contemplar este peñote de lava. El volcán submarino. La tierra que emergió de lo hondo de las aguas. La gran estalagmita frente a Isla Nacaria. Un callo, un tumor, un peta de roca en el mar a la que hay que fotografiar y guardar en vídeo. Para conservar las imágenes del asombro, de lo inaudito. Cazadores ante la pieza. Encallado. Aquí. En este atolladero bajo el cielo sobre el mar. Envuelto por las cortinas de humo que anillan los límites del peñasco.
Cae el sol. Tengo que aprovechar antes del ocaso.
Debo aprovechar ahora con la luz. Es ahora cuando tengo que rebuscar entre los charcos que quedan en las rocas. Como cuando era niño. Cuando salía con padre a por lapas, cangrejos, burgados. Escrutando bien cada resquicio, cada grieta, cada agujero, entre las lajas. Con el balde. Las sandalias de plástico para evitar resbalones, afianzándome sobre el musgo, por más que algún que otro rasponazo en las rodillas delatara que no había sido bueno el equilibro. A la vuelta, madre me ponía mercromina. Yo no quería. Churreteadas del rojo de la mercromina las rodillas, todo manchado de rojo el sitio donde los arañazos. No quería, pero sin poder evitarlo. Ten más cuidado, curándome los rasponazos. Sus caricias. Y me extendía la mercromina con una torunda de guata. Madre. Y cuando en la cocina vaciaba el balde. Hasta arriba de lapas y burgados, los cangrejos removiéndose. El balde lleno de lo que habíamos cogido a la bajamar.
Que también se pescaba en tierra, no solamente en el mar. Eso decía padre. Un buen pescador sigue siéndolo igual sin navegar, en seco, en los riscos de la costa. Era así desde siempre. Y que aprendiera. Que la próxima vez pisara fuerte, aunque con tiento. Las palabras de padre. Su manera de hablar. Sentencioso.
Padre quería para mí lo suyo. El único oficio que había conocido. La pesca. Que lo imitara para que lo suyo fuese también lo mío. Como siempre había sido. De padres a hijos. Y que me enrolara en el pesquero igual que él había hecho. Lo que había venido haciendo hasta quedarse en tierra al cabo de los años. Conocía al armador, buena gente el patrón. Podía hablarles para ver. Yo lo intenté. Por un tiempo. No en el buque pesquero, sino a bordo de lanchas que faenaban por las costas de Nacaria. Con pescadores amigos de padre y que sí, cómo no, que yo podía echarles una mano con las redes. Pero no quise seguir. Padre torció el gesto al decirle que me iba a meter de camarero. En el sur, en Tarajales, en uno de los tantos hoteles que habían empezado a levantarse como un sarpullido imparable en el sur de Nacaria. Camarero. Torció el gesto.
De nada sirvió que intentara convencerlo. El sueldo asegurado. Días libres. Sin la incertidumbre de las malas rachas cuando en el mar escaseara la faena. Ajeno a los problemas que cada vez más acuciaban el poder seguir pescando sin trabas. Un sirviente, en tu propia tierra, un sirviente de gente de fuera. Torció el gesto y entonces me dijo eso que me dijo.