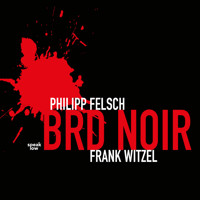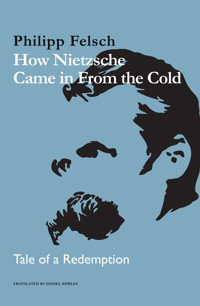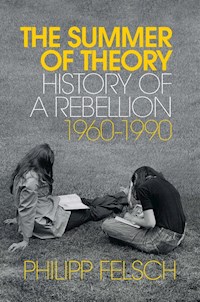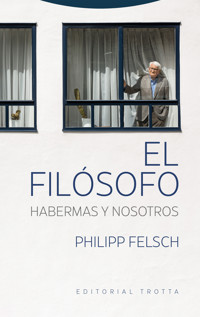
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un testimonio único acerca de Jürgen Habermas, el destino de su legado filosófico y la crisis de nuestra época. Jürgen Habermas es el rostro intelectual de una época. Desde la revuelta estudiantil hasta la reunificación alemana, desde la disputa de los historiadores hasta los conflictos del presente, su figura ha determinado como ninguna los debates de ideas y políticos en Alemania y en Europa. La crisis actual, ¿hace obsoleto su pensamiento o le otorga una nueva relevancia? Habermas declara su temor de que todo aquello a lo que ha dedicado su vida se esté perdiendo paso a paso. Un temor que no es solo una constatación sobre sí mismo, sino un diagnóstico del presente. Construido a partir del legado del filósofo, en especial de su correspondencia, este ensayo-relato permite medir su figura en la encrucijada de teoría, historia y memoria. «Felsch logra la hazaña de escribir sobre un pensador de una manera cautivadoramente accesible sin traicionar su pensamiento». (Jens-Christian Rabe, Süddeutsche Zeitung)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El filósofo. Habermas y nosotros
El filósofo. Habermas y nosotros
Philipp Felsch
Traducción de María Dolores Ábalos
La traducción de esta obra ha recibido una ayuda de Goethe-Institut.
TIEMPO RECOBRADO
Título original: Der Philosoph. Habermas und wir
© Editorial Trotta, S.A., 2025
Ferraz, 55. 28008 Madrid
Teléfono: 91 543 03 61
E-mail: [email protected]
http://www.trotta.es
© Philipp Felsch, 2024
Published by arrangement with Gaeb & Eggers Literary Agency
© María Dolores Ábalos, traducción, 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub: 978-84-1364-331-1
ÍNDICE GENERAL
Cubierta
Título
Créditos
ÍNDICE GENERAL
Una tarde en Starnberg
En el mundo trastrocado
Víctimas y verdugos
La despedida del sentido profundo
La conciencia del presente
«El centro no se sostiene»
Carrera de baquetas en Fráncfort
Ciencia espacial para una sociedad mejor
Lo que tenemos que suponer
La mácula de la oralidad
Una Alemania inquietante
Teoría de la pérdida de sentido
¿Era necesario?
Taxonomía de la antiilustración
Distancia y
thymos
J’accuse
Regreso del futuro
Historia y memoria
La hora del sentimiento posnacional
La primacía de la política interior mundial
Sobre la guerra
El pensador de la provincia universal
Agradecimientos
Bibliografía
Índice onomástico
Guide
Cover
Title
Start
UNA TARDE EN STARNBERG
Tras los cuarenta minutos que ha durado el viaje desde la estación central de Múnich, me parece haber llegado a Long Island. El bungaló modernista con vistas a una frondosa ladera encajaría mejor en los Hamptons que en la Alta Baviera; con sus pantalones chinos y sus flamantes zapatillas Reebok, el dueño de la casa, que está junto a la puerta, parece enteramente un americano.
A pesar de la edad, Jürgen Habermas da la impresión de ser ágil y esbelto. No puedo evitar mirarle con un respeto reverencial. El hombre de los sneakers ha sido muy amigo de Adorno, ha discutido en Nueva York con Hannah Arendt y en París con Michel Foucault, y además es el autor de una obra filosófica monumental. Y no solo eso: Aún hoy, setenta años después de que, a principios de los años cincuenta del siglo pasado, entrara en la escena pública alemana, parece estar presente en todos los debates. Con sus posturas con respecto a la política del pasado, sigue influyendo hasta el día de hoy en la cultura de la memoria alemana. Independientemente de que se manifieste sobre los medios de comunicación digitales, sobre la guerra de Ucrania o sobre la crisis de Oriente Próximo, sigue teniendo asegurado que le presten atención tanto a nivel nacional como internacional. ¡Con más de noventa años! Si Foucault hubiera vivido tanto, habría interpretado la elección de Donald Trump; Hannah Arendt habría comentado los atentados del 11 de septiembre, y Adorno el «gol de oro» de Oliver Bierhoff en la Copa de Europa de 1996. Pese a su condición de vetusto hombre blanco, parece que sigue siendo ineludible. Es como si nuestro «cambio de época», la perturbadora ruptura con unas convicciones largamente sostenidas, terminara en una nueva presentación de su obra.
Hasta donde alcanza mi memoria, Habermas siempre ha estado ahí, pero como alguien a quien yo prestaba obedientemente atención y cuyas ideas casi siempre me llegaban de segunda mano y, sobre todo, desde la perspectiva de sus rivales. Hoy esto lo considero una negligencia por mi parte. ¿Acaso no ha sido también un punto de referencia inevitable en mi propia evolución intelectual? ¿Es que no ha influido, como casi ningún otro, en los debates políticos de la antigua República Federal? ¿Qué significa el fin del mundo de ayer para su legado? ¿Será distinto este país sin él?
Cuando le pregunté por escrito si podía hablar con él, de quien se dice que apenas recibe visitas, me contestó enseguida invitándome a Starnberg. Me dijo que como ya no viajaba, no tenía ningún inconveniente en fijar la cita para la fecha que más me conviniera. En esta tarde de viernes de principios de junio de 2022, en Baviera hace ya un calor casi plenamente veraniego. Entre los dos buscamos un jarrón para las flores que le he comprado en la estación, y esa búsqueda me ayuda a superar mi inicial timidez. Mientras prepara el té, Habermas se disculpa porque el bizcocho de chocolate que ha encargado para nuestro encuentro no ha quedado suficientemente esponjoso.
El curioso sonido de su nombre me resulta familiar desde la infancia. La familia Habermas vivía enfrente de mis abuelos de Gummersbach, donde los bloques de viviendas de los años cincuenta lindaban con una colonia de casas unifamiliares dotadas de amplios jardines. El nombre formaba parte del vocabulario de nuestras visitas a Gummersbach, igual que el de los Bergmann, a cuya casa iban mis abuelos a ver la televisión antes de que se pudieran permitir tener un televisor propio, e igual que Adamek, la tienda de la cadena Edeka de la esquina, o el requesón descremado que mi abuelo, que padecía del estómago, se untaba en el pan en lugar de mantequilla. También con los Habermas teníamos mucha familiaridad vecinal. Recuerdo que mi abuela visitaba a veces para tomar café a la anciana señora Habermas, cuyo marido había fallecido a principios de los años setenta, y en una de esas ocasiones —creo que fue en una fiesta de cumpleaños— conoció también a su famoso hijo.
Habermas reacciona con ciertas reservas ante mis recuerdos de Gummersbach; casi parece que le afecta de un modo desagradable. Me cuenta que cuando terminó el bachillerato abandonó la ciudad; como sus padres no se mudaron a la casa del Hepel hasta los años cincuenta, solo la conoció por algunas visitas esporádicas. Esa relación distanciada con la familia parece haber sido una característica común entre las generaciones de la posguerra de la Alemania occidental. Entretanto, me ha conducido a la sala de estar, donde hemos tomado asiento en el tresillo de lana virgen y tonos claros, un rincón que lleva ya mucho tiempo introducido en la iconografía de la historia del pensamiento de la República Federal como el «epicentro comunicativo» de la casa de Habermas. En ese sofá, bajo las superficies cromáticas de un cuadro de Günter Fruhtrunk, titulado según Theodor W. Adorno Pradera de ensueño, que un crítico ignorante tomó en los años setenta por una representación de un paisaje, se ha dejado fotografiar el filósofo de las relaciones de conciliación como mínimo tan a menudo como delante de la obligada biblioteca. Aquí han discutido con él muchas eminencias, artistas y destacados políticos, entre los que figuran la mitad de los líderes del Partido Socialdemócrata Alemán, Herbert Marcuse y Wolf Biermann, circunstancia que me permite valorar aún más la falta de pretenciosidad del ambiente. Me imagino todo el ceremonial que habría llevado aparejada una visita a la casa de Jacques Derrida, Umberto Eco o Peter Sloterdijk. En cualquier caso, en la de Habermas se respira una pulcra normalidad. Al cabo de un rato se une a nosotros su mujer. Oyendo el apenas perceptible acento de la comarca de Oberberg de su marido mientras tomamos el té con bizcocho, experimento la segunda epifanía de esta tarde: cuando he llegado, Habermas me ha parecido un americano, mientras que ahora, por un momento, tengo el déjà vu de encontrarme de visita en casa de mis abuelos en Gummersbach1.
Como es natural, en la sala de estar de mis abuelos predominaban los cuadros de género al óleo y los marrones oscuros del barroco de Gelsenkirchen. Aquí en cambio impera la luminosa objetividad de la modernidad posbélica, aunque desprovista de sus líneas demasiado estrictas por el cómodo tresillo y algunas antigüedades aisladas. Vivir en un edificio nuevo junto a la carretera de salida para exponerse a la inhóspita brutalidad de las ciudades reconstruidas equivalía todavía para la vanguardia de la Teoría Crítica de los años sesenta al cultivo de la conciencia apropiada. Que Habermas, a principios de los años setenta, viera aquí cumplido, en este paraje idílico, el sueño de la «casa en propiedad» les pareció a sus coetáneos un acto simbólico con el que una era tocaba a su fin. «El estilo es la actitud vivida», había formulado con la mirada puesta en Heidegger, que en 1966 recibió en su cabaña de la Selva Negra a una fotógrafa para que le hiciera un reportaje. Diez años después, Habermas también se dejó retratar en su bungaló por Barbara Klemm. ¿Había llegado entonces la hora de una filosofía de la casa unifamiliar? «De una casa a otra», solía encabezar Habermas en los años setenta sus cartas dirigidas a Martin Walser, a Niklas Luhmann, a amigos y colegas que vivían en sus casas unifamiliares en otros rincones de la República Federal. ¿Era este tipo de vivienda la única morada adecuada para los poetas y los pensadores de un país que había nivelado el histórico contraste entre la metrópoli y la provincia en sus cinturones periféricos de nueva construcción2?
Mientras me apresuro a desviar la conversación sobre Gummersbach y mis abuelos, para llegar de una vez a las preguntas que me interesan, la escena se ve interrumpida por el zumbido amortiguado de un cortacésped. Quien se haya criado antes de que llegaran los sopladores de hojas, asociará inevitablemente este ruido a las perezosas y apacibles tardes de verano. Como el sabor de la famosa madalena que Proust mojaba en el té, mis observaciones de la hora transcurrida se funden de repente dando paso a una impresión general. En los años noventa, tras la reunificación, cuando muchos de sus colegas se deleitaban con la fantasía de un nuevo prestigio internacional de Alemania, Habermas insistía en seguir siendo también en el futuro el ciudadano de «un país universalmente provinciano»3. Aquí, en su sobria y acogedora sala de estar, esta formulación adquiere de pronto una inmediata obviedad: la mezcla de cosmopolitismo y provincianismo, de los Hamptons y Gummersbach, y la constelación del cortacésped, el estilo Mid-Century y el bizcocho de chocolate, revela su significado oculto, que no es sino un símbolo de la antigua República Federal.
Nunca habría creído posible que algún día me sentaría en la sala de estar de Habermas. En los años noventa, cuando su nombre me asaltó por segunda vez durante mi carrera universitaria, los frentes estaban claramente delimitados: Habermas había calificado a mis autores favoritos, los filósofos franceses, de «jóvenes conservadores» y los había colocado al lado de gente como Arnold Gehlen y Helmut Kohl, una ofensa ante la que los franceses reaccionaron, en parte, con indignación y, en parte, con desinterés. Durante una gélida cena en la primavera de 1983, cuando Habermas impartía clases en el Collège de France de París, Michel Foucault debió de preguntarle con su característica sonrisa de tiburón si le consideraba un anarquista. Según Ulrich Raulff, la respuesta afirmativa «se la tomó como un cumplido». Yo por mi parte consideraba a Habermas como un pensador de las principales acciones estatales; por mi concepción existencialista de la política, lo contemplaba como irremisiblemente aferrado al entramado de nuestras instituciones y a la legitimidad de las mismas. Las maliciosas palabras de Gilles Deleuze cuando hablaba de los «burócratas de la razón pura», de los administradores profesorales del pensamiento, parecían expresamente acuñadas para él. En el bizantinismo de su arquitectura de la teoría coincidirían de nuevo lo verdadero y lo bueno (aunque no necesariamente lo bello), como en Hegel. Pero puestos a ser académicos, mejor que lo fuera al estilo de su antípoda alemán Luhmann, el cual —sin mostrar la menor comprensión para con las teorías «amables y serviciales» e «interesadas por la salvación»— defendía un pensamiento más malicioso y más duro; además, en comparación con el abismal laconismo de este, los asomos de autoironía que de vez en cuando se permitía Habermas resultaban sencillamente paternalistas. «Al final gana Luhmann», había dicho tras el cambio de siglo Norbert Bolz, adepto de Luhmann4.
Yo me lo imaginaba más seco, más plúmbeo y más parecido a un mandarín. A lo largo de nuestra entrevista, cruza las piernas y se arrellana tanto en el sofá, que su sneaker izquierda le llega casi a la altura de los ojos. El carisma que despliega en la conversación me era desconocido tanto por sus libros como por sus apariciones en público. Como a estas alturas ya sé, a otros les ha pasado lo mismo que a mí. Son numerosas las anécdotas en las que Habermas, el supuesto burócrata de la razón pura, se revela como un interlocutor atento, generoso e ingenioso. A comienzos de los años sesenta, cuando su carrera cobró impulso, sus modales informales y desenfadados debieron de resultar de una modernidad irresistible. El estudioso del judaísmo Jacob Taubes, que junto con él fue asesor de Siegfried Unseld, editor de Suhrkamp, lo consideraba «el intelecto más preclaro de su generación». Según su amigo Karl Heinz Bohrer, Habermas encarnaba algo «excepcionalmente nuevo», a saber, «la irrupción del intelectual en la universidad», en la que por aquel entonces todavía llevaban la voz cantante los catedráticos de la vieja escuela: «Era gracioso y al mismo tiempo serio, temperamental a la vez que riguroso. Y además poseía un estilo enorme pese a su compleja y en parte frustrante dicción». Los redactores del alternativo e izquierdista tageszeitung, que le visitaron en 1980 en Starnberg, no sin sentir cierto «canguelo ante la autoridad», todavía lo encontraron «esbelto, ágil y muy amable», una impresión que puedo corroborar cuatro décadas más tarde5.
De todas formas, la delegación del taz se extrañó de su habitus burgués. Por lo general, en los años ochenta cambió el tono con respecto a Habermas. Mientras que, al margen de la izquierda, se volvió más receptivo al consenso y, a partir de 1986, se reunía en una tertulia informal con el ministro de Medio Ambiente de Hesse, Joschka Fischer, en el ambiente intelectual y entre los estudiantes universitarios prevalecían las reservas que mis coetáneos y yo todavía abrigábamos en los años noventa. Al mismo tiempo, en los ochenta se le reprochaba haber traicionado el legado de la Teoría Crítica y ser un pensador poco original que copiaba las ideas y, por si fuera poco, las explicaba con una aburrida «jerga profesoral», como escribió el antiguo lector* de Suhrkamp y coeditor del Kursbuch, Karl Markus Michel. Precisamente Habermas, que en los años sesenta se había postulado en contra de la manera de pensar de los mandarines, de repente era considerado un filósofo escolástico: un cambio de imagen que él, aun a su pesar, se tomaba con serenidad. Desempeñar el «papel de guardián de la racionalidad», se lamentaba en 1983, acarrea «cada vez más disgustos»6.
El arrebato en contra de Habermas encuentra un eco tardío en una violenta fantasía de la autora británica Rachel Cusk. En su novela Outline, de 2014, saca a un personaje femenino secundario que habla de una complicada relación con un catedrático de filosofía. El hombre es un experto en Habermas. Los libros y los papeles que este deja tirados por el piso que comparten la desesperan, pero, literalmente, le faltan fuerzas para luchar contra el desorden: «Los libros de Jürgen Habermas pesan como las piedras que se utilizaron para construir las pirámides». La situación no cambia hasta que una noche, al volver a casa, comprueba que sus gatos han tomado la iniciativa: «Mis novelas seguían intactas. Solo Habermas había resultado gravemente dañado; su foto había sido arrancada de todas las cubiertas, y el Cambio estructural en la esfera pública* estaba surcado de profundos arañazos». Para evitar más desperfectos, su compañero sentimental guarda a partir de entonces sus cosas bajo llave7.
No solo me asombra que la narradora, independientemente de sus problemas de pareja, sienta una profunda satisfacción al ver destruidos los libros de Habermas, sino también que en la aversión de la narradora quede expresada la dudosa trascendencia del filósofo. Por otra parte, ¿a qué otro pensador coetáneo podría haber elegido Cusk como icono de la escolástica? Los franceses, con razón o sin ella, tienen fama de ser los que se rebelan contra la convención académica. Y los estadounidenses son demasiado desconocidos fuera de las universidades. Ya en los años setenta, el editor de los franceses Axel Matthes certificaba que Habermas era una «marca registrada». No solo es famoso el hombre, escribía Ronald Dworkin, sino también «su fama». Tal vez Habermas ha dejado de ser hace tiempo un filósofo individual para convertirse en una etiqueta mundialmente reconocible que representa un estilo de pensamiento determinado8.
En el transcurso de la tarde, mientras el sol de junio se desplaza por los miradores acristalados de la casa de Habermas, conversamos sobre Adorno y Foucault, sobre Nueva York y Jerusalén, y sobre lo que han significado para él la cultura de Suhrkamp y la reunificación. Solo muy al final nos ponemos a hablar de la guerra de Ucrania, que ha estallado hace cuatro meses. Por su primera toma de postura, publicada poco antes en el Süddeutsche Zeitung, había cosechado numerosas críticas. Habermas, que siempre se había fiado de su sentido del Zeitgeist —o «espíritu de la época»—, explica sin ocultar su consternación que «por primera vez» en la vida tiene la sensación de que ha dejado de entender las reacciones de la opinión pública alemana. Se ha hecho tarde. Poco después nos despedimos. En el viaje de regreso a Múnich tengo la sensación casi patética de haber asistido al final de algo. Pero ¿de qué? ¿El final de una relación de setenta años entre un intelectual y su público? ¿El final de la antigua República Federal, que se me ha aparecido esta tarde en la sala de estar de Habermas9?
Pese a que albergaba ciertas dudas sobre mi propósito de escribir un libro sobre él, Habermas me otorgó acceso a su legado. Durante el año y medio transcurrido desde entonces, me he sumergido en su correspondencia en el Archivo de la Universidad de Fráncfort, en la Bockenheimer Warte. Es significativo que Habermas no dejara sus papeles en el espléndido Archivo de Literatura Alemana de Marbach, sino aquí, donde se pueden ver a la mortecina luz de neón de un ambiente completamente pasado de moda. Parece que la lealtad a su antiguo lugar de trabajo es para él más importante que su acogida en el panteón de los clásicos alemanes.
La lectura y relectura de los escritos publicados de Habermas resultó ser un ejercicio ambivalente. Sus obras principales siguen siendo tan desalentadoramente inaccesibles como yo las recordaba. A cambio, he descubierto al comentarista político, al crítico y al polemista Habermas, que en la zona bélica de los debates despliega una brillantez estilística que el filósofo parece prohibirse deliberadamente a sí mismo en los textos científicos. A partir de las distintas piezas del rompecabezas ha surgido la imagen de un pensador tan estricto como contradictorio que, como filósofo, se centraba como casi ningún otro en la generalidad supratemporal, mientras que como intelectual público —en el fondo, en todas sus intervenciones— reaccionaba ante una situación histórica específica, la que venía dada por la pervivencia del nacionalsocialismo en Alemania. Aunque desde los años ochenta ha insistido con un inusual énfasis en mantener categóricamente separados estos dos roles, es precisamente la imbricación de ellos —la alternancia entre distanciamiento y compromiso, la dialéctica del universalismo y el particularismo— lo que constituye la característica del conjunto de su obra. De ahí que Habermas sea una figura con la que se puede medir de una manera casi ideal la peculiar relación entre teoría, historia y memoria, tan característica del terreno intelectual de la República Federal. A lo largo de su interminable carrera se han reflejado en su obra varias cohortes de lectores. La manera en que estos han reaccionado dice, como mínimo, tanto de ellos mismos como del filósofo: sumado a todo lo demás, Habermas es también una especie de prueba de fuego de la historia de las ideas. En cualquier caso, mientras me abismaba en la lectura de su vida y su obra, me pareció ver también ex negativo que la silueta intelectual de mi propia generación destacaba con mayor nitidez10.
1. Para que haya el menor número posible de notas, en cada una de ellas se resumen varias entradas. En el orden en el que aparecen en el texto, primero vienen las citas textuales y las referencias directas y luego la bibliografía correspondiente. N. Maak, «Die absolute Form und die Geschichte. Betrachtungen zum Haus Habermas»: Zeitschrift für Ideengeschichte 15/3 (2021), p. 102. Sobre el cuadro de Fruhtrunk, véase P. Iden, «Alles Linke auf seine Kappe. Ein Gespräch mit Jürgen Habermas – aus Anlass seiner Auszeichnung mit dem Adorno-Preis», en Frankfurter Rundschau, 11.9.1980.
2. J. Habermas, «Zur Veröffentlichung von Vorlesungen aus dem Jahre 1935», en Íd., Philosophisch-politische Profile, Fráncfort d. M., 1987, p. 69. [De las ediciones en castellano de las obras citadas de J. Habermas se informa en la Bibliografía al final de este libro]. Sobre las preferencias de los adeptos de la Teoría Crítica, véase K. H. Bohrer, «Sechs Szenen Achtundsechzig»: Merkur 708 (2008), p. 412. Sobre el final de una era, S. Müller-Doohm, Jürgen Habermas. Eine Biografie, Frankfurt d. M., 2014, p. 225 [Jürgen Habermas. Una biografía, Trotta, Madrid, 2020]. Para el concepto de «filosofía de la casa unifamiliar», según Andreas Koch, véase «Einfamilienhaussoziologie», https://www.waahr.de/texte/einfamilienhaussoziologie.
3. J. Habermas, Vergangenheit als Zukunft, Zúrich, 1991, p. 96.
4. J. Habermas, «Die Moderne – ein unvollendetes Projekt», en Íd., Kleine Politische Schriften I-IV, Fráncfort d. M., 1981, p. 463; U. Raulff, «Akute Zeichen fiebriger Dekonstruktion. Die Frankfurter Schule und ihre Gegenspieler in Paris: Eine Verkennungsgeschichte aus gegebenem Anlass», en Süddeutsche Zeitung, 21.9.2001; G. Deleuze, «Nomaden-Denken», en Die einsame Insel. Texte und Gespräche von 1953 bis 1974, Fráncfort d. M., 2003, p. 377; N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Fráncfort d. M., 1994, pp. 164, 162; N. Bolz, «N. Luhmann y J. Habermas. Eine Phantomdebatte», en W. Burckhardt (ed.), Luhmann Lektüren, Berlín, 2010, p. 34. Sobre la reacción de los franceses ante la ofensa de Habermas, véase D. Scholz, «Innerdeutsches Frankreich»: Zeitschrift für Ideengeschichte 15/3 (2021), p. 66. La cena con Foucault en D. Eribon, Foucault und seine Zeitgenossen, Grafrath, 2015, p. 289.
5. Jacob Taubes a Habermas el 15.1.1972. Vorlass Jürgen Habermas, Archivzentrum der Universitätsbibliothek, Goethe-Universität Frankfurt am Main (en lo sucesivo: UBA Ffm) Na 60, 18; K. H. Bohrer, «1968: Die Phantasie an die Macht? Studentenbewegung – Walter Benjamin – Surrealismus»: Merkur 585 (1997), p. 1073; Íd., citado según Müller-Doohm, Habermas, p. 647; «Vier Jungkonservative beim Projektleiter der Moderne», en die tageszeitung, 3 y 21.10.1980.
* El Lektor es el editor encargado del trabajo de lectura y revisión de los manuscritos en colaboración con el autor. Se habla en este sentido de Lektorat, «lectorado», como el conjunto de los «lectores editoriales». El lector (en alemán, Leser) de este libro sabrá reconocer en cada caso este empleo específico del término. [N. del E. español]
6. «Karl Markus Michel über Jürgen Habermas: ‘Theorie des kommunikativen Handelns’», en Der Spiegel, 21.3.1982; J. Habermas, «Die Philosophie als Platzhalter und Interpret», en Íd., Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Fráncfort d. M., 1983, p. 27. Sobre la tertulia con Fischer, véase Habermas a Joschka Fischer el 12.2.1986. UBA Ffm Na 60, 104.
* La referencia es a Strukturwandel der Öffentlichkeit, la obra de J. Habermas traducida al castellano como Historia y crítica de la opinión pública. [N. del E. español]
7. R. Cusk, Outline, Londres, 2014, pp. 223 s. Traducción de P. F.
8. Matthes a Habermas el 8.3.1979. UBA Ffm Na 60, 52; Dworkin citado según Müller-Doohm, Habermas, texto de solapa de la edición alemana. Ya en 1980 el crítico Peter Iden conjeturaba que Habermas, fuera del ámbito profesional, era el filósofo vivo más conocido: Íd., «Alles Linke auf seine Kappe». Sobre la acogida internacional de Habermas, véase L. Corchia et al. (eds.), Habermas global. Wirkungsgeschichte eines Werks, Fráncfort d. M., 2019.
9. Sobre la necesidad del sentido intelectual, véase J. Habermas, «Ein avantgardistischer Spürsinn für Relevanzen. Die Rolle der Intellektuellen und die Sache Europas», en Íd., Ach, Europa. Kleine Politische Schriften XI, Fráncfort d. M., 2008, p. 84. Las citas directas e indirectas de Habermas que no aparecen más detalladas proceden de nuestras dos conversaciones del 10.6.2022 y del 1.9.2023.
10. Este libro no aspira a ser otra biografía más de Habermas. Como se desprende de las notas, en gran parte se apoya en la imprescindible obra estándar de Stefan Müller-Doohm, Jürgen Habermas, cit. Sobre el contexto político y jurídico-constitucional del pensamiento de Habermas es especialmente instructivo M. Specter, Habermas. An Intellectual Biography, Cambridge, 2011. Sobre la obra temprana de Habermas, véase J. Keularzt, Die verkehrte Welt des Jürgen Habermas, Hamburgo. 1955, y R. Yos, Der junge Habermas. Eine ideengeschichtliche Untersuchung seines Denkens 1952-1962, Fráncfort d. M., 2019.
EN EL MUNDO TRASTROCADO
Quien se plantee la pregunta de por qué Habermas parece encarnar la antigua y, al menos también en parte, la nueva República Federal, no puede evitar hablar de su generación. Ya solo las numerosas etiquetas que le han sido atribuidas a su generación —los Auxiliares de la Artillería Antiaérea, los Escépticos, los de la Generación del 29, los de la Generación del 45 y, últimamente también, los de la Generación del 58— dan testimonio del lugar que ocupa esa generación en el entramado político y cultural, pero también en la autoconcepción de la Alemania posbélica. Especialmente el año 1929 ha dado lugar a tantos grandes nombres, que resulta fácil perder la visión de conjunto: Hans Magnus Enzensberger y Dorothee Sölle, Christa Wolf y Heiner Müller, Harald Juhnke y Eduard Zimmermann, Ralf Dahrendorf y, por supuesto, Jürgen Habermas. Uno se siente tentado de creer en la influencia de una constelación estelar propicia si no fuera porque existen razones históricas —el publicista Günter Gaus, nacido también en 1929, ha hablado de la «bendición del nacimiento tardío»— que contribuyen a explicar el éxito de esa promoción: demasiado jóvenes para comprometerse en serio y lo bastante mayores como para ser plenamente receptivos a la ruptura de la época, los de la Generación del 45 —la etiqueta que mejor le va a Habermas— se reencontraron después de la guerra en la mejor situación de partida. Habermas sería el último en negar esa ventaja inicial. A Martin Walser, dos años mayor que él, le escribió tras el cambio de milenio que se había visto a él «y a todos nosotros, incluido tú, como los objetiva y, por lo tanto, inmerecidamente beneficiados de una constelación histórica que nos ha tocado vivir en la Alemania de la posguerra»1.
Se han elogiado las virtudes políticas —el sentido de la realidad, el optimismo y la inventiva— de los de la Generación del 45. Según el publicista Florian Illies, la «fe en la posibilidad de una segunda vida mejor» es la «base intelectual de la existencia» del año 1929; una fe que no vincula ese año con Illies y mi generación, pero sí con nuestros coetáneos del otro lado del Telón de Acero. En un montón de libros que había en la sala de estar de Habermas vi las memorias de la politóloga albanesa Lea Ypi, en las que recapitula su vida antes y tras el final del socialismo realmente existente. «Cuando se ha experimentado una vez cómo se transforma un sistema, no es tan difícil creer que pueda volver a pasar», escribe sobre la huella imborrable de esos años; una frase que sin duda tuvo que iluminar al lector de Starnberg2.
Habermas, que en distintas ocasiones ha descrito cómo los reportajes radiofónicos sobre el proceso de Núremberg y la documentación de los aliados sobre el campo de concentración de Bergen-Belsen le abrieron los ojos sobre la verdadera naturaleza del nacionalsocialismo, también creía en el nuevo comienzo político. «Considerábamos necesaria e inevitable una renovación moral e intelectual», recordaba treinta años más tarde. En esa renovación se habían depositado grandes esperanzas. Él había sentido la necesidad de una «limpieza espontánea», de «algún acto explosivo que pudiera ser también un inicio para la creación de una identidad política»3. En lugar del temperamento reformista que más tarde se le atribuyó, aquí se manifiesta un deseo de depuración, de convulsión y de salvación que presenta unos rasgos exaltados, incluso milenaristas.
Justamente cuando se fundó la República Federal, Habermas empezó a estudiar con veinte años la carrera en el semestre de invierno de 1949 en mi ciudad natal, Gotinga. Ya con la formación del primer Gobierno de Bonn, al que pertenecían dos ministros conservadores nacionalistas, dio comienzo una serie de decepciones que siguió su curso con el rearme, el anticomunismo y el fracaso de la desnazificación. La «política de normalización de un anciano con vocabulario limitado», como describió Habermas al primer canciller, dio al traste con la ansiada ruptura. Si hacemos caso de Ralf Dahrendorf, entonces él es el verdadero «nieto de Adenauer», pero mientras que más tarde abogó por el compromiso con un Occidente ideal, el joven Habermas defendió la idea de una Alemania desmilitarizada y neutral y, en 1953, votó al Gesamtdeutsche Volkspartei [Partido Popular Panalemán] de Gustav Heinemann, miembro disidente de la Unión Demócrata Cristiana. La convicción de haber perdido una oportunidad histórica caracterizó su relación con la República de Bonn e incluso con la de Berlín, que en su opinión había brotado de otra fundación corrompida. La diferencia entre pretensión y realidad, entre posibilidad y certidumbre, se convirtió en el motor que impulsaba su Teoría Crítica de la sociedad4.
Entre las paradojas de su formación cultural figura que Habermas, quien ya como colegial había empezado a leer largos y extensos libros de filosofía, formulara su oposición a la nueva normalidad recurriendo precisamente a Martin Heidegger. Sí, a Heidegger, al cual, por lo que sabemos como muy tarde desde la publicación de los Cuadernos negros*, en esos años nadie le superaba en autocompasión y engreimiento. Las reseñas, las críticas teatrales y los ensayos sobre diagnósticos de la época, que Habermas escribió desde principios de los años cincuenta para el Frankfurter Allgemeine y otros periódicos, están manifiestamente redactados al estilo de Heidegger. Cuando encargaba a la filosofía que «se abriera perceptivamente al destino del ser»; cuando se pronunciaba contra la «existencia de la autoafirmación, de la disponibilidad y de la imposición planificadora», o cuando decía que «hemos perdido la apropiada relación con las ‘cosas’», entonces traducía su malestar por los acontecimientos de la actualidad al dualismo de la existencia auténtica y no auténtica, dualismo que por aquel entonces parece haber sido casi inevitable entre los críticos culturales de cualquier color político. A los profesores de edad más avanzada, «que aún siguen determinando el perfil de las universidades», les pedía que recuperaran su retraso en la lectura y se pusieran de una vez a «discutir objetivamente» con Heidegger, mientras que a sus coetáneos por lo general los animaba a un «acto de regreso»: «El hombre ha de comportarse de una manera perceptiva con respecto a las cosas y aprender a dejar que sean en lugar de dominarlas»5.
La idea del «regreso» y el dualismo entre «disponibilidad» y «percepción» desempeñan asimismo un papel central en su disertación, presentada en 1954, sobre los fragmentos de Las edades del mundo de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. En estos escritos Schelling había roto con la filosofía subjetiva del idealismo alemán y, en su lugar, se había interesado por una tradición mística que, remontándose al pietismo y las ciencias ocultas de la cábala judía y a la gnosis de la Antigüedad tardía, interpretaba el mundo como un contexto de corrupción que esperaba la chispa de la conversión desde que la jerarquía divina del amor y el odio, de la luz y la oscuridad, del bien y el mal, había sido trastrocada hasta convertirse en lo contrario6.
¿Existe también en la filosofía del demasiado sobrio y demasiado razonable Habermas una idea gnóstica de desmoronamiento y un núcleo ardiente de mística nostalgia de la redención que se puedan rastrear hasta su más temprana impronta intelectual? En la entrevista tal vez más sincera que haya concedido nunca, hablaba de que «algo va rematadamente mal» en nuestra sociedad. Decía que, en cambio, su filosofía estaba basada en una intuición fundamental que se nutría de fuentes religiosas, a saber, un presentimiento de formas «coronadas por el éxito» de la convivencia humana «en las que la autonomía y la dependencia realmente adoptan una relación apaciguada». ¿Ha analizado Habermas en profundidad el dualismo del mundo trastrocado y la esperanza de redención, aquí insinuado, en los sucesivos pares de conceptos de ideología y autorreflexión, de razón instrumental y razón comunicativa, de sistema y entorno vital? ¿Sigue sosteniendo la idea de una Alemania «posnacional» completamente distinta? Salta a la vista que, a raíz de las conmociones y las expectativas del año 1945, se deja fascinar por Heidegger y Schelling, por el místico Jakob Böhme y el cabalista Isaak Luria, y que estos pensadores le proporcionaron recursos para inmunizarse contra las desilusiones que lo esperaban7.
Una de sus mayores decepciones fue el descubrimiento de que precisamente Heidegger se negaba a someter su pasado político a una revalorización. El hecho de que en el año 1953, en la publicación del libro de la conferencia —que originariamente había dado en 1935— sobre Introducción a la metafísica, todavía se aferrara a hablar de la «verdad y grandeza internas» del nacionalsocialismo, provocó que Habermas le pidiera cuentas en Frankfurter Allgemeine Zeitung al pensador que para él era determinante. «¿Acaso se puede calificar también el metódico asesinato de millones de personas, del que hoy estamos todos enterados, como un fatídico desacierto?», fue la pregunta con la que ese mismo año se presentó como brillante polemista ante la opinión pública de la Alemania occidental. Decir que había roto con Heidegger sería ir demasiado lejos, pues su crítica esencial consistía precisamente en el argumento de que, con la terca justificación de su error, en la que parecía manifestarse la patología de toda una sociedad, Heidegger quedaba rezagado tras su propia concepción revolucionaria de la temporalidad, que requería cuestionar de vez en cuando el pasado como «algo que todavía es inminente». En términos muy generales, Habermas defendía el contenido frente al estilo, las categorías que Heidegger había desarrollado en Ser y tiempo frente a la vulgaridad de su reivindicación política. Ha llegado la hora, fue su conclusión dialécticamente refinada, de pensar «con Heidegger contra Heidegger»8.
Más tarde, el ya mencionado Jacob Taubes quiso ver en esta frase a «todo Habermas», afirmación que desde luego tiene mucho sentido. Con su análisis del Dasein o «ser-ahí», que sustituía el sujeto aislado de la tradición cartesiana por el de «estar en el mundo», Heidegger había emprendido el camino hacia el pensamiento posmetafísico. Pero no lo había recorrido lo suficiente. Había interpretado la existencia humana como un contexto motivacional, pero no comunicativo. Dado que el acuerdo con otros desde la perspectiva de su heroico nihilismo desembocaba en el lamentable estado del «desmoronamiento en el man o ‘se impersonal’», no había sabido reconocer la dimensión interactiva del «ser-ahí». A su lector Habermas le quedaba reservada la compensación de esa negligencia9.
¿Y el propio Heidegger? El lector del Frankfurter Allgemeine, a quien el ataque no le había pasado desapercibido, no se lo podía creer cuando se enteró de que «Habermaas» (sic) era un desconocido estudiante de veinticuatro años. No hubo manera de convencerle para que diera una respuesta; al contrario, en agosto de 1953 le escribió a su mujer que, desde entonces, «deliberadamente, no había vuelto a abrir un periódico»10.
1. De los de la Generación del 58 habla Specter en su biografía de Habermas citada, para delimitar la generación de Habermas más explícitamente todavía de los nacidos en el 68. Carta de Habermas citada según Müller-Doohm, Habermas, p. 637. Sobre la formulación de Gaus, que solo se llegó a conocer a través de Helmut Kohl, N. N., «Verschwiegene Enteignung. Wer erfand die Wendung von der ‘Gnade der späten Geburt’?», en Der Spiegel, 14.9.1986. Sobre la promoción de 1929 véase, entre otros, J. Habermas, «Die Liebe zur Freiheit», en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.6.2009.
2. F. Illies, «Jahrgang 1929», en Die Zeit, 12.3.2009; L. Ypi, Frei, Erwachsenwerden am Ende der Geschichte, Fráncfort d. M., 2021, p. 328.
3. J. Habermas, «Interview mit Gad Freudenthal», en Íd., Kleine Politische Schriften, p. 467; Íd., «Interview mit Detlef Horster und Willem van Reijen», ibid., p. 513.
4. Habermas, Vergangenheit als Zukunft, p. 64; R. Dahrendorf, «Zeitgenosse Habermas, Jürgen Habermas zum sechzigsten Geburtstag»: Merkur 484 (1989), p. 480. El motivo de la oportunidad perdida, por ejemplo, en J. Habermas, «Öffentlicher Raum und politische Öffentlichkeit», en Neue Zürcher Zeitung, 11.12.2004.
* Véase M. Heidegger, Cuadernos negros, ed. de P. Trawny, trad. de A. Ciria, 4 vols., Trotta, Madrid, 2017-2022. [N. del E. español]
5. J. Habermas, «Im Lichte Heideggers», en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.6.1952; Íd., «Chemische Ferien vom Ich. Huxleys Umgang mit Meskalin», en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.12.1954; Íd., «Philosophie ist Risiko», en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.6.1954; Íd., «Die Dialektik der Rationalisierung. Vom Pauperismus in Produktion und Konsum»: Merkur 78 (1954), p. 718.
6. Véase J. Habermas, Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken, tesis doctoral inédita, Bonn, 1954. Véase Keularzt, Verkehrte Welt, pp. 12, 49.
7. J. Habermas, «Dialektik der Rationalisierung», en Íd., Die Neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V