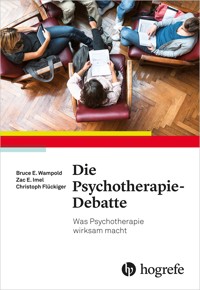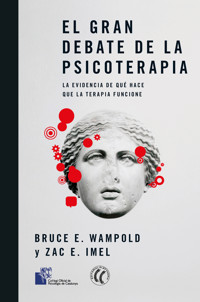
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eleftheria
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Correspondiente a la segunda edición en inglés, El gran debate de la psicoterapia es un examen crítico y análisis empírico del progreso de la psicoterapia con especial atención a sus factores ocultos, olvidados e ignorados, así como a las prácticas, políticas e investigaciones actuales. La psicoterapia, como conjunto de prácticas de curación culturalmente asentadas, está documentada como una intervención extremadamente efectiva para quienes experimentan problemas psicológicos. Sin embargo, la psicoterapia, que con frecuencia consiste en horas de diálogo emocional no estructurado, es un fenómeno complejo de entender. La segunda edición de El gran debate de la psicoterapia ha sido actualizada y revisada para expandir la presentación del modelo contextual, que se deriva de una comprensión científica de cómo los humanos sanamos en un contexto social y que explica los resultados de una gran variedad de estudios psicoterapéuticos. Este modelo aporta una alternativa convincente a la investigación tradicional en psicoterapia, que tiende a centrarse en identificar el tratamiento más eficaz para un trastorno concreto destacando los ingredientes específicos de dicho tratamiento. Esta nueva edición también incluye una historia de las prácticas de sanación, de la medicina y de la psicoterapia, un análisis de los efectos del terapeuta y una revisión detallada de la investigación sobre factores comunes tales como la alianza, las expectativas y la empatía. "Una propuesta que mantiene, sin idealizarla, la exigencia de rigor y control metodológico del paradigma científico, pero contextualizándolo dentro de la mejor y más inclusiva definición de psicoterapia que hemos encontrado hasta la fecha". —Guillermo Mattioli Jacobs, Decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 764
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gracias por comprar este libro.
Estás apoyando el trabajo de los autores y permitiendo a la editorial y a toda la cadena de suministro de libros continuar con su trabajo. Cuando compras un libro sostienes la cadena de valor del conocimiento y permites la publicación de libros minoritarios. Cuando pirateas un libro destruyes su valor y amenazas los puestos de trabajo de quienes han trabajado en él.
Nota importante: Este libro no pretende ser sustituto de un consejo o tratamiento médico. Cualquier persona con una afección que requiera atención especializada debe consultar un médico cualificado o un clínico adecuado.
Aviso de marcas comerciales: Los nombres de productos o empresas que pueden ser marcas o marcas registradas, y se utilizan sólo para la identificación y explicación sin intención de infringir.
En el momento de su primera publicación, las URL indicadas en este libro conectan o se refieren a sitios web existentes en internet. Editorial Eleftheria S.L. no es responsable ni debe considerarse que apoya o recomienda ningún sitio web ni ningún contenido disponible en internet.
LIBRERÍAS:
THEMA: JMBT: Pruebas y mediciones psicológicas
BISAC: PSY030000 PSICOLOGÍA / Investigación y metodología
TEMAS: Psicoterapia/Investigación/Modelos de investigación en psicología
Título original: The Great Psychotherapy Debate: The Evidence for What Makes Psychotherapy Work. 2nd Edition
Copyright © 2015 Bruce E. Wampold and Zac E. Imel. Todos los derechos reservados.
Traducción autorizada de la edición original en inglés publicada por Routledge, miembro de Taylor & Francis Group LLC
Imagen de cubierta: iStock.com/mouse_sonya
Copyright de la presente edición en español:
© 2021 EDITORIAL ELEFTHERIA, S.L.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
EDITORIAL ELEFTHERIA, S.L.
Sitges, Barcelona, España
www.editorialeleftheria.com
Primera edición: Junio de 2021
Diseño de cubierta: Juan Mauricio Restrepo
Maquetación: M.I. Maquetación S.L.
ISBN: 978-84-126778-7-4
DL: B 4295-2021
El gran debate de la psicoterapia
La segunda edición de El gran debate de la psicoterapia ha sido actualizada y revisada para expandir la presentación del modelo contextual, que se deriva de una comprensión científica de cómo los humanos sanamos en un contexto social y que explica los resultados de una gran variedad de estudios psicoterapéuticos. Este modelo aporta una alternativa convincente a la investigación tradicional en psicoterapia, que tiende a centrarse en identificar el tratamiento más eficaz para un trastorno concreto destacando los ingredientes específicos de dicho tratamiento. La nueva edición también incluye una historia de las prácticas de sanación, de la medicina y de la psicoterapia, un análisis de los efectos del terapeuta y una revisión detallada de la investigación sobre factores comunes tales como la alianza, las expectativas y la empatía.
Bruce E. Wampold, PhD, ABPP, ocupa la Cátedra Patricia L. Wolleat de Counseling Psychology en la Universidad de Wisconsin-Madison y es director del Instituto de Investigación del Centro Psiquiátrico Modum Bad en Vikersund, Noruega.
Zac E. Imel, PhD, es profesor asociado en el Programa de Asesoramiento Psicológico del Departamento de Psicología Educativa y profesor asistente adjunto en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Utah.
Para todos mis colaboradores, en lo personal y en lo profesional, muchos de los cuales han hecho sacrificios para que se pudiese completar esta revisión.
B. E. W.
Estimado lector: gracias por comprar este libro electrónico, gracias por pagar su precio, eso significa que das valor al conocimiento: a los años de investigación y trabajo del autor, a los meses de trabajo de la traductora, a las muchas horas de la diseñadora gráfica, de la correctora y del personal de la editorial que creyó necesario que este libro estuviera disponible en español. Cuando pagas por este libro, contribuyes a esta cadena tan hermosa de trabajo y valor del conocimiento. Por favor cuida esta cadena, somos unas pocas personas y familias esforzándonos.
Índice
El gran debate de la psicoterapia
El gran debate de la psicoterapia
Prólogo a la edición española
Prefacio
1. Historia de la medicina, los métodos y la psicoterapia
2. El modelo contextual
3. El modelo contextual versus el modelo médico
4. Eficacia absoluta
5. Eficacia relativa
6. Efectos del terapeuta
7. Los efectos generales
8. Efectos específicos
9. Más allá del debate
Referencias
Glosario de acrónimos de terapias y tratamientos psicológicos
Notas
Prólogo a la edición española
Agradezco la oportunidad que me brinda la Editorial Eleftheria de prologar la primera edición de este libro, cuyo tema no solamente es de candente, sino también de eterna actualidad en el campo de la práctica profesional de la psicoterapia.
El título no podría ser más adecuado. Los autores nos convidan a una exploración en el terreno y la historia de la psicoterapia, sus orígenes y sus influencias, entre el modelo biomédico y el modelo social cultural. Como decía Dilthey, la psicología adora a Jano, el dios de las dos caras, y así mira con una a la natura y con la otra al espíritu.
Musa nietzscheana, reina de las ciencias y desenmascaradora de ideologías, la psicología aplicada en psicoterapia eclosiona dentro del paradigma científico, en un movimiento interno superador del corsé biomédico, pero siguiendo el ejemplo de Wampold e Imel, sin rechazar los ensayos clínicos ni los metaanálisis, al servicio no ya de la estéril lucha por la eficacia de las marcas, sino en pro de un modelo contextual.
Porque el gran debate que nos presenta este libro es el que ocurre entre la psicoterapia y la ciencia, ciencia demasiado natural para los clínicos y demasiado autoindulgente para los académicos. La psicoterapia (aplicación de la psicología, psicología aplicada) siempre se ha batido alrededor de la mayor o menor cientificidad, mayor o menor proporción entre discurso descriptivo y discurso prescriptivo, el peso de la relación humana entre pacientes y terapeutas, la importancia de los factores comunes y específicos a la hora de fundamentar el cambio clínico, o el peso del placebo.
Y aquí tenemos la enriquecedora aportación de este libro. Su propuesta de un modelo contextual. Como un paso delante de la teoría de los factores comunes, en una síntesis de la controversia con el ingrediente específico, y finalmente incluyendo en una verdadera síntesis, que supera los extremos y conserva lo mejor de cada uno de ellos, la necesidad de algún ingrediente específico como un factor común. Los autores nos presentan una propuesta que mantiene, sin idealizarla, la exigencia de rigor y control metodológico del paradigma científico, pero contextualizándolo dentro de la mejor y más inclusiva definición de psicoterapia que hemos encontrado hasta la fecha. La psicoterapia no es un fármaco, ya lo sabemos, pero tampoco es carisma personal. Como ciencia aplicada, se nutre libremente de cualquier campo metafórico: arte, artesanía, antropología, literatura, deportes, ajedrez, en resumen, de todo lo que convenga al servicio de la eficiencia terapéutica a la hora de hablar el lenguaje del cliente, máxima aspiración de todo psicoterapeuta que no pretenda enseñar su lenguaje al paciente y que se preste dispuesto a descubrir con él, conmovidos, alguna palabra nueva.
GUILLERMO MATTIOLI JACOBS
Decano
Colegio Oficial de Psicología de Cataluña
Prefacio
Cuando uno publica un libro con la palabra debate en el título debe estar preparado para que refuten sus ideas. En ciencia, las refutaciones se presentan mejor como evidencias. En los trece años desde la primera edición ha habido muchas discusiones sobre qué hace que la psicoterapia funcione, que se resumen en general en un debate entre quienes proponen tratamientos basados en la evidencia y defensores de los factores comunes. Con frecuencia, este debate ha tergiversado tanto un argumento como el otro, y en más de una ocasión han predominado las acusaciones retóricas en lugar de la evidencia.
La retórica no me quita el sueño, pero la evidencia sí, y desde la primera edición ha habido muchas razones para noches de insomnio. Como Zac y yo explicamos en este volumen, desde la primera edición la evidencia sobre la psicoterapia ha proliferado mucho. El número de ensayos clínicos de psicoterapia y la cantidad de metaanálisis de estos ensayos ha aumentado exponencialmente. Hay más evidencia sobre la efectividad de la psicoterapia ahora que nunca. ¿Tiende esa evidencia a demostrar que el modelo contextual que propuse en 2001 era una tontería en términos científicos? Si fuese así, entonces caería en el depósito de teorías perfectamente racionales, pero sin apoyo empírico, entre las cuales están las teorías químicas sobre la fermentación (la generación espontánea) y las teorías sobre la propagación de la luz a través del éter y sobre un universo estático (el universo de Einstein). Sin embargo, la investigación llevada a cabo en la última década y media no ha producido evidencia que amenace seriamente el modelo contextual; de hecho, es aún más potente que en 2001.
En el prefacio de la primera edición hablé sobre el significado que la psicoterapia tenía para mí personalmente y dediqué el libro a mi terapeuta entre otros. Lamentablemente, hubo quien utilizó esta historia personal para decir que mi trabajo era parcial e indigno de confianza. Así que permítaseme ser claro; como cualquier ser humano, tengo sesgos, ciertamente. Sin embargo, una característica distintiva de la ciencia es que nos hace apartar intencionalmente nuestros prejuicios y prestar atención racional a la evidencia. Además, la actividad científica es un sistema autocorrectivo en el sentido de que, al final, la evidencia prevalece y las teorías se abandonan, al margen de su capacidad para atraer adeptos, si dicha evidencia no es lo suficientemente convincente. Como con todas las teorías, la versión actual del modelo contextual se modificará a medida que se detecten anomalías; en las próximas décadas probablemente surgirán evidencias que tanto aclararán como complicarán los componentes del modelo. A lo largo de este proceso, mi lealtad está de parte de la evidencia, y no hay nada de vergonzoso en que la teoría de uno acabe en el mismo depósito que la del universo estático de Einstein.
Esta edición de El gran debate de la psicoterapia difiere de la primera en varios sentidos. Por supuesto, el corpus de investigación se ha actualizado y sus diversos capítulos recogen la evidencia más reciente. El primero presenta ahora una breve historia de la medicina y la psicoterapia para situar el debate actual en una perspectiva adecuada. En 2001, el modelo contextual que propuse acababa de surgir de la obra de Jerome Frank. Durante la última década, el modelo se ha expandido basándose en la investigación en ciencias sociales: el modelo ampliado se presenta en el capítulo 2. Igual que en la edición anterior, en esta hay un capítulo (capítulo 3) en el que se presenta qué evidencia debe ser considerada y luego se discuten las conjeturas del modelo médico y del modelo contextual. También como en la primera edición, hay capítulos en los que se examina la evidencia de eficacia absoluta (capítulo 4), la de eficacia relativa (capítulo 5) y la de los efectos de los terapeutas (capítulo 6). En la primera edición, la evidencia relacionada con los efectos generales se limitó a una discusión de la alianza terapéutica. Hemos ampliado esa sección para incluir también cómo los placebos inducen expectativas muy potentes, así como otros factores terapéuticos hipotetizados como relevantes en el modelo contextual (capítulo 7). En el capítulo 8 se revisa la literatura sobre la importancia de los ingredientes específicos. En el capítulo 9 se elaboran conclusiones relacionadas con la teoría, práctica y política de la psicoterapia.
Los libros tienen autores. Pero la autoría refleja una amalgama de influencias. En gran medida, mi trabajo surgió de debates con estudiantes y de colaboraciones con colegas de todo el mundo. Zac Imel, desde sus primeros días como doctorando hace más de una década, me ha planteado siempre el reto de pensar en profundidad sobre los temas abordados en esta edición y de ampliar mi experiencia metodológica. Me traía artículos y libros: «¡Tienes que leer esto!», «Tenemos que aprender nuevos métodos para entender este tema», su mente inquieta recolectaba y sintetizaba información de una gran variedad de ámbitos. Esta edición ha hecho avanzar nuestra colaboración intelectual, mutuamente estimulante y gratificante.
B. E. W., Madison, Wisconsin, 1 de abril de 2014
De manera no intencionada mi formación en psicología comenzó en pequeños grupos que formaban parte de los campamentos juveniles de la iglesia en los Red Rock Canyons de Oklahoma. Observé el trabajo de líderes de grupo brillantes que reemplazaban el vacío y la vergüenza por aceptación y apoyo. Si bien muchos de mis compañeros daban explicaciones espirituales a esas experiencias, en mí despertaron el interés por las relaciones sinceras y cargadas de emoción y me generaron una impronta duradera que continúa guiando mis relaciones e informando mi trabajo clínico.
La intervención que discutimos en este libro sigue siendo principalmente una conversación humana, quizás el summum de la «baja tecnología». Hay algo en el núcleo de la conexión e interacción humana que tiene el poder de curar. Irónicamente, la inevitable complejidad del diálogo emocional no estructurado plantea un desafío inmenso para los científicos que desean saber por qué las conversaciones con ciertas características conducen a mejorías en el bienestar psicológico, a una disminución de la angustia y a la superación de problemas de salud mental profundamente incapacitantes mientras que otras conversaciones no lo hacen.
A medida que completábamos este segundo intento de resumir la evidencia existente a favor de un modelo general de psicoterapia tal como el que se describe en el modelo contextual, nos enfrentábamos a tiempos interesantes para la psicoterapia como ciencia y profesión. Los pacientes prefieren la psicoterapia como tratamiento de primera elección para muchos problemas, pero el porcentaje del total de la atención a la salud mental que representa continúa disminuyendo. Hay más evidencia que nunca de la efectividad de lo que hacen los terapeutas y de cómo lo hacen, pero aún queda mucho por saber. La tecnología ha revolucionado casi todos los aspectos de la vida humana, y ha transformado la ciencia, la medicina, el ocio, la comunicación y la interacción social. Sin embargo, nuestra regla de oro actual para evaluar el proceso de cambio en psicoterapia (la codificación del comportamiento humano en las interacciones entre pacientes y terapeutas) se basa en tecnología de hace 70 años utilizada por primera vez por Carl Rogers y sus estudiantes. Mientras tanto, los científicos computacionales y los ingenieros electrónicos han desarrollado técnicas que pueden modelar las palabras de todos los libros publicados y reconocer automáticamente el habla a partir de la señal acústica. La American Psychological Association emitió una declaración general sobre la efectividad de la psicoterapia, pero muchos sostienen que abogar por la efectividad de la psicoterapia en general es como hablar sobre la efectividad de «los medicamentos». Argumentan, en cambio, que tenemos decenas de tratamientos específicos con efectividad demostrada basada en la evidencia. La Veterans Health Administration lanzó una de las mayores iniciativas de la historia para la mejora de la calidad de la psicoterapia mediante la difusión de psicoterapias específicas en clínicas especializadas en salud mental, pero el monitoreo regular de los resultados del paciente o el comportamiento de los terapeutas está mayormente ausente de los entornos comunitarios.
Soy hijo y nieto de contables, ingenieros y maestros, y por lo tanto no es sorprendente que mi inmersión en la práctica de la psicoterapia me haya llevado a los números y a la academia. Leí por primera vez El gran debate de la psicoterapia después de graduarme en una pequeña universidad de humanidades donde me moví con éxito en el espacio intelectual entre la psicología orientada científicamente y un departamento de estudios religiosos pluralista con profesores que con frecuencia compartían el almuerzo (y tal vez una o dos discusiones amigables). En psicoterapia me sentí frustrado por lo que vi como un exceso de «verdaderos creyentes» y por la persistencia de campos teóricos que parecían independientes de la evidencia. Por lo tanto, me cautivó rápidamente la parsimonia del enfoque de factores comunes descrito en el libro de Bruce y su devoción por los datos y el método científico. A mi llegada a Madison en 2003 comenzamos rápidamente lo que he llegado a reconocer como una relación inusualmente próxima y una colaboración igual de inusualmente productiva, trabajando y pensando en cómo dar sentido al «bello caos» que constituyen los datos de la psicoterapia. Bruce alentó mi natural escepticismo y curiosidad, y los cafés del lunes por la mañana fueron un momento idóneo para deconstruir nuestras teorías (así como las de los demás, por supuesto). Me gusta pensar que mis contribuciones a este volumen comenzaron durante esas reuniones.
Z. E. I., Salt Lake City, Utah, abril de 2014
CAPÍTULO 1
Historia de la medicina, los métodos y la psicoterapia
Progresos y omisiones
En cualquier campo, examinar sólo el estado actual de las cosas revela tendencias recientes, pero puede ocultar otros problemas fundamentales. Frecuentemente, lo que revela mucho sobre un ámbito es lo que se dejó atrás en los esfuerzos por progresar. La psicoterapia, conformada por su contexto, actores y disciplinas aliadas (especialmente la medicina), no es una excepción. La búsqueda del progreso o, mejor dicho, el inevitable proceso de progresar tiene un coste. Bien puede ser que lo que se descarta como arcaico sea en realidad la esencia y lo que se conserva resulte ser una fachada. Por otro lado, es cierto que se puede lograr innovación y progreso, y que aferrarse nostálgicamente al pasado puede ser perjudicial. En este libro se lleva a cabo un examen crítico del progreso de la psicoterapia con especial atención a sus factores ocultos, olvidados e ignorados, así como a las prácticas, políticas e investigaciones actuales.
La noción de que el progreso es el resultado de la innovación y la práctica, guiadas ambas por el conocimiento basado en la evidencia, resulta muy romántica. La visión moderna, por contra, es que los eventos son resultado de la acción humana y que ésta está influenciada por una miríada de factores de entre los cuales la evidencia es sólo uno de ellos. Visto así, incluso la noción de evidencia es problemática, ya que es el producto de un patrón de interpretación de los datos, lo cual es una tarea cognitiva humana sujeta a sesgos, relaciones de poder, métodos y restricciones. Las ciencias sociales son particularmente vulnerables a tales sesgos, ya que su precisión dista de ser excelente, la replicación en ellas es poco frecuente y sus temas de estudio están incrustados en la cultura y en contextos políticos y legales. En la mayoría de los casos, la psicoterapia existe en el seno de un sistema de prestación de servicios de salud que ejerce aún más presión sobre ella en su avance a lo largo de un estrecho pasillo. La psicoterapia existe tal como es, incluso limitada en tan gran medida, pero su futuro deben determinarlo principalmente aquellos que ejerzan su influencia con mayor audacia. La tesis de este libro, que está fuera de la visión canónica pero que se basa en la evidencia recopilada dentro de ese canon, abre un curso alternativo para ese futuro. Podría ser, si se nos permite el atrevimiento, que el camino que se inició hace algún tiempo y que se actualiza aquí con el nombre de «modelo contextual» tenga más potencial para beneficiar a los pacientes que el que se está siguiendo actualmente.
Antes de poder presentar la evidencia favorable a una visión contextual de la psicoterapia, hay ciertas consecuencias de la historia que deben entenderse del todo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué se omitió para poder hacer determinados progresos? Para llegar a esa comprensión, es necesario examinar varias historias entrelazadas: la de la medicina, la de los métodos de investigación (particularmente los ensayos clínicos) y la de la psicoterapia. Por supuesto, cada una de estas historias podría llenar un volumen por sí misma (de hecho, hay varios de cada una), pero una versión abreviada bastará para darse cuenta de elementos importantes.
MEDICINA
La medicina es la práctica curativa dominante en las culturas occidentales. Es la aplicación del conocimiento científico a la curación de enfermedades, al alivio del padecimiento físico y a la prolongación de la vida. Sin embargo, la medicina moderna es una invención reciente que evolucionó de una tradición de prácticas curativas la mayoría de las cuales prefiere no contemplar como antecedentes.
Los orígenes de la medicina como práctica de curación
Las prácticas curativas aparecen ya en los primeros humanos y caracterizan la propia naturaleza esencial de la humanidad:
Según sir William Osler (1932), el deseo de tomar medicamentos es una característica que distingue a los homínidos de sus semejantes […]. Aunque no se sabe nada sobre los primeros medicamentos o sobre el primer médico, los historiadores fechan la primera representación gráfica de un médico en la época de los cromañones, 20 000 años a. C. (Haggard, 1934; Bromberg, 1954). Es una imagen de un ser dotado de cola y cuernos, hirsuto y con apariencia animal y es probable que el tratamiento utilizado fuese simplemente un vehículo para el efecto psicológico o placebo y no tuviese ningún componente intrínseco (Model, 1955).
( Shapiro y Shapiro, 1997b, p. 3)
De hecho, es imposible identificar históricamente ninguna civilización que no tenga como una de sus características culturales básicas las medicinas, los rituales y los curanderos ( Shapiro y Shapiro, 1997b; Wilson, 1978). A medida que las sociedades evolucionaron, la mente humana se predispuso a generar explicaciones de los fenómenos físicos, mentales y somáticos ( Gardner, 1998); las explicaciones particulares difirieron según la cultura y evolucionaron, pero el arte de usarlas para crear y aplicar tratamientos (es decir, la práctica de la curación) se extendió tanto entre culturas como a lo largo del tiempo. La naturaleza de las prácticas curativas es un componente importante de la descripción de cualquier cultura, ya que la curación está muy entrelazada con otras prácticas culturales. Los pitagóricos sugirieron que el cuerpo estaba compuesto por cuatro humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra) y que la personalidad era una manifestación de sus varias combinaciones posibles; la enfermedad se producía cuando los humores, que se creían afectados por la dieta, el tiempo y el clima, estaban desequilibrados ( Morris, 1997; Shapiro y Shapiro, 1997b; Wampold, 2001a). Los chamanes apaches, cuyo poder derivaba de un estatus especial entre los espíritus o de la posesión de un objeto sagrado, ataviados con máscaras y un elaborado atuendo de pieles, practicaban rituales que empleaban danzas, tambores, carracas, oraciones y cánticos destinados a reemplazar los espíritus malignos por otros protectores (Morris, 1997). Las prácticas médicas tradicionales chinas, descritas en el I Ching (El libro de los cambios) y el Huang Ti Nei Ching Su Wen (El clásico de medicina interna del emperador amarillo), postulaban cinco elementos: agua, fuego, madera, metal y tierra y varias combinaciones del yin y el yang. Las enfermedades se trataban con cinco gustos, cinco tipos de grano y cinco sabores (por ejemplo, se usaban alimentos picantes para prevenir la desintegración del hígado y agrios para drenarlo), todo ello complementado con la acupuntura, que ha persistido durante más de 2500 años como un tratamiento de origen chino ( Shapiro y Shapiro, 1997b). Las farmacopeas de la medicina europea del siglo XVII, cada una con una explicación médica de su efecto, incluían sustancias como el emplaste de Vigo (carne de víbora con gusanos y ranas vivos), pulmones de zorro, moho de los cráneos de las víctimas de muerte violenta, polvo de Gascoigne (perlas, coral, bezoares, ámbar y ojos y pinzas de cangrejo), orina humana, diversos órganos sexuales, excreciones (de muchas fuentes diferentes), placenta humana, saliva de individuos en ayunas y carcoma ( Shapiro y Shapiro, 1997b).
No estamos intentando dar un aura romántica a las prácticas médicas antiguas o indígenas, ya que está claro que muchas eran ineficaces y algunas incluso peligrosas ( Shapiro y Shapiro, 1997a, b). Hipócrates prescribía una dieta que excluía las verduras y las frutas, lo que generaba deficiencias vitamínicas. La acupuntura, debido al uso de agujas no esterilizadas, causaba ictericia sérica homóloga, una enfermedad mortal que prevaleció en China durante siglos y causó incontables muertes. Los procedimientos de deshidratación, tales como las sangrías, vómitos, enemas y sanguijuelas «mataron a más pacientes que cualquier otro tratamiento en la historia de la medicina» ( Shapiro y Shapiro, 1997a, p. 18). De hecho, George Washington fue sin duda víctima de su médico, que le trató un absceso en las amígdalas con una combinación de procedimientos que exacerbaron la deshidratación natural producida por la fiebre. No obstante, eficaces o no, cada cultura elaboró explicaciones y tratamientos para las enfermedades. Cada explicación y su tratamiento asociado era coherente con las creencias y prácticas de cada cultura y en muchos sentidos eran características definitorias de la sociedad.
Aunque los orígenes de la medicina científica occidental se remontan a los antiguos griegos, la gran mayoría de los tratamientos médicos en Europa y Estados Unidos siguió siendo ineficaz según los estándares modernos de la medicina hasta al menos el siglo XIX. La introducción de los conceptos relacionados de materialismo y especificidad, surgidos en el Renacimiento, junto con el concepto de placebo, permitió a la medicina moderna subirse a la cresta de la ola creada por la ciencia y el método científico.
Materialismo, especificidad y placebo como conceptos esenciales de la medicina moderna: Contribuciones de René Descartes, Benjamin Franklin y Louis Pasteur
El materialismo, como término filosófico general, considera lo material como la única base de la realidad y, por lo tanto, aspira a explicar los fenómenos como consecuencia de la interacción de varios tipos de materia. Aplicado a la medicina, el materialismo implica que cualquier estado corporal, y particularmente la enfermedad, tiene un sustrato físico. La especificidad, que es un corolario del materialismo, se refiere a la forma en que los tratamientos producen sus efectos. Se dice que un tratamiento es específico si sus componentes abordan la enfermedad mediante la alteración de los aspectos fisicoquímicos corporales responsables de ella. En general, la especificidad en medicina se fundamenta en las alteraciones demostrables del proceso fisicoquímico responsable de la enfermedad y en su eliminación (es decir, la curación) o bien en la reducción de su gravedad en mayor medida de lo que se podría obtener mediante los efectos creados por la mente y debidos a factores tales como la esperanza, la expectativa o el condicionamiento. Aunque el materialismo como filosofía había existido desde la Grecia clásica, el establecimiento de la especificidad en medicina dependía del desarrollo de la anatomía y la fisiología científicas para explicar las causas de la enfermedad, así como del desarrollo de los diseños de investigación y los métodos estadísticos para evaluar adecuadamente los efectos de los tratamientos.
Antes de que Benjamin Franklin y Louis Pasteur pudieran hacer sus contribuciones a la medicina moderna era necesario resolver un problema filosófico. Durante la mayor parte de la historia no había habido distinción entre los trastornos físicos y mentales; de hecho, la anatomía y la fisiología científicas no bastaban para poder afirmar que los trastornos físicos residían en el cuerpo y los mentales en la mente. Los desequilibrios en los humores pitagóricos permitían explicar los trastornos físicos y mentales a la vez y no había corroboración o refutación posible de la conjetura de la relación entre ellos. (Por supuesto, la idea de refutación empírica de hipótesis aún no se había desarrollado, por lo que no era simplemente una cuestión de falta de conocimientos anatomofisiológicos). Si la medicina quería encontrar las bases materiales de las patologías, tendría que buscarlas en el terreno de los trastornos físicos, y por consiguiente era necesario distinguir entre éstos y los mentales. Fue René Descartes a principios del siglo XVII quien trazó la distinción entre mente y cuerpo, aunque su propósito no era ponerse al servicio del desarrollo de la medicina, sino que estaba interesado en la mente en un sentido ontológico. Sin embargo, la distinción colocó la anatomía y la fisiología, que entonces estaban sujetas a observación, en el camino de lo empírico; la mente permaneció en el ámbito metafísico y, por así decirlo, se convirtió en terreno de la psicología. Por cierto, y como apunte, en las últimas décadas hay mucho interés en la interacción entre la mente y el cuerpo, y según algunos autores, los avances en las neurociencias están eliminando la noción de que son algo distinto; más bien parece que la mente es lo que hace el cerebro ( Miller, 1996).
A medida que la ciencia y el método científico evolucionaban en Europa en el contexto cartesiano, se hizo evidente que la mayoría de las sustancias en las farmacopeas no eran efectivas. De hecho, sólo unas pocas parecían serlo para enfermedades concretas (por ejemplo, la dedalera para afecciones cardíacas congestivas y la corteza de quina para la malaria) ( Shapiro y Shapiro, 1997b). En 1785, el término placebo entró en el léxico médico y se aplicó a tratamientos que se sabía que eran ineficaces fisicoquímicamente, pero que satisfacían el deseo del paciente de ser tratado ( Shapiro y Shapiro, 1997b). El término, según Walach (2003), se originó del verso del salmo latino, « Placebo Domino in regione vivorum» («complaceré al Señor en la tierra de los vivos»), que se cantaba en la Edad Media como una oración en el lecho de muerte. El término placebo se asoció con un «reemplazo casi fraudulento de lo real» (Walach, 2003, p. 178) porque se pagaba por cantar al margen de la fe que tuviese quien cantase. Como será evidente en las explicaciones que siguen, el placebo y los efectos que se derivan de él está profundamente arraigado en varias controversias en medicina y psicoterapia. La comprensión del efecto placebo es fundamental para entender la psicoterapia desde la perspectiva de este volumen. Sin embargo, el término placebo, desde su origen, ha mantenido una connotación contaminada: la administración de una sustancia simplemente para complacer al paciente se volvió inaceptable y quien afirmase que un «placebo» era curativo podía correr el riesgo de ser etiquetado de charlatán, como Franz Anton Mesmer pronto averiguaría.
Mesmer, médico parisino coetáneo del desarrollo de la noción de placebo, mantenía una práctica profesional muy lucrativa. Tenía los favores de la élite parisina, pero también resultaba controvertido. Mesmer (1766/1980) afirmaba en su tesis que la causa de algunas enfermedades era el bloqueo del flujo normal de un fluido universal invisible al que llamó magnetismo animal. El médico podía restaurar la salud al eliminar esos bloqueos y después de una «investigación» adicional, Mesmer descubrió que podía «magnetizar» objetos con magnetismo animal y que éstos podían usarse para curar a sus clientes (Buranelli, 1975; Gallo y Finger, 2000; Gauld, 1992; Pattie, 1994). El éxito de este tratamiento fue bien documentado y condujo a su inmensa popularidad a finales del siglo XVIII.
Mesmer, ya sujeto a varias controversias, fue objeto de un intenso escrutinio. La medicina, que pretendía negar las prácticas que no fuesen científicas, encontró incómodas sus curaciones. En respuesta a estas presiones, el rey Luis XVI de Francia estableció en 1784 una Comisión Real presidida por Benjamin Franklin para investigar el mesmerismo ( Gould, 1991). Algunos de los experimentos diseñados por la comisión hacían que los pacientes fuesen divididos en dos grupos; uno entraba en contacto con objetos «magnetizados» y el otro con lo que creían que lo eran (es decir, en terminología moderna, con un placebo). Se tuvo un especial cuidado en asegurarse de que los pacientes no supieran si estaban recibiendo un objeto magnetizado o no, y así se creó uno de los primeros estudios riguroso de enmascaramiento/cegamiento, sino el primero (en este caso, a simple ciego). Este diseño permitió a la Comisión Real demostrar que, dado que no había diferencias en los efectos producidos en los dos grupos, las curas de Mesmer no se producían gracias a ingredientes específicos del tratamiento.
El destacado erudito en historia natural Stephen Jay Gould (1989) utilizó la evaluación y el descrédito de Mesmer como ejemplo de uno de los primeros usos del método científico para poner en evidencia a la pseudociencia y la charlatanería. Sin embargo, hay dos puntos inherentes a la historia de Mesmer que no deberían pasarse por alto en esta historia de progreso. Primero, los tratamientos de Mesmer eran efectivos, tal como señaló la Comisión Real: los beneficios para los pacientes eran tangibles. Segundo, las teorías de Mesmer sobre la enfermedad y el tratamiento se basaban en el mejor conocimiento científico disponible: las teorías propuestas por sir Isaac Newton, quien sólo un siglo antes había cruzado el umbral de su fascinación por lo oculto a los orígenes de la mecánica y el avance de las matemáticas ( Gleick, 2003). Por lo tanto, Mesmer fue desacreditado no por la falta de efectividad o de credibilidad teórica del tratamiento, sino por la constatación de que el mecanismo propuesto para curar la enfermedad era cuestionable. Éste es un estándar que los tratamientos en salud mental, tanto farmacológicos como psicológicos, tendrán muy difícil satisfacer, como veremos más adelante. Por supuesto, la puesta en evidencia de Mesmer como charlatán fue un evento notorio que promovió la medicina como profesión.
La tercera persona fundamental en el desarrollo de la medicina moderna fue Louis Pasteur, el padre de la teoría de los gérmenes (aunque, en realidad, Robert Koch podría haber reclamado muy legítimamente su paternidad). Pasteur mostró la combinación óptima de teoría y experimentación para, en palabras del filósofo Ernest Renan, «interrogar a la naturaleza» hasta que se lograran ciertas pruebas de las conjeturas. El tema unificador de su trabajo, si es que se puede denominar a descubrimientos que cubren una amplia gama de áreas como «tema», es que Pasteur pudo hacer inferencias sobre la existencia y características de entidades demasiado pequeñas como para ser observadas directamente. La historia de cómo dio vida a la fermentación proporciona una anécdota importante sobre las inevitables interacciones entre las contribuciones epistemológicas y ontológicas ( Latour, 1999).
En la década de 1850, la química, tras haber abandonado los vestigios de la alquimia y haber llegado a ser el campo preeminente de la ciencia, buscó explicaciones químicas para la mayoría de los fenómenos naturales, incluidos los procesos biológicos. La visión canónica en ese momento era que la fermentación era la descomposición de azúcares en alcohol por una «perturbación desintegradora» catalítica pero no observada, que podía transferirse de un lote de solución de fermentación a otro. Por desgracia para los productores de alcohol, el proceso no era fiable y la explicación química ofrecida tenía poco valor pragmático. Basándose en su trabajo previo en cristalografía de sustancias orgánicas, observación precisa y experimentación sistemática, Pasteur planteó la hipótesis de que los microorganismos vivos eran los responsables de la fermentación en lugar de generarse espontáneamente como resultado del proceso. Este descubrimiento llevó a otras conclusiones, incluida la conjetura de que la enfermedad era causada por microorganismos, que constituyeron los orígenes de la teoría microbiana. La combinación de teoría y experimentación dio como resultado prácticas médicas con beneficios demostrables: vacunas que utilizaban organismos comprometidos, esterilización de entornos médicos y esterilización de alimentos por calor (es decir, « pasteurización»).
Hay dos aspectos esenciales en la historia de Pasteur, uno bastante obvio retrospectivamente y el otro ilustrativo de implicaciones más sutiles para la filosofía de la ciencia. El materialismo aplicado a la medicina requería explicaciones físicas para la enfermedad: la teoría de los gérmenes era exactamente «lo que ordenó el médico». No sólo permitía curar o prevenir la enfermedad, sino que el mecanismo subyacente se podía explicar de manera demostrable. Sin duda, no faltaron mecanismos hipotéticos antes de Pasteur. Pero lo que cambió el estado de las explicaciones fue su demostración, bellamente construida y al final incontrovertible, de cómo los microorganismos causaban enfermedades, así como los progresos que siguieron como resultado de ella.
Desde la perspectiva actual, la naturaleza ontológica de la enfermedad avanzó claramente como resultado del trabajo de Pasteur sobre la fermentación, y hoy en día la idea de generación espontánea parece absurda (véase Latour, 1999), lo que nos lleva al segundo punto en relación con él. En 1864, la batalla epistemológica apenas comenzaba a librarse. En ese momento, la descomposición química fue aceptada como la explicación para la fermentación; los microbios observados se debían a la generación espontánea como resultado, más que ser la causa de la fermentación. Los defensores de una explicación microbiológica de la fermentación, y hubo algunos, fueron considerados unos locos, igual que ahora pensamos de Mesmer. Los microorganismos estaban allí visto retrospectivamente y noestaban allí visto desde la óptica contemporánea a Pasteur. En la década de 1860, ni la perturbación desintegradora que catalizaba la fermentación ni los microbios que la causaban eran observables. Pasteur no sólo diseñó ingeniosamente los experimentos para que los organismos pudieran darse a conocer y construyó la teoría que daba fuerza a los resultados experimentales, sino que retóricamente, mediante artículos y presentaciones, convenció al mundo científico del mérito de su explicación, y esto último era tan difícil como lo primero. En cierto sentido, Pasteur y los microorganismos trabajaron juntos; ninguno de ellos podría haber generado la explicación microbiana de la enfermedad por sí solo (Latour, 1999).
Lo que constituye el conocimiento en un campo determinado, especialmente en las ciencias sociales, depende en parte de las personas que realizan la investigación, crean las teorías e influyen en la comunidad científica. El conocimiento es tenue en cualquier momento dado, como analizaremos en este volumen: la naturaleza de la psicoterapia se da a conocer en respuesta a nuestras preguntas, pero la naturaleza de esas preguntas da forma a lo que aceptamos como conocimiento. Nosotros como investigadores, clínicos y gestores influimos en lo que se llega a considerar conocimiento. Descartes, Franklin y Pasteur, junto con otras figuras en ese período crítico del siglo XIX, jugaron papeles fundamentales en el desarrollo de los componentes necesarios para formar el modelo de la medicina moderna.
El modelo médico
El modelo médico, respaldado por el materialismo y la especificidad y en el seno de la anatomía, la fisiología, la microbiología y otras ciencias biológicas, está formado por cinco componentes.
Enfermedad o afección
El primer componente es la enfermedad o afección. El paciente informa al médico de signos y síntomas, lo cual, junto con el historial, el examen y las pruebas de laboratorio, lleva a una determinación, primero, de si la condición del paciente es anormal (es decir, si se desvía de lo que se considera el funcionamiento biológico humano normal) y, segundo, cuando existe anormalidad, a un diagnóstico. Hay intervenciones diseñadas para prevenir enfermedades (por ejemplo, las vacunas); esas intervenciones preventivas generalmente también se ajustan al modelo médico.
Explicación biológica
El segundo componente, que emana de la postura materialista de la medicina, es que existe una explicación biológica de la enfermedad o trastorno. Por ejemplo, la gripe es causada por un virus que invade las células de la nariz, la garganta y los pulmones de los humanos, donde se replica y muta. Por supuesto, la explicación se vuelve cada vez más sofisticada a medida que la ciencia ilumina el proceso. No es infrecuente que una explicación resulte ser falsa y se sustituya por una alternativa mejor, como lo fue la progresión de la explicación de las úlceras pépticas como causadas por exceso de ácido debido al estrés o la dieta picante a la basada en la presencia de la bacteria H. pylori. Por supuesto, la postura materialista de la medicina dicta que la explicación deba ser biológica y estar relacionada con la anatomía o fisiología humana.
Mecanismos de cambio
El tercer componente del modelo médico es que la base para el tratamiento se establezca en el nivel del sistema biológico que causa la enfermedad y las conjeturas se centran en cómo el cambio en un aspecto del sistema eliminará la enfermedad o mitigará su gravedad o duración. Cuando se pensaba que la causa de las úlceras pépticas eran los ácidos producidos por el estómago debido al estrés o la dieta, el mecanismo de cambio implicaba neutralizar esos ácidos y cambiar la dieta, mientras que si se verificase una infección por H. pylori el mecanismo de cambio implicaría reducir la población de la bacteria con antibióticos.
Procedimientos terapéuticos
La presencia de una explicación y el mecanismo de cambio conducen lógicamente al diseño de un tratamiento que contenga procedimientos terapéuticos, que podrían implicar la administración de una sustancia (es decir, un medicamento) o la implementación de un procedimiento (por ejemplo, cirugía). El exceso de ácido debido al estrés (la explicación) y el objetivo de reducir el ácido (mecanismo de cambio) sugieren la administración de una sustancia que se sabe que neutraliza el ácido (es decir, una sustancia alcalina, como un antiácido que contenga carbonato de calcio). Si se verifica una infección de H. pylori, entonces el ingrediente terapéutico sería un antibiótico. Los tratamientos médicos generalmente requieren que los procedimientos terapéuticos sean coherentes con la explicación de la patología, enfermedad o trastorno y el mecanismo de cambio.
Especificidad
Los tratamientos de Mesmer basados en el magnetismo animal se ajustaban a los primeros cuatro componentes del modelo médico: los pacientes presentaban signos y síntomas de enfermedad, había una explicación biológica del trastorno, existía un mecanismo hipotético de cambio y se seguía un procedimiento terapéutico concreto. El tratamiento de Mesmer, sin embargo, no superó la prueba de la especificidad. La especificidad en el contexto de la medicina, como ya hemos explicado, implica que los componentes del tratamiento resultan correctivos debido a que provocan alteraciones de los aspectos fisicoquímicos corporales responsables de la enfermedad. Los antibióticos para las úlceras pépticas son específicos en la medida en que funcionen al eliminar las bacterias en lugar de hacerlo por otros medios, incluyendo la esperanza, la expectativa o el condicionamiento. Las curas de Mesmer no fueron específicas porque se demostró que el magnetismo animal no era el responsable de los beneficios de sus tratamientos.
En medicina, la especificidad se establece de dos formas principales. Primero, se debe poder demostrar que el tratamiento es más efectivo que un placebo, para descartar así causas accesorias relacionadas con el contexto del tratamiento. Por ejemplo, si con los controles adecuados se demuestra que una píldora es superior a un placebo, presumiblemente es por razones ajenas a si el paciente espera que la píldora sea efectiva o si está condicionado a responder a las píldoras en general (por ejemplo, véase Hentschel, Brandstätter, Dragosics, Hirschl, Nemec, et al., 1993). En la siguiente sección se revisará el desarrollo del ensayo clínico aleatorizado con placebo y se analizará la lógica del diseño.
El segundo medio para establecer la especificidad es demostrar que el tratamiento médico funciona a través del mecanismo previsto. La administración de antibióticos conduce a una disminución de H. pylori, que consecuentemente conduce a la curación de la úlcera, lo cual brinda apoyo a la explicación y al mecanismo de cambio y, por lo tanto, a la especificidad: el antibiótico funciona a través del mecanismo previsto (véase Hentschel et al., 1993). De hecho, gran parte de la investigación de Pasteur se centró en la explicación, el mecanismo y la especificidad. Los estudios de los mecanismos de la enfermedad y los efectos del tratamiento en los sistemas biológicos que intervienen suelen preceder a los ensayos clínicos que se utilizan para establecer su eficacia. Sin embargo, hay casos destacados en los que se sabe que un medicamento es efectivo, pero se desconocen las razones. El ácido acetilsalicílico (comúnmente conocido como aspirina) se usó como analgésico, antiinflamatorio y antipirético (reductor de fiebre) antes de que se entendieran sus mecanismos biológicos.
La adaptación del modelo médico a la psicoterapia es un proyecto controvertido, que en muchos sentidos es el tema de este volumen. Como veremos, el desarrollo de la psicoterapia como tratamiento para los trastornos mentales está entrelazado con el de la medicina. Esta última, por supuesto, es la fuerza predominante y la psicoterapia la subordinada.
Medicina basada en la evidencia
Es indiscutible que el desarrollo del modelo médico y la génesis de la «medicina moderna» dieron lugar a resultados positivos para la salud, incluidos la curación de muchas enfermedades y la prevención de muchas otras. Se ha erradicado la viruela, la poliomielitis se previene con una vacuna, las muertes por infección posquirúrgica son poco frecuentes y los antibióticos pueden tratar la mayoría de las infecciones bacterianas. Sin embargo, el materialismo y la especificidad como bases ontológicas de la medicina y el progreso logrado al desacreditar a los charlatanes y convertir la microbiología en una ciencia de laboratorio no se tradujo directamente en la implementación de tratamientos que dieran lugar a resultados óptimos para los pacientes. Ciento veinticinco años después de que los tratamientos de Mesmer fueran sometidos a examen y más de cincuenta de que Pasteur desacreditara la generación espontánea y estableciera la teoría microbiana de la enfermedad, la medicina se aferraba aún a muchas prácticas «primitivas». Antes de la Primera Guerra Mundial y de la epidemia de gripe de 1918, la escuela de medicina típica en los Estados Unidos no estaba afiliada a una universidad, contaba con un profesorado a tiempo parcial cuyos salarios se pagaban directamente de las cuotas de los estudiantes, sus estudiantes no habían hecho ningún curso de ciencias y mucho menos habían asistido a la universidad y dependía de un plan de estudios en el que los alumnos nunca examinaban ni trataban a pacientes y muy raramente usaban equipos de laboratorio ( Barry, 2004). En 1910, el informe Flexner cambió la naturaleza de la educación médica en los Estados Unidos y Canadá, y en un período de tiempo relativamente corto se volvió rigurosa, competitiva y científica. Sin embargo, se sabía poco sobre la eficacia de muchos medicamentos y procedimientos; de hecho, el diseño del ensayo clínico aleatorizado con placebo no se desarrolló hasta la década de 1950 y no fue hasta 1980 cuando la Food and Drug Administration (FDA) exigió que se utilizara para aprobar los medicamentos en los Estados Unidos, como se explica en la siguiente sección.
Hay numerosos ejemplos de cómo la práctica médica ha ignorado la acumulación de evidencia. Para nuestros propósitos resulta ilustrativo el caso de la estreptoquinasa, una enzima que disuelve los coágulos, como tratamiento para el infarto agudo de miocardio ( Hunt, 1997). Los ensayos clínicos con estreptoquinasa comenzaron ya en 1959, pero los resultados, debido al pequeño tamaño de la muestra, no fueron concluyentes ya que algunos encontraron un resultado significativamente mejor que el grupo control con placebo mientras que otros no. Sin embargo, ya en 1969 había evidencia suficiente si los ensayos hubiesen sido metaanalizados, para concluir que esta intervención era efectiva. Iain Chalmers, uno de los primeros defensores de los metaanálisis como medio para obtener conclusiones que podrían traducirse en la práctica médica, hizo la siguiente observación:
La estreptoquinasa fue el ejemplo clásico. Los metaanálisis mostraron claramente que su efecto sobre la mortalidad era estadísticamente significativo, pero los expertos en cardiología y los autores de los libros de texto cuyas opiniones dominaban el campo ni siquiera comenzaron a recomendarla hasta fines de la década de 1980, y luego sólo poco a poco.
(citado en Hunt, 1997, p. 87)
Se estima que desde el momento en que la evidencia fue convincente hasta que la estreptoquinasa fue aceptada como práctica estándar después de la aprobación de la FDA en 1987, decenas de miles de pacientes murieron porque no se les administró.
El ejemplo de la estreptoquinasa es uno de los muchos que llevaron al inicio de un movimiento para garantizar que la evidencia de la investigación se tradujera en práctica. Este movimiento, llamado medicina basada en la evidencia e iniciado en el Reino Unido y Canadá, promueve las revisiones sistemáticas y analíticas de la evidencia y su uso por parte de los médicos. En 2001, el Institute of Medicine de los Estados Unidos adoptó la siguiente definición, basada en gran medida en la de Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg y Haynes (2000): «La práctica basada en la evidencia es la integración de la mejor evidencia de investigación con la experiencia clínica y los valores del paciente» (p. 147). Esta definición se ha descrito como un «taburete de tres patas», en el sentido de que el uso de evidencia (primera pata) debe equilibrarse con la experiencia del clínico (segunda pata) y las características y el contexto del paciente (tercera pata). Sin embargo, un examen del libro fundamental sobre medicina basada en la evidencia, Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM (Sackett et al., 2000) revela que el foco se pone sobre todo en la evidencia relacionada con la calidad de las pruebas de diagnóstico y la efectividad de los tratamientos.
El desarrollo de métodos que permitan establecer la especificidad, y especialmente el diseño de estudio con placebo controlado, aleatorizado y a doble ciego, está íntimamente ligado a la evolución de la medicina moderna. En consecuencia, nos centramos ahora en la historia de este diseño.
LOSDISEÑOSALEATORIZADOSCOMO « ESTÁNDARDEORO»
La medicina necesitaba diseños aleatorizados para discriminar los efectos debidos a los supuestos ingredientes activos de aquellos debidos a la «mente», tales como la esperanza, las expectativas y la relación con quien administra la sustancia o procedimiento. Lo que ahora se conoce como diseño de estudio con placebo controlado, aleatorizado y a doble ciego, que es el «estándar de oro» para la aprobación de medicamentos por parte de la FDA, es una invención relativamente reciente. La historia del desarrollo de este diseño es fundamental para comprender el estado actual de la psicoterapia y la medicina y revelará algunos aspectos importantes del proceso terapéutico que se omitieron.
El desarrollo de los diseños de aleatorización y comparación
Según Danziger (1990), hubo tres líneas que se entrelazaron en el desarrollo de la noción de diseños de grupo control. La primera surgió de Wilhelm Wundt, quien estableció la experimentación en psicología. En el laboratorio de Wundt, él y sus estudiantes eran observadores, ya que se concebían a sí mismos como científicos capacitados que podían interpretar e informar de aspectos de la mente de la misma manera que un físico interpretaría el rastro fotográfico de una partícula en una cámara de niebla. Wundt y sus estudiantes diseñaban protocolos experimentales y manipulaban varios estímulos para registrar los efectos, registros basados en informes de percepción interna (es decir, un tipo de introspección). La contigüidad estímulo/respuesta era el modelo predominante en fisiología experimental en ese momento. Las respuestas de las que informaban los observadores de Wundt eran normalmente «juicios sobre magnitud, intensidad y duración de estímulos físicos, complementados a veces por evaluaciones de simultaneidad y sucesión» (Danziger, 1990, p. 35) y se utilizaron para derivar leyes generales, principalmente sobre sensación y percepción.
Alrededor de la época de los experimentos de laboratorio de Wundt, en los estudios experimentales sobre la hipnosis en Francia, se originó y constituyó la segunda línea, que consistía en la noción de «someter» a individuos legos a diversas condiciones. Estos estudios diferían de manera importante de los de Wundt: los científicos franceses eran los experimentadores y los pacientes eran sujetos, una clara desviación de la tradición wundtiana en la que los científicos eran sujetos de los experimentos y también observadores (y autores de los informes de investigación). Es decir, en el contexto francés, el papel del experimentador (el observador) y el del sujeto estaban separados. El cambio de rol permitió la observación de categorías de sujetos que no podían informar de estados internos (por ejemplo, niños) o cuyos informes eran sospechosos (por ejemplo, personas con enfermedades mentales). El paradigma, impregnado en gran medida del contexto médico francés, evolucionó inevitablemente hacia la investigación clínica en la que los «sujetos sanos» se comparaban con «sujetos anormales» con el objetivo de descubrir diferencias esenciales entre los dos grupos (Danziger, 1990). Sin embargo, en estos estudios, el experimentador, un médico, tenía una relación profesional con los pacientes. Cabe señalar, para mayor precisión histórica, que antes de los estudios médicos franceses existían ejemplos esporádicos de comparaciones de varias muestras (por ejemplo, los experimentos de James Lind con el escorbuto en el siglo XVIII), pero parece que la idea de «someter» a los participantes a tratamientos se deriva de esta tradición francesa.
La tercera línea implicaba a «solicitantes», en lugar de observadores o sujetos, y los «solicitantes» no eran anormales, al menos originalmente. Los solicitantes fueron voluntarios a los que se pagó para que Francis Galton probara sus «facultades mentales» en Inglaterra, muchos de ellos durante la Exposición Internacional de Salud en Londres en 1884. Durante este período, la frenología fue ampliamente aceptada como un medio para evaluar las habilidades mentales y hubo un gran interés en saber dónde se encontraba uno en relación con los demás. Para lograr tales comparaciones, Galton y otros estadísticos sociales británicos, como Karl Pearson, necesitaban cuantificar la capacidad mental y ubicar esa cantidad en una distribución de puntuaciones; la determinación importante era cómo la puntuación se desviaba del promedio ( Danziger, 1990; Desrosières, 1998). En este enfoque, la relación entre el investigador y el sujeto era mínima: «Para el investigador galtoniano, el sujeto individual era en última instancia “un dato estadístico»» (Danziger, 1990, p. 58). El enfoque estadístico británico aportó los conceptos críticos de medición de características no observables (en este caso, habilidades mentales) y distribución estadística de tales características, componentes esenciales del análisis de la observación en diseños de grupos control aleatorizados. Estas contribuciones se hicieron en un contexto que dio lugar a lo que se consideraron habilidades mentales normales o superiores a la media y, por lo tanto, lógicamente, también a una clase de personas con defectos mentales (las que no eran normales o superiores a la media). Por desgracia, esto condujo también a un cálculo del «valor genético», que, utilizando los principios de la teoría de la evolución de Charles Darwin (primo de Galton), engendró el campo de la eugenesia (véase Desrosières, 1998).
Wundt introdujo métodos de laboratorio en la psicología e intentó extraer reglas generales. Los investigadores franceses idearon diseños en los que el experimentador sometía a los participantes en la investigación a diversas condiciones y compararon a personas normales con personas anormales. Los estadísticos sociales británicos proporcionaron la teoría estadística relacionada con las desviaciones respecto a la media. Todo lo anterior resultó fundamental para los ensayos clínicos en medicina y psicoterapia, pero el componente que faltaba en esta mezcla era la aleatorización. El ímpetu para ese componente crítico provino en parte del deseo de proporcionar conocimiento práctico a varios grupos de consumidores. Los psicólogos académicos consideraron que la educación era un contexto adecuado para demostrar la utilidad de su naciente disciplina. A principios de la década de 1920, la metodología del grupo de tratamiento «se vendía a los directores escolares estadounidenses como el “experimento de control» y se promocionaba como un elemento clave en la comparación de la “eficiencia» de varias medidas administrativas» (Danziger, 1990, p. 114). Poco después, McCall (1923) publicó How to Experiment in Education, que introdujo la experimentación de grupos control en educación y elaboró la noción de aleatorización. Casi al mismo tiempo, sir Ronald Fisher se empezó a encargar de una estación agrícola en la que desarrolló el análisis de varianza y otros procedimientos para comparar los rendimientos de los cultivos (Gehan y Lemak, 1994). El trabajo de Fisher en diseños experimentales aleatorizados y el análisis de los datos derivados de ellos fue absolutamente sorprendente: posiblemente el diseño y análisis de todo ensayo clínico en medicina, psicología y educación se base aún de forma directa en métodos desarrollados por Fisher (Danziger, 1990; Shapiro y Shapiro, 1997b) o se haya derivado de ellos. Las publicaciones de Fisher, sobre todo The Design of Experiments, que apareció en 1935, se volvieron especialmente útiles para los investigadores médicos deseosos de mostrar la eficacia de varios medicamentos, aunque aún se necesitaba un componente adicional, el control de placebo (Gehan y Lemak, 1994).
La introducción de controles placebo para eliminar variables de confusión
El objetivo de la medicina moderna era establecer que los beneficios de cualquier tratamiento médico se debían a las propiedades fisicoquímicas de los medicamentos y no a las expectativas, esperanzas u otros procesos psicológicos del paciente, estableciendo así la especificidad de los supuestos ingredientes activos de los fármacos. A finales de la década de 1930, para descartar estos factores psicológicos, los investigadores en los Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron a usar estudios de placebo a doble ciego, pero el método no triunfó, aparentemente porque el placebo tenía una connotación negativa (Gehan y Lemak, 1994; Shapiro y Shapiro, 1997a, b). Sin embargo, la aceptación del diseño aleatorizado de doble ciego con placebo se extendió gradualmente. Harry Gold, el farmacólogo considerado uno de los creadores del diseño de grupo control con placebo en los Estados Unidos, participó en varias conferencias en la Universidad de Cornell sobre el tema a fines de la década de 1940 y principios de la de 1950 y se convirtió en el primer profesor de farmacología clínica, una nueva disciplina. Como señalaron Shapiro y Shapiro (1997b):
Gold abogó por una comparación entre «un agente supuestamente potente y la ausencia de las propiedades físicas de dicho agente, para hacer que la distinción entre los dos resulte imposible de atribuir a nada que no sea la potencia farmacológica […]. El procedimiento recomendado es el de doble ciego, que requiere una investigación en la que ni el paciente ni el médico conocen la identificación de los dos agentes hasta que los resultados han sido analizados. Esto es imprescindible para evitar la influencia del sesgo subconsciente […]» (Gold, 1954, p. 724). La declaración de Gold culminó veinte años de estudios pioneros de métodos con los cuales evaluar de manera fiable y válida la efectividad de los nuevos medicamentos.
(p. 148)
En 1980, la FDA exigió que se obtuviera evidencia de la efectividad de un medicamento a partir de ensayos aleatorizados a doble ciego con placebo, una medida relativamente nueva históricamente hablando (véase la figura 1.1).
La importancia del diseño de grupo control con placebo a doble ciego aleatorizado no debe subestimarse ni metodológica ni conceptualmente. Pasaron más de trescientos años desde el dualismo cartesiano mente/cuerpo y casi doscientos desde el momento en que Mesmer fue desacreditado por la ausencia de especificidad hasta la institucionalización de un diseño que permitía descartar las fuentes de confusión psicológicas en el establecimiento de los efectos específicos de una sustancia en el cuerpo (véase la figura 1.1).
Antes de dejar la breve historia de los diseños experimentales, vale la pena reiterar que hay dos características esenciales del diseño de grupo control con placebo a doble ciego aleatorizado. La primera es que el placebo administrado como control de los factores psicológicos debe ser indistinguible del tratamiento en todos los aspectos. Para los ensayos de medicamentos, la industria farmacéutica fabrica placebos que son idénticos a los medicamentos supuestamente activos en cuanto a sabor, forma y color. Uno de los problemas asociados a estos diseños, como se verá en capítulos posteriores, es que los sujetos tratarán de adivinar en qué condición se encuentran y utilizarán para ello las señales disponibles (por ejemplo, la presencia o ausencia de efectos secundarios).
La segunda característica crítica del grupo control con placebo a doble ciego aleatorizado está relacionada con el cegamiento. En realidad, el nombre « doble ciego» se refiere a un triple ciego: a lo largo del estudio, tanto el administrador de la intervención como el paciente y el evaluador ignoran qué tratamiento (medicamento o placebo) está recibiendo el paciente. Cualquier desviación de la ceguera podría dar lugar a un sesgo, ya sea directamente (por ejemplo, por parte de un evaluador, que podría puntuar inconscientemente un protocolo a favor de la medicación como mejor que el placebo) o por señales proporcionadas al paciente (por ejemplo, un mayor entusiasmo al administrar el medicamento que al administrar el placebo). Las cuestiones relacionadas con el cegamiento se analizarán en capítulos posteriores.1
La psicoterapia surgió en el contexto del desarrollo de la medicina moderna y utilizó en parte el diseño aleatorizado para legitimar su posición. Pasamos ahora a la tercera historia.
ELSURGIMIENTODELAPSICOTERAPIACOMOPRÁCTICADECURACIÓN
Los orígenes de la curación por la palabra en los Estados Unidos
A lo largo de la breve historia de la medicina moderna, hubo pocas menciones a los trastornos mentales. A fines del siglo XIX la medicina intentaba ser vista como una profesión legítima basada en principios científicos y, como explicamos anteriormente, enfatizaba los procesos fisicoquímicos (es decir, somáticos). La actitud de la medicina hacia los problemas de salud mental era de paralelismo psicofísico: los estados mentales correspondían a estados físicos y se hipotetizaba que los causaba algún proceso fisicoquímico (desconocido) ( Caplan, 1998). Claro está que la mayoría de los trastornos, mentales o físicos, tenían en ese momento causas desconocidas; se clasificaron como funcionales (causa desconocida) en lugar de estructurales (es decir, causa conocida). Se intentó descubrir las causas fisicoquímicas de los trastornos mentales y en general se evitaron escrupulosamente las terapias psicosociales y cualquier tipo de terapia mental (por ejemplo, la psicoterapia basada en la conversación con el paciente).
Según Caplan (1998), en los Estados Unidos coincidieron varios acontecimientos que pusieron en cuestión el énfasis en las explicaciones fisicoquímicas. Primero, apareció el tren como medio de transporte. Los trenes, por supuesto, diferían en muchos aspectos de las formas de transporte anteriores, pero lo importante para el desarrollo de la psicoterapia era que los trenes, cuando las cosas salían mal, padecían colisiones catastróficas, lo que producía una multitud de lesiones diversas. Un motivo de demanda frecuente de las víctimas de accidentes de tren consistía en una constelación difusa de síntomas que generalmente incluía dolor de espalda y conducía al diagnóstico de « columna vertebral de ferrocarril». Lo que era problemático para la medicina era que los testigos desde andenes cercanos a las colisiones informaban de muchos de los mismos síntomas a pesar de que no habían padecido ningún trauma físico, un fenómeno que puso en duda la causa fisicoquímica de los síntomas de los que informaban los pacientes e introdujo la noción de que la mente tenía un papel en ellos.
El segundo precursor sospechoso de la psicoterapia estuvo relacionado con la neurastenia, que se caracterizó por fatiga, ansiedad, dolor de cabeza, impotencia, neuralgia y depresión, y que se convirtió en un trastorno frecuente en los Estados Unidos. Aunque de origen desconocido, se planteó la hipótesis de que era causada por un agotamiento de la energía en el sistema nervioso. No es sorprendente que los tratamientos para la neurastenia variaran espectacularmente, cosa que despertó el interés de algunos médicos preclaros: