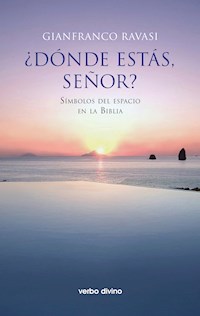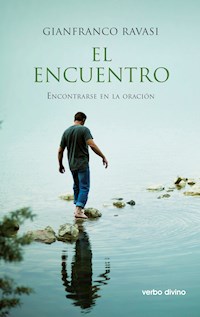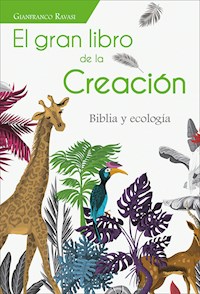
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Fuente
- Sprache: Spanisch
Una cita de la encíclica Laudato si' del papa Francisco es el punto de partida de este libro, en el que el cardenal Ravasi propone a los lectores un viaje fascinante hacia la Creación, tal como se describe en las Sagradas Escrituras. Estructurado en siete etapas (silencio, luz, agua, montañas, vegetación, animales y alimentos), el libro está destinado a todos, creyentes y no creyentes, porque la Creación es nuestro interlocutor común. Para los creyentes es una guía para la vida personal, eclesial y comunitaria; al mismo tiempo, la Biblia se presenta a los no creyentes como un código para interpretar la vida cultural y vivir en nuestra casa común, la tierra. Una obra que quiere ser una sólida invitación a la esperanza y al compromiso en tiempos de tribulación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portada
Portadilla
Créditos
Prólogo
Introducción
I. «Al principio dios creó»
1. La nada, el cielo y la tierra
2. Cultivar y cuidar
3. Nuevos cielos y nueva tierra
4. «Vio Dios que era bueno»
5. Fe y ciencia
II. «“Exista la luz”. Y la luz existió»
1. La luz de Dios
2. Páginas bíblicas luminosas
3. La luz de Navidad
III. «Sacaréis aguas con gozo»
1. Las aguas de Dios
2. El acuario de la Biblia
3. El misterio del mar
4. El diluvio y su mito
5. Hidrografía bíblica
IV. «Venid, subamos al monte del señor»
1. Los montes de Dios
2. Los montes sagrados del Israel bíblico
3. Los montes sagrados de Jesús
V. «Dios hizo brotar toda clase de árboles»
1. El reino vegetal
2. El jardín de la culpa, del amor y de la gloria
3. El desierto convertido en Edén
4. Hojeando el herbario bíblico
5. La ecología de Jesús
6. Medicina natural y homeopatía
VI. «Señor, tú socorres a hombres y animales»
1. Hombres y animales
2. Los animales, en el primer plano de la Creación
3. Bestiario bíblico
VII. «Es el pan que el Señor os da de comer»
1. A la mesa del mundo
2. El pan
3. El vino
4. El ayuno
5. La templanza
6. Menú bíblico
VIII. «Alabanza al creador»
1. El canto bíblico al Creador
2. El canto universal al Creador
3. El canto cristiano al Creador
4. El canto de poetas y científicos al Creador
Bibliografía
Notas
© SAN PABLO 2022 (Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)
Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
E-mail: [email protected] - www.sanpablo.es
© Edizioni San Paolo s.r.l., Cinisello Balsamo (Milán) 2021
Título original: Il grande libro del Creato: Bibbia ed ecologia
Traducido por Juan Antonio Carrera Páramo, SSP
y María Jesús García González (Maria)
Distribución: SAN PABLO. División Comercial
Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050
E-mail: [email protected]
ISBN: 978-84-285-6589-9
Prólogo
«Dios creó el mundo como un exuberante jardín, cubierto de árboles, repleto de manantiales, tachonado de prados y flores. Allí dejó a los hombres y a las mujeres, advirtiéndoles: “Por cada maldad que cometáis, dejaré caer un grano de arena en este inmenso oasis del mundo”. Pero los hombres y las mujeres, indiferentes y superficiales, se dijeron: “¿Qué puede hacer un grano de arena en una extensión verde tan inmensa como esta?”. Y comenzaron a vivir de forma jactanciosa y vana, perpetrando tranquilamente pequeñas y grandes injusticias. Y se olvidaron de que, por cada una de sus culpas, el Creador seguía dejando caer sobre el mundo los infecundos granos de arena. Así aparecieron los desiertos que, año tras año, se expanden, haciendo que los jardines de la tierra, en una trampa mortal, cada vez se estrechen más, ante la indiferencia de sus habitantes. Y el Señor no deja de repetir: “Pero ¿por qué mis criaturas predilectas se empeñan en estropear mi creación transformándola en un inmenso desierto?”».
La historia que acabamos de leer pertenece a la tradición religiosa musulmana y expresa, con una especie de voz universal y de modo deslumbrante, la experiencia que estamos viviendo todos como actores y espectadores y que está presente en todas las religiones. Se suele hablar de modo más frío y técnico de «ecología integral», una situación en la que participan naturaleza y humanidad entrelazadas, mientras se dirigen hacia un futuro desconocido y marcado por el temor.
Como sabemos, esto es lo que señaló el Sínodo de los obispos de la Amazonía celebrado en 2019 y propuso el papa Francisco en su ya famosa encíclica que lleva por título las primeras palabras del Cántico de las criaturas de san Francisco: Laudato si’, mi Signore. Este documento se publicó el 24 de mayo de 2015; desde ese momento la preocupación por el «cuidado de la casa común» –por usar el subtítulo de esta misma encíclica– ha aumentado entre la población, sobre todo entre los jóvenes. Pero la indiferencia y el egoísmo, denunciados en dicha encíclica, no se han agrietado demasiado si pensamos en el deterioro del medio ambiente, que se extiende imparablemente, y en el desprecio o la ceguera por parte de algunos políticos, que solo abordan el tema ante la presión de intereses económicos nacionales e industriales.
De ahí que el Papa desee que el compromiso de la Iglesia católica, y también de todos aquellos que son conscientes de vivir en la misma casa que es nuestro planeta, no se limite a conmemoraciones rituales y a deseos elocuentes, sino que se ponga en práctica durante mucho tiempo, a partir del año 2020, un año emblemático por la experiencia que ha sufrido todo nuestro planeta con la aparición de la pandemia COVID-19.
Introducción
«La Creación [...] es casi otro libro sagrado, cuyas letras son la multitud de las criaturas presentes en el universo». Juan Pablo II, en la audiencia general del 30 de enero de 2002, recogía así una imagen, que aparece también en la Biblia, que ve en la creación una especie de revelación cósmica que hay que leer en la Sagrada Escritura, tal como se canta en el Salmo 19, que tendremos ocasión de comentar. Estas palabras del papa Wojtyla las recupera Laudato si’ (n. 85), que las comenta a través de las entusiastas palabras de una Carta pastoral a los obispos de Canadá (4 de octubre de 2003): «Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella es, además, una continua revelación de lo divino».
«El mundo es un hermoso libro»
Si cediéramos la palabra, un poco por sorpresa, a Carlo Goldoni (1707-1793) en una de sus 120 comedias, La Pamela –la primera que se representó en 1751 sin que los actores tuvieran que llevar máscaras–, observaríamos amargamente con él que «el mundo es un hermoso libro, pero de poco le sirve a quien no sabe leer». La encíclica del papa Francisco supuso una especie de llamada de atención destinada a horadar la indiferencia eclesial y también sociopolítica; a esta encíclica siguieron luego una serie de documentos, tanto a nivel de la Iglesia local como en el ámbito del Vaticano, como, por ejemplo, el texto elaborado y publicado en junio de 2020 por la Mesa interdicasterial de la Santa Sede sobre ecología integral con el título En camino hacia el cuidado de la casa común.
El horizonte temático del cuidado de la creación, casa común de la humanidad, es inmenso, y Laudato si’ presenta en sus capítulos un catálogo extraordinariamente poderoso, porque no se conforma con hacer declaraciones de principios, aunque también sean necesarios, a partir del «Evangelio de la creación», sino que diseña un amplio plan de actuación. Este plan propone una «ecología integral» que supera los «paradigmas tecnocráticos», con sus excesos antropocéntricos, y que se orienta hacia una educación global, espiritual, cultural, social, política, económica y científica. «No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental» (n. 139). De ahí que los temas naturales sean inseparables del análisis de los fenómenos humanos, culturales, morales, urbanos, ocupacionales, familiares, educativos.
El enfoque que hemos adoptado en este volumen no pasará por alto ninguno de los interrogantes planteados, sino que los insertará en un marco especial: el de la Revelación bíblica, que es siempre, para el creyente, «lámpara [...] para mis pasos, luz en mi sendero» (Sal 119,105) de la vida personal, eclesial y comunitaria y que también para los no creyentes es «el gran código» de referencia de la cultura occidental. Pero el texto bíblico habrá de ser asumido no en clave fundamentalista, sino con una adecuada hermenéutica, es decir, con una interpretación apropiada que no sea esclava de la «letra que mata», sino del «Espíritu que da vida» (2Cor 3,6), sin caer por ello en un vago espiritualismo o en un moralismo genérico.
Son muchos los estudios sectoriales que abordan aspectos o realidades específicas del universo en el que estamos inmersos, iluminándolos por medio de textos bíblicos, pero es menos frecuente y más difícil tratar de alcanzar un equilibrio global entre ellos. Porque en los diversos datos fenoménicos que ofrece la Sagrada Escritura hay que identificar el posible mensaje que puede sacarse de ella y actualizarlo. De ahí que, al comienzo de nuestro itinerario –que no pretende ser exhaustivo precisamente por la riqueza y complejidad del contenido de las páginas sagradas–, propongamos una especie de trazado que orientará nuestra posterior investigación.
El fundador del protestantismo metodista, el inglés John Wesley (1703-1791), anotaba en su diario, con fecha 11 de junio de 1739, esta curiosa confesión: «I look upon all the world as my parish»: «Considero que todo el mundo es mi parroquia»; no es solo una opción pastoral para el anuncio cristiano concreto, en la línea de los discípulos del Cristo resucitado: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos [...] yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28,19-20), sino que podría ser también un compromiso para recorrer la creación en todas sus posibilidades, en sus maravillas, en sus tesoros, para hacerlos visibles y disponibles a todos. Y, respecto al diálogo ecuménico, es significativo que Iglesias cristianas diferentes se unan para celebrar juntas la «Jornada mundial de oración por el cuidado de la Creación». El papa Francisco, en su encíclica, resalta especialmente el testimonio del patriarca ecuménico Bartolomeo «sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales» (nn. 8-9).
Un plan de lectura
Como hemos dicho, proponemos ahora un trazado de nuestro recorrido que tendrá, por supuesto, como texto principal de referencia los dos relatos iniciales del Génesis sobre la creación, uno atribuido a la Tradición Sacerdotal del siglo VI a.C. (Gén 1,1–2,4a) y otro a la Tradición Yahvista (siglo X a.C.), que es actualmente objeto de diferentes posiciones de acuerdo con otras coordenadas históricoliterarias (Gén 2,4b–3,24). Pero aunque esta sea la fuente fundamental, los ríos de nuestro análisis se ramificarán por el extenso territorio de las Sagradas Escrituras hebreas y cristianas.
La primera parte, por tanto, comienza con el horizonte de la creación, que desgarra el silencio de la nada con la palabra creadora divina. A la cabeza del acto creador se coloca ha-‘adam, el Hombre, con su misión de «cultivar y custodiar» la tierra, pero también de «dominarla y someterla», expresiones que merecerían una cuidadosa interpretación para evitar abusos. Surgen otras consecuencias importantes: desde la sostenibilidad hasta el diálogo entre ciencia y fe, sobre todo con la dialéctica de la evolución-creación, desde el diseño de la creación hasta su finalidad escatológica.
La segunda parte está protagonizada por la creatura primordial, la luz, un arquetipo no solo natural y universal, sino también teológico, que se manifiesta con la afirmación «Dios es luz» y con la posibilidad –gracias a su propia condición– de describir la inmanencia y la trascendencia. Luego la mirada se dirigirá a las estrellas, que parecen centinelas celestiales; al sol, al que se ordena que se «detenga» en el episodio de Josué, y al fuego, pero también a las categorías espirituales del esplendor de la Natividad y de Cristo, «luz del mundo».
La tercera parte introduce la otra realidad primigenia, el agua, cuyo flujo natural y simbólico empapa muchas páginas bíblicas y se convierte en signo de vida física pero también espiritual, saciando la sed y regenerando el espíritu en el bautismo. Sería posible componer un auténtico acuario bíblico formado por manantiales y torrentes, ríos y pozos, piscinas y cisternas, nubes y lluvia, olas y tempestades, nieve y rocío. Pero si es verdad que existe una hidrografía bíblica marina y fluvial que tiene como eje el Jordán, también es verdad que se delinea un rostro oscuro del agua. Es el misterio que se oculta en el mar, considerado como símbolo del caos y de la nada; en el diluvio se manifiesta de forma devastadora, provocando una especie de des-creación.
En la cuarta parte se elevan los montes, que adoptan diversos rasgos en la estructura geográfica e histórica. Porque a menudo son cumbres sagradas y destino místico y literario, pero son también «tierras altas», señal de idolatría. La orografía bíblica permite trazar en cierto modo una secuencia de la propia historia de la salvación. Es lo que proponemos con el ascenso a nueve «montes sagrados», cinco del Antiguo Testamento (Moria, Sinaí, Nebo, Sion y Carmelo) y cuatro del Nuevo (el monte de las Bienaventuranzas, el de la Transfiguración, el Gólgota y el de los Olivos).
La quinta parte se centra en un escenario exuberante, el de la vegetación. La botánica bíblica es fenoménica y simbólica al mismo tiempo y comienza con el misterioso y fascinante jardín del Edén, donde se elevan árboles imposibles de clasificar a nivel científico, como el árbol «de la vida» y el árbol «del conocimiento del bien y del mal». El jardín será posteriormente el lugar de la culpa, pero es también la sede del amor, en el Cantar de los Cantares, y se transfigurará en paraíso escatológico. Sin pasar por alto el desierto, hemos querido ofrecer, por un lado, todo un herbario bíblico ilustrado con los ejemplares más destacados: el olivo, la higuera, la vid, la zarza y las palmeras, plantas típicas de la ecología sagrada; por otro lado, recorreremos un «vocabulario ecológico», desde la A de «acacia» hasta la Z de «zarza», pasando por la C de «cizaña». Pero al final serán predominantes las parábolas de Jesús, con el horizonte agrícola hacia el que se dirigen sus ojos, mientras tratamos de introducirnos en el controvertido mundo de la homeopatía, que al parecer ya se practicaba en el antiguo Israel.
La sexta parte está poblada de animales y sus vínculos con la humanidad, y prestaremos atención al «animalario bíblico». Veremos desfilar un maravilloso bestiario que nos permitirá elaborar un «vocabulario zoológico», desde la A de «abeja» o «avestruz» hasta la Z de «zorro». Entrará en escena el maravilloso bestiario de Job (capítulos 38-42), pero también ofreceremos una descripción más concreta de algunos animales que tienen una fuerte carga simbólica, como el cordero, la serpiente, el asno, el caballo, la paloma, los peces e incluso el camello y el escorpión. Conscientes de que, con frecuencia, la etología es adoptada por la ética (como demuestran las fábulas) y hace que los animales se conviertan en maestros de los hombres, incidiremos en la impresionante carrera de los cuatro caballos y sus correspondientes jinetes del Apocalipsis (6,1-8).
La séptima parte presenta una mesa con alimentos que, no en sentido material, sino en sentido simbólico, describe a la humanidad con sus diferentes experiencias personales y comunitarias. El pan y el vino son los elementos fundamentales de la mesa bíblica, sobre todo en su aspecto eucarístico, al cual se asocia el tema de la caridad fraterna y de la hospitalidad. Pero no podemos ignorar, por su importancia, su contraparte, el ayuno, ni la virtud de la templanza. También respecto a todo ello elaboraremos una especie de menú bíblico, un auténtico vocabulario de alimentos que, desde la A de «ácimos» o de «aceite», llega hasta la V de «vinagre». Y tampoco olvidaremos el controvertido tema de las dietas vegana y vegetariana.
Contemplar, meditar, cantar
Con estas siete partes podríamos poner fin al recorrido exegético-teológico de nuestro texto, y concluir así nuestro estudio. Pero hemos considerado que sería valioso para el lector incluir un último apartado orante y meditativo o contemplativo. El mismo papa Francisco, al final de su encíclica, incluye una «oración por nuestra tierra», y en los últimos números del documento alude a la liturgia y, además, al místico y poeta san Juan de la Cruz. Porque, si bien es cierto –como confesaba el gran Blaise Pascal en sus Pensamientos (n. 206)– que «me estremece el silencio eterno de estos espacios infinitos», hay que reconocer también que este mismo silencio puede ser no una mera ausencia, como si estuviese «negro» y vacío, sino que puede ser «blanco», es decir, la suma de todas las palabras esenciales y principales, como ocurre con los colores.
Estas son las palabras del místico español, que nació en la provincia de Ávila en 1542 y falleció en 1592, tomadas de su Cántico espiritual y citadas en el n. 234 de Laudato si’: «Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas, y hermosas, o graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi Amado para mí. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la variedad de sus arboledas y en el suave canto de aves hacen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi Amado para mí» (XIV, 6-7).
Por eso la parte octava recoge, a continuación, un «laudatorio», es decir, un conjunto de alabanzas en honor al Creador, articulado en dos bloques. El primero es el «inspirado», vinculado al canto de los Salmistas, de acuerdo con el género literario de los «himnos al Creador». Hemos escogido seis Salmos (8, 19, 29, 65, 104 y 148) que despliegan una gran gama de escenarios naturales en los cuales es posible celebrar casi una liturgia cósmica. El segundo bloque, por su parte, es heterogéneo y variado. Hemos reunido numerosas voces procedentes de las diferentes religiones, a las que se unen algunas oraciones que las diferentes Iglesias y confesiones cristianas han ido componiendo a lo largo de los siglos; por último, una antología compuesta por testimonios orantes de poetas y hombres de ciencia.
Las diez «plagas»
Las páginas de este volumen han ido naciendo cronológicamente durante la experiencia, en muchos sentidos trágica, del coronavirus. En un contexto parecido el papa Francisco situó, el 3 de octubre de 2020, su Carta encíclica Fratelli tutti, destinada a resaltar de modo general la «fraternidad y la amistad social», pero también a subrayar que esta pandemia ha hecho redescubrir una pertenencia fraterna entre personas y pueblos (n. 32). Precisamente el Papa y numerosos científicos e intelectuales han destacado cierta correlación entre dicha pandemia y las insensatas acciones de los seres humanos en la creación. El Antiguo Testamento se mueve siguiendo fundamentalmente esta trayectoria, pero la supera por su cuestionable interpretación teológica de la «retribución», según la cual todo sufrimiento físico es el castigo de una culpa, de acuerdo con el binomio «crimen y castigo». Cristo, como hemos observado, rechazará este esquema mecánico e inhumano, por ejemplo, cuando trata con el ciego de nacimiento ( Jn 9,1-3).
Es cierto que la Sagrada Escritura está familiarizada con fenómenos de epidemias, empezando por la célebre y triste tríada «espada-hambre-peste», mencionada varias veces, sobre todo en la predicación profética, en particular con Jeremías: «Voy a acabar con ellos mediante la espada, el hambre y la peste» ( Jer 14,12; véase 15,12; 21,6-7; 24,10; 27,8.13; 29,17; 32,24; 34,17; 42,17). En la misma apocalíptica neotestamentaria, a la Muerte y a los Infiernos personificados «se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, epidemias y con las fieras salvajes» (6,8). La interacción entre elementos históricos (espada y hambre) y naturales (epidemias y fieras salvajes) confirma la visión de una ecología integral que puede destruir a la humanidad si actúa sin respetar la creación.
Durante el reino de David, Israel sufrió una plaga que se hizo muy famosa, en parte por su doble interpretación, divina (2Sam 24,15) y satánica (1Crón 21,14), que ofrecen dos relatos bíblicos distintos. Pero el tipo de plaga más generalizado es el representado por el acontecimiento naturalteológico narrado en el libro del Éxodo (7,14–11,10), de las diez «plagas de Egipto», reducidas a siete en el Salmo 78 (vv. 43-51) y a nueve en el Salmo 105 (vv. 27-36). Precisamente el exegeta J. Alberto Soggin recomendaba «evitar la banalización racionalista de estas plagas y prestar atención al alma del texto: el triunfo de los humildes y marginados sobre la potencia mundial de Egipto, la humillación del faraón».
Aun así, si bien es cierto que quien entra en acción es el Dios liberador, y por tanto la clave de interpretación es teológica (como se refleja en la «plaga» de la muerte de los primogénitos, al mismo tiempo que se consagran al Señor los primogénitos hebreos en Éx 13,1-2.11-16), las desgracias que acaecen sobre la tierra egipcia y su ecosistema tienen una raíz natural que los especialistas han interpretado de diferentes maneras y que queremos describir brevemente en la secuencia del texto del relato del Éxodo. En él se revela el fruto redaccional de diferentes tradiciones entretejidas en una única narración.
El «Nilo rojo» (primera plaga) se produce durante los meses de julio y agosto debido al barro que se forma con las grandes crecidas de los ríos: los microorganismos presentes en el agua (Euglana sanguínea) absorben oxígeno, lo que provoca la muerte de muchos peces. Los sapos y las ranas (segunda plaga) nacen en los humedales que se forman tras la retirada del Nilo, mientras los mosquitos o quizá, como lo entendió el historiador Flavio Josefo, los piojos y parásitos (tercera plaga) son característicos de las zonas pantanosas que deja la retirada del Nilo. La mosca tropical, stomoxys calcitrans (cuarta plaga) ataca animales y seres humanos cuando, en diciembre-enero, el Nilo decrece. La muerte de los animales (quinta plaga) que provoca la peste y que aparece descrita con gran énfasis («todos los animales murieron») es un fenómeno poco frecuente pero real en Egipto. Las úlceras (sexta plaga) quizá se refieran al ántrax, una enfermedad de la piel que transmite la mosca tropical.
El granizo (séptima plaga) es un fenómeno invernal muy raro en Egipto pero que, cuando ocurre, provoca grandes daños a los cultivos de lino y de cebada. Las langostas (octava plaga) son un mal endémico de la agricultura de todo Oriente, y la Biblia ofrece muchos datos sobre ellas (puede verse, por ejemplo, Jl 2,1-11). El noveno castigo, que recuerda al viento llamado «siroco negro», causante de tormentas de arena que oscurecen el cielo, tiene aún una mayor simbología: el alejamiento de la luz y la irrupción de las tinieblas prepara la noche del desastre. Parece como si estuviéramos asistiendo a un juicio final cósmico, como sucedió durante la muerte de Jesús: «Al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona» (Mc 15,33; cf Sab 17,1–18,4). Y fue esa noche cuando se produjo –como hemos dicho– la última plaga, que no puede atribuirse a causas atmosféricas de Egipto: la muerte de los primogénitos, señal evidente de que los acontecimientos precedentes han de explicarse con una interpretación teológica.
El amor en tiempos del coronavirus
El excursus sobre las plagas bíblicas, en particular la que afligió al Egipto faraónico, nos lleva a la experiencia de la pandemia de COVID-19 que hemos vivido nosotros y que, como ya hemos dicho, ha sido el trasfondo sobre el que se ha elaborado este libro. Esta pandemia ha generado, y producirá en el futuro, nuevos fenómenos y modelos culturales, religiosos, sociales y, más en concreto, antropológicos. Pero quizá en nuestros días falten –a pesar de la imponente bibliografía que ha acompañado este drama mundial– grandes figuras intelectuales capaces de extraer de la realidad vivida un emblema simbólico. Para explicar esta observación basta con remitirnos a la detallada descripción de la peste que golpeó a Italia entre 1629-1631, tal como figura en las memorables páginas de Los novios, de Alessandro Manzoni. O remitirnos a La peste, obra maestra de Albert Camus, sobre todo por el problema de teodicea que propone, en la línea de Los hermanos Karamazov, de Dostoyevski. O incluso podemos acudir a la menos conocida pero sugerente obra Cartas desde una ciudad en duelo (1885), del médico y escritor sueco Axel Munthe, que viajó a Nápoles en 1884 para curar a las víctimas de una epidemia de cólera.
Pero a nivel religioso sí que ha aparecido una figura relevante: las imágenes, transmitidas mundialmente, del papa Francisco en una desierta Plaza de San Pedro, bajo una intensa lluvia con el emblema del Cristo crucificado y con las palabras evangélicas que versan sobre la tempestad calmada aquella tarde del 27 de marzo de 2020, fueron y serán la maravillosa visión general de un gran enfoque humano y espiritual a la pandemia. El papa Francisco ha hablado en diferentes ocasiones de ese hecho que está en el corazón mismo del cristianismo. Porque el Dios cristiano no es como las divinidades antiguas como Jove/Júpiter, aisladas en su dorado Olimpo, indiferentes ante los sufrimientos humanos. Es, por el contrario, un Dios que en la Encarnación optó por asumir nuestra propia identidad, hecha de alegrías, pero también y sobre todo de limitaciones, de dolor y de muerte.
Cristo tuvo también miedo y temor ante la muerte, cuyo severo rostro se mostraba ante él como se nos ha mostrado a todos en esos momentos, aunque antes lo hubiéramos rechazado e ignorado: «Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz» envenenado. También él vivió el aislamiento de sus amigos, los discípulos, que se quedaron lejos o que, como es el caso de muchas personas enfermas, lo abandonaron. También sufrió en su cuerpo el daño de la tortura y experimentó la peor de las soledades, el silencio del Padre («Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»).
Al final también él, por la crucifixión, murió como muchos enfermos de coronavirus, por asfixia, después de haber exhalado su último aliento. Tenía razón el teólogo, mártir del nazismo, Dietrich Bonhoeffer, cuando en su diario en la cárcel escribía: «Dios, en Cristo, no nos salva por su omnipotencia, sino por su impotencia». Así es, porque en esos momentos no se inclina sobre algún enfermo para sanarlo, como había hecho durante su vida terrena, sino que se convierte él mismo en un hombre sufriente y mortal. No nos liberaba del sufrimiento, sino que estaba con nosotros en el sufrimiento físico e interior.
No obstante, aun cuando era un cadáver, movido de un lado para otro, como también les ha ocurrido en este período a muchas víctimas del virus, seguía siendo el Hijo de Dios. Y por eso precisamente –al experimentar en su carne nuestra humanidad, miserable, frágil y mortal– puso en ella para siempre una semilla de eternidad y de esperanza destinada a brotar. Y este es el sentido de la Pascua, «la otra cara de la vida, la que no vemos nosotros», como decía el poeta austríaco Rainer M. Rilke.
A nivel cultural, esta enfermedad nos ha enseñado muchas cosas tanto a creyentes como a no creyentes. Porque nos ha revelado la grandeza de la ciencia, pero también sus limitaciones; ha reescrito la escala de valores, que no tiene ya en su cúspide el dinero o el poder; estar en casa juntos, padres e hijos, jóvenes y ancianos, nos ha hecho replantearnos las dificultades y las alegrías de las relaciones, las que no son solo virtuales; ha simplificado lo superfluo y nos ha enseñado lo esencial; nos ha obligado a mirar, en los ojos de nuestros seres queridos, nuestra propia muerte; nos ha convertido en hermanos y hermanas de numerosos Jobs, dándonos también a nosotros el derecho a protestar ante Dios, a elevarle nuestras súplicas y nuestros lamentos.
Pero, sobre todo, ha revelado un valor fundamental que es indisociablemente humano y religioso: el amor. Muchos conocemos la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, El amor en tiempos del cólera (1982), un título que podría haberse escrito para tiempos del coronavirus. Un título que se ha hecho real, sobre todo, para muchos médicos, enfermeros, voluntarios, operarios de diferente tipo, dispuestos a ir más allá del mandamiento «ama a tu prójimo como a ti mismo», para seguir aquella máxima de Jesús: «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos» ( Jn 15,13). La encíclica Fratelli tutti es la actualización más estructurada de esa máxima en todos los itinerarios religiosos, éticos, sociales, políticos, culturales.
Tenemos frente a nosotros un futuro incierto y difícil, sobre todo a nivel social y económico. La propia ciencia está trabajando, buscando una vacuna1. Porque la naturaleza revela un rostro sombrío, como veremos en nuestros análisis bíblicos. En general, el virus constituye un capítulo que muchos ignoran y que resulta asombroso para la propia bioquímica. Nadie sabe exactamente cómo y cuándo aparecieron los virus sobre la Tierra. Algunos creen que nacieron antes que cualquier otra forma de vida; otros sostienen que aparecieron durante el desarrollo de las primeras formas de vida; otros creen que son una regresión de alguna forma de vida más evolucionada.
Pero nadie ha sido capaz aún de determinar con certeza si son o no seres vivos. De acuerdo con los diferentes criterios que definen las formas de vida (por ejemplo metabolismo, ósmosis, crecimiento), parece que a los virus solo puede atribuírseles uno: la capacidad de reproducirse. Entonces, ¿bastaría la replicación parasitaria para definir el virus como una forma de vida? ¿Es esto realmente suficiente para concluir el debate sobre qué diferencia a una forma de vida de un conjunto complejo de moléculas?
Nos habría gustado echar un vistazo, de forma únicamente ilustrativa, elemental y desde luego no especializada, a uno de los muchos interrogantes científicos que comenzaron ya en el pasado y que se han vuelto hoy más urgentes y han adquirido un fuerte impacto también a nivel divulgativo. Pero dado el contexto en el que ha surgido este libro y su tipología teológica, queremos ceñirnos a la experiencia cultural y religiosa para esta experiencia que ha vivido la humanidad. Hay una especie de mantra que se viene repitiendo incluso entre quienes no tienen una idea concreta sobre ella: es el término «resiliencia», que procede del latín resilire, rebotar, y que describe la propiedad que tienen algunos materiales, como los metales, de absorber un golpe sin romperse y recuperar su forma original. Extrapolado al ámbito psicológico, sería el proceso cognitivo, emocional y conductual que elabora el dolor, la pérdida, el luto y las experiencias traumáticas superándolas, reconstruyendo el propio sistema personal y desarrollando energías interiores hasta entonces desconocidas.
Por tanto, ¿es posible esperar, por medio de la misma capacidad humana de la resiliencia, la reactivación de la vida personal y comunitaria en plenitud? Pero a esta creencia de tipo psico-físico ha de asociarse la tarea que la fe desempeña por medio de la virtud teologal de la esperanza y el reconocimiento de la supremacía de la gracia divina. Se suele decir que en la Biblia aparece 365 veces este saludo divino: «¡No tengas miedo!». Es prácticamente el «buenos días» que Dios repite cada amanecer. Y también lo repite en este período de tiempo tan complicado. Y a quien ha perdido la fe se le podría proponer otra cosa: la confesión del escritor García Márquez que hemos citado antes: «Desafortunadamente, Dios no tiene un lugar en mi vida. Pero albergo la esperanza de que, si existe, él tenga un lugar para mí en la suya».
Venerar la tierra
En la encíclica Fratelli tutti, el papa Francisco recuerda que «cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas [...] El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad» (nn. 117-118). La creación es, pues, nuestro común interlocutor porque está destinada a todos. El Papa, citando a los grandes Padres de la Iglesia, como Basilio, Ambrosio, Agustín y Pedro Crisólogo, insiste en el valor principal y fundamental del destino universal de los bienes creados (n. 119).
Desde esta perspectiva, la tierra, con sus dones y sus frutos, no puede reducirse a un mero instrumento ni únicamente a un escenario, porque es el principio vital de la existencia de los seres vivos. En realidad es posible volver a transcribir libremente, para todos los hombres y mujeres, además de para el prójimo, el famoso precepto bíblico de esta manera: «Ama a la tierra como a ti mismo». San Agustín invitaba a venerar la tierra, sin idolatría, eso sí, pero reconociendo en ella un parentesco con nosotros, aunque conservando su propia identidad. Desde esta perspectiva, como hemos vivido durante este atormentado tiempo de pandemia, hemos de reconocer que la tierra tiene sus secretos, sus enigmas, sus misterios. Nuestra actitud ante ella podría experimentarse incluso en otro sentido al que podríamos conferir un eslogan optimista: «Hermoso es lo que vemos; más hermoso lo que conocemos, pero mucho más hermoso aún lo que todavía ignoramos».
Quien formuló esta sugerente trilogía sobre nuestro saber fue el gran científico danés Niels Steensen, cuyo nombre latinizado es Nicolás Steno, y que vivió entre 1638 y 1686 y residió algunos años en Toscana. Para él el más alto nivel de la investigación científica se entrelazaba con el deseo religioso. Porque, por un lado, sus estudios de anatomía (por ejemplo, el descubrimiento del «conducto de Steno» o conducto parotídeo) y de geología (la «ley de Steno» o principio de superposición de estratos) fueron fundamentales. Y, por otro lado, hay que recordar que fue un apasionado creyente y obispo de Hannover, proclamado beato por Juan Pablo II en 1988.
Los tres niveles que propone son un itinerario ideal de la mente y el alma. Es fascinante el recorrido que nos conduce a la profundidad, más allá de la superficie, a los secretos de la naturaleza, del cuerpo y del espíritu. Pero, con humildad, todo gran científico y todo auténtico creyente siente vibrar la predominante atracción que ejerce lo desconocido. No solo en lo infinitamente grande, sino también en lo microscópico, cada descubrimiento revela nuevos horizontes desconocidos que estudiar. Tanto en la ciencia como en la fe, el misterio no es oscuridad irracional, sino luz aún no revelada pero siempre vivaz y nunca sofocada. Y será esta la lección que nos ofrezca la Biblia en el itinerario que vamos a comenzar.
I
«AL PRINCIPIO DIOS CREÓ»
1
La nada, el cielo y la tierra
En la asamblea del templo de Jerusalén se hace silencio; un solista se pone en pie y entona el Gran Hallel, la alabanza a Dios por excelencia, o sea, el Salmo 136: «Dad gracias al Señor porque es bueno [...] Él hizo sabiamente los cielos [...] Él afianzó sobre las aguas la tierra [...] Él hizo lumbreras gigantes [...] El sol para regir el día [...] La luna y las estrellas para regir la noche». Y el pueblo, tras cada verso, exclama: «Porque es eterna su misericordia». En esta estrofa, que daba comienzo a un rosario de otras estrofas dedicadas a la historia sagrada para componer una especie de Credo de Israel, se vislumbraba la inolvidable primera página de la Biblia, el famoso capítulo 1 del Génesis, que comenzaba con un lapidario «Al principio creó Dios el cielo y la tierra», en hebreo: Bere’shît bara’ ’Elohîm ’et hasshamajim we’et ha’ares.
La semana de la Creación
Se trataba de una página curiosa por su solemne repetitividad. Hoy nos parece como si se hubiera compuesto por ordenador de acuerdo con un complicado esquema numérico: 7 días en los que se realizan 8 obras divinas divididas en 2 grupos de 4; 7 fórmulas fijas en la base de la trama de la narración; 7 repeticiones del verbo bara’, «crear»; el nombre de Dios se repite 35 veces (7x5); la «tierra y el cielo» entran en escena 21 veces (7x3); el primer versículo se compone de 7 palabras, y el segundo de 14 (7x2)... Esta especie de cábala, acompasada con el 7 de la semana litúrgica, número de la plenitud, la perfección y la armonía, estaba destinada a celebrar la irrupción de la palabra creadora divina en el silencio de la nada y en las tinieblas del caos. Porque toda la creación se resume en un poderoso imperativo que comentaremos más adelante: «“¡Exista la luz!”. Y la luz existió».
No podemos dejar de comenzar en esta página que abre la Biblia para dar inicio a nuestro largo viaje al interior de la creación tal como está descrita en la Sagrada Escritura. Dios no crea el mundo a través de una lucha primordial entre divinidades, tal como enseñaban las antiguas cosmologías babilónicas, según las cuales Marduk, el dios creador vencedor, hizo pedazos a la divinidad malvada Tiamat y formó con ella el universo. La creación llevaba, pues, forzosamente dentro de sí el estigma del mal y de las limitaciones a causa del dios que nunca había sido derrotado. Pero para la Biblia, como dirá el evangelista Juan en esa obra maestra que es el prólogo de su evangelio, «En el principio existía el Verbo (el Logos)», el Verbo eficaz, divino, y «por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho» (1,1.3).
El horizonte creado, contemplado desde la fe judeocristiana, es, pues, como una obra de arte salida de las manos de Dios, o mejor dicho, de sus labios. Porque su palabra es eficaz y –como decía Fausto, de Goethe– sí, Wort, «palabra», pero también Kraft, «potencia», Sinn, «significado», y Tat, «acto, hecho». Ya en Ezequiel, Dios exclamaba: «Yo, el Señor, lo digo y lo hago» (36,36; 37,14), en parte también porque en hebreo un solo término, dabar, significa «palabra» y «hecho». Y de ahí que cielo y tierra sean considerados como un pergamino ideal sobre el cual se ha escrito un mensaje divino revelado al hombre. O, de manera más sugerente, podríamos pensar, con el poeta del Salmo 19 –texto que enseguida comentaremos– que en el mundo fluye una música silenciosa, una voz sin voz, un canal de escucha que sobrepasa los umbrales del oído, y por eso está abierta a todos y todos la reconocen: «El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje».
El apóstol Pablo, en la Carta a los Romanos, repetirá de modo más formal y esencial esta idea: «Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras» (1,20). Junto a la Revelación presente en la Biblia hay otra palabra divina, menos explícita y directa, pero que toda persona humana puede leer hojeando las páginas de la creación. La fe bíblica está, por tanto, vinculada también a la naturaleza, y a la creación, un concepto que supone un Autor que la precede y la supera, así como «la tierra nos precede y nos ha sido dada», por usar una expresión de Laudato si’ (n. 67), que reserva un capítulo completo, el segundo, al «Evangelio de la creación» (nn. 62-100). Se trata de un texto de gran claridad e intensidad que hay que leer por entero y meditar. De modo muy claro Juan Pablo II, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en 1990 afirmaba ya que «los cristianos [...] descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador forman parte de su fe» (n. 15).
Desierto, tinieblas y abismo
«Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano». Las palabras que la madre de siete hermanos en la época de los macabeos dirige al más joven de sus hijos (2Mac 7,28) en el umbral de su martirio expresan de forma clara la doctrina de la creación desde la nada. Esto era posible porque estaban en época helenística (siglos III-II a.C.) y conocían ya las categorías filosóficas griegas de «ser» y «nada», tan difíciles para la mentalidad semítica, más práctica. Por tanto, la pregunta inicial es la siguiente: ¿cómo formula el Génesis el concepto de «creación» en sentido estricto, es decir, «no de cosas que ya existían»? Vayamos en primer lugar a otro texto bíblico.
«¿Quién señaló sus dimensiones (¡seguro que lo sabes!) o le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde encaja su basamento o quién asentó su piedra angular?». Estas preguntas apremiantes que Dios, el Creador, dirige a Job al final de su larga protesta (38,5-6), permiten intuir la antigua idea que los autores de la Biblia tenían sobre la tierra. Una inmensa plataforma cuadrada (suele hablarse de los «cuatro confines») sostenida por cuatro poderosas columnas sobre la extensión del océano, símbolo de las aguas caóticas y de la nada. Sobre ella se elevaba la grandiosa cúpula del cielo.
El verbo hebreo que se usa en el primer capítulo del Génesis para indicar el acto originario de esta arquitectura es bara’, «crear», que indica en sí la obra del carpintero o del escultor que transforman una materia prima. Naturalmente, el acto creador es algo diferente porque supone la nada, y no algo preexistente, como hacen precisamente los artesanos y los escultores. Como ya hemos dicho, a la mentalidad semítica le costaba mucho expresar conceptos abstractos como el de la «nada». Y por eso el autor sagrado recurre a tres imágenes simbólicas: «La tierra estaba informe y vacía; la tiniebla cubría la superficie del abismo» (1,2). En hebreo, «informe y vacío» es tohu wabohu, una expresión de tintes lúgubres, casi onomatopéyicos: evoca una superficie desértica, desolada, marcada por la ausencia de vida, por el silencio y por la muerte: la nada, precisamente. Luego estaban la «tiniebla», negación de la luz: el primer acto creador dará origen precisamente a la luz («“Exista la luz”. Y la luz existió» [1,3]).
Por último está el abismo, en hebreo tehôm, que se apoya sobre la tierra, la cual, como hemos dicho, se concebía entonces como una plataforma sustentada sobre columnas que se erigían sobre ese vacío abisal y vertiginoso. Desierto, tiniebla y abismo forman entonces la tríada simbólica, que el autor sagrado utiliza para definir la nada que está detrás del acto creador divino. En otro lugar de la Biblia se adoptará otra imagen, a la que ya hemos aludido, que es la del mar, considerado como un monstruo que muerde con sus olas la tierra firme, es decir, lo creado. En la visión de la creación según la Biblia no hay duda sobre la primacía del Creador, que procede en su obra con una serie de actos, fruto exclusivo de su palabra.
El gran poeta alemán Friedrich Hölderlin (1770-1843) pensaba que la creación había tenido lugar de la misma manera en la que surgen continentes cuando se retira el océano: Dios infinito crea, casi retirándose, para dejar espacio a la criatura y, en el caso del hombre, para dejar una puerta a la libertad que puede llegar incluso a convertirse en una huida de Dios. Es lo que el judaísmo denomina zimzum, es decir, la «retirada» del Creador frente a lo creado. Esto es un simbolismo, que no niega el infinito de Dios, que todo lo supera y envuelve; pero que nos recuerda que la creación (y, por tanto, también la humanidad) es limitada, no divina, que es obra de las manos del Creador, que precisamente nos precede y nos supera. Por lo tanto, la creación permanece siempre suspendida sobre el cráter de la nada. Como afirma el papa Francisco en Laudato si’ (n. 78), «el pensamiento judío-cristiano desmitificó la naturaleza», a diferencia de las civilizaciones circundantes y de otras culturas que la identificaron de modo panteísta con la propia divinidad.
«Padre nuestro que estás en el cielo»
«¡Ay, mi Señor! Tú has hecho el cielo y la tierra con gran poder y poderoso brazo. Nada te resulta imposible». Así se dirige el profeta Jeremías (32,17) al Creador. De modo aún más claro y poético, el Salmista retoma el inicio del Génesis y señala la maravilla celestial: «La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de su boca, sus ejércitos» (Sal 33,6). Ahora bien, ¿quién no recuerda el comienzo de la oración de Jesús: «Padre nuestro que estás en el cielo» o el inicio de sus parábolas «El Reino de los cielos se parece a...» o su gloriosa ascensión al cielo? Es evidente que el punto de partida de estas comparaciones es el firmamento, que –como hemos dicho– la Biblia concebía como una gigantesca cúpula sostenida por columnas cósmicas cuyos cimientos se hundían, más allá de la plataforma terrestre, en el abismo caótico e infernal, las antípodas del cielo.
Una cúpula sobre la cual se reúnen las «aguas superiores», que se filtran sobre la tierra a través de rendijas y compuertas. En esta majestuosa bóveda se abren las «grandes luminarias» del sol y de la luna y están fijas las estrellas: «Y dijo Dios: “Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas”. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento “cielo”. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo» (Gén 1,6-8).
Pero es evidente que el cielo, como el cosmos en su totalidad, se convierte –no solo para la Biblia, sino para las otras culturas– en un símbolo de realidad trascendente. Ya hemos dicho que el Salmista, por ejemplo, está firmemente convencido de que «el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos» (Sal 19,2). En el cielo se localizará la residencia divina, como señal de trascendencia, pero en la idea de que ni «los cielos [ni] los cielos de los cielos» pueden contener al Creador infinito y eterno (1Re 8,27). En el cielo se ubicará también la residencia de los justos, en comunión con el Señor: esta residencia recibirá un nombre de origen persa, pardes en hebreo, es decir, «paraíso», que designa en sí mismo un regio «huerto cerrado» (Cant 4,13). Analizaremos particularmente este tema más adelante.
Jesús en la cruz asegurará este «paraíso» de intimidad divina al malhechor arrepentido (Lc 23,43); Pablo describirá su experiencia de éxtasis de haber sido «arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso» (2Cor 12,2.4) y el Apocalipsis prometerá: «Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios» (Ap 2,7). El cielo, es, pues, una gran señal teológica que se recibe a través del vuelo de las aves, el movimiento de los vientos y las nubes y las previsiones meteorológicas (Lc 12,54-56). Es la representación de la otredad y de la superioridad de Dios respecto a nosotros, criaturas limitadas y finitas.
Del horizonte de luz el Hijo de Dios desciende en su encarnación, convirtiéndose en hombre en la tierra, pero también en «pan bajado del cielo». Volverá al cielo en su gloria pascual, consumada en la redención: «Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo» ( Jn 3,13). La ascensión (Lc 24,51), que no ha de entenderse físicamente en clave «astronáutica», es la representación de este misterio que sella el regreso al infi- nito de quien ha querido estar en el terreno finito por medio de su humanidad. El cielo es, por tanto, símbolo del infinito donde «Cristo está sentado a la derecha de Dios» (Col 3,1) y del cual «volverá como lo habéis visto marcharse al cielo» (He 1,11). La Carta a los Hebreos describe a Cristo como sumo sacerdote que «entró no en un santuario construido por hombres, sino en el mismo cielo» (Heb 9,24).
Pero existe la idea, como decíamos, de que no es el cielo físico el que alberga a Dios, porque «los cielos desaparecerán estrepitosamente» (2Pe 3,10) y habrá «un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron» (Ap 21,1). Este monumental templo cósmico, que tiene como bóveda el cielo en el que –según el Salmo 148, que comentaremos más adelante– se entona un aleluya coral, es, pues, un gran símbolo que nos habla del misterio de Dios y del hombre. Porque Dios crea los cielos, pero los trasciende, como ya había supuesto el rey Salomón en su oración de consagración del templo de Sion al que hemos aludido ya: «Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte» (1Re 8,27). Cristo, Hijo de Dios, en la gloria de la Pascua regresa en la trascendencia de su divinidad, llevando consigo la humanidad redimida (cf Ef 4,8-10). De nuevo, la Biblia nos enseña a ver en la creación una señal superior, un símbolo mayor que esta admirable criatura que es el universo estelar.
«¡Tierra, tierra, tierra, escucha la palabra del Señor!»
El profeta Jeremías se dirige a la tierra, en hebreo ‘eres, como si fuese una persona (22,29). Naturalmente, en el Antiguo Testamento, este vocabulario está destinado a ensalzar una porción de terreno de cerca de 25.000 kilómetros cuadrados, un poco más pequeño que Sicilia, que era la «tierra prometida» por excelencia y que se convertiría en la «tierra de Israel». Esta pequeña porción de terreno es casi un microcosmos en el que se reúne la materialidad física de nuestro planeta, que también es el trasfondo de muchas páginas bíblicas. Bastaría tan solo con leer esta especie de «himno a la tierra» que entona Moisés en su segundo discurso, recogido en el libro del Deuteronomio:
«Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta saciarte, y bendecirás al Señor, tu Dios, por la tierra buena que te ha dado».
Dt 8,7-10
Aquí se utiliza siete veces el término ‘eres, la «tierra», que transfigura la realidad más bien árida y pobre de una región que, a partir de la dominación romana, se denominará «Palestina», es decir, Filistea, por el nombre de una población de origen europeo (quizá helénico-cretense), enemiga de Israel sobre todo en la época de los Jueces y de la monarquía de Saúl. Pero, naturalmente, la tierra a la que se hace referencia en la creación es nuestro planeta, que se formó hace unos cuatro mil millones de años y que vio el surgimiento de la vida mil millones de años después, según los científicos.
Hace tan solo quinientos millones de años la vida comenzó a diversificarse, dando origen a distintos troncos (phylum) de los que nacieron casi todas las especies que pueblan la tierra hoy día. Se trata de la llamada «explosión cámbrica», por el nombre latino (Cambria) de Gales septentrional, una era primaria del Paleozoico que se caracterizó, sobre todo, por el desarrollo de una abundante fauna marina (medusas, corales, trilobites fósiles). La catástrofe de los últimos 150 años debida a la intervención humana ha registrado, por el contrario, una disminución de esta variedad de formas de vida, a una velocidad tan grande que ha puesto en crisis muchos aspectos de la biodiversidad. De modo que, aunque provocadora, la frase del papa Francisco «Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca» está fundamentada.
Aunque la Biblia adoptaba categorías científicas muy diferentes a las actuales, su visión general nos orienta hacia una sensibilidad especial para con nuestra hermana que el químico británico James Lovelock denominó con el término griego de Gaia, Tierra, considerada como un único organismo viviente. También el papa Francisco, en Laudato si’, reitera: «Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde» (n. 89).
Por eso el nombre del primer ser humano creado, emblema y síntesis de toda la humanidad, será Adán, ha-‘adam, «el Hombre», por su relación con el ‘adamah, que es el terreno arcilloso color ocre o rojizo del que procede (y que es el significado de ese término), como clara referencia a la materia común (Gén 2,7: «El Señor modeló al hombre del polvo de la ’adamah»). Allí volverá el hombre tras su muerte, porque de la ‘adamah «fuiste sacado; pues eres polvo y al polvo volverás» (Gén 3,19). O como insistirá Qohélet: «Todos caminan al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo [...] Y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio» (Qo 3,20; 12,7).
2
Cultivar y cuidar
La humanidad tiene una fraternidad, una sororidad, radical, un estrecho vínculo de parentesco con la tierra, y sobre este aspecto vamos a centrar nuestra atención. En realidad, el ha-‘adamah tiene una correspondencia triple, que hemos mencionado antes, en Laudato si’ (n. 66). Es, ante todo, una relación primordial que lo proyecta hacia el otro, transfiriéndolo de la inmanencia a la trascendencia. Retomando una vez más el pasaje del Génesis que acabamos de citar (2,7), «se insufla al hombre en su nariz aliento de vida (nishmat hajjim) y el hombre se convierte en ser vivo».
Las tres relaciones humanas
A primera vista estamos en presencia del aliento, es decir, de la vitalidad física y biológica por la que la relación entre Creador y criatura sería la vida. Pero en realidad aquí no se utiliza el término más específico rúah, el «espíritu-respiración-aliento» que también tienen los animales. El autor sagrado recurre a un término menos frecuente (24 veces), neshamah/nishmat, que está reservado casi exclusivamente a Dios y a la humanidad. Aparece sugerentemente descrito en Proverbios 20,27, de este modo: «Lámpara del Señor es el espíritu (nishmat) humano: sondea lo más íntimo de las entrañas».
Tras esta «barroca» metáfora física se oculta una representación de la conciencia de uno mismo, de la capacidad de conocerse y juzgarse y, en última instancia, de la propia conciencia moral inscrita en la naturaleza humana, como se demuestra en otros pasajes bíblicos en los que neshamah/nishmat está vinculada al juicio divino frente al mal y la injusticia (por ejemplo, Job 4,9; Sal 18,16; Is 30,33). La línea directa que une al ser humano con Dios es, por tanto, la moralidad consciente y libre. Pero la semblanza antropológica aún no está completa. Para una hominización completa se requiere una relación más, esta vez «horizontal» e igualitaria.
También en este caso el original hebreo es más incisivo: la ayuda que le corresponde al hombre debe ser kenegdo, literalmente «como frente a él». La afirmación divina es, pues, significativa y concluyente: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle a alguien kenegdo que le ayude» (2,18). La soledad se acaba cuando el hombre tiene ante sí a la mujer, con su propio rostro, un «tú», «el primero de los bienes, una ayuda adecuada para él y una columna de apoyo», como dirá el Sirácida (36,26). O, como exclama aún de mejor forma la mujer del Cantar de los Cantares, un ser con el que establecer una plena reciprocidad de donación: dôdî lî wa’anîlô... ’anî ledodî wedodî lî, texto acompasado musicalmente con los sonidos o e i, referidos a los pronombres personales «él» y «yo»: «Mi amado es mío y yo suya... Yo soy para mi amado y mi amado es para mí» (2,16; 6,3).
Con esta relación de reciprocidad que presenta la antropología relacional bíblica –encarnada terminológicamente en la unidad-diversidad de los dos nombres ‘ish e ‘isshah, «hombre» y «mujer» (2,23)– se obtiene el perfil completo y pleno de la persona humana. La otra tradición presente en el capítulo 1 del Génesis, la denominada «Sacerdotal», consigue unir las dos relaciones hasta ahora descritas con esta fórmula: «Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó» (1,27). El gradual paralelismo de sinonimia revela que la «imagen (salem)» divina de la criatura humana hay que buscarla en la pareja «varón y hembra», no en que Dios sea sexuado, como enseñaban la teología cananea y la mesopotámica, rechazadas como idolátricas en la Biblia. La fecundidad procreadora de la pareja que florece de su amor es la «estatua» viva más eficaz para representar al Creador, su obra creadora y su amor salvífico (de ahí que la citada tradición Sacerdotal module la historia de la salvación sobre genealogías: Gén 1,28; 2,4; 9,1.7; 10; 17,2.16; 25,11; 28,3; 35,9.11; 42,27; 48,3-4).
«Someter y dominar»
Llegamos así a la tercera relación, de la que hemos partido, la relación con la tierra y con los animales. El hombre, como tendremos ocasión de repetir, tiene la misión de «ponerles nombre» (Gén 2,19-20). Se trata de un acto simbólico que tiene como objetivo describir en esencia la sabiduría científica, como se pone en evidencia por las largas listas de animales y minerales presentes en algunos textos sapienciales egipcios, testimonio arcaico del estudio fenomenológico de la realidad sobre el que insiste la investigación científica. Pero hay otra relación más importante entre la humanidad y las demás criaturas.
Porque el Creador impone una doble tarea al hombre y a la mujer. La primera: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra» (Gén 1,28). La criatura humana recibe de Dios una dignidad de soberanía sobre la creación. En realidad, como veremos, los dos verbos hebreos que se utilizan contienen un signifi- cado más difuso y quizá sugerente: kabash, «someter», remite originariamente al asentamiento en un territorio que ha de ser explorado y conquistado, mientras radah, «dominar», es el verbo que se refiere al pastor que guía su rebaño.
Es verdad que se trata de una superioridad que muy a menudo el hombre ha ejercido de forma tiránica y no como una tarea, que se concreta en un segundo mandato del Creador formulado como sigue: «El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara» (Gén 2,15). Es interesante observar que también en este caso la actividad propia de la humanidad se expresa con dos verbos hebreos –‘abad y shamar– que tienen un doble significado. El primero es característico del obrar, transformar, investigar y proteger las posibilidades de la naturaleza por medio del trabajo y la actividad científica. El segundo aspecto radica en el hecho de que los dos verbos indican en el vocabulario veterotestamentario el «servicio» cultual y la «observancia» de la ley divina, dos componentes fundamentales de la alianza histórica entre el Señor e Israel. Por tanto, hay una especie de pacto primigenio «natural» entre el Creador y la humanidad que se expresa en la salvaguarda y en la transformación de la creación. Un pacto que el hombre infringe con frecuencia, devastando y ocupando violentamente la tierra.
«Sostenibilidad» y ética
Afortunadamente está resurgiendo el arrepentimiento y el remordimiento precisamente con la sensibilidad por los temas ecológicos y del medio ambiente, temas que por fin han entrado en la agenda no solo de la Iglesia, con la encíclica Caritas in veritate, de Benedicto XVI, y sobre todo con Laudato si’, del papa Francisco, sino también de los Estados, de los organismos internacionales y de las propias estructuras económicas. Ha entrado en escena un término que se ha convertido casi en un emblema de nuestros días, pero que ha pasado a ser un estereotipo del que se habla frecuentemente pero sobre el que no se suele hacer nada. Estamos hablando de la «sostenibilidad», un término repetido y declinado de distintas maneras (índice, código, balance de sostenibilidad) pero que registra, por el contrario, un dato muy dramático, el del disfrute imprudente y egoísta de los bienes que Dios ha destinado universalmente a la humanidad y que acaparan tan solo unos pocos o se dilapidan de manera insensata (¡pensemos solo en el agua!) o se dañan con la contaminación y la destrucción medioambiental.