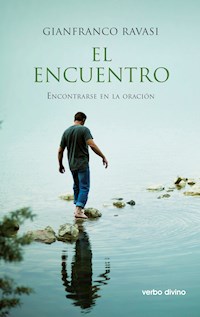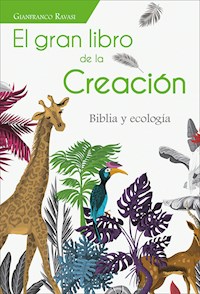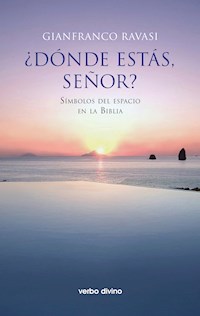
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Surcos
- Sprache: Spanisch
El cardenal Gianfranco Ravasi, a partir de una reflexión sobre el símbolo, aborda un tema que recorre transversalmente las Escrituras: la dimensión del espacio y su constitución como horizonte de encuentro entre Dios y el hombre. La Biblia está impregnada de la percepción del espacio: algunos de sus lugares han llegado a ser familiares a culturas enteras; en muchos de ellos se articula aquel complejo entrelazamiento de relaciones que constituye la historia de la salvación: Dios y el hombre se encuentran en un espacio, lo habitan e imprimen en él las huellas de la propia presencia. Descifrar estas huellas significa reconocer también en ellas el signo luminoso, siempre cambiante, de una realidad diferente y más compleja: una realidad que aún no se ha dado del todo, sino que hay que esperar en la esperanza y en la fe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Introducción
I. EL SÍMBOLO
Jesús y sus «signos»
Decir más allá del «silencio»
Sobre el infinito y sus alrededores
II. EL ESPACIO HABITADO
Los santuarios
Babel y Jerusalén
III. El espacio creado
La tierra
El cielo
Los montes
Las aguas
IV. EL ESPACIO MÁS ALLÁ DEL ESPACIO
El más allá: ¿un no-lugar?
El fuego frío del infierno
La purificación de los amigos de Dios
El jardín florido del paraíso
Ilustraciones
Créditos
Introducción
«Y al ver a Jesús, que pasaba por allí, [Juan] dijo: “Ahí tenéis al Cordero de Dios”. Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, fueron en pos de Jesús, quien al ver que le seguían les preguntó: “¿Qué buscáis?”. Ellos contestaron: “Rabí (que significa ‘Maestro’), ¿dónde vives?”» (Juan 1,36-38).
Tras la solemne introducción del prólogo, es así como se abre ejemplarmente el evangelio de Juan: con una pregunta centrada en el «dónde» de un encuentro y de un trato, en el espacio de un lugar en el que se habita: ¿dónde vives, Señor? Haciéndose eco de esta pregunta, el presente libro parte de una reflexión sobre el símbolo para acercarse a un tema que recorre transversalmente las Escrituras: la dimensión del espacio y su constitución como horizonte de encuentro entre Dios y el hombre.
La Biblia está impregnada de la percepción del espacio: algunos de sus lugares han llegado a ser familiares a culturas enteras; en muchos de ellos se articula ese complejo entrelazamiento de relaciones que constituye la historia de la salvación: Dios y el hombre se encuentran en un espacio, lo habitan e imprimen en él las huellas de la propia presencia. Descifrar estas huellas significa reconocer también en ellas el signo luminoso, siempre cambiante, de una realidad diferente y más compleja: una realidad que aún no se ha dado del todo, sino que hay que esperar en la esperanza y en la fe.
Exploraremos la riqueza de los símbolos bíblicos del espacio en tres contextos diferentes que disponemos según un orden inductivo y que procede metafóricamente desde «abajo» hacia «arriba»: el espacio habitado, modelado por la pericia del hombre, que lo ha sometido a sus necesidades, pero en el que a veces ha recortado una ventana abierta al horizonte inmenso de lo divino; el espacio creado, modelado por las manos de Dios, que ha impreso en él el sello de su presencia; el espacio más alládel espacio, el de la vida más allá de la vida terrenal, idealmente infinito (concepto que abordaremos en breve), indisponible a los vivientes y, sin embargo, testigo de una particularísima modalidad de habitar.
Comenzamos, no obstante, con una reflexión de carácter más general sobre los símbolos y sobre su misterioso asomarse al misterio de lo infinito; captaremos en ellos una premisa válida y eficaz para reflexionar sobre los lugares habitados por Dios y por el hombre.
I
El símbolo
«Los dioses habitan el símbolo: /asida por el brusco salto, / la poesía se acrecienta de un más allá / sin protección». El poeta surrealista francés René Char (1907-1988) exaltaba así la función teológica del símbolo.
El símbolo es ese misterioso desconocido mediante el que asignamos a la realidad concreta un «más allá» por el valor trascendente; por él y con él, lo que vemos, tocamos y escuchamos habla lenguas nuevas, y de esta forma nos ofrece otro asidero para un conocimiento más amplio de aquello que creemos saber; en él encontramos un trampolín para saltar hacia un horizonte diferente, más vasto, inasible.
Justo al comenzar nuestra exploración de los «espacios» de la Biblia, queremos desarrollar una reflexión de índole general sobre el símbolo como una dimensión típica del lenguaje religioso. En él se produce una torsión por la que se parte de un significado contingente y se procede hacia un sentido superior y eterno. Pensemos, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, que conserva toda la fascinación del eros y del amor humano, pero, al mismo tiempo, lo «tuerce» para expresar toda su potencialidad hasta ascender al Amor divino. Resulta fácil la tentación de romper esta unidad de finito e infinito que asegura el símbolo: siguiendo con el ejemplo del Cantar, nos encontramos, por un lado, con la lectura meramente literalista, que reduce el poema al lecho de los amores de una pareja, y, por otro, con la interpretación alegórica, que transforma esas páginas en un concierto de almas y de ángeles totalmente desencarnado.
JESÚS Y SUS «SIGNOS»
Con este principio de unidad, propio del símbolo (syn-ballein, como se sabe, significa en griego «poner juntos»), podemos adentrarnos en el Nuevo Testamento, que –como el resto de la Biblia– ha privilegiado el símbolo. Es más, si evitamos el equívoco común según el cual el símbolo sería una mera metáfora, una vaga y libre expresión de significados que abandonan la realidad de partida para volar en los cielos de la fantasía, deberíamos decir que Jesucristo es el Símbolo supremo al que se opone el diábolos satánico (del griego dia-ballein, «dividir»): ¿acaso no es verdad que en su persona se entrecruzan inseparablemente, como dice san Juan en su prólogo, sárx humana y Lógos divino, es decir, carne y Verbo, historia y eternidad, espacio e infinitud, contingencia y absoluto?
Desde esta perspectiva llegamos a entender por qué el evangelista Juan se refiere a los milagros de Cristo denominándolos «signos» y no «prodigios» (cf. Jn 2,11.18.23; 3,2; 4,48.54; 6,2.14.26.30; etc.). El milagro evangélico, en efecto, no es una mera acción taumatúrgica ni mucho menos un acto espectacular (cuántas veces exige Jesús el secreto o elige realizarlos «apartado de la muchedumbre»). Ciertamente, son una intervención física que cura enfermedades y libera del mal, pero ese suceso se convierte en símbolo de la salvación plena que Jesús está ofreciendo, es «signo» de la inauguración del Reino de Dios. Pero hay algo más, y podemos ilustrarlo mediante otro aspecto de la obra de Cristo.
Además de sus manos, que curan y salvan, los evangelios presentan sus labios, que hablan. Pues bien, el lenguaje de Jesús es exquisitamente simbólico, como confirma el uso sistemático de la parábola, que es, en la práctica, un símbolo narrado. Ahora bien, en esas 35 parábolas, que pueden llegar a ser 72 si se incluyen también comparaciones o imágenes desarrolladas, asistimos a un fenómeno muy sugerente. Como evoca el salmo 19, la misma realidad creada se hace portadora de un mensaje divino: hay una revelación que anida en el cosmos mismo. Estamos, por consiguiente, en presencia de una cualidad simbólica innata a la creación, y es precisamente esto lo que descubre y explicita Jesús.
De ahí que en su lenguaje parte del mundo cotidiano: la realidad concreta posee en sí misma una carga que nos revela el Reino de Dios, sus características trascendentes y sus exigencias morales. No en vano el comienzo de las parábolas es con frecuencia el siguiente: «El Reino de los Cielos se parece a...». Por consiguiente, es evidente que no hay que detenerse en la cosa en sí, en el mero relato, pues se le reduciría a un ídolo frío y cadavérico, a un dato de crónica. Pero tampoco debe ignorarse el punto de partida, imaginando que se trata de un mero revestimiento que hay que quitar para tener una nítida tesis teológica. En el pasado, muchos estaban convencidos de que los símbolos de la Biblia eran una niebla, producida por mentes primitivas, que había que disipar para hacer destellar el cielo cristalino del pensamiento y de la especulación teológica. En realidad, símbolo y mensaje son compactos y deben acogerse y comprenderse conjuntamente
DECIR MÁS ALLÁ DEL «SILENCIO»
El símbolo nos permite, por consiguiente, superar la «teología negativa» –que solo dice: «Dios no es como...»– o bien el silencio absoluto y sagrado (la denominada teología «apofática»), y nos lleva a hablar de Dios y de su misterio afirmando que «Dios es como...». Esta es la función del símbolo. En el libro de la Sabiduría, un escrito bíblico griego compuesto en los umbrales del cristianismo, se lee: «Porque en la grandeza y hermosura de lo creado se contempla, por analogía, a su Creador» (13,5).
Ahora bien, no solo la creación tiene una función simbólica teológica, pues también la historia puede revelarnos a Dios y su mensaje. Jesús se inspira casi en el nivel de la crónica negra, por ejemplo, en el derrumbamiento de una torre o en un acto represivo de la policía imperial romana, para intuir en estos hechos un anuncio de juicio y conversión (cf. Lc 13,2-5). Pero es sobre todo recurriendo al acontecimiento de la liberación de Israel de la opresión faraónica como el Nuevo Testamento saca significados ulteriores, siguiendo las huellas de cuanto ya se había hecho en el Antiguo Testamento, para el que el éxodo de Egipto era el símbolo de la liberación última y perfecta, de la redención plena (léase, por ejemplo, Sab 11–19).
Desde esta perspectiva se comprenden la reanudación simbólica en clave bautismal del paso por el mar Rojo –tema frecuente en el Nuevo Testamento y en la posterior tradición cristiana–, la del maná en clave eucarística (Jn 6), la del agua de la roca, la de la tienda-santuario del desierto, la de la Iglesia como «estirpe elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo destinado a ser posesión de Dios» (1 Pe 2,9; cf. Éx 19,6), y así otras muchas reformulaciones del valor simbólico, desde los acontecimientos del éxodo histórico hasta la transfiguración de Moisés en la figura de Cristo, como ocurre a menudo en los evangelios, sobre todo en el sermón de la montaña. A la tipología del éxodo hay que reconducir también esa parábola en acción en la que se ve a Cristo caminando sobre las aguas del mar, símbolo de su dominio sobre el caos acuático, emblema de la nada, del mal y de la muerte.
Para concluir esta reflexión de carácter introductorio, queremos hacer una mención al libro más «simbólico» de todo el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que extrae del éxodo veterotestamentario no pocos elementos (piénsese, por ejemplo, en Cristo como Cordero inmolado). En este libro llega a sus últimas consecuencias un proceso particular: el de la elaboración de una gramática específica e innovadora para los símbolos. De hecho, fue una literatura como la apocalíptica, ya presente en Ezequiel y Daniel, y usada también en algunos casos por Jesús (cf. Mc 13; Mt 25–26), la que imprimió a las simbologías significados nuevos o modalidades de aplicación inéditas.
Pensemos en el simbolismo zoomorfo que está tras el Cordero, pero también en los monstruos y dragones desconcertantes (véase en el capítulo 9 cómo se ha transformado la plaga de las langostas que se encuentra en el Éxodo). Pensemos en el iridiscente espectro del simbolismo cromático, que asigna funciones sorprendentes a algunos colores distintos del blanco, que estaba ya codificado como emblema de la luz divina. Pensemos en la densísima simbología numérica: aunque el Apocalipsis se basa en el dominante número siete de la tradición, entre cardinales, ordinales y fraccionales en él aparecen 283 números diferentes. Aquí ya se está pasando del símbolo a la metáfora libre, a la alegoría, en un misterioso revoloteo de significados creativos que echan por tierra las vestiduras de la base concreta de partida. Así pues, en el Apocalipsis podemos intuir el primer paso hacia la superación del rigor del símbolo, tal como lo hemos descrito y lo hemos encontrado sobre todo en los evangelios, para entrar en el mundo más fluido de la alegoría, capaz de hacer brotar significados totalmente independientes de la raíz cósmica o histórica de partida. Es el comienzo de la famosa y original interpretación alegórica de la Biblia, ampliamente practicada por los Padres de la Iglesia.
SOBRE EL INFINITO Y SUS ALREDEDORES
Si el símbolo remite a una realidad diferente y más compleja es porque –como se repite frecuentemente– contiene en sí una potencialidad de infinito. En perfecta continuidad con cuanto hemos dicho, resulta, por consiguiente, lógico que nos centremos ahora en el concepto de infinito, una categoría de gran relieve filosófico y físico, prácticamente ausente en los diccionarios bíblicos, pero con obvias implicaciones teológicas y –podemos decirlo con certeza– de gran interés para un tema como el nuestro, dedicado a los espacios como símbolo de un encuentro entre Dios y el hombre.
Edgar Allan Poe, escritor norteamericano del siglo XIX, goza de fama popular por haber escrito novelas de misterio de índole metafísica, pero también dejó varios escritos teóricos. En uno de ellos, Eureka, de 1848, comentaba: «La palabra “infinito” –como las palabras “Dios”, “espíritu” y algunas otras cuyos equivalentes existen en todas las lenguas– no es expresión de una idea, sino del esfuerzo hacia esa idea». Esta consideración se adapta perfectamente a la Biblia cuando se hojea para buscar en ella temas teóricos, categorías filosóficas y teológicas similares a las que el mundo grecorromano desarrolló de modo sistemático por la vía de la especulación.