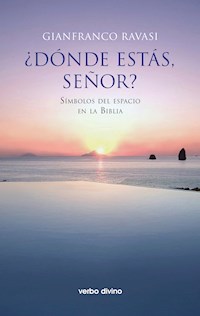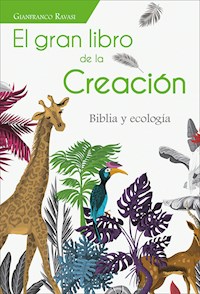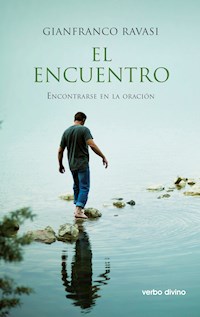
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Surcos
- Sprache: Spanisch
El encuentro recoge los textos de los ejercicios espirituales predicados por Gianfranco Ravasi a Su Santidad Benedicto XVI desde el 17 al 24 de febrero de 2013. En la apasionada interpretación del cardenal Ravasi, los versículos seleccionados del Salterio se alternan con una amplia gama de referencias culturales, que abarcan la literatura, la filosofía y la música: Leopardi, que identifica en la meditación una medicina para el alma; Kierkegaard, que compara la oración a la respiración del cuerpo; Heidegger, que define el pensamiento como una forma de agradecimiento; Simone Weil y su irrenunciable Espera de Dios; Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, que en algunos de sus versos, refiriéndose a la oración, escribe: a los hombres de hoy «nada les falta / excepto el nudo de oro / que mantiene juntas todas las cosas. / Y, así, falta todo». El tema de El encuentro, centrado en Dios y en el hombre, se subdivide en dos partes: el rostro de Dios y el rostro del hombre. El recorrido de la primera parte es ascensional, y conduce hacia la altura de la trascendencia, hacia el misterio; «es decir, a Dios, del que la oración nos manifestará varios perfiles que la fe logra definir en sus varios significados». El recorrido de la segunda partes es descendente: la luz resplandeciente del rostro de Dios ilumina «las múltiples facciones del rostro humano. Dios y criatura humana, teología y antropología se encuentran por consiguiente en la encrucijada de la oración». Una lectura que nos ofrece una singular ocasión de participar en el más exclusivo encuentro de formación espiritual entre el Papa y una de las más altas personalidades de la cultura religiosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
Introducción
Primera parte EL ROSTRO DE DIOS
1. Respirar, pensar, luchar, amar
2. En las fuentes del Jordán del espíritu
3. El canto del doble sol
4. Los gorriones y las golondrinas del templo
5. El río del tiempo
6. El Dios «realmente necesario»
7. «¡También mi embrión veían tus ojos!»
Segunda parte EL ROSTRO DEL HOMBRE
8. «Como un niño destetado»
9. «Un soplo es todo hombre»
10. «Estoy acabado: ¡cúrame!»
11. Delito (crimen), castigo, perdón
12. La ausencia y la nada
13. Sabiduría es sabor
14. El canto de los sacerdotes
15. En torno a una mesa festiva
16. Como bálsamo y como rocío
17. Las siete estrellas de la Palabra
Créditos
«Por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones... Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales»(IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales, 1548)
«No hay que ser católicos, ni cristianos, ni creyentes, ni humanistas, para interesarse por los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola»(Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, 1971)
Introducción
«Dentro de mí hay una fuente muy profunda. Y en esa fuente está Dios. A veces llego a alcanzarla, pero con más frecuencia está cubierta de piedras y arena: en esos momentos, Dios está sepultado, así que es necesario desenterrarlo de nuevo». Era el 30 de noviembre de 1943, y en Auschwitz, en una cámara de gas, se desvanecía la vida terrena de una joven holandesa de veintinueve años, Etty Hillesum. Pocos meses antes, en su Diario, había escrito las líneas que hemos citado, que podemos asumir libremente como una representación simbólica de los ejercicios espirituales. Son como liberar al alma de la tierra de las cosas, del barro del pecado, de la arena de la banalidad, de las ortigas y las malas hierbas de las habladurías.
Son numerosos los caminos posibles para desenterrar la voz de Dios que, tal vez, se ha debilitado en nosotros. Hemos pensado en elegir un itinerario privilegiado para encontrar la pureza de la fe, confiándonos a un lema clásico: lex orandi, lex credendi; la guía, la norma para creer de verdad, es el camino de la oración en todas sus múltiples iridiscencias. Es más, hemos querido añadir una variación ulterior: ars orandi, ars credendi. Orar es también un arte, un ejercicio de belleza, de canto, de liberación interior. Es ascesis y ascenso, es compromiso riguroso, pero también vuelo ligero y libre del alma hacia Dios. Por usar una sugerente definición de la liturgia en su estructura íntima, propuesta por el filósofo Jean Guitton, es numen y lumen, es misterio, trascendencia, realidad objetiva, Palabra divina que se desvela en nosotros, pero también es contemplación humana, adhesión gozosa, canto de los labios y del corazón.
La estrella polar para vivir esta experiencia es el Salterio de la Biblia, representación resplandeciente del aspecto dialógico de la revelación. Las oraciones de los salmos son, en efecto, palabras humanas y, sin embargo, llevan en sí el sello de la inspiración divina, por lo que en ellas también habla Dios. Como escribía Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), teólogo asesinado por la barbarie nazi, en su libro Los salmos, «si la Biblia contiene un libro de oraciones, debemos deducir que la Palabra de Dios no es solo la que él quiere dirigirnos, sino también la que él quiere oír que nosotros le dirigimos». No por azar, la tradición judía, dividiendo en cinco libros los 150 salmos, quiso adjuntar a la Torá divina una Torá orante, respuesta de fe y de amor a la primera.
Precisamente por esta doble dimensión que revelan el Salterio y la oración, también será doble el recorrido que seguiremos juntos. No obstante, en primer lugar haremos una parada inicial en la que trataremos de delinear la esencia íntima de la oración, un término de matriz latina particularmente sugerente, porque está unido al orare, el «orar», pero también al proclamare (la oración pública de conmemoración): en acción está, por consiguiente, la os, la «boca», los labios que invocan, y que en el adorare pueden referirse también a la mano que se lleva a la boca para dar un beso a la divinidad amada. Pero, como veremos, justamente porque es la boca la que canta, inevitablemente entra en acción también la respiración, señal de vida física e interior.
Desde este umbral inicial, nuestro recorrido orante seguirá, como decíamos, dos movimientos necesarios. El primero es ascensional: nos conducirá hacia la altura de la trascendencia, hacia el misterio, el numen precisamente, es decir, a Dios, del que la oración nos manifestará varios perfiles que la fe logra definir en sus varios significados. Desde la altura, el recorrido comienza a descender: la luz resplandeciente del rostro de Dios (cf. Nm 6,25; Sal 31,17: «¡haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo!») ilumina, en efecto, las múltiples facciones del rostro humano. Dios y la criatura humana, teología y antropología, se encuentran en la encrucijada de la oración; una articulación necesaria, como sugería el escritor-aviador francés autor de El principito, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), en unos versos: a los hombres de hoy «nada les falta / excepto el nudo de oro / que mantiene juntas todas las cosas. / Y, así, falta todo».
Primera parte
EL ROSTRO DE DIOS
«David es nuestro Simónides, nuestro Píndaro, nuestro Alceo, nuestro Flaco, nuestro Catulo. ¡Es la lira que canta a Cristo!»(SAN JERÓNIMO, Epistula LIII ad Paulinum)
1
Respirar, pensar, luchar, amar
Los verbos de la oración
Con cierta libertad filológica, Giacomo Leopardi, en su Zibaldone (1817-1832), vinculaba «meditar» con el término latino medeor, «medicar»: sería, por tanto, una especie de medicina del alma. Ciertamente, el meditar orante es una exigencia de la fe, tanto que la oración es un fenómeno antropológico universal. Nosotros vamos a tratar de trazar un mapa esencial de su estructura, mostrando sus repercusiones vitales y personales. Serán cuatro los puntos cardinales de esta guía que acompañará nuestra sucesiva peregrinación espiritual por el Salterio como epifanía de la fe.
El primer verbo es «físico»: respirar, vinculado –como decíamos– al término os, la «boca» que orat, «ora». El filósofo Søren Kierkegaard (1813-1855) no dudaba cuando anotó en su Diario: «Justamente, los antiguos decían que orar es respirar. Vemos aquí cuán estúpido es hablar de por qué se debe orar. ¿Por qué respiro? Porque de lo contrario moriría. Lo mismo vale decir de la oración». El teólogo y cardenal Yves Congar (1904-1995), en su obra Los caminos del Dios vivo, corroboraba este tema: «Con la oración recibimos el oxígeno para respirar. Con los sacramentos nos nutrimos. Pero antes de la nutrición está la respiración, y la respiración es la oración». El alma que reduce al mínimo la oración se mantiene asfíctica; si excluye toda invocación se asfixia lentamente. Si se vive en un ambiente de aire viciado, la existencia entera se marchita; lo mismo sucede con la oración, que necesita una atmósfera pura, libre de distracciones exteriores, aureolada de silencio.
De ahí, por consiguiente, la necesidad de crear un horizonte interior límpido en el que sea posible contemplar, meditar, reflexionar, volverse hacia la luz de Dios. Es interesante esta simbología «física» para definir la oración. Ella impregna a menudo los salmos, que con frecuencia crean sugerentemente un contrapunto entre «alma» y «garganta», porque en hebreo se expresan con el mismo término nefeš: «El alma/garganta tiene sed de Dios, del Dios vivo... Dios mío, Dios mío, desde el alba yo te deseo a ti solo, de ti tiene sed mi alma/garganta, te desea mi carne, en tierra árida, seca, sin agua» (Sal 42,3; 63,2). San Pablo corroboraba esta «índole física», que no es meramente orgánica, porque nosotros no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo: «Ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y grato a Dios; este ha de ser vuestro culto espiritual» (Rom 12,1). En consecuencia, tenemos que encontrar la espontaneidad y la constancia de la respiración orante, explícita e implícitamente, como la amada del Cantar de los Cantares en aquella magnífica confesión de su amor, que en hebreo consta solo de cuatro palabras: anî yešenah wellibî ‘er: «Yo dormía, pero mi corazón velaba» (Cant 5,2). La fe, como el amor, no ocupa solo algunas horas de la existencia, sino que es su alma, su respiración constante.
«Orar es en la religión lo que el pensamiento en la filosofía. El sentido religioso ora como el órgano del pensamiento piensa». Así se expresaba el poeta romántico alemán Novalis, retomado de forma incisiva en la misma lengua por el filósofo Martin Heidegger (1889-1976), si bien de manera inversa, denken ist danken, «pensar es agradecer». El segundo punto cardinal es, por consiguiente, el pensar. La oración no es simple emoción, sino que debe implicar razón y voluntad, reflexión y pasión, verdad y acción. No por azar, santo Tomás de Aquino consideraba «la oración como un acto de la razón que aplica el deseo de la voluntad a Aquel que no está en nuestro poder, sino que es superior a nosotros, es decir, Dios».
La figura de María, descrita por el evangelista Lucas (2,19), después de haber tenido la experiencia de la maternidad divina, es ejemplar: ella «guarda las palabras» y los acontecimientos vividos, y en su corazón, es decir, en su mente y conciencia, los «medita», en griego, los enlaza, en una unidad trascendente (symbállousa), y tal es el auténtico «pensar» según Dios. El entrelazamiento entre oración y fe presupone, precisamente, un continuo trasiego entre estos dos actos, por los que se invoca a aquel que se conoce. Así, justamente en oración, el salmista puede afirmar que «Dios se ha dado a conocer en Judá» (Sal 76,2). El yo del orante se encuentra y dialoga con el «Yo soy» divino, revelado en el Sinaí en la zarza ardiente (Éx 3,14). Quien ora conoce a Dios y, a su luz, se conoce a sí mismo, como sugería otro filósofo, Ludwig Wittgenstein, en sus apuntes de 1914-1916: «Orar es pensar en el sentido de la vida».
Hay, sin embargo, un tercer y sorprendente punto cardinal de la oración: es el luchar. El pensamiento corre a la escena bíblica nocturna que se desarrolla a orillas del Yaboc, un afluente del Jordán (Gn 32,23-33): allí Jacob se bate en duelo con el Ser misterioso del que al final no llegamos a conocer su identidad, pero que es tan fuerte que cambia de nombre a su interlocutor, que de Jacob pasa a llamarse Israel, cambiándole así la vida y la misión. Es él quien, de nuevo, lo golpea en el cuerpo dislocándole la articulación del fémur, hiriéndole, por consiguiente, en la existencia, y, aún, lo bendice entregándolo a una nueva historia («salía ya el sol cuando Jacob atravesaba Penuel...»). Es curioso notar cómo el profeta Oseas interpretó esta experiencia del patriarca bíblico como una invocación a Dios y, por tanto, como una oración: «Luchó con el ángel, venció, lloró e imploró la gracia» (Os 12,5). Debemos dedicar más espacio a esta dimensión de la oración y de la fe, porque la forma dominante de la oración sálmica es precisamente la «súplica».
Esta brota del dolor, se hace interrogación lacerante dirigida a Dios, experimenta también el silencio y la ausencia divina, se encarna en el grito sálmico repetido por Cristo en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Se reproduce en la protesta continua de Job, que llega a un punto en el que siente a Dios como si fuera una bestia: «Me enseña sus dientes rechinando y me observa con ojos hostiles... me asió por la nuca y me hizo trizas... con sus arqueros me atravesó las entrañas sin piedad... me desgarró cubriéndome de brechas, atacándome lo mismo que un guerrero» (Job 16,9-14).
Se trata de aquel «contender/luchar» con Dios que ya explicaba el nombre «Israel», según la Biblia (Gn 32,39), y que Job reafirma en su queja incesante: «Pero quiero hablar con el Todopoderoso, deseo contender con Dios» (Job 13,3). Una vez más, se trata de aquella noche del espíritu que envuelve a los grandes místicos, como san Juan de la Cruz, quien, sin embargo, con las célebres estrofas de su Cántico espiritual, partiendo precisamente de la ausencia oscura, nos conduce al último punto cardinal luminoso, el de la presencia amorosa y del abrazo íntimo: «¿Adónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido; salí tras ti, clamando, y eras ido» (n. 1).
Al final, entonces, se produce el encuentro: el cuarto verbo de la oración es amar. Este traza la meta suprema de la oración y de la fe, que se expresa mediante otro género dominante en el Salterio, junto con la súplica, es decir, la alabanza confiada y gozosa. Algunas espiritualidades marcan principalmente la trascendencia, el carácter inalcanzable del ser divino, que solo puede contemplarse, admirarse y celebrarse, pero que resulta difícil amar. Los antiguos sumerios aclamaban al dios Enlil «por sus muchas perfecciones, que dejan atónitos», conscientes, sin embargo, de que era «como una madeja enredada que nadie sabe desenredar, una maraña de hilos cuya cuerda no se ve». También el islam exalta la inalcanzable gloria divina, un sol que ciega y que a lo sumo deja un reflejo en el charco de agua que es el hombre, por usar una imagen de esta religión. Y, sin embargo, la auténtica meta de la oración es la intimidad entre el fiel y su Dios, tan cierto como que la misma espiritualidad musulmana tiende a este abrazo. De hecho, Rabía, mística de Basora del siglo VIII, bajo el firmamento estrellado de Oriente, cantaba: «Mi Señor, en el cielo brillan las estrellas, los ojos de los enamorados se cierran. Toda mujer enamorada está sola con su amado. Y yo estoy aquí, sola, contigo».
En la fe cristiana, la intimidad es plena, porque se invoca a Dios como abba, «papá», en la oratio dominica por excelencia, el padrenuestro, elegido por Jesús como oración distintiva del cristiano. Ya no es solo un Dios del que hablar, sino al que hablar, en un diálogo en el que se cruzan las miradas. Es el momento de la oración silenciosa: «contempladlo y quedaréis radiantes», cantará el salmista (34,6). Es la misma experiencia de los enamorados que, acabado el coloquio de las palabras, se miran a los ojos. Y este es el lenguaje más intenso y dulce, más verdadero e íntimo, como sugería Pascal, convencido de que en la fe, como en el amor, «los silencios son más elocuentes que las palabras».
Pongámonos, pues, en la misma actitud del orante bíblico del salmo 123, en un delicado y tierno intercambio de miradas entre el fiel y su Dios: «Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Como dirigen sus ojos los siervos hacia la mano de sus señores... así dirigimos nuestros ojos hacia Dios, Señor nuestro, hasta que él se apiade de nosotros» (vv. 1-2). La contemplación orante brota de este cruce silencioso de los ojos.
2
En las fuentes del Jordán del espíritu
El Dios de la gracia y de la Palabra
En su obra A la espera de Dios, aquella extraordinaria pensadora judía francesa que fue Simone Weil (1909-1943) nos recordaba lo ilusorio que resulta querer subir al cielo con saltos cada vez más altos, y continuaba: «Si miramos largo y tendido el cielo, Dios desciende y nos extasía. Como dice Esquilo, lo divino no requiere esfuerzo». Es esta una sugerente comparación para exaltar la primacía de la gracia divina, la cháris paulina, un vocablo griego que originó el latino caritas, que expresa, por consiguiente, el amor, y que también produjo los términos modernos charme y charm, evocando asimismo la fascinación, la belleza de este don. «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre», dirá Jesús en su imponente discurso «eucarístico» de Cafarnaún (Jn 6,44).
Desde esta fuente teológica se inicia nuestra peregrinación espiritual en el horizonte de la oración, lex et ars credendi, norma y esplendor de la fe. Será un viaje que elige un trayecto entre los muchos posibles: como ya hemos dicho, nosotros seguiremos el recorrido que atraviesa la tierra de los salmos. Nos internaremos en los 150 textos poéticos que componen el Salterio; seleccionaremos muchas de las 19.531 palabras hebreas que son la voz de los antiguos orantes; seguiremos sus diversos registros literarios y temáticos; saborearemos sus símbolos, imágenes y sentimientos; compartiremos sus alegrías y sus ansiedades, su fe y sus preguntas; experimentaremos su confianza y su abandono en Dios, pero también su temor y su silencio, y de ellos sacaremos «un canto cada día, un canto para cada día», porque orar es «la recompensa de ser hombres», en expresión del filósofo místico judío Abraham J. Heschel (1907-1972) en su obra ¿Quién es el hombre?
En una de sus Enarrationes super Psalmos, la dedicada al salmo 137, casi interrumpiendo el curso de sus pensamientos, san Agustín exclamaba: «Psalterium meum, gaudium meum», y esta alegría la había demostrado en la misma trama del pequeño océano de textos que nos dejó: de las más de veinte mil citas del Antiguo Testamento (de un total de sesenta mil de toda la Biblia), once mil quinientas proceden del Salterio. Con esta profunda adhesión interior, contemplamos en nuestra primera etapa la fuente de aquel Jordán del espíritu que seguiremos después. Uno de los salmos de más altura poética y espiritual, el salmo 42, que ya hemos evocado y que de nuevo encontraremos, tiene como fondo precisamente las cataratas que constituyen el manantial de ese río, al pie del Hermón: «De ti, Señor, me acuerdo, desde la tierra del Jordán y el Hermón... El abismo grita al abismo ante el fragor de tus cascadas; tu oleaje, tus impetuosas olas me han anegado por entero» (42,7-8).
Ahí situamos nuestro comienzo, porque la oración y la fe tienen como su fuente la gracia divina que se revela. Al principio se encuentra la teofanía, la revelación, ese don de amor que hace temblar nuestros corazones en la fe y mover nuestros labios en la oración. Dios precede y excede toda invocación nuestra, como dirá el mismo Pablo citando con estupor un dicho profético: «Isaías llega a decir: “Me he dejado encontrar incluso por aquellos que no me buscaban, me he manifestado también a quienes no me invocaban”» (Rom 10,20; cf. Is 65,1). En la fachada de su residencia en Küssnacht, cerca de Zúrich, Carl Gustav Jung, uno de los padres del psicoanálisis, había colocado esta inscripción en latín: «Vocatus atque non vocatus, Deus aderit»: tanto si uno lo invoca como si lo ignora, Dios estará siempre presente.
Pues bien, la primera epifanía divina es precisamente la de su palabra. La Biblia misma se abre con la voz del Creador, que rompe el silencio de la nada: «En el principio... Dios dijo: “¡Que exista la luz!”. Y la luz existió» (Gn 1,1.3). El Nuevo Testamento se abre, figuradamente, con el himno del prólogo de Juan: «En el principio ya existía el Verbo... y el Verbo era Dios» (Jn 1,1). La Palabra divina rompe también el flujo neutro del tiempo, creando la historia de la salvación. Moisés, en efecto, resume la experiencia capital del Sinaí, de cuya cumbre descienden las «diez palabras» del Señor de la moral, con los siguientes términos: «El Señor os habló desde el fuego: vosotros oíais rumor de palabras, pero no veíais figura alguna; solamente escuchabais una voz» (Dt 4,12). La Palabra de Dios resuena ahora en la Escritura, en particular en la Torá.
La invitación que nos dirige el más largo de los salmos, el 119, destinado tradicionalmente por la liturgia católica a llenar a menudo el fluir de las horas del día, es precisamente la de escuchar la Palabra divina presente en la Biblia. Semejante a una melopeya oriental que sube en espiral hacia lo alto, pero imitando y recreando siempre los mismos motivos, o análogo a las olas de la resaca que sobre la playa cubren siempre el mismo espacio, pero con formas ininterrumpidamente cambiantes, este inmenso cántico alfabético –que el filósofo y creyente Pascal recitaba cada día– celebra la belleza y la fuerza de la Palabra de Dios, que también denomina «ley, testimonio, juicio, dicho, decreto, precepto, orden». Por eso, una verdadera espiritualidad debe fundamentarse siempre en la Palabra de Dios. Fueron ejemplares los Padres de la Iglesia, que, como ya hemos dicho, no hablaban de la Biblia, sino que hablaban la Biblia: el tejido mismo de sus textos, la respiración de su mensaje, el alma de sus reflexiones y meditaciones estaban constantemente imbuidos por la Palabra divina.
En los versículos del salmo 119 sentimos vibrar el amor por esta palabra que brilla en la niebla o en la oscuridad de la existencia. En efecto, «lámpara para mis pies es tu palabra, Señor, luz en mi camino» (v. 105). Cuando se anda en la oscuridad es fácil tropezar, pero levantando una antorcha se intuye el trazado del camino, se evitan las piedras que hacen caer, se vislumbra la meta que hay que alcanzar. «La revelación de tus palabras ilumina... Límpida y pura es tu promesa» (vv. 130.140). Es una palabra que infunde dulzura en el corazón, porque deshace el hielo de la tristeza y la amargura de la insatisfacción, y da sabor a una existencia monótona: «¡Cuán dulces a mi paladar son tus promesas, más que la miel para mi boca» (v. 103; cf. Sal 19,11). Es una palabra que nos hace reconstruir la verdadera escala de valores, a menudo calibrada solo sobre las cosas, sobre el dinero, sobre el poder: «Amo tus mandamientos más que el oro, más que el oro fino» (v. 127).
Al final, quien sigue esta luz que brilla, quien gusta el sabor y admira la preciosidad de la Palabra divina, explota en una profesión de amor que resume, casi en un suspiro, la apasionada declaración de la amada del Cantar. Ella, en efecto, en un doble versículo paralelo, ritmado sonoramente sobre los dos pronombres personales de la pareja, ô, «él, suyo», e î, «yo, mío», canta en hebreo: dodî lî wa’ anî lô... ‘anî ledodî wedodî lî