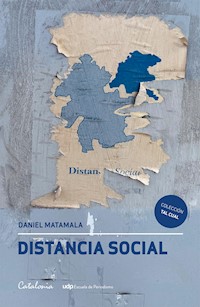Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Catalonia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Cuatro años después del acuerdo que cambiaría para siempre la historia de Chile, aquel de noviembre de 2019, estamos en el mismo punto", dice Daniel Matamala en la introducción de este libro. "Como niños que ven fantasmas en las sombras de la noche, terminamos resguardándonos bajo la cobija anticuada y desvencijada de la Constitución vigente". En las siguientes páginas, Matamala pasa revista a los años más vertiginosos de nuestra historia contemporánea. Desmenuza los dos fallidos procesos constituyentes, advierte del auge de la ultraderecha, denuncia la persistencia del poder del gran dinero y la corrupción, alerta sobre la degradación del debate político, explica los tropiezos del gobierno del presidente Boric y profundiza en las heridas abiertas a 50 años del golpe de 1973. "Un viaje que nos ha costado caro", concluye el autor. Porque "aunque el horizonte siga a la misma distancia que antes, ya no queremos salir a buscarlo. Porque nos cansó el vagar, nos derrotó el camino, se nos agotó la esperanza. Nos ganó el hastío". Pero también hay luces: hitos como los Panamericanos 2023 muestran un camino para, desde las más diversas formas de ser chilenas y chilenos, construir un nuevo sentido de comunidad, un renovado "nosotros".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matamala, Daniel
EL HASTÍO
Santiago de Chile: Catalonia-Un día en la vida, 2023
264 pp. 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-415-081-9
ISBN Digital: 978-956-415-082-6
HISTORIA DE CHILE
CH 983
Dirección editorial:Arturo Infante Reñasco
Dirección colección“Un día en la vida” y edición:Andrea Insunza y Javier Ortega
Corrección de textos: Hugo Rojas Miño
Diseño de portada: Agencia Drilo
Ilustración de portada: Harol Bustos
Composición: Salgó Ltda.
Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso.Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés.Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, http://www.sadel.cl).
Edición: diciembre, 2023.
ISBN: 978-956-415-081-9
ISBN Digital: 978-956-415-082-6
RPI: Trámite kfjdqr
© Daniel Matamala, 2023.
© Un día en la vida, 2023.
www.undiaenlavida.cl
© Editorial Catalonia Ltda., 2023.
Santa Isabel 1235, Providencia, Santiago de Chile.
www.catalonia.cl
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Índice
EL HASTÍO
50 años del golpe: ESA LUZ AL FONDO DEL CORAZÓN
Traidor. Asesino. Terrorista. Ladrón. Cobarde
Marcas bautismales
Espanto
Humanidad
El auge de la ultraderecha: CÓMO MATAR UNA DEMOCRACIA
Libertad
¿Extremo en qué?
El porvenir de la patria
Pro-vida
Se llama misoginia
La conjura contra la democracia
Ultraderecha
Paparruchadas
Poder económico: QUIEREN (MÁSY MÁS) DINERO
Cómo desplumar un ganso
Capitalismo a la chilena
Todo lo demás es música
Mitocracia
Gary tiene razón
Hacer la pega
Chantaje
A ver si se nos ocurre algo
Amigos y sirvientes
Derrocar al capitalismo
La memoria del agua
Corrupción: SIEMPREVIVALDI, NUNCA PAVAROTTI
Anatomía de la impunidad
Prontuario
Pónganme donde haiga
Gente como uno
Democracia Vivaldi
Manos al fuego
Esta huevá es delito
La degradación de la política: CIRCO POBRE
Matasanos
Dónde está el piloto
4.350 días
Unos perros
Una mera sombra
“Las prisas pasan…
Pensamiento mágico
Cómo mentir con estadísticas
Cacofonía
La madre del cordero
Circo
Sí se puede
El gobierno de Boric: AMATEUR
La zanja
Sobre hombros de gigantes
Colores
Esclavo de sus palabras
Talón de Aquiles
Amateur
Boric versus Boric
Pasó la vieja
Chapucería
Sin llorar
El fracaso de la Convención Constitucional: LA GRAN FARRA
Esa gente
La luz del sol
Baile de máscaras
Todo vale
La quema de Judas
La industria del miedo
Mapuches millonarios
Una ancha ventana
Cielo o infierno
El hastío
¡Qué viaje! Por cuatro años recorrimos kilómetros, compartimos emociones, momentos que parecían decisivos. Abusamos hasta desgastarla de la palabra “histórico”. Creímos, a veces con esperanza, otras con temor, que la rueda de la fortuna se clavaba en algún espectro ideológico. Supusimos estar del lado correcto, o del incorrecto, o del correcto de nuevo, de la historia.
Sin mapa, sin brújula, nuestra sociedad acometió un viaje que parecía iniciático, decisivo. Y después de demasiados días y demasiadas noches, terminamos descubriendo que dimos vueltas en círculos.
Que el lugar de llegada es demasiado parecido al punto de partida.
Por lo pronto, en el tema que tanto nos ocupó, la Constitución, dimos una gigantesca vuelta en 360 grados.
¿Tiene un compás a mano, estimado lector, estimada lectora?
Parta de un punto y vaya moviendo el compás a la izquierda. O hágalo con un vaso y mueva el lápiz por el contorno, en la misma dirección. Y vea cómo, mientras usted sigue empujando, el trazado alcanza su punto más izquierdo, baja hasta volver al medio, arremete por el lado contrario hacia la derecha, y finalmente termina cerrando el círculo.
Exactamente en el mismo lugar en que partió.
Sí, cuatro años después del acuerdo que cambiaría para siempre la historia de Chile, aquel de noviembre de 2019, estamos en el mismo punto. La Constitución de 1980 no solo sigue vigente, sino que además la posibilidad de reemplazarla nunca había estado tan lejos.
Asustados en la izquierda y en la derecha por los demonios que se desataron en ambos procesos constituyentes, huimos de esos fantasmas, de esas sombras. En 2020, pletóricos de confianza, gritamos “Apruebo” y empezamos a mover el compás. Asustados por el resultado, dijimos “Rechazo” en 2022, y luego “En Contra” en 2023.
Como niños que ven fantasmas en las sombras de la noche, terminamos resguardándonos bajo la cobija anticuada y desvencijada de la Constitución vigente.
Un lugar incómodo, inadecuado. Pero al menos conocido.
Y en tiempos de incertidumbre, usted conoce el refrán: “Mejor diablo conocido…”.
Claro que centrar todo en la Constitución es un error. Porque el proceso constituyente no fue más que un inadecuado e insuficiente sucedáneo para algo mucho más grande, más relevante: un pacto social. Mejor escribámoslo con solemnidad, con mayúsculas: un Pacto Social.
Como recordaremos en las siguientes páginas, era esa la demanda que latía, indefinida, amorfa, bajo el estallido. La Constitución era parte de esa demanda, pero al final, en una desafortunada cadena de eventos, el todo fue sustituido por la parte.
Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso.
Observe de nuevo el dibujo que ha trazado. Sí, el círculo se cerró. Estamos otra vez en el punto de partida. Pero ese punto inicial está ahora rayado, remarcado por la fuerza con que el lápiz marca el comienzo y la llegada.
Es un punto estresado, gastado.
Y es que, aunque estamos en el mismo lugar desde el punto de vista constitucional, el viaje nos ha costado caro. Estamos frustrados, agotados, molestos. ¿Con la brújula que no nos guio? ¿Con el mapa de la historia que, a diferencia de lo que nos prometieron, era un mapa en blanco? ¿Con los líderes que no encontraron la ruta en medio de la noche? ¿Con nosotros mismos?
Física y emocionalmente, es un peor lugar.
Aunque el horizonte siga a la misma distancia que antes, ya no queremos salir a buscarlo.
Porque nos cansó el vagar, nos derrotó el camino, se nos agotó la esperanza.
Nos ganó el hastío.
I. Non cogito, ergo sum
“Cogito, ergo sum” (“Pienso, por lo tanto soy”) decía hace 400 años René Descartes, celebrando a la suprema deidad de la razón; a la reflexión que nos sacaría de una era de ignorancia y oscuridad.
Una reflexión que es más indispensable que nunca. El filósofo alemán Peter Sloterdijk diagnostica que “la sociedad actual, en medio de la terrible crisis de sus clases políticas, no puede hacer nada mejor que darse una pausa para la reflexión sobre cuestiones fundamentales”.
La pausa.
Una aspiración, advierte el mismo Sloterdijk, muy difícil de cumplir, considerando que las sociedades modernas son comunidades dominadas por un “nerviosismo crónico”. En verdad, toda la maquinaria de la sociedad contemporánea nos empuja a exactamente lo contrario de la pausa: al vértigo, a la aceleración.
Los ritmos se han vuelto cada vez más frenéticos. En Occidente, la democracia creció y se desarrolló al ritmo del ciclo de noticias de 24 horas. Primero el periódico diario, luego la radio y después el informativo nocturno de la televisión marcaban el compás de la realidad.
Más ampliamente, los grandes temas tenían un ciclo de siete días. El diario del domingo y el programa de debate dominical de la TV establecían el ritmo de la semana, mientras los actores políticos se coordinaban los lunes para seguir la estrategia semanal, que sería ajustada y revisada siete días después.
Esos ritos siguen existiendo, pero su relevancia se ha perdido. Es que ese tempo fue triturado por las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok han acelerado la pauta a un ritmo cada vez más vertiginoso, comprimiendo todo a los escasos segundos que nos demoramos en dar un like o en descartar un video de TikTok.
No se trata solo de la creciente velocidad con la cual nos enteramos de los acontecimientos, a tiempo real. Hay algo mucho más profundo: la lógica de las redes nos obliga a opinar y reaccionar con esa misma celeridad. Para mantenernos a flote en esa marea, debemos adiestrarnos en lograr reacciones automáticas que sirvan de atajo cognitivo, y bloqueen preventivamente cualquier tipo de reflexión.
No es tiempo de reflexiones, sino que de convicciones.
Hay un momento de la película de Los Simpsons que adelanta ese espíritu de los tiempos. En él, el presidente Arnold Schwarzenegger debe enfrentar una crisis de contaminación en Springfield. Su asesor le acerca cinco informes con distintas opciones, ante lo cual el presidente de inmediato dice: “¡Número 3!”. Cuando su asesor le pregunta si no quiere leer las alternativas antes de decidir, Schwarzenegger responde en tono terminante: “I was elected to lead, not to read” (“Me eligieron para decidir, no para leer”).
En 2007, cuando se estrenó la película, la perspectiva de un presidente Schwarzenegger era lo bastante excéntrica como para causar gracia. Hoy, en cambio, nos parece casi una utopía, un mundo alternativo infinitamente mejor que el que nos tocó. ¿Un exgobernador de California, liberal, pro-elección en asuntos como el aborto, preocupado del cambio climático y las energías limpias, como líder del Partido Republicano? ¿Dónde firmo?
Más allá de ese detalle, el to lead, not to read no solo es aplicable a nuestros líderes. También a cada uno de nosotros. El mecanismo de las redes sociales funciona en base al vértigo. Se te presenta una noticia (verdadera, engañosa o del todo falsa, ese es otro tema) y, junto con ella, la necesidad de tomar una posición inmediata al respecto. La reflexión no es posible, porque significa perder tiempo vital. Mientras más inmediata –mientras más automática– sea la respuesta, mayor es la recompensa asociada.
Como en el Viejo Oeste los que sobreviven en algoritmo-landia son los que disparan más rápido. Si eres lo suficientemente veloz, tu comentario te entregará mayor gratificación, medida por likes, respuestas favorables y reposteos. La recompensa de dopamina subirá al máximo.
Al contrario, una respuesta demorada será menos efectiva. Otros se habrán adelantado con su comentario, y se habrán llevado una porción de esa dopamina que te pertenecía. Si la demora es mayor, el tema ya habrá pasado de moda. Esperar a que termine el día para reaccionar es el equivalente a desaparecer de escena. Ni hablar de hacer una pausa hasta el domingo. Esperar es condenarse a morder el polvo, acribillado por un cowboy más ducho en el manejo de su smartphone.
En esta montaña rusa de recompensas y castigos digitales, la reflexión solo trae desventajas. Porque las respuestas reflexionadas son, por su propia naturaleza, más matizadas. El tiempo, el pensamiento, la conversación sacan a la luz los ángulos y contornos al principio invisibles de la realidad. Cuando reflexionamos sobre un asunto, cuando nos damos el tiempo para pensarlo en profundidad, perdemos la inocencia primaria de la ignorancia. Y es esa inocencia la que nos permite, con perfecta buena fe, dividir al mundo fácil y rápidamente: buenos versus malos, blancos contra negros.
Como los algoritmos están diseñados para premiar nuestra sintonía con la tribu, introducir tales matices en el debate será castigado. La reflexión estimula la herejía, el pensamiento heterodoxo. Todo lo opuesto al like, al dislike, al emoticón automático y al sticker al alcance del dedo que son, precisamente, un atajo para optimizar el tiempo de respuesta y eludir la reflexión.
Por eso el sicólogo social estadounidense Jonathan Haidt, tras una vida estudiando cómo los seres humanos reaccionamos a estímulos y formamos nuestras opiniones, considera que “las redes sociales muestran lo peor de la psicología moral humana”. El efecto de apelar a nuestros instintos, a nuestras emociones negativas y nuestra identidad tribal es tan fuerte, que Haidt advierte que “las redes sociales pueden no ser compatibles con la democracia como la conocemos”.
Darse una pausa para reflexionar es condenarse a la invisibilidad, dejar de existir. Hoy la clave para ser alguien en el mundo digital es la opuesta a la que recetaba Descartes. Para el homo digitalis, la fórmula es non cogito, ergo sum.
II. Deus ex machina
En 2016, Chile diseñó un experimento que, visto en perspectiva, se erige como una forma de resistencia institucional al nerviosismo crónico.
Un intento nacional de tomarse una pausa.
A lo largo y ancho del país, grupos de personas (familiares, amigos, colegas, vecinos, y también desconocidos) se reunieron en sedes sociales, gimnasios, calles y casas, para participar en los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA).
El formato era exigente, casi heroico en tiempos del non cogito... Se trataba de destinar varias horas a conversar y escucharse, en base a una metodología estandarizada, para discutir sobre los fundamentos de una nueva Constitución.
Fue una experiencia enriquecedora. Juntarse, conversar y escucharse. Una rebeldía a la dictadura del like. 204.402 personas participaron formalmente en los ELA, cabildos provinciales, cabildos regionales y consultas individuales. La promesa era que las conclusiones serían sistematizadas por una comisión transversal, para reflejarse en una nueva Constitución.
El sistema político diseñó el experimento, pero el mismo sistema terminó por bloquearlo. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet perdió su convicción en el proceso mientras se hundía en las aguas del caso Caval y el desguace de la Nueva Mayoría. Finalmente, el proyecto de nueva Constitución basado en las conclusiones de los cabildos llegó al Congreso Nacional el 7 de marzo de 2018, cuatro días antes del fin del gobierno.
Era solo un saludo a la bandera. El documento fue archivado sin que siquiera se discutiera en el Congreso Nacional. El nuevo gobierno lo trató con sorna. El 15 de marzo de ese año, ante el gran empresariado reunido en Icare, el ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, anunció que “no queremos que avance el proyecto de nueva Constitución presentado por Michelle Bachelet”. “Una Constitución no es un juego”, concluyó, ante una ovación cerrada de los dueños del poder económico.
El viejo orden sufría síntomas alarmantes de arterioesclerosis. Sus venas, obstruidas y gastadas, le quitaban la flexibilidad necesaria para renovarse y atender las demandas ciudadanas. Esa cita en Icare mostró la orgullosa resistencia del poder a abrir cualquier vía de participación popular. Un año y medio después, casi todos los que aplaudieron esa noche estarían rogando por una Constitución como la de Bachelet y los cabildos.
Es que, con el estallido social, los cabildos, con su promesa de agregar voces individuales y convertirlas en una sola, resurgieron, pero ahora diseñados desde abajo hacia arriba. La primavera de 2019 y el verano de 2020 estuvieron marcados por masivas movilizaciones pacíficas, además de graves actos de violencia callejera y represión policial. Pero también por discusiones espontáneas que poco a poco comenzaron a sistematizarse, en las más diversas ciudades y comunas de Chile. El hambre por verse cara a cara, discutir y reflexionar se extendió como la fiebre por el país.
En febrero de 2020, se contaban asambleas y coordinadoras en lugares como Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Chillán, Pudahuel, Santiago, La Florida, Puente Alto, La Granja, Maipú, Concepción, San Pedro de la Paz, Temuco y Panguipulli.
Una Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT), de la Región Metropolitana, reunía a 118 asambleas. En el Zonal Norte (que agrupaba ciudades de las regiones de Tarapacá y Antofagasta) eran 43; en Concepción, 18; en Valparaíso, 20.
Cada uno de estos cabildos barriales reunía a cientos de vecinos. Lo más notable era que estos espacios no eran digitados por partidos políticos. Más bien sus participantes se negaban a que militantes tuvieran protagonismo.
“En Puente Alto los vecinos se preguntan cómo organizarse a pesar del narcotráfico y en San Pedro de la Paz reclaman tratamiento para los que son adictos. En La Serena exigen la protección de terrenos ancestrales diaguitas. En Puente Alto, Temuco y Panguipulli se defienden las demandas históricas del pueblo mapuche. En todas se ha discutido qué hacer frente al proceso constituyente”, relataba un reportaje de Catalina Albert y Tamara Köhler para Ciper.
Los municipios tomaban la batuta, aprovechando su condición como el ente estatal más cercano y que despierta mayor confianza en los ciudadanos. El último mástil aún en pie ante el hundimiento de la credibilidad de las instituciones políticas.
El 7 de noviembre de 2019, una semana antes del acuerdo de los partidos para una nueva Constitución, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) anunció una consulta nacional sobre un proceso constituyente y otros temas. 330 de las 345 municipalidades, incluyendo alcaldes de derecha, centro e izquierda, adherían al proceso.
Finalmente, 225 municipios participaron en la consulta, con una mezcla de voto presencial y electrónico, y sin la supervisión del Servel. Más de 2 millones 300 mil personas votaron: el 92,2% se pronunció a favor de una nueva Constitución, y el 73,1% apoyó que esta fuera redactada por una Convención íntegramente electa.
También hubo respaldo abrumador para la implantación del voto obligatorio, la entrega de más atribuciones y recursos a los municipios, la implantación de un IVA diferenciado para productos de primera necesidad y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico.
Además, en un ejercicio inédito en la democracia chilena a nivel nacional, se permitió a los votantes listar las tres demandas sociales que más les preocupaban. Las pensiones, la salud pública y la educación pública fueron las más mencionadas, seguidas por la desigualdad y la delincuencia.
Todo eso estaba pasando en Chile en el verano de 2020, antes de que el Covid sacudiera nuestras vidas.
Nunca sabremos qué giro habría tomado la historia. Podemos imaginar un vibrante proceso constituyente, con cabildos floreciendo en todo el país para acompañar el plebiscito de entrada de abril de 2020, y la elección y trabajo de los convencionales elegidos ese mismo año, hasta un plebiscito ratificatorio en febrero o marzo de 2022.
O tal vez hay que asumir que eso siempre fue un sueño imposible, y que el proceso era una utopía destinada a naufragar, más tarde o más temprano.
Los dramaturgos clásicos usaban el recurso del Deus ex machina (“Dios desde una máquina”); literalmente, un dios que bajaba de las alturas en una polea al escenario y transformaba los acontecimientos. Una expresión que se sigue usando cuando se introduce de pronto un elemento externo, sea divino, natural o humano, totalmente ajeno a la línea narrativa que se estaba contando.
Deus ex machina: ataca una pandemia.
Los cabildos se acabaron, el país completo se encerró, y el clima nacional se avinagró. Ya estábamos estresados por la confusa mezcla de esperanza y miedo, de alegría y violencia, de abrazos y bombas molotov. Y entonces, de súbito, la posibilidad de reunirnos cara a cara para juntar sueños y aquietar temores se clausuró.
Todo el proceso constituyente estuvo cruzado por medidas de distanciamiento social, sesiones por Zoom y mascarillas. Cuando más debíamos juntarnos y mirarnos a los ojos, se nos prohibió hacerlo. Una época oscura con su propia épica, aquella de aislarnos para cuidarnos, pero que vació al proceso de gran parte de su sentido.
También los tiempos se alteraron. Con el cronograma original, el plebiscito de salida habría ocurrido justo cuando un nuevo gobierno asumía, en medio de una boricmanía que, aun con el mismo texto propuesto por la Convención Constitucional, habría generado una campaña muy diferente. En cambio, el plebiscito ocurrió en septiembre, cuando el gobierno ya se había desfondado de su efímero apoyo inicial. El plebiscito se transformó en un referéndum contra un gobierno minoritario y el voto de protesta se impuso.
Pero debemos insistir en un punto. La nueva Constitución era solo una parte de una tarea mucho más ambiciosa para rearticular el tejido de Chile: un Pacto Social.
¿Qué significa eso?
III. El pacto que no fue…
El sábado 19 de octubre de 2019, en las primeras horas del estallido, y con un país bajo toque de queda, desde esta tribuna se proponía “ante la anomia, participación ciudadana; ante el derrumbe del viejo pacto, la construcción participativa de uno nuevo”. Eso significaba
un rebaraje del poder. Significa que la clase dirigente ceda privilegios en beneficio de la ciudadanía. En una democracia plena, esos privilegios se mantienen a raya. No porque la élite no quiera tenerlos, sino porque la presión ciudadana obliga a la prudencia (…) Esa es la esperanza en estas noches terribles: que sirvan para tomar conciencia de la necesidad de resetear nuestra convivencia. Que a la noche de toque de queda siga el día cero en que, desde las cenizas, empecemos a levantar un nuevo y legítimo pacto social. (“El pacto”, octubre de 2019).
El ambiente parecía propicio. El lunes 21 de octubre, la mayor fortuna de Chile, Andrónico Luksic, anunció que subiría el sueldo a todos los trabajadores de su holding Quiñenco a al menos 500 mil pesos. Otros empresarios se sumaron a estos anuncios públicos. En los días siguientes, la startup Compara, la firma de servicios financieros Tanner, y Crystal Lagoons se comprometieron a un piso de sueldo líquido para todos sus trabajadores de entre $500 mil y $600 mil.
Ese mismo 21 de octubre, el Grupo de Empresas B y los empresarios del G 100 relanzaron el Desafío 10X, llamando a que las empresas redujeran la diferencia entre sus sueldos máximos y mínimos a 10 veces y/o fijar un sueldo mínimo de 22 UF brutas (unos $800.000 de hoy).
Según la consultora Mercer, en Chile el sueldo de un gerente general supera en 30 veces al de sus operarios. “En un contexto en el que se reclama, entre otras cosas, mayor igualdad, estas cifras son parte del vaso que se rebasó con una gota de 30 pesos”, decía en esos días una nota de la agrupación empresarial Icare, en referencia al alza de 30 pesos del Metro, que en octubre de 2019 se convirtió en uno de los detonantes de la movilización social.
Apenas 26 empresas se habían sumado al Desafío 10X antes del estallido. Pero entre el 22 y el 28 de octubre, mil empresas se anotaron en la iniciativa. Luego se llegó a 2.247 compañías, que empleaban a 69.800 trabajadores.
“Hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas”, dijo Lenin. Los empresarios chilenos parecían de acuerdo. Tras décadas de autocomplacencia con el modelo del chorreo neoliberal tomaban súbita conciencia de su responsabilidad social.
Esa misma semana, Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la patronal del gran empresariado, reconocía que “este es un país distinto” y que “no vamos a volver al Chile del jueves pasado (el día previo al estallido). “Hacemos un mea culpa por la desconfianza que se ha generado”, decía Swett.
Tras una reunión de la CPC, Swett comprometía su participación en un “nuevo pacto social”, junto con reconocer que “un crecimiento económico que no considera el crecimiento de las remuneraciones es un crecimiento de corto plazo”.
La mesa estaba servida para un nuevo acuerdo.
En concreto, este pacto significaría, según los investigadores Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt, “un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado respecto al modelo de producción y protección social que requiere el país”. Según ellos, un primer paso podría ser convocar a la Mesa de Unidad Social, la entidad que en esos días agrupaba a actores como la CUT y la Confech, a conversar con las organizaciones gremiales y empresariales.
“Hay que establecer mesas de diálogos, sistemas de deliberación, foros comunales, en los cuales el estamento político invite y pueda conocer a estos distintos actores”, decía el investigador del CEP Aldo Mascareño.
“Mi diagnóstico, desde el inicio, es que aquí teníamos una calle empobrecida, unida, que estaba desafiando a una élite dividida y llena de privilegios”, decía Swett, a la vez que coincidía con las demandas de mayor justicia. “Es muy poco digerible para cualquier sociedad que una persona que vende CDs en la calle se vaya a la cárcel y muera quemada, mientras que una persona de cuello y corbata, nada”, agregaba, en alusión a Bastián Arriagada, el joven que en 2010 murió en el incendio de la cárcel de San Miguel, junto a otros 80 reclusos, cuando cumplía condena por vender películas piratas.
¿Cuál era ese pacto social por el que clamaban todos, incluso los grandes empresarios?
Puede ser un mecanismo de negociación institucionalizado, a partir del cual empresarios, sindicatos y el Estado negocian parámetros que condicionan su actividad, en el marco de un modelo de desarrollo.
El ejemplo clásico es el “modelo nórdico”, surgido como una serie de acuerdos ante el temor provocado por el avance del socialismo en Europa. En Noruega se habló de un “gran compromiso” en la década de 1930 entre empresarios y sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En Suecia fue el Acuerdo de Saltsjöbaden, firmado en 1938 entre asociaciones patronales y sindicales. En Dinamarca se remite al Acuerdo de Kanslergade, de 1933.
La idea, replicada de distintas formas a lo largo de Europa, es un compromiso de convivencia mutua en el marco de un capitalismo que permite el despliegue de la iniciativa privada, pero resguardando la justa participación de los trabajadores en las ganancias. Y eso incluye desde normas legales hasta formas de organización interna de las empresas. El “capitalismo renano”, impulsado especialmente por la Democracia Cristiana en Alemania, incluye la participación de los trabajadores en los directorios, permitiendo que la relación entre capital y trabajo sea más colaborativa que confrontacional.
Al calor del estallido, el ejemplo europeo inflamaba la imaginación de la élite, y la socialdemocracia era el sabor de moda. El camaleónico Joaquín Lavín se definía como “socialdemócrata” y el senador PPD Felipe Harboe imaginaba una coalición “socialdemócrata, desde Soledad Alvear hasta Gabriel Boric”.
Pero la idea del pacto social fue perdiendo fuelle, abducida por el proceso constituyente. Ya en noviembre de 2019, Luna y Rosenblatt advertían del peligro de centrar todo el debate en el proceso constituyente y olvidar “la demanda por un nuevo trato, por la construcción de una sociedad más digna y más justa”. Dicha construcción, escribían Luna y Rosenblatt, “necesita no solo de un debate constitucional, sino que también de la negociación de un pacto social. Un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Estado respecto al modelo de producción y protección social que requiere el país. Sin ese otro pacto, el camino hacia un nuevo orden democrático y hacia la paz social será muy difícil”.
El Deus ex machina de la pandemia terminó por cumplir ese vaticinio. La idea de un proceso constituyente acompañado de cabildos y de una vibrante participación ciudadana se acabó de golpe con las cuarentenas. Y el diálogo con mirada de largo plazo necesario para un pacto social se volvió imposible. Con millones de personas súbitamente encerradas y desempleadas, la urgencia era conseguir dinero para sobrevivir, aquí y ahora.
Del debate por un nuevo pacto social pasamos a la emergencia: las cajas de alimentos, las ayudas sociales del Estado, los retiros de fondos de pensiones. La demagogia de “mi plata, ahora” arrasó con todo.
En agosto de 2022, Juan Pablo Luna resumía así la oportunidad perdida: “Se constitucionalizó un debate respecto a problemas que, aunque su origen sea la matriz de desarrollo que está congelada en la Constitución del ’80, su solución no pasa, en el corto ni en el mediano plazo, por una salida constitucional”.
IV. …El collage que tampoco fue…
Todas las fichas, entonces, quedaron en un proceso constituyente lastrado por un clima de agobio, rabia y polarización. Buscábamos generar un gran relato social en una era en que los grandes relatos han desaparecido.
El intelectual francés Jean-François Lyotard define nuestra era como la del fin de los “grandes relatos”. Ni la religión, ni el liberalismo, ni el nacionalismo, ni el fascismo ni el comunismo son ya la llave para explicar el mundo, dar sentido a la vida y unir a la comunidad en torno a un destino compartido. “Los individuos”, dice la filósofa chilena Diana Aurenque, “han quedado en pleno desamparo para guiar su vida, y han perdido, además, la fe en estas ideologías, que servían como conjunto aglutinador tanto de la vida individual como de su expresión colectiva”.
Pero no por eso el individuo deja de ser un “animal político”, necesitado del encuentro comunitario con otros. Así, en la posmodernidad los grandes relatos son reemplazados por los pequeños relatos, en lo que suele llamarse “política identitaria”. Las personas comienzan a reconocerse en comunidades más específicas, nucleadas en tono a señas de identidad como la orientación sexual, la filiación con pueblos originarios, la pertenencia a un club de fútbol (albos, bullangueros, cruzados) o un artista (swifties), la identificación con una tribu cultural (otakus, pokemones, kpopers), la afición a una actividad (skaters, surfistas), la preocupación por el medio ambiente, el veganismo, el activismo en torno a causas como el animalismo, etcétera.
Uno de los aspectos fascinantes del estallido fue la suma de esos pequeños relatos en un gran encuentro. La marcha del 25 de octubre de 2019 agrupó, en Santiago, a un millón de personas que no tenían una causa en común, una bandera que las reuniera, organizaciones que las convocaran, ni voceros que las representaran. Fue un agregado de las causas más diversas que pudieran imaginarse. Muchas de ellas ni siquiera eran identitarias, sino simplemente personales. Abundaban los disfraces y los carteles con proclamas individuales, desde saludos a la mamá hasta mensajes humorísticos y la denuncia de agravios específicos.
Había una necesidad de expresión individual e identitaria, pero dentro de una gran masa ciudadana.
¿Es posible cohesionar todo eso en un proyecto, en un gran relato social? ¿Es posible armar, de esa suma de parches, un collage coherente que exprese un paisaje?
La Convención de 2021-2022 puede entenderse como un esfuerzo inédito, un gigantesco experimento social, al respecto: la agregación de identidades particulares para confeccionar un relato que haga sentido a la mayoría.
Un experimento (ahora lo sabemos) fallido.
El gran mérito de la Convención fue la llegada al centro del poder de grupos ajenos a la élite, excluidos durante tres décadas de democracia. Ellos provenían de organizaciones locales, representativas de demandas particulares. Entre ellos, una socióloga dedicada al problema de la vivienda en Valparaíso. Una trabajadora social feminista de Curicó. Una enfermera preocupada por la protección de personas en situación de calle en Chiguayante. Un evangélico que trabajaba en organizaciones solidarias. Una científica experta en energías renovables. Un activista por la defensa del río Ñuble. Una dueña de casa sobreviviente de un cáncer de mamas. Una transportista escolar que colaboraba en ollas comunes. Una profesora de historia de Tocopilla que defendía a mujeres vulneradas. Una chilota egresada de Derecho que levantaba la bandera de la regionalización.
Abogados y matronas; profesores y estudiantes; empresarios y machis; agricultores y ajedrecistas; científicos y filósofos; actores, dirigentes indígenas y dueñas de casa. La mayoría con educación superior, pero fuera de los círculos de la élite santiaguina.
Se constituían, así, en una élite desafiante, aunque, por su novedad, sin lazos ni reglas de relacionamiento establecidas entre ellos.
El gran pecado de estos convencionales fue su incapacidad para abandonar esa representación estrecha para adoptar una postura más amplia. Cada uno puso su prioridad en la defensa de banderas locales e identitarias específicas.
Sin grupos que ejercieran una conducción y velaran por el bien común del proceso, la fórmula para sumar los dos tercios de la Convención fue la simple agregación de las demandas de cada individualidad. Y así, el cuadro que fue emergiendo no fue un collage armónico, sino más bien un pastiche, un pegoteo de diferentes colores y técnicas que no conversaban entre ellas.
El resultado fue ácidamente juzgado por los chilenos, que rechazaron abrumadoramente la propuesta en el plebiscito de 2022. Los casi ocho millones de votos en contra fueron la elocuente lápida del experimento de crear un relato que nos uniera en base a la agregación de identidades y microrrelatos.
Ese fracaso entroncó con el espíritu de estos tiempos: la imposibilidad de generar proyectos constructivos, positivos, desde la política. Un fenómeno que no es exclusivo de Chile.
V. …Y el voto que ya no es lo que era
Desde 2019 hasta 2023, se han disputado 18 elecciones presidenciales democráticas y competitivas en América Latina (no consideramos aquí las dictaduras de Venezuela y Nicaragua). Y el resultado es impactante: en 17 de esos 18 comicios ha ganado la oposición. La única excepción es Paraguay en 2023, con triunfo del partido gobernante.
No se trata de derechas o izquierdas. La oposición de derecha ha ganado ocho elecciones: El Salvador, Guatemala y Uruguay en 2019; República Dominicana en 2020; Ecuador en 2021; Costa Rica en 2022, y Ecuador y Argentina en 2023.
Y la oposición de izquierda ha ganado otras nueve: Panamá y Argentina en 2019; Bolivia en 2020; Perú, Chile y Honduras en 2021; Colombia y Brasil en 2022, y Guatemala en 2023.
Cada una de estas elecciones ha traído ríos de tinta sobre “mareas azules”, “olas rosas” y “contagios ideológicos”, que suponen que los países latinoamericanos se mueven bajo una cadencia que lleva a estas mareas, alternadamente, de izquierda a derecha, como mecidas por un mar de fondo que las impulsa de un lado al otro del espectro ideológico.
Tales análisis tuvieron lógica en las décadas previas. En la década del 2000 y comienzos del 2010, el boom de los commodities apuntaló a proyectos oficialistas, especialmente de izquierda.
Los mayores ingresos por la exportación de petróleo, gas, minerales, soja y otras materias primas permitieron financiar políticas sociales expansivas que ayudaron a dar popularidad y estabilidad a proyectos de izquierda. Así ocurrió en Venezuela, desde 1999, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En Brasil (2003-2016), con Lula y Dilma Rousseff. En Argentina (2003-2015), con el matrimonio Kirchner. En Ecuador (2007-2017), con Rafael Correa. Y en Bolivia (2006-2019), con Evo Morales.
El fin de esa bonanza de precios, en torno a 2014, coincidió con la crisis de esos proyectos y su reemplazo por gobiernos de derecha. Sin embargo, lo que se leyó como un lógico giro del péndulo ideológico hacia la derecha pronto se reveló como algo más: el trompo de la historia ha comenzado a girar con frenesí.
Ante la incapacidad de los gobiernos democráticos, sean de derecha o de izquierda, por encauzar la crisis post-boom, la ciudadanía ya no está votando en apoyo a determinados proyectos o ideologías, sino en rechazo a quienes ostentan el poder. El voto de desencanto, de frustración y de protesta es hoy la norma. Se vota contra algo o alguien, no a favor de un líder o proyecto.
Esto tiene una consecuencia gravísima para la democracia. El voto está perdiendo su calidad de mandato para la consecución de un programa, para volverse solamente una expresión de protesta hacia lo establecido.
Veamos el caso de Argentina. Bajo el boom de los commodities, el kirchnerismo pudo gobernar, con altos niveles de legitimidad, popularidad y paz social, entre 2003 y 2015, primero con Néstor Kirchner y luego con Cristina Fernández. Desde entonces, Argentina ha votado por destituir a sus gobiernos: en 2015 ganó la derecha con Mauricio Macri. En 2019, Macri fue derrotado por Alberto Fernández. Y en 2023, en el giro más violento, triunfó el excéntrico postulante de la ultraderecha, Javier Milei, en un voto de protesta tanto contra el régimen de izquierda, como contra la oposición de derecha tradicional que había gobernado con Macri, y que quedó tercera en la elección.
Así, el electorado rechazó no solo al gobierno y al kirchnerismo, sino que a toda la clase política que había liderado el país en 40 años de democracia.
En Perú, desde la dictadura de Alberto Fujimori que un gobierno no logra la continuidad en las urnas. También allí en 2021 hubo un voto destituyente, con la elección de un desconocido profesor rural, Pedro Castillo, apoyado por sectores de extrema izquierda. El gobierno de Castillo colapsó de inmediato, como ha sido regla en un país que acumula seis presidentes en los últimos siete años. Solo dos de ellos (Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo) fueron elegidos para el cargo por voto popular. Otros dos fueron compañeros de fórmula, como vicepresidentes (Martín Vizcarra y Dina Boluarte). Y dos más llegaron al cargo como presidentes del Senado (Manuel Merino y Francisco Sagasti).
En Brasil, después de cuatro elecciones consecutivas ganadas por Lula Da Silva y por su sucesora Dilma Rousseff, 2018 vio el triunfo de un confeso aspirante a dictador, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Cuatro años después, Bolsonaro fue a su vez expulsado en las urnas por Lula.
Hay más hechos inéditos. Por primera vez en su historia, en 2022 Colombia eligió a un presidente de izquierda, Gustavo Petro. Líderes antisistema, ajenos a los partidos tradicionales, también han ganado en Guatemala (Bernardo Arévalo) y El Salvador (Nayib Bukele). Incluso en un país con partidos políticos tan fuertes como México, Andrés Manuel López Obrador construyó una alternativa por fuera del sistema de partidos tradicionales y arrasó en las elecciones de 2018.
Ni siquiera el país más estable de América Latina, Uruguay, es inmune al cambio, aunque en este caso desde dentro del sistema de partidos. Tras 15 años, el Frente Amplio fue desalojado del poder por la derecha.
VI. Contra todo
En Chile, en los últimos quince años el cambio ha sido la regla en cada elección. A primera vista parece un caso de péndulo ideológico, de izquierda a derecha y viceversa, pero una mirada más en detalle muestra otros factores.
Tanto la derecha como la izquierda se han radicalizado en cada período electoral. En 2009, la centroderecha, liderada por Sebastián Piñera, acabó con los veinte años de gobierno de la Concertación, encabezada entonces por Michelle Bachelet. Fue una campaña centrista y moderada, que incluso tomó prestados los símbolos culturales de la Concertación y prometió un cambio suave: básicamente lo mismo, pero con más eficiencia y menos corrupción.
En 2013, Bachelet derrotó al oficialismo, pero lo hizo con una coalición más escorada a la izquierda que la Concertación. La Nueva Mayoría tenía su eje en el Partido Socialista, e incluía en el gobierno, por primera vez desde 1973, al Partido Comunista.
En 2017, Piñera a su vez venció al oficialismo, esta vez montado sobre una campaña abiertamente de derecha.
Y en 2021 el péndulo volvió a la izquierda, más radicalmente que antes, con el triunfo de la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Si es un péndulo, este es uno que va tomando más fuerza en cada uno de sus movimientos, alejándose del centro. La segunda vuelta de 2021 se disputó entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, con las impugnaciones por los extremos a la Concertación y Chile Vamos, respectivamente. Las coaliciones tradicionales fueron pulverizadas, en el cuarto y quinto lugar (Sebastián Sichel, con 12,78%, y Yasna Provoste, con 11,60%). En el balotaje, quedaron reducidas al humillante papel de comparsas de quienes las habían desbordado por sus márgenes.
El triunfo del Partido Republicano de José Antonio Kast en las elecciones de consejeros constitucionales de 2023 repitió esta lógica del péndulo en extrema aceleración. Repasemos: en 2010, la centroderecha derrotó a la centroizquierda. En 2013, la izquierda venció a la centroderecha. En 2017, la derecha venció a la izquierda. En 2021, la izquierda radical superó a la derecha. Y en 2023, la ultraderecha adelantó a la izquierda radical.
Esta creciente polarización no se da desde el apoyo a estas posturas, sino desde la demolición de quienes ya han gobernado. El oficialismo ha perdido todas y cada una de las elecciones de cualquier tipo disputadas desde 2008 a la fecha. La última vez que La Moneda celebró un triunfo electoral fue cuando la candidata de la Concertación Michelle Bachelet derrotó a Sebastián Piñera para convertirse en la sucesora de Ricardo Lagos, hace ya 18 años.
Desde entonces, no solo las presidenciales de 2010, 2013, 2017 y 2021 han sido ganadas por la oposición. También las elecciones municipales de 2008, 2012 y 2016 terminaron en festejos opositores.
Y lo mismo en la larga odisea de los procesos constituyentes. Bajo el gobierno de Piñera, el Apruebo ganó el plebiscito de entrada de 2020 y la izquierda arrasó en las megaelecciones (convencionales, alcaldes, gobernadores y concejales) de 2021.
Luego, ya en el gobierno de Boric, triunfó el Rechazo en el plebiscito de salida de 2022, y el Partido Republicano en la elección de consejeros de 2023.
La conclusión es impactante. Sin contar el plebiscito de 2023, las últimas once veces que los chilenos han ido a las urnas, han votado contra la opción respaldada por el gobierno de turno o identificada políticamente con el oficialismo.
Esta realidad es tan contundente, que en la última elección (el plebiscito de salida de 2023), la campaña del “A Favor” centró todos los esfuerzos por identificar la opción “En Contra” con el gobierno de Gabriel Boric, mientras La Moneda hacía todo lo posible por mantenerse neutral y evitar esa asociación, que desde la derecha hasta la izquierda se estimaba fatal para el “En Contra”.
“Esta derrota es su derrota”, dijo José Antonio Kast en referencia al presidente Boric, tras el colapso del Apruebo en el plebiscito de 2022. En 2023, el mismo Kast aseguró que “Boric está [por el] ‘En Contra’”, mientras la senadora Ximena Rincón decía que “tenemos que preocuparnos de que la ciudadanía reconozca que el ‘En Contra’ es la postura del gobierno”. La última semana de la franja electoral estuvo dedicada a machacar, una y otra vez, la misma frase: “Boric vota ‘En contra’, Chile vota ‘A Favor’”, un mensaje que repetían ocho veces seguidas como cierre de la propaganda televisada.
Desde 2009 en adelante, la receta para el éxito es clara: convertir cada elección en un plebiscito contra el gobierno de turno, aunque lo que esté en juego sea algo totalmente distinto, como la redacción de una Constitución.
Así, la invocación a los “verdaderos chilenos” y el “que se jodan” dirigido a los políticos oficialistas tenía pleno sentido como táctica electoral.
Una estrategia que, sin embargo, no cuajó del todo en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023. El gobierno se mantuvo al margen, e importantes sectores de la oposición que habían estado por el Rechazo en 2022 se sumaron al “En Contra”. Así ocurrió con segmentos de la extrema derecha republicana, parlamentarios independientes de Chile Vamos y centristas como la plataforma “Una que Nos Una”. Esta transversalidad, con personajes tan disímiles como Teresa Marinovic, Juan Castro o Javiera Parada votando “En Contra” junto a Daniel Jadue, Pamela Jiles y Jorge Sharp, ayudó a licuar el factor plebiscitario contra el gobierno.
VII. Mandatarios sin mandato
Cuando el rey griego Pirro ganó la batalla de Ásculo a las fuerzas romanas perdió tantos hombres en el campo que, según la leyenda, reflexionó: “Con otra victoria como esta, estoy perdido”. Desde entonces se habla de “victoria pírrica” para referirse a aquella que se obtiene con más daño para el vencedor que para el vencido.
2.300 años después, este concepto puede aplicarse perfectamente a la política chilena. Ganar la presidencia es una victoria pírrica. Es que estos triunfos de protesta son efímeros, y los gobiernos que nacen de ellos, frágiles. Como los electores votan contra los perdedores más que a favor del proyecto ganador, la lealtad ciudadana hacia el nuevo gobierno es ínfima. Recién electos, los presidentes se convierten en víctimas de la misma lógica que los encumbró. Ahora ellos son el poder y, por lo tanto, la protesta es contra ellos.
Nuestros presidentes hoy son “primeros mandatarios” solo en el papel. En la práctica, carecen de un mandato real para gobernar y llevar adelante sus programas.
La “luna de miel” era el período en que un nuevo gobierno podía contar con el respaldo ciudadano y la buena voluntad de la opinión pública para cumplir sus promesas.
Hoy, esa expresión es una reliquia.
Veamos los datos históricos al respecto, según la encuesta CEP.
En su primer gobierno (2006-2010), Michelle Bachelet osciló entre el 39% y el 78% de adhesión. Para Sebastián Piñera I (2010-2014) ya fue más difícil: del 45% inicial de aprobación cayó al 23% en su segundo año, y cerró en 34%. Bachelet II (2014-2018) partió en 50% y se derrumbó hasta 16%, para terminar en 23%. Y Piñera II pasó del 37% inicial a un desplome total: apenas ¡6%! de respaldo postestallido, y cierre en 16%.
Boric partió más abajo que cualquiera, con un escuálido 32% apenas asumido (mayo de 2022). De ahí ha pasado al 22% (diciembre de 2022), para estabilizarse en 27% (julio de 2023) y 26% (octubre de 2023).
Son cifras muy similares al 25,83% que obtuvo Boric en la primera vuelta presidencial de 2021. Los votos “prestados” con que ganó el balotaje (55,87%) fueron negativos, contra el gobierno de Piñera y la candidatura de Kast, y no suponían, como prontamente debió entender el Frente Amplio, un endoso a su proyecto político.
El tiempo que tiene un presidente para gobernar realmente, es decir, para empujar el proyecto político que prometió a los electores, es cada vez más reducido. El primer gobierno de Piñera duró en la práctica unos 15 meses: desde marzo de 2010 hasta la masificación de las protestas estudiantiles, en el invierno de 2011. Desde entonces, el gobierno pasó a la defensiva, intentando conducir la crisis con reformas lo menos lejanas posibles a su ideario, y resignado a entregar la banda a su segura sucesora, Michelle Bachelet.
Bachelet volvió al poder en 2014, con un mandato abrumador: 62% de los votos. En su primer año, pudo aprobar el fin del sistema binominal y una negociada y restringida reforma tributaria. Pero el 5 de febrero de 2015 estalló el caso Caval, y desde entonces el gobierno perdió la iniciativa. Desgastada la popularidad de la Presidenta, la Nueva Mayoría perdió el único pegamento que la unía, y, pese a contar con mayoría parlamentaria, nunca retomó su fuerza inicial. El naufragio del proyecto de nueva Constitución fue el ejemplo más simbólico de su impotencia. En la práctica, el gobierno de Bachelet había durado 10 meses y 25 días.
Piñera regresó en 2018, pero su mandato terminó abruptamente el 18 de octubre de 2019, tras 19 meses y 7 días. Su caída fue más dramática: abandonado incluso por las bases de derecha y por sus propios parlamentarios, se convirtió en una figura decorativa, incapaz incluso de defenderse. Habiendo perdido Piñera el tercio de veto en el Congreso, los parlamentarios pudieron legislar contra el Ejecutivo en temas como los retiros del 10%.
El fantasma de ser el primer presidente en no terminar su mandato desde 1973 pegó fuerte. Dos veces fue sometido a juicios políticos para destituirlo en el Congreso. El presidente del Senado, el PPD Jaime Quintana, lo amenazó directamente: “Si Piñera quiere seguir gobernando debe pasar a segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”.
Lo de Boric fue aún más breve. La derrota en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional, el 5 de septiembre de 2022, puso fin a la etapa propositiva de su gobierno, apenas cinco meses y 24 días después de haber comenzado, y con el agravante de que había postergado sus reformas clave para después de ese referendo, confiado en que la nueva Constitución daría el sello y el impulso a su débil presencia en el Congreso.
La ciudadanía dijo otra cosa. Y una vez más un gobierno quedó reducido al rol de defenderse y administrar, sin espacio político para liderar políticamente al país.
Esta falta de mandato tiene un efecto paradojal. En el Chile de hoy, ganar una elección es la peor condena para un proyecto político:
Primero, porque significa un desgaste brutal en términos de adhesión ciudadana.
Segundo, porque las posibilidades de llevar adelante un programa de gobierno son mínimas.
Y tercero, porque la peor condena para una ideología es verse atada al oficialismo de turno.
VIII. Nadie sabe para quién trabaja
El resultado es que nunca las ideas de izquierda fueron tan fuertes y avanzaron tanto como en el gobierno de Piñera. Y nunca las ideas de derecha fueron tan fuertes y avanzaron tanto como en el gobierno de Boric.
El ejemplo más obvio es la Constitución. Días antes de dejar La Moneda, Bachelet propuso un proyecto moderado, redactado sobre la base de los cabildos ciudadanos y del trabajo de una comisión transversal, para que fuera revisado por el Congreso. Esta idea fue inmediatamente desechada por Andrés Chadwick, ministro del Interior de Piñera. Un año y medio después, el mismo Piñera debió aceptar un proceso constituyente que terminó en una mayoría absoluta para las fuerzas de izquierda, que pudieron redactar un proyecto propio sin votos de la derecha.
A esas alturas, el piñerismo, la derecha y el empresariado añoraban el proyecto de Bachelet, y admitían que desecharlo había sido un grave error. “Pudimos tener mayor apertura en ese momento”, reconoció en diciembre de 2019 el sucesor de Chadwick como ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Pero bastó que la izquierda llegara al gobierno para que la tortilla se diera vuelta. Aupada por el voto de protesta, la derecha llevó al Rechazo a ganar el plebiscito de 2022, y obtuvo mayoría absoluta en la elección de consejeros de 2023, tras lo cual diseñó un proyecto constitucional a su medida, aún más a la derecha que la Constitución vigente de 1980.
“Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”, decía, tres días después de asumir la presidencia, Gabriel Boric. Menos de dos años después, al oficialismo no le quedaba más alternativa que defender con uñas y dientes la mantención de la Constitución de los “cuatro generales”. ¡Cómo suspiraría hoy el Frente Amplio por firmar el proyecto moderado, elitista y “desde arriba” de Bachelet!
Al revés, si Kast hubiera ganado la presidencia a Boric, es perfectamente posible pensar que el voto de protesta habría fortalecido el Apruebo. Nadie sabe para quién trabaja.
Lo mismo ocurrió con las pensiones. Al asumir en 2018, Piñera presentó un proyecto para aumentar las cotizaciones previsionales, destinando todo el ahorro a cuentas individuales. Pero su gobierno vio el fuerte avance del movimiento contra las AFP y de la idea de avanzar hacia sistemas de reparto. Tras el estallido, resignado, en 2020 Piñera presentó un proyecto de compromiso: solo la mitad de las nuevas cotizaciones iría a ahorro individual, y el resto, a reparto.
La oposición rechazó con desdén la propuesta. Desde la DC hacia la izquierda cerraron filas en una sola opción: toda la cotización adicional debía destinarse a solidaridad, y nada a ahorro individual, o no habría acuerdo. Y así fue: el gobierno de Piñera terminó sin reforma.
La oposición confiaba en que ganaría las elecciones (como efectivamente ocurrió) y que desde el gobierno podría imponer su postura. Más aún con la Convención Constitucional de su lado y con un proyecto de nueva Constitución que enfatizaba los elementos sociales del sistema. Pero para noviembre de 2022, cuando el gobierno de Boric presentó su proyecto, la situación era totalmente diferente. El Rechazo había triunfado, y las encuestas mostraban un abrumador apoyo para la propiedad de las cuentas individuales.
Así, al cierre de 2023, la derecha pide que todos los fondos vayan a cuentas individuales y el oficialismo intenta replicar el mismo acuerdo (mitad y mitad) que desdeñosamente rechazó cuando era oposición. “El único que ha cedido es el gobierno. La oposición es intransigente. Hace dos años fueron gobierno e hicieron una propuesta de 3% y 3%, y hoy reniegan de ella”, se lamenta ahora la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Y podemos continuar en temas como la seguridad, en los que el gobierno de Boric ha terminado respaldando las mismas medidas que antes, como oposición, denunció con escándalo. Así ocurrió con el estado de excepción en La Araucanía. El diputado Gabriel Boric, tal como todo su sector, votó siempre en contra de esa medida, y prometió derogarla. Pero cuando llevaba apenas dos meses de gobierno tuvo que reponerla desde La Moneda. Y ahora como un estado permanente: esta medida por esencia transitoria ya lleva un año y medio en vigor.
Nadie sabe para quién trabaja: quien triunfa en las elecciones les regala en bandeja la iniciativa en temas de políticas públicas a los perdedores, y condena a su propio bando a jugar a la defensiva pese a haber ganado, en teoría, un mandato en las urnas.
Las consecuencias para la democracia son trágicas. Ante gobiernos débiles y sin mandato, el sistema se anquilosa, porque la oposición no tiene incentivos para negociar. Le conviene más usar sus fuerzas para destruir al gobierno, y luego intentar negociar desde una efímera posición de fuerza, esquema que luego se repite al revés, en un bucle. El resultado es la incapacidad para resolver los problemas más acuciantes de la ciudadanía, y una creciente frustración con la falta de efectividad de la democracia.
El tema constituyente se arrastra desde al menos 10 años, cuando la presidenta Bachelet ganó las elecciones en medio del movimiento “Marca AC” y con una nueva Constitución como una de sus tres “reformas estructurales”.
El tema previsional estalló en marzo de 2017, con cientos de miles de personas en las calles convocadas por el Movimiento No+AFP. Seis años y medio después, sigue siendo imposible concordar una reforma.
Según Latinobarómetro, en 2010 el 56% de los chilenos se declaraba “satisfecho” con el funcionamiento de la democracia. Una década después, esta cifra cayó a apenas el 18%.