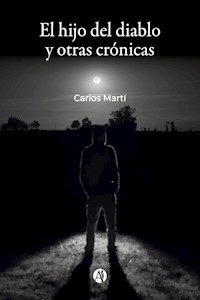
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Desde el encuentro con el diablo en su niñez, Rubén Duivel comienza, sin notarlo, un camino en el crimen, y vive su destino conociendo la fecha de su muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CARLOS MARTÍ
El hijo del diablo y otras crónicas
Martí, Carlos El hijo del diablo y otras crónicas / Carlos Martí. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2960-2
1. Relatos. I. Título. CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenidos
PRIMERA PARTE
El hombre
Recuerdos del campo
Tres gauchos
Los Morrison
Zoon Van de Duivel (El hijo del diablo)
El ahorcado
La llave
Puerta abierta
El sicario
Bar El Tren
SEGUNDA PARTE
Sonrisa
La resistencia peronista y el farmacéutico
El pulpo
Convocatoria
La oficina
Pinchar el caño
El asistente
El músico
El sindicalista
El gobernador
El secuestro
Ley de Newton
EL NIETO DEL DIABLO
El paraguayo y el peluquero
TERCERA PARTE
PARCIALIDAD
El Colorado Rey
Urdampilleta
El joyero y el financista
El francés
Justicia propia
Tráfico
El armenio
El bancario
Historia de un delincuente
Las historias y los personajes de estas 31 crónicas son creación del autor, aun así, fueron cambiados los nombres.
PRIMERA PARTE
El hombre
El hombre busca en el cielo
Lo que en la tierra ocurrió
Para no ser responsable
Y echarle la culpa a Dios
Cuanto más simple es el hombre
Menor su desilusión
La simpleza favorece
Al hombre a tener razón
Anda y anda por el mundo
Buscando algo mejor
Disfrutando poco o nada
Lo que su origen le dio
Qué quimera tendrá el hombre
Tratando de hablar con Dios
Para pedirle lo mismo
Que este hace tiempo le dio
Tal vez no se dio cuenta
Ni siquiera se enteró
De que la vida es suficiente
Para crear lo mejor
Los hombres son diferentes
Es el derecho que tienen
Respetar las diferencias
Es lo que a veces no entienden.
Recuerdos del campo
En el año 1959, mis padres habían comprado un campo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, partido de San Vicente llamado Domselaar, a fin de ese año nos mudamos al campo a vivir a ese lugar, eran unas pocas hectáreas con una casa de más de 100 años de su construcción, a unos 4 kilómetros de este pueblo.
La familia en ese momento estaba formada por 5 integrantes, mis padres, un hermano mayor, mi hermana menor que contaba con apenas 2 años y medio, y yo con poco más de 7 años, la casa era tipo rancho con paredes de ladrillos de 45 centímetros de ancho, asentados en barro y revocados con polvo de ladrillos y cal, la casa contaba con 2 dormitorios amplios, y una cocina enorme, la cual también funcionaba como comedor, el techo era de chapa y tanto en la cocina como en el dormitorio de mis padres los pisos eran de ladrillos de barro cocido, el cuarto que usábamos mi hermano y yo tenía piso de tierra, con una puerta de dos hojas con salida al exterior con postigos de madera y vidrios en las puertas, los postigos se cerraban del lado exterior del dormitorio lo que indicaba que ese dormitorio había tenido en tiempos anteriores comunicación con otro cuarto que habrían demolido, el dormitorio que usaban mis padres tenía una ventana de hierro y vidrio, con sistema balancín que permitía abrirla para la ventilación del cuarto, este estaba ocupado con una cama matrimonial y la cuna donde dormía mi hermanita, cerca del lado de la cama donde dormía mi madre, la ventana estaba a poco más de veinte centímetros de altura de la cabecera de la cama, al no contar con cortinas permitía la entrada de luz de luna las noches claras, la cocina comedor era la primera habitación de la casona, con forma rectangular y la entrada principal de la casa.
Muy cerca de la puerta de dos hojas del dormitorio que ocupábamos con mi hermano, apenas a unos seis metros se encontraba un galpón, abierto en el frente con salida al norte, donde se guardaban el sulqui, un carruaje liviano con dos varas, tirado por un caballo que usábamos para viajar al pueblo, donde mis padres efectuaban las compras de víveres para abastecer a la familia, en ese galpón, también se guardaban las monturas y demás enseres, para el uso de los caballos, un tambor con combustible de chapa, para el uso de los faroles de iluminación, ya que la casa no contaba con energía eléctrica, el combustible del tambor se extraía de este, por medio de una bomba manual, a un recipiente, y del recipiente se llenaban los depósitos de los faroles con la ayuda de un embudo de chapa, todos estos utensilios se encontraban sobre el tambor, haciendo un ruido metálico muy característico al usarlos, la casa ocupaba una esquina del campo y la ventana de la cocina daba a un camino que separaba la casa de un campo vecino con más de quinientas hectáreas de bosque prolijamente sembrados en línea, donde se podían ver alineados los árboles desde cualquier ángulo, un trabajo increíble de ingeniería, sembrados con todo tipo de especies de árboles, pinos, eucaliptus, casuarinas, etc., en la esquina de este bosque, frente a nuestra casa, una vieja casona enorme de arquitectura colonial desocupada desde varios años, lo que le daba aspecto tétrico que a mi hermano mayor de apenas nueve años y a mí nos aterrorizaba, pensando que estaba ocupada por fantasmas, en la parte alta del frente de esta casona ostentaba el nombre de Elena en letras de molde, bajo relieve del revoque, nombre que era de una de las hijas de la familia, de apellido Bóer, que eran los dueños de la estancia, toda esta familia de origen holandés había fallecido hacía muchos años, la propietaria de la estancia era Irma Bóer, la hija menor de la familia Bóer, que era la única heredera de la estancia de más de dos mil hectáreas, que vivía en una mansión con veinte habitaciones sola, a unos dos mil metros de nuestra vivienda monte adentro, Irma era una mujer alta, de más de 1,75 m de altura y robusta, que siempre vestía bombachas de campo, una especie de pantalones amplios abotonados en los tobillos color marrón (estos pantalones eran muy cómodos para montar a caballo), una camisa beige de tela gruesa de marca Grafa por el nombre de la fábrica que las confeccionaba, su pelo entrecano corto le daba aspecto más de hombre que de mujer, sus ojos de color celeste claro sin expresión alguna con mirada fría, al observarlos a mi hermano y a mí se nos antojaba que eran ojos de cristal, muchas veces la habíamos visto a través de la ventana de nuestra cocina observando nuestra casa parada entre los árboles del bosque y mi madre nos preguntaba: ¿Qué mira con tanta atención nuestra casa? Parece que a ustedes, niños, y nos ordenaba que no fuéramos al bosque a juntar leña hasta que la mujer no se marchara, la leña seca de las ramas caídas de los eucaliptus la usábamos como combustible para la cocina de hierro fundido, con un depósito de agua que mi madre usaba para bañarnos y cocinar, a pesar de las carencias de comodidades nos mantenía limpios y prolijamente vestidos todo el tiempo, mi padre, a quien le gustaba la lectura, en las noches nos reunía al lado de la cocina a leña para leernos algún libro que después comentábamos en familia mientras cenábamos, en la punta norte del campo separado por un potrero alambrado había un viejo rancho de adobe de barro y paja, habitado por un vecino solo, un anciano gordo y alcohólico de nombre Luciano León que se entretenía cazando aves de rapiñas como caranchos y chimangos y algunas comadrejas que se acercaban a su rancho para comerle las aves de corral que él mismo criaba y colgaba los cadáveres de los animales que cazaba en el alambrado y cuando estaba borracho decía ahora lo pensarán, antes de acercarse a mi casa, deben saber dónde terminan si lo hacen. En el campo criábamos algunos animales de corral como aves, cerdos, conejos que nos servían para el abastecimiento de carne y huevos a la familia, unas pocas vacas que nos daban la leche para el consumo de la casa con la cual mis padres fabricaban queso y dulce de leche, una hectárea de campo que rodeaba la casa se utilizaba para la huerta donde se sembraba todo tipo de verduras y maíz que mi madre ingeniosamente cocinaba preparando todo tipo de manjares, algunos caballos de montar y la yegua de tiro que atábamos al sulqui cuando se necesitaba realizar compras en el pueblo. El transcurso de vida en el rancho, como lo llamaba mi padre, era simple pero éramos felices, cada uno de nosotros teníamos una tarea de trabajo en el campo cuando llegábamos de la escuela, a la que concurríamos en un viejo caballo gateado llamado gato que conducía mi hermano, y yo me sentaba detrás de él, en ancas del animal. En algunas oportunidades mi padre visitaba a su madre, la abuela Dolores, a la que llamábamos Lola, que vivía en la ciudad de Lomas de Zamora, distante unos cuarenta kilómetros y nos quedábamos con mi madre dos o tres días solos, nos entreteníamos escuchando radio a la noche con mi hermano, mientras mi madre nos cocinaba algunas exquisiteces en el horno construido por mi padre de ladrillos y barro, el horno se encontraba fuera de la casa cerca de la puerta de la cocina, por lo cual mi madre dejaba la puerta de la cocina abierta para ir a controlar lo que cocinaba, una noche que nos encontrábamos sin la presencia de mi padre escuchando en radio el festival folclórico de Cosquín que se trasmitía en directo, fue cuando apareció en la puerta de entrada a la cocina un vagabundo de aspecto sucio, barba larga y pelo ensortijado, ojos negros de mirada feroz, el hombre se encontraba parado debajo del marco de la puerta observándonos cuando lo vimos, mi madre rápidamente tomó una escopeta que colgaba de la pared y le ordenó que se retirara y llamó a mi padre fingiendo que mi padre se encontraba en los dormitorios, el hombre la miró fijamente y le respondió: perdone, patrona, si los asusté, llamé y al no responderme nadie me acerqué a la puerta con el fin de pedirles algo de comida nada más y se retiró perdiéndose en la oscuridad de la noche. Era bastante común que pasara algún vagabundo por el camino y se detuviera a pedir algún alimento durante el día, pero no de noche y de esa forma sigilosa, como ocurrió aquella noche. Cuando regresó mi padre de visitar a mi abuela Lola, se lo contamos y mi padre le recomendó a mi madre que cuando usara el horno de noche colocara un farol, que él colocaría un soporte para colgarlo en la puerta del lado exterior de la cocina, de esta manera la entrada a la casa estaría iluminada y podríamos observar la llegada de algún extraño por la ventana y cuando estemos solos mantuviésemos la puerta cerrada y con la tranca de hierro que atravesaba la puerta colocada y estaríamos seguros, al estar iluminada la entrada sería difícil que alguien pudiese entrar sin ser observado de adentro de la casa, esa noche nos costó dormirnos con mi hermano pensando que el extraño regresaría e intentara entrar.
Otra noche muy tarde cuando toda la familia dormía la puerta de nuestro dormitorio era empujada por alguien, con el fin de abrir la puerta de dos hojas con postigos del lado exterior, que era de madera dura y robusta, asegurada por una tranca atravesada de madera que no permitía abrirse a menos que la rompieran con ayuda de alguna herramienta, cuando mis padres escucharon los ruidos desde su habitación mi padre se levantó y salió de la casa por la cocina armado con la escopeta para ver quién trataba de entrar a nuestro cuarto, sentimos que mi padre hablaba con alguien, abrazados a mi madre temblando de miedo en la oscuridad, escuchamos los pasos de mi padre entrando a la cocina, le pidió a mi madre que encendiera una lámpara, no es nada, Rosa, tranquilos, es el viejo Luciano borracho que salió de su rancho a orinar y se perdió, no salgan, está en calzoncillos y apenas puede caminar de la borrachera, voy a llevarlo a su rancho, en el estado en que se encuentra no sabe regresar y va a deambular por el campo toda la noche y le puede ocurrir algo, se puso una camisa y acompañó al viejo Luciano hasta su casa, a su regreso nos contó que lo había tenido que acostar y taparlo con una manta porque el viejo no encontraba nada y ni sabía dónde estaba en el estado de embriaguez que se encontraba, esa noche no nos dormimos más con mi hermano del susto que nos dimos, nos quedamos hablando en el cuarto toda la noche, tratando de salir del estado de terror que nos había dejado la situación vivida esa noche. Ese verano con mi hermano disfrutamos muchísimo las vacaciones del colegio, mi padre había empleado a un viejo italiano de más de setenta años para que nos ayudara en la huerta y en la carneada de un cerdo que estábamos engordando para hacer embutidos cuando llegara el invierno. Los fines de semana nos sentábamos alrededor de la mesa a escuchar al italiano que nos asombraba con sus anécdotas de la Primera Guerra Mundial, donde este señor de nombre Emilio Novaresio había sido soldado, nos contó que estando en una trinchera sin tener alimentos, cazaban ratas para poder comer, el anciano tenía una cicatriz en la cara producto de un proyectil de ametralladora con entrada del lado derecho de la mejilla y la marca de un orificio de salida en el lado izquierdo del rostro, el proyectil al cruzar de lado a lado la cara le había arrancado unas muelas, sobreviviendo milagrosamente esa batalla, el italiano había sabido ganarse nuestro cariño y para mi hermano y para mí era parte de la familia, nos gustaba escuchar sus historias de la guerra. En una oportunidad, mientras aguardábamos que mi madre terminara de cocinar unas empanadas para la cena, don Emilio nos contó que la guerra llegó a convertirlo en asesino, a él, un hombre que no había conocido la maldad de la humanidad y lo ruin que puede ser el hombre para sobrevivir esas circunstancias terribles a las que eran sometidos por la guerra; nos contó que un crudo invierno europeo estando en un campamento del ejército pasando por un alto el fuego con el enemigo, por ser fecha de Nochebuena, habían llegado al campamento unos víveres extras para la Navidad y cuando hacía la fila con otros soldados para recibir su ración extra, la ansiedad producida por el hambre lo hizo cometer la imprudencia de adelantarse en la fila para tomar una ración de alimentos y un oficial superior lo golpeó con la culata del fusil en las costillas fuertemente sacándolo de la fila, dejándolo sin ración en castigo a su proceder; esa Navidad la pasó con tristeza y odio masticando rencor y enojo hacia el teniente que lo había golpeado y privado de sus alimentos en un día tan especial como la Navidad y el cese al fuego que pensaba disfrutar ese momento con sus camaradas sabiendo que al menos ese día no moriría por el cese de la batalla; (me pasé todo el día pensando encontrar el momento de la venganza), nos dijo. Y a los pocos días me llegó la oportunidad, estando en la trinchera silbándonos las balas del enemigo sobre nuestras cabezas miré a mi alrededor y todos los soldados estaban con sus fusiles apoyados sobre el borde de la zanja que nos servía de trinchera respondiendo el fuego enemigo, a mi izquierda se encontraba el teniente que protagonizó mi desdicha esa Navidad pasada y no lo pensé ni un instante, saqué mi pistola de la funda y con mi mano izquierda toqué el hombro del teniente, este giró la cabeza y me dijo: ¿Qué pasa? Nada, mi teniente, ¡feliz Navidad! Y le disparé en la frente alejándome rápidamente de él para que la culpa de la muerte del teniente se la cargaran al fuego enemigo. Terminando la historia el viejo Emilio tomó el paquete de tabaco turco que tenía sobre la mesa, sacó un papelillo y armó un cigarrillo deforme, abultado en el medio con forma de una rama, lo encendió con su encendedor austríaco marca Carusita, pegó una larga pitada y sus ojos nos ofrecieron una mirada tranquila de alivio por su confesión, en ese momento entendí que el italiano no lo había contado a nadie antes, nos eligió a nosotros para su confesión, tal vez por la inocencia de nuestra edad, nunca les conté a mis padres esta historia, pensé que con el viejo soldado era nuestro secreto. Esa noche nos acostamos pasada la una de la mañana, mi padre nos había estado leyendo el libro de Guillermo Enrique Hudson, Allá lejos y hace tiempo, escrito por este, en Inglaterra en 1918, donde el autor cuenta sus vivencias en la Argentina, en el campo en la localidad de Ingeniero Hallan, en ese tiempo partido de Quilmes, nos habían impresionado las historias de Hudson de su niñez en el campo, por lo parecidas a las que nosotros mismos vivíamos en ese momento, así que esa noche abrimos los postigos de las puertas para que entrara el reflejo de la luna y nos quedamos comentando el libro con mi hermano, era una noche de otoño, muy clara, alumbrada por luna llena, cerca de las dos de la madrugada le dije a mi hermano. ¿Viste la sombra que se reflejó en la puerta, Ricardo?. No vi nada, me respondió. Mi cama estaba al lado de la puerta, por lo cual la había visto claramente, como si pasara alguien caminando fuera de la casa y se interpusiera entre la luz lunar y la puerta del cuarto, en ese momento sentimos ruido en el dormitorio de nuestros padres, el ruido de la puerta de la cocina abriéndose, nos alertó de que mi padre había salido de la casa y unos segundos después cerrara los postigos desde afuera de la puerta de nuestro cuarto, me levanté y me dirigí al dormitorio de mis padres. ¿Qué ocurre, mamá? Nada, Rubén, ¡nada! Respondió. Siéntate acá, marcando un lugar en su cama con la palma de su mano. ¿Ricardo dónde está?, preguntó. ¡En su cama, mamá! No salió en ningún momento, estábamos charlando del libro. Con tu padre nos pareció ver una sombra enorme, pasando por la ventana como si fuese un oso o algo así. Sí, mamá, yo también lo vi ¿Hay osos, mamá, por aquí? No, querido, no hay osos en esta zona, y sonrió. Los ruidos metálicos de los utensilios sobre el tambor de combustible que se encontraba en el galpón habían alertado a mi padre que lo llevó a asomarse para ver dentro del galpón, nos contaría más tarde, encendió la linterna a pilas para poder ver de qué se trataba y ahí estaba de pie junto al tambor de combustible, una cosa enorme de más de dos metros de altura, pelaje largo y rojizo, que al sentirse descubierto giró y mi padre lo tuvo de frente, su rostro era horrible, espeluznante, ojos enormes, color rosados e inyectados en sangre, una boca enorme y entreabierta babeante donde se podían ver unos dientes blancos, con colmillos abajo y arriba de sus encías rojas color sangre, miró a mi padre con estupor y gesto de asombro, con expresión de sorpresa a su presencia, luego con mirada de curiosidad se acercó a él y lo olfateó como tratando de reconocer un olor determinado y salió del galpón, cuando mi padre lanzó un grito amenazante, producido por el terror mismo que sentía, la figura se perdió en la oscuridad de la noche, mi padre ingresó a la casa todo mojado por el sudor, blanco y temblando, se sentó en la cocina sin decir palabra y se puso a sollozar. ¿Qué pasó, Martín?, preguntó mi madre y trató de calmarlo, le preparó un té caliente, le dio la taza con el té a mi padre y le pidió que lo bebiera. ¿Te sentís mejor, Martín? Sí, Rosa, ¡estoy mejor!, contestó. ¿Los chicos duermen? No, Martín, están en nuestra cama, creo que ellos vieron algo también. ¿Vos qué viste? No sé, petisa, no estoy seguro, una especie de monstruo, algo inexplicable, no era un animal pero tampoco un humano, no sé realmente lo que vi, estaba sobre el tambor del kerosene, como alimentándose del olor del combustible, creo que cuando me vio se sorprendió, tanto con mi presencia como a mí me aterrorizó la suya, luego se perdió en la oscuridad de la noche. Al día siguiente del encuentro de mi padre con el monstruo, llegó don Emilio y nos dijo que viajaría a Italia a visitar una hermana, que seguramente ya no regresaría a la Argentina, había decidido quedarse con ella para siempre. Voy a esperar la muerte en mi país, eso es lo que quiero, morir en mi tierra, comentó. Almorzó con nosotros una pasta casera que mi madre amasó y era exquisita con una salsa de pollo y tomates frescos de la huerta, cuando se retiraba, nos dio la mano a mi hermano y a mí, apretando la mano fuertemente diciendo. Niños, conocerlos a ustedes fue una de las mejores cosas que me ocurrieron en la vida, a partir de ahora no deben temer a nada, me voy con mis fantasmas a otro lado, jamás debí haberles contado la historia de esa Navidad vivida por mí en la guerra, tal vez cuando sean hombres entiendan y me comprendan y puedan perdonarme por ponerlos en riesgo. Don Emilio Novaresio no quiso que lo lleváramos a la estación de trenes distante a cuatro kilómetros en el sulki, se alejó a pie por el camino y me quedé observándolo hasta que mi vista ya no lo alcanzaba, nunca más lo volví a ver, pero entendí su comentario a pesar de mi corta edad…
Tres gauchos
Tito Fernández era un gauchito al que conocí en el año 1963, cuando yo tenía once años, el típico muchacho criado en las estancias, huérfano sin saber quién fue su padre ni su madre, no conociendo el origen de su apellido, tal vez porque lo anotaron sus padres cuando nació y luego lo abandonaron, o quizás lo anotó alguien con ese apellido en la ciudad de Los Toldos, que ni siquiera fueron sus padres, solo recordaba el nombre Dionisia, una mujer que él creía que pudo ser su madre, se crio siempre con gente distinta que él ni siquiera recordaba, tenía la apariencia de un muchacho de unos 25 años, respetuoso y conocedor de las tareas de campo siempre dispuesto a colaborar cuando alguien lo necesitaba, llegó como peón a la estancia La Mariana, una vieja estancia cercana al campo que habían comprado mis padres, a fines del año 1959, a 4 kilómetros del pueblo de Domselaar sobre la calle que deslindaba el partido de San Vicente del partido de Brandsen, en la provincia de Buenos Aires. Pasaba por el camino frente a mi casa todas las mañanas, en un carro tirado por dos caballos donde transportaba tarros con leche, de un tambo vecino que lo contrató para esa tarea, luego volvía al trabajo de la estancia donde era peón de campo, llevaba la leche a la estación de trenes donde pasaba un tren carguero a la siete de la mañana y todos los tamberos de la zona enviaban su producción de leche a ciudades cercanas a la ciudad de Buenos Aires, donde las recibían los lecheros que la comercializaban a domicilio. Con mi hermano salíamos a caballo para el colegio en el horario en que él pasaba con el carro, saludándonos con una sonrisa y un chau, chicos. No pasaron más de tres meses de su llegada a la estancia La Mariana que se hizo amigo de mi padre y de la familia, los domingos al mediodía, venía a comer a mi casa, donde demostraba ser un gran muchacho, respetuoso y agradecido, se le notaba que se sentía cómodo con nosotros y, cuando se encontraba con mi padre, se bajaba del carro entrando a casa a tomar mate y comer algo que cocinaba mi madre. Cercana a casa había una vieja casona que pertenecía a la estancia La Mariana, que ocupaba un puestero de apellido Carabajal de unos treinta años, con bigotes que le rodeaban los labios llegándole al mentón, que al poco tiempo de llegar de una estancia de la ciudad de Los Toldos se casó con una joven de la zona, nieta de españoles llamada Cristina. Carabajal, un hombre callado, ya que mi padre era el único que lograba conversar con él, referido al trabajo de campo que el gaucho realizaba en la estancia, siempre estaba impecablemente vestido, con ropa típica de gaucho, chambergo negro con el ala delantera echada para atrás, con un barbijo de cuero que ataba en el mentón, camisa blanca y un chaleco sin mangas de seda negro, con una rosa bordada roja con tallos y hojas verdes en el frente del chaleco, prenda que en el campo se denomina “corralera”, bombacha de campo de gabardina negra, faja de lana tejida con vivos colores y por encima de ella un cinto ancho de cuero cubierto de monedas de plata y oro, con una enorme hebilla circular que en el centro ostentaba su apellido en oro, unida al ancho cinto con tres cadenas de cada lado de plata con botones de oro, este tipo de cinto se lo llama rastra, botas acordonadas de cuero negro y en su espalda cruzado por debajo del cinto, una daga con mango de plata y vaina de cuero con puntera de plata, montaba un caballo de pelaje bayo bien mantenido, ensillado con un recado de bastos con los frentes enchapados en plata labrada, bozal y cabezada de cuero blanco y las empuñaduras de las riendas con virolas anchas de plata. Se notaba que el caballo y la montura eran su orgullo. Su mujer Cristina, una joven de unos veinte años, rubia con ojos celestes verdosos, muy bonita, se hizo amiga de mi madre. En una oportunidad mi madre la invitó a comer un cordero al asador, festejando el aniversario del casamiento con mi padre y Cristina logró convencer al marido, al que no le gustaba socializar con nadie, que la acompañara al festejo, él con mi padre se llevaba bien a pesar de que mi padre era un hombre de ciudad, que al gustarle el campo muchas veces lo consultaba por algo relacionado con los trabajos rurales. Ese domingo también fue invitado Tito Fernández, cuando terminamos de comer el cordero, mi padre al que le gustaba cantar y se acompañaba con la guitarra, comenzó a cantar un tango y para sorpresa de todos, Carabajal que tomaba vino con Tito dijo: Si usted me permite, don Martín, traigo un bandoneón que tengo en mi casa y acompaño su guitarra. El gaucho Carabajal resultó ser un tapado y demostró sus habilidades como músico. A partir de esa fiesta, nos reuníamos con frecuencia los domingos en casa a comer y tocar música y Tito zapateaba algún malambo acompañado por mi padre con la guitarra. Mi hermano y yo, que éramos niños de trece y once años, nos divertíamos escuchándolos, comiendo pasteles rellenos con dulce de membrillo que mi madre misma fabricaba, porque cerca de la casa que habitaban los Carabajal había una plantación de esta fruta. Carabajal, en una oportunidad comiendo estos pasteles, dijo: Doña Rosa, me recuerdan a los que hacía mi madre Dionisia en Los Toldos, mi madre le respondió: Espero que le gustaran los pasteles de su madre, Carabajal. El matrimonio Carabajal y Tito Fernández eran los escasos vecinos que teníamos y que frecuentaban nuestra casa. Cristina, cuando el marido salía a trabajar al campo, visitaba a mi madre para que le enseñara a tejer con dos agujas y arreglar alguna ropa, nosotros le teníamos cariño y nos alegraba que nos visitara. Un sábado, pasadas las siete de la tarde vino Cristina a casa y le contó a mi madre que estaba preocupada, que a su marido cuando llegó del campo lo notó raro, después de desensillar el zaino que usaba para el trabajo en el campo, ensilló el caballo bayo y se marchó sin decirle dónde iba. Lo que me llama la atención, doña Rosa, es que, en vez de llevar el rebenque que siempre usa, se llevó un látigo trenzado y ató en el recado el lazo corto que usa en el arreo de hacienda y cuando entré a la pieza encontré arriba de la cama la daga, es raro que la dejara, siempre lleva la daga con él, doña Rosa, algo ocurrió en el trabajo a la mañana, cuando se fue me saludó como si se despidiera para siempre, se fue con la misma ropa de trabajo que usó a la mañana y no se llevó el cinto de plata tampoco, él nunca sale vestido así y los sábados a la tarde no trabaja en la estancia. Mi madre trató de tranquilizarla diciéndole: Seguramente le quedaron algunos animales para cambiar de potrero y fue a terminar el trabajo. No, doña Rosa, si salió por la tranquera que da a la calle y tomó el camino al pueblo. Bueno, Cristina, quedate acá, seguramente cuando regrese, se da cuenta de que estás con nosotros y viene a buscarte. No, doña Rosa, me voy a casa a esperarlo, realmente estoy preocupada. ¿Discutieron por algo, Cristina? No, doña Rosa, nos llevamos bien siempre, es un hombre de pocas palabras pero me trata bien, nunca discute conmigo, me voy a casa a esperarlo. Bueno, Cristina, cualquier cosa que ocurra venís para acá y nos avisás. Cercano a la estación de trenes de Domselaar del lado oeste de las vías, en una esquina frente a un cruce a nivel del ferrocarril que comunicaba el lado oeste del pueblo con el lado este, se encontraba un almacén de ramos generales donde se podía comprar de todo, desde aperos para los caballos, herramientas, ropa y alimentos, algo como un supermercado de los actuales y en comunicación con el almacén, el bar donde a la mañana se reunían los carreros a charlar y beber unas copas. El almacén había sido de un gallego que le puso su nombre en hierro forjado sobre la puerta de entrada del almacén, que decía “ALMACÉN DE RAMOS GENERALES RAMIRO MÉNDEZ”, cuando don Ramiro murió lo atendían su viuda, doña Irene y dos hijos, de nombres Néstor Méndez y Juan Carlos Méndez, con un ayudante de apellido Quiroga apodado “Finito” que atendía el bar. Ese sábado a la tarde, se encontraba bebiendo Tito Fernández y un paisano de nombre Pico, el negro López y un gaucho de nombre Ascuna, que había llegado al pueblo unos diez años atrás del lado de la ciudad de Los Toldos, Tito estaba apoyado en el mostrador de espaldas a la puerta de entrada, y los otros tres en una mesa bebiendo mientras jugaban a los naipes, cuando entró Carabajal, Tito notó su presencia recién cuando Carabajal se paró en la punta del mostrador y pidió una ginebra, Finito se la sirvió y Carabajal la pagó en el momento, lo que no se acostumbraba en el pueblo, porque todos se conocían. Tito lo miró y lo saludó. Hola, amigo, cuando termine pida otra que yo lo invito. Carabajal empujó el sombrero hacia atrás y le respondió: Gracias, Tito, pero hoy yo me pago lo que tomo. A Tito Fernández le extrañó la respuesta del gaucho Carabajal, pero no dijo nada. Ascuna hablaba en voz alta, escondiendo su mirada bajo un sombrero de panza de burro con el ala baja que le cubría las cejas. Carabajal pidió otra ginebra y pago bebiéndola de un trago. Comentando: Parece que hoy los lagartos salieron a tomar sol y sacan la lengua larga que tienen para saber la temperatura. Se hizo un silencio en el boliche sin entender nadie a qué se refería el comentario de Carabajal. Continuó diciendo: Si las iguanas salieron a tomar sol hoy y tienen la lengua muy larga, pero se siguen arrastrando, porque son lenguas largas y rastreras. Nadie decía nada, pero Tito se dio cuenta de que el gaucho se refería a alguien que estaba presente, se dio vuelta y miró la mesa donde el partido de truco se había detenido, notando que el gaucho Ascuna había corrido la silla tomando algo de distancia de la mesa. Carabajal apoyaba las dos manos sobre el mostrador y debajo de la mano derecha, apoyado sobre el mostrador tenía un látigo trenzado de un metro y medio de largo doblado en dos. Carabajal siguió hablando después de pedir otra ginebra y beberla nuevamente de un trago. Si salieron las lenguas largas a tomar sol. Ascuna no aguanto más y le contestó: A ver si aclarás a quién le hablás vos, porque no te vamos a aguantar bravuconadas acá. Carabajal lo miró y sin decir palabras le cruzó el rostro de un latigazo. Ascuna cayó al suelo levantándose como un resorte y sacó un cuchillo de diez centímetros de hoja con cabo de aspa de ciervo, pero Carabajal volvió a cruzarle el rostro con el látigo. Ascuna trataba de esquivar los latigazos que Carabajal manejaba con destreza no lográndolo y trató de acortar distancia cortando el aire con el cuchillo, su rostro sangraba por los cortes de los latigazos, los dos compañeros de naipes salieron a la vereda rápidamente para evitar la pelea. Carabajal le cruzaba el cuerpo y el rostro con latigazos sin decir palabra alguna. Ascuna se quejaba del dolor, quedando atrapado entre la pared y la lluvia de latigazos. Tito Fernández se interpuso entre los dos para detener la pelea, ese momento fue aprovechado por Ascuna para acortar distancia cubriéndose con el cuerpo de Tito, sacando puntazos con rapidez apuñaló a Carabajal en el pecho dos veces, pero Tito se interponía entre los dos y no le permitió enterrar demasiado el cuchillo en el pecho de Carabajal, la camisa del gaucho Carabajal se tiñó de sangre, Tito empujó al gaucho Ascuna con intención de alejarlo, pero este le aplicó una puñalada que le entró hasta el corazón cayendo muerto al suelo. Carabajal comenzó a castigar a Ascuna con el látigo tomado de las dos puntas, la pelea era cuerpo a cuerpo, Carabajal recibió otro puntazo cerca del cuello, el gaucho Ascuna corrió a la vereda tratando de escapar corriendo al cruce de las vías por el medio de la calle, Carabajal montó el caballo acortando la distancia rápidamente, le pegó tres latigazos en la espalda y lo pechó con el animal arrojándolo al suelo, golpeándolo con la punta del látigo por todo el cuerpo cortándole trozos de ropa junto con la piel, Ascuna quedó arrodillado mirándolo, con el rostro cortado y ensangrentado. Carabajal tomó el lazo lo hizo girar sobre su cabeza dándole forma de aro, lo arrojó sobre Ascuna y tirando fuertemente, el lazo se cerró con el cuerpo del gaucho Ascuna adentro del aro trenzado, saliendo a todo galope cruzó las vías con Ascuna a la rastra. Eran las nueve de la noche cuando Cristina llegó a casa pidiendo ayuda llorando, diciendo que su marido había llegado herido y después de desensillar el caballo lo largó al campo, entrando al dormitorio, arrojándose sobre la cama, sin decir palabra de lo que había ocurrido. Le ordenó: Andá para lo de Martín y Rosa, no te quedes sola acá. Cuando entramos al dormitorio con mi padre y mi hermano la escena era impresionante, Carabajal estaba acostado boca arriba, con las piernas abiertas y los brazos separados del cuerpo, del pecho le brotaba sangre manchando la cama, mi padre le apoyó los dedos sobre el cuello para saber si aún tenía vida y nos ordenó que nos quedáramos cuidándolo, que iría por una ambulancia. Nosotros con mi hermano nos quedamos parados en el marco de la puerta mirando al gaucho que se desangraba, estábamos aterrorizados, mirándolo como si Carabajal resultara algún peligro para nosotros, pero seguimos ahí sin movernos ni mediar palabra alguna, la lámpara a kerosene encendida sobre la mesa de luz hacía más tétrica la escena, pasaron más de dos horas, cuando vimos el reflejo de luces en la ventana de un auto que se acercaba a la casa, el ruido de las puertas que se cerraban del coche y voces de hombres, sin escuchar qué decían, nos miramos con mi hermano y los dos vimos el terror del otro reflejado en la mirada, no nos movimos del lugar como si nuestras zapatillas estuviesen clavadas en el piso de madera, la luz de una linterna nos alumbró los rostros, se acercó un hombre con uniforme de policía y con voz autoritaria nos preguntó: ¿Qué hacen aquí? Le respondí con voz entrecortada por el miedo: Cuidamos a Carabajal, señor. El hombre nos corrió con el brazo, entró al dormitorio, se acercó a la cama, se agachó sobre el gaucho Carabajal y miró al herido unos segundos, se dio vuelta y dijo: Vayan a sus casas que este no necesita más ayuda. Nos miramos con mi hermano sin saber qué hacer y el policía repitió. Vamos, vamos para sus casas, que no tienen nada que hacer acá, del muerto me encargo yo. Nunca pude entender cuál fue la razón de ese terrible suceso que costó tres vidas en un pueblo tan tranquilo como Domselaar, dos eran amigos apreciados por nuestra familia, pero a mi hermano y a mí nos quedó un recuerdo impresionante y aterrador de nuestra niñez, la imagen de Carabajal, sobre la cama desangrándose. En el año 2001 cuando descendí de un colectivo, en la garita de la parada se encontraba una mujer, con un hombre más joven, sentados en el banco de cemento, caminé unos metros y regresé, la había reconocido. ¿Usted es Cristina Carabajal, verdad? Sí. ¿Quién es usted? El hijo de Martín y Rosa, fuimos vecinos cuando yo era un niño, nosotros vivíamos frente a la estancia Las Marianas. Sí, los recuerdo. ¿Vos sos Ricardo? No, Rubén, el menor. ¿Tus padres viven? Mi padre falleció pero mi madre se encuentra bien. La mujer miró al hombre que estaba sentado al lado de ella diciéndole: Este señor, cuando era un niño, conoció a tu padre, Juanchi. Me miró y me comentó: Cuando mi marido murió yo estaba recién embarazada de Juanchi, vinimos al Santuario del Gauchito Gil que está a una cuadra de aquí, a pedir por ellos. ¿Por ellos, quienes, Cristina? Por los “TRES GAUCHOS”, eran hermanos, solo que nunca lo supieron…





























