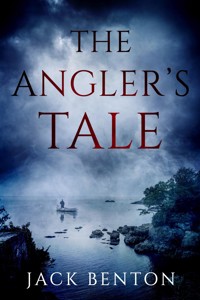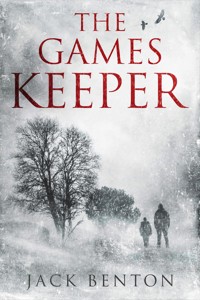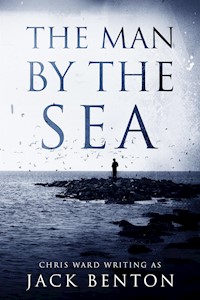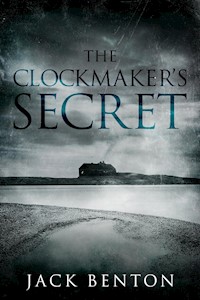2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tektime
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un misterio en la costa de Lancashire en el noroeste de Inglaterra.
John «Slim» Hardy, bebedor y soldado caído en desgracia y convertido en torpe detective privado, es contratado para investigar a Ted Douglas, banquero de inversión que se escapa todos los viernes a visitar una cala desolada en la costa de Lancashire. Allí camina hasta la orilla, abre un libro Viejo y empieza a leer en voz alta.
Su mujer piensa que está teniendo una aventura.
Slim piensa que está loco. L
a verdad es más increíble de lo que ambos pueden imaginar.
El hombre a la orilla del mar es una magnífica novela de debut de Jack Benton, una historia clásica de amor, traición, asesinato e intriga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
El hombre a la orilla del mar
Los misterios de Slim Hardy nº 1
Jack Benton
"El hombre a la orilla del mar" Copyright © Jack Benton / Chris Ward 2018
Traducido por Mariano Bas
El derecho de Jack Benton / Chris Ward a ser identificado como el autor de este trabajo fue declarado por él de conformidad con la Ley de derechos de autor, diseños y patentes de 1988.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida, en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo por escrito del Autor.
Esta historia es una obra de ficción y es producto de la imaginación del autor. Todas las similitudes con lugares reales o con personas vivas o muertas son pura coincidencia.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Sobre el Autor
El hombre a la orilla del mar
1
La berlina verde estaba estacionada en lo alto de la playa, con el motor en marcha y escupiendo humo negro por su tubo de escape. Tenía una raya irritante, que podía haberse hecho con una llave, en forma de curva vacilante y ebria desde debajo del retrovisor exterior izquierdo hasta justo por encima de la llanta trasera.
Desde su ventajoso punto de vista sobre un promontorio bajo al sur de la playa, Slim Hardy bajó los binoculares, escudriñó la playa hasta divisar una figura junto a la orilla y luego los volvió a subir. Con un dedo, ajustó el enfoque hasta ver al hombre con claridad.
Envuelto en un chubasquero por encima de su ropa de trabajo, Ted Douglas estaba solo en la playa. Una única línea de pisadas sobre la arena marcaba su trayecto desde la parte rocosa de la playa.
Con las manos enrojecidas por el viento helado, Ted sostenía un libro con la portada abierta hacia arriba. Con un diseño plateado sobre negro, desde esa distancia las palabras eran ilegibles. A Slim le hubiera gustado acercarse sin que le viera, pero los guijarros del fondo de la playa y la húmeda extensión de charcos entre rocas no ofrecían ninguna manera de esconderse.
Mientras las olas de color gris azulado se agitaban y rompían, Ted levantó una mano y apenas se oyó un débil grito por encima del viento que aullaba en torno a la base del imponente acantilado del norte.
—¿Qué estás haciendo, de verdad? —murmuró Slim—. No hay nadie más ahí, ¿no?
Bajó los binoculares y sacó una cámara digital de su bolsillo. Tomo una foto del coche y otra de Ted. Durante cinco semanas seguidas Slim había hecho el mismo par de fotografías. Todavía tenía que decirle algo a Emma Douglas, la mujer de Ted, porque, aunque le estaba empezando a presionar para que le ofreciera resultados, aún no había nada que contar.
A veces deseaba que Ted dejara el libro, sacara una caña de pescar y acabara con esto.
Al principio Slim pensó que Ted leía, pero la forma en que gesticulaba con su mano libre ante el mar le dejó claro que, o bien estaba practicando un discurso, o bien estaba recitando unos versos. Slim no tenía ni idea de por qué o a quién.
Se movió a una zona de hierba, húmeda por la brisa marina, poniéndose más cómodo. No había mucho que hacer ahora aparte de comprobar lo que haría Ted después, para ver si hoy hacía lo mismo que los cuatro viernes anteriores: salir de la playa, quitarse la arena de la ropa y los zapatos, subirse a su automóvil y volver a su casa.
Es lo que acabó haciendo.
Slim lo siguió despreocupadamente, con una sensación de urgencia desaparecida a lo largo del último mes. Como las veces anteriores, Ted condujo los veinticinco kilómetros de vuelta a Carnwell, entró en su acceso al garaje y aparcó su vehículo. Con un periódico bajo un brazo y un portafolios en el otro, se dirigió a su confortable casa donde, a través de una ventana del comedor con las cortinas abiertas, Slim le vio besar a Emma en la mejilla. Mientras Emma volvía a la cocina a través de una puerta y Ted se sentaba en un sofá, Slim puso su coche en punto muerto, levantó el pie del freno y dejó que este descendiera por la colina. Tan pronto como estuvo a una distancia segura, encendió el motor y se alejó conduciendo.
Seguía sin tener nada de qué informar a Emma. Había algo seguro: no había ningún asunto extramarital, solo el extraño ritual junto al mar.
Tal vez Ted, banquero de inversión durante el día, era un seguidor oculto de Coleridge que se escapaba en secreto al salir del trabajo cada viernes, exactamente a las dos de la tarde, para arremeter contra el salvaje océano con relatos de albatros y costas gélidas.
Por supuesto, Emma sospechaba la existencia de una amante, como la mayoría de las esposas satisfechas después de salir de su zona de confort debido a un descubrimiento sorprendente.
Slim tenía un alquiler que pagar, una afición por el alcohol que atender y una curiosidad que alimentar.
Disfrutando de un gran vaso de tinto junto a un curry calentado en el microondas, revisó sus notas, buscando algo extraño. El libro, evidentemente, lo era. La raya del coche. El que Ted hubiera perfeccionado un ritual. Emma había dicho que Ted se había estado tomando medios días libres los viernes desde hacía tres meses, algo que solo había descubierto cuando tuvo que hacer una llamada urgente a la oficina.
Una llamada urgente.
Apuntó que tenía que preguntárselo, pero su importancia tenía que ser poca cuando el ritual de Ted había durado tanto tiempo.
Había algo más, algo evidente que no podía precisar lo suficiente. Le intrigaba, pero estaba fuera de su alcance.
Había otras variables que había descartado. El ritual había durado entre treinta minutos y una hora y quince minutos a lo largo de las cinco semanas que había contemplado Slim. Ted elegía el lugar de estacionamiento al azar. A veces dejaba el motor puesto y a veces no. Variaba sus rutas de aproximación y retorno cada vez, pero no de una forma que hiciera sospechar algo. Conducía tan lento que Slim podía haberlo seguido en bicicleta (al menos cuando era joven). Su desganada conducción parecía un tiempo para meditar, especialmente para un hombre como Ted, a quien Slim había visto durante otras vigilancias conduciendo como una flecha al trabajo cada día, dejando la casa en un momento en que no le quedaban ni cinco minutos que perder.
Fuera cual fuera la razón del extraño ritual de Ted a la orilla del mar, había dejado a Slim lleno de dudas, como un pez echado fuera del agua por una ola de una tormenta.
2
El domingo, Slim dio una vuelta por la playa de Ted. No tenía nombre según el antiguo mapa del catastro que había comprado en una tienda de segunda mano y era una cala estrecha, con acantilados que se levantaban en altos bloques de terreno a ambos lados, estrechando el mar de Irlanda como las manos de un gigante. Cuando la marea estaba alta, la playa era un semicírculo rocoso, pero al bajar se extendía un bonito espacio de arena de color marrón grisáceo delante de las olas.
Un puñado de personas paseando sus perros y una familia trepando por los charcos rocosos eran los únicos visitantes en un alegre día de octubre. Slim se acercó a la orilla (el mar mostraba ese día un oleaje tranquilo, más calmado que cualquier otra vez) y, mirando a la zona del acantilado del sur desde la que había vigilado a Ted, calculó la ubicación aproximada de su objetivo la última vez que lo había visto.
Solo un pedazo normal de arena. Estaba casi en el centro, con unas pocas rocas en lo alto de un lado, arena ondulada y más pilas de rocas en el otro. La arena mojada a sus pies absorbía sus zapatos. El agua era una línea gris delante de él.
Estaba dándose la vuelta para irse cuando le habló un hombre que paseaba a un perro. Un Jack Russell brincaba por la arena mientras el hombre, barbudo y calvo y envuelto en un grueso cortavientos de tweed, agitaba parte de la correa a su alrededor como si fuera el lazo de un niño.
—Bonito, ¿verdad?
Slim asintió.
—Si hiciera más calor, me apetecería bañarme.
El hombre se detuvo, ladeando la cabeza. Miró rápidamente a Slim de arriba abajo.
—Usted no es de por aquí, ¿verdad?
Slim se encogió de hombros, algo que podía significar que sí o que no.
—Vivo en Yatton, a unos pocos kilómetros al este de Carnwell. No, los tipos del interior no venimos mucho a la costa.
—Conozco Yatton. Un mercado decente los sábados —El hombre se giró para mirar el mar—. Si usted está tan loco como para entrar en el agua, tenga cuidado con las resacas. Son mortales.
Dijo esto con tal certidumbre que causó un escalofrío de temor en la espalda de Slim.
—Sin duda lo tendré —dijo Slim—. De todos modos, hace demasiado frío.
—Siempre hace demasiado frío —dijo el hombre—. Si quiere un baño decente, vaya a Francia —Luego, llevándose la mano a la ceja, añadió—: Nos vemos.
Slim vio al hombre alejarse cruzando la playa, con el perro haciendo amplios círculos a su alrededor mientras chapoteaba en los pequeños charcos que había dejado la marea. El hombre, saltando de vez en cuando por encima de los charcos más profundos, continuó con sus movimientos de la correa, como si en ningún momento tratara de atar al perro. A medida que el paseante se alejaba, Slim tuvo una sensación creciente de soledad, como una ola extraña que apareciera para romper en torno a sus talones. Volvió a su coche al ir arreciando el viento. Mientras salía del estacionamiento de tierra hacia la carretera de la costa, advirtió algo tirado entre los arbustos en el mismo cruce.
Paró, salió y tiró del objeto para sacarlo de la maleza. Las zarzas que lo rodeaban arañaron una vieja superficie de madera, como rehusando que las abandonaran.
Un cartel, podrido y medio borrado.
En el lado posterior, Slim leyó:
CRAMER COVE
Prohibido nadar todo el año
Corrientes de resaca peligrosas
Slim apoyó el cartel contra el seto, pero este se desequilibró y cayó al suelo, cara abajo. Después de pensarlo un momento, lo dejó donde había caído y volvió a su coche.
Mientras se alejaba conduciendo a lo largo de una ventosa carretera costera entre dos altos setos que serpenteaban por un valle escarpado, pensó en lo que había dicho el paseante del perro. El cartel explicaba la poca gente que había visto, aunque, sin mostrar claramente la información, las resacas tenían que ser algo que solo conocían los lugareños.
Pero, con un nombre para la playa, ahora tenía alguna pista.
3
El lunes se citó con Emma Douglas para ponerla al día.
—Estoy cerca de averiguar algo —dijo—. Solo necesito unas pocas semanas más.
Emma, una mujer excesivamente acicalada pero poco agraciada de poco más de cincuenta años, se quitó las gafas para frotarse los ojos. Unas pocas arrugas y un pelo con apenas unas manchas de gris sugerían que un marido que desaparecía durante unas pocas horas una vez a la semana era lo que ella llamaba adversidad.
—¿Sabe su nombre? Apuesto a que es esa zorra de…
Slim levantó una mano, con su mirada militar todavía lo suficientemente enérgica como para cortar sus palabras en medio de una frase, aunque la suavizó con una rápida sonrisa.
—Es mejor que antes reúna todo lo que pueda —dijo—. No quiero darle como verdad unas suposiciones.
Emma parecía frustrada, pero después de un momento de pausa asintió.
—Entiendo —dijo—, pero debe darse cuenta de lo duro que es esto para mí.
—Lo sé, créame —dijo Slim—. Mi mujer se fugó con un carnicero.
Y había elegido al hombre equivocado con una navaja que había hecho que le expulsaran el ejército y recibiera una pena de prisión condicional de tres años. Por suerte, tanto para su libertad como para el rostro de su víctima, media botella de whisky había reducido su efectividad a la de un hombre con los ojos vendados que lanza golpes en la oscuridad.
—Entiendo —añadió él—. Necesito que haga algo por mí.
—¿Qué?
Le entregó un pequeño objeto de plástico.
—Él viste un cortavientos cuando… cuando lo veo. Envuelva esto en un pequeño pedazo de tela y póngalo en un bolsillo interior. Conozco ese tipo de cazadoras. Tienen muchos bolsillos en su interior. No debería darse cuenta de que está ahí.
Levantó el objeto y le dio la vuelta.
—Es una memoria USB…
—Está diseñada para que lo parezca. En caso de que la encuentre. Es un dispositivo remoto automático del ejército.
—Pero ¿qué pasa si mira lo que tiene dentro?
—No lo hará.
Y, si lo hiciera, una carpeta de pornografía preinstalada haría que la tirara en la papelera más cercana si Ted tenía algún atisbo de decencia, dejando sin detectar el diminuto micrófono escondido debajo de la cubierta de la USB.
—Confíe en mí —dijo Slim, mostrando autoridad—. Soy un profesional.
Emma no parecía convencida, pero le lanzó una sonrisa tímida y asintió.
—Lo haré esta noche —dijo.
4
Al día siguiente, Slim llegó a Cramer Cove un par de horas antes de cuando esperaba que apareciera Ted, tratando de encontrar un buen sitio para instalar su equipo de grabación. Normalmente veía a Ted desde una zona de hierba no muy alejada del camino de la costa, pero esta vez subió un poco más arriba y eligió un saliente asimismo con hierba que seguía teniendo vistas de la playa, pero también estaba escondido a la vista de cualquiera que pasara paseando. Allí, con un plástico impermeable para evitar la lluvia, instaló su equipo de grabación y se sentó a esperar.
Ted llegó poco después de las dos. Había llovido a ratos durante todo el día y Slim frunció el entrecejo cuando el tiempo empeoró, amenazando con perturbar su grabación al irse intensificando el golpeteo de la lluvia sobre la tela impermeable. Ted, que llevaba un chubasquero, se acercó al borde de las aguas y adoptó su postura habitual. La marea estaba ese día a mitad de la playa. Ted estaba solo: el último paseante de perros se había ido a casa media hora antes de que llegara.
Ted se agachó y sacó el libro. Lo puso sobre una rodilla y luego se inclinó para que la capucha lo protegiera de la lluvia. Entonces empezó a leer y una voz amortiguada empezó a sonar en los auriculares de Slim.
Por unos segundos, Slim ajustó el control de frecuencia, seguro de que estaba recibiendo algo más que la voz de Ted. Las palabras eran un galimatías, pero los gestos de Ted se ajustaban al aumento y caída de la entonación, así que Slim se sentó en la hierba a escuchar. Ted estuvo perorando varios minutos, hizo una pausa y luego volvió a empezar. Slim fue perdiendo la atención mientras luchaba por dar sentido a las palabras. Para cuando Ted imploró en inglés: «Por favor, dime que me perdonas», Slim llevaba un buen rato estudiando la suave sucesión de las olas, pensando en otras cosas.
Slim se sentó al tiempo que Ted devolvía el libro al bolsillo de su abrigo. Después de una última mirada al mar, Ted se dio la vuelta para volver al coche, con la cabeza baja. Slim empezó a guardar su material en una bolsa. Tenía un hormigueo en los dedos y estaba desconcertado. Sentía que algo no iba bien, como si se hubiera entrometido en un acto que era privado y no debía haber compartido nunca. Mientras observaba al coche de Ted salir del estacionamiento, sabía que debía perseguirlo, que esa noche podía ser la noche en que Ted cayera en los brazos de una amante hasta entonces invisible, pero estaba paralizado, atrapado en sus propias aguas revueltas por la amenaza de lo que las palabras de Ted podrían revelar.
5
Esa noche, sin haber tomado aún ninguna decisión sobre qué hacer con la misteriosa grabación, Slim soñó con olas que rompían y brazos de color gris azulado que salían de las gélidas profundidades para arrastrarlo al fondo.
Consciente de que llegaba su expulsión, Slim había aprovechado todo lo que había podido del ejército y, durante los quince años pasados, y especialmente los cinco desde que renunció a una serie de trabajos de camionero mal pagados y aún menos interesantes para establecerse como investigador privado, había hecho un buen uso de sus contactos. Al final de la mañana del día siguiente, con un bol de copos de avena en la mano (aromatizados con una chorro de whisky) hizo una llamada a un viejo amigo especializado en idiomas y traducciones.
Mientras esperaba que le respondiera, volvió de nuevo a la cama y se puso su viejo portátil sobre las rodillas. Internet, rastreando un poco, empezaba a revelar respuestas.
Cramer Cove no estaba listada entre los mejores sitios turísticos de Lancashire desde hacía más de treinta años. Según un sitio web sobre legislación local, se prohibió el baño después del verano de 1952, cuando la poderosa resaca se llevó tres vidas en unas pocas semanas. Al quedar prohibida oficialmente cualquier actividad, una sentencia de muerte recayó sobre Cramer Cove como lugar de veraneo, mientras lugareños y turistas abandonaban al tiempo la pintoresca cala por las arenas más anodinas, pero más seguras de Carnwell y Morecombe. Aun así, algunos valientes se habían resistido, ya que había otras cuatro muertes conocidas desde principios de la década de 1980 y, aunque las circunstancias que las rodeaban eran más misteriosas, todas se habían atribuido oficialmente a ahogamientos por accidente.
A medida que se alargaba el rastro de la tragedia, Slim se iba sintiendo más reticente a profundizar en su investigación. Su experiencia activa durante la Guerra del Golfo en 1991 había destruido mucha de su curiosidad. Había un piso para el que el ascensor debería estar deshabilitado permanentemente y ya sentía haberlo sobrepasado, pero ahora estaba en nómina de otros y su renta no se iba a pagar sola.
Comparó fechas con edades. Ted Douglas tenía cincuenta y seis años, así que en 1984 habría tenido veintitrés.
Y ahí estaba.
25 de octubre de 1984, Joanna Bramwell, veintiún años, supuestamente ahogada en Cramer Cove.
¿Estaba Ted lamentando un amor perdido? Según los detalles que Slim había pedido a Emma Douglas, se conocieron y casaron en 1989. Para entonces, Joanna Bramwell ya llevaba muerta cinco años.
A Slim le gustó que no hubiera ninguna aventura. Era algo mucho más normal, algo anticlimático en muchos sentidos.
Internet se limitaba a dar un nombre y una causa de muerte, así que Slim dio vida a su viejo Honda Jazz en una gélida mañana y condujo hasta la biblioteca de Carnwell para hurgar en los archivos microfilmados del periódico.
Las tres víctimas posteriores a Joanna eran una adolescente, una niña y una señora mayor. Cuando Slim llegó a la página que debería haber mostrado un artículo acerca de la muerte de Joanna, encontró la página arruinada, como si estuviera dañada por agua, con las palabras pegadas unas a otras, ilegible.
El bibliotecario al cargo dijo que no había otra copia, a pesar de las protestas de Slim. Su pregunta sobre la causa del daño recibió un encogimiento de hombros como respuesta.
—¿Está buscando un artículo sobre una chica muerta? —preguntó el bibliotecario, un hombre más de treinta años, con especto de novelista frustrado, con un jersey de cuello alto, una bufanda de adorno y gafas metálicas—. Tal vez alguien no quiere usted lo lea.
—No, tal vez no —dijo Slim.
El joven bibliotecario guiñó un ojo, como si fuera una especie de juego.
—¿O tal vez la persona a quien usted está buscando descubrir preferiría que siguieran sin molestarla?
Slim mostró una sonrisa forzada y lo que consideraba la risita esperada, pero, cuando salió de la biblioteca, todo era frustración. Parecía que Joanna Bramwell realmente quería que siguieran sin molestarla.
6
El ejército, con toda su rigidez y sus normas, había enseñado habilidades a Slim y le había hecho un maestro de multitud de disfraces que podía asumir a voluntad. Armado con un sujetapapeles, un cuaderno en blanco y un bolígrafo tomado prestado indefinidamente de la oficina local de correos, estuvo varias horas paseando y bebiendo, simulando ser un investigador para un documental de historia local, llamando a una puerta tras otra, haciendo preguntas solo a aquellos lo suficientemente mayores como para poder saber algo y diciendo tonterías para desviar la atención de aquellos demasiado jóvenes que no.
Nueve calles y ningún indicio importante después, volvió a su piso, bebido y agotado, y encontró en el teléfono fijo una llamada perdida de Kay Skelton, su amigo traductor del ejército, que ahora trabajaba como lingüista forense.
Le llamó.
—Es latín —dijo Kay—. Pero incluso más arcaico de lo habitual. El tipo de latín que normalmente no conoce ni siquiera la gente que habla latín.
Slim tuvo la sensación de que Kay estaba simplificando un concepto complicado que podría no entender, pero este continuó explicando que las palabras eran una llamada a un muerto, un lamento por un amor perdido. Ted imploraba un recuerdo, una resurrección, una vuelta.
Kay había escaneado la transcripción en línea y había encontrado una cita directa en una publicación de 1935 titulada Pensamientos sobre la muerte.
—Es probable que tu objetivo encontrara el libro en una tienda de objetos usados —afirmó Kay—. Ha estado descatalogado durante cincuenta años. ¿Quién quiere algo así?
Slim no tenía una respuesta, porque, francamente, no lo sabía.
7
Otra semana de investigación simulada llevó a Slim a otra pista. Tras mencionar el nombre de Joanna, apareció una sonrisa en la cara de una vieja dama que se presentó como Diane Collins, una donnadie local. Asintió con el tipo de entusiasmo de alguien que no ha tenido una visita desde hace mucho tiempo y luego invitó a Slim a sentarse en un luminoso cuarto de estar con ventanas que daban a un césped cortado como una manicura y que descendía hacia un límpido estanque oval. Lo único que había fuera de lugar era una zarza que se abría paso al fondo del jardín. Slim, cuyos conocimientos de jardinería se limitaban a eliminar de vez en cuando las malas hierbas en las escaleras de delante de su casa, se preguntó si no sería en realidad un rosal sin flores.
—Fui la maestra de Joanna —indicó la vieja dama, con sus manos rodeando una taza de té flojo, que tenía la costumbre de dar vueltas entre sus dedos, como si tratara de mantener a raya su artritis—. Su muerte afectó a todos en la comunidad. Fue tan inesperada y era una chica tan encantadora. Tan brillante, tan guapa, quiero decir, había algunos alumnos verdaderamente terribles en esa clase, pero Joanna, siempre se comportaba muy bien.
Slim escuchó con paciencia mientras Diane empezada un largo monólogo acerca de los méritos de la niña que había muerto hacía tanto tiempo. Cuando estuvo seguro de que ella no miraba, sacó una petaca de su bolsillo y puso un poco de whisky en su té.
—¿Qué pasó el día que se ahogó? —preguntó Slim cuando Diane empezó a divagar con historias de sus años de maestra—. ¿No conocía las resacas de Cramer Cove? Quiero decir, Joanna no fue la primera en morir allí. Ni la última.
—Nadie sabe lo que pasó en realidad, pero alguien que paseaba el perro encontró su cuerpo a primera hora de la mañana en la línea de marea alta. Por supuesto, ya era demasiado tarde.
—¿Para salvarla? Bueno…
—Para su boda.
Slim se sentó.
—¿Puede repetir eso?
—Desapareció la noche anterior a su gran día. Yo estaba allí, entre los invitados mientras la esperábamos. Por supuesto, todos pensamos que le había plantado.
—¿Ted?
La anciana frunció el ceño.
—¿Quién?
—¿Su novio? ¿Se llamaba…?
Sacudió la cabeza, rechazando la sugerencia de Slim, agitando su mano llena de manchas.
—Ahora no lo recuerdo. Pero recuerdo su cara. La foto estaba en el periódico, Nunca deberían haber fotografiado a un hombre con un corazón roto como ese. Aunque debo decir que había rumores…
—¿Qué rumores?
—De que él la tiró al mar. La familia de ella tenía dinero, la de él no.
—¿Pero antes de la boda?
—Por eso no tenía sentido. Hay maneras más fáciles de eliminar a alguien, ¿no?
La manera en que Diane le miraba hizo que Slim sintiera como si estuviera mirando dentro de su alma. «Nunca maté a nadie», quería decirle. «Puede que lo intentara una vez, pero nunca lo hice».
—¿Hubo alguna investigación?
Diane se encogió de hombros.
—Por supuesto que la hubo, pero poca cosa. Eran principios de los ochenta. En aquellos tiempos, muchos delitos quedaban sin resolver. No teníamos todas esas cosas forenses y pruebas de ADN que ahora se ven por televisión. Se hicieron algunas preguntas (recuerdo que a mí me interrogaron), pero, sin evidencias, ¿qué podían hacer? Se consideró un accidente lamentable. Por alguna absurda razón se fue a nadar la noche anterior a la boda, dejó de hacer pie y se ahogó.
—¿Qué pasó con su novio?
—Lo último que oí fue que se mudó.
—¿Y las familias?
—Oí que la de él se fue al extranjero. La de ella se mudó al sur. Joanna era hija única. Su madre murió joven, pero su padre murió el año pasado. Cáncer —Diane suspiró como si esto fuera la culminación de la tragedia.
—¿Sabe de alguien más con quien pueda hablar?
Diane se encogió de hombros.
—Podría haber por aquí antiguos amigos. No lo sé. Pero tenga cuidado. No se habla de ello.
—¿Por qué no?
La anciana dejó el té sobre el cristal de una mesa de café con mariposas tropicales debajo de su superficie.
— Carnwell solía ser mucho más pequeño que hoy —dijo—. Hoy se ha convertido en una especie de pueblo dormitorio. Hoy puedes entrar en las tiendas sin ver ni una sola cara familiar. No solía ser así. Todos conocían a todos y, como toda comunidad muy unida, teníamos un bagaje, cosas que preferíamos que se mantuvieran en secreto.
—¿Qué podía haber de malo?
La vieja dama se giró para mirar por la ventana y, de perfil, Slim pudo ver que le temblaban los labios.
—Hay quienes creen que Joanna Bramwell sigue con nosotros. Que… nos sigue persiguiendo.
Slim deseó haber puesto más whisky en su té.
—No entiendo —dijo, forzando una sonrisa que no sentía—. ¿Un fantasma?
—¿Se burla de mí, caballero? Tal vez sea el momento de que…
Slim se levantó antes de que lo hiciera ella, levantando las manos.
—Lo siento, señora. Es que todo esto me suena a algo inusual.
La mujer miró fijamente por la ventana y murmuró algo en voz baja.
—Lo siento, no la he entendido.
La mirada en sus ojos le hizo estremecerse.
—He dicho que no diría eso si la hubiera visto.
Como si se le hubieran agotado las pilas por fin, Diane ya no diría nada más de interés. Slim asintió mientras ella le acompañaba a la puerta de entrada, pero en lo único en que podía pensar era en la mirada en los ojos de Diane y en cómo le había hecho querer mirar por encima de su hombro.
8
Tirado encima de un plato de pizza recalentada, Slim reflexionaba sobre lo que tenía de contar a Emma.
—Creo que mi marido tiene una aventura —había empezado la primera llamada telefónica grabada de Emma al móvil de Slim—. Señor Hardy, ¿puede devolverme la llamada?
Las aventuras eran fáciles de demostrar o negar con un poco de seguimiento y unas pocas fotografías. Eran pan comido para los investigadores privados, el tipo de ganancia fácil que pagaba las hipotecas. Ya había hecho esos trabajos. Ted estaba limpio, salvo que tuviera una aventura con el fantasma de una chica ahogada.
Emma había ofrecido pagar cuando tuviera información y la cuenta de Slim se estaba agotando. ¿Pero cómo podría explicar el ritual de Ted cada viernes por la tarde?
Acordó una cita con Kay en un café local.