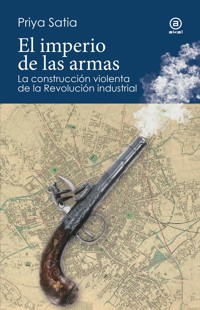
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reverso
- Sprache: Spanisch
"Una ambiciosa historia que replantea la Revolución industrial, la expansión del imperio británico y el surgimiento del capitalismo industrial como algo indisociable del comercio de armas. Entre los siglos XVII y XIX, la revolución industrial transformó Gran Bretaña de una economía agrícola y artesanal a otra dominada por la industria, dando paso a un crecimiento sin precedentes de la tecnología y el comercio, y situando al país en el centro de la economía mundial. Pero la historia comúnmente aceptada de la Revolución industrial, anclada en imágenes de fábricas de algodón y máquinas de vapor inventadas por genios sin límites, pasa por alto la verdadera raíz de la expansión económica e industrial: la lucrativa contratación militar que permitió el estado de guerra casi constante del país a lo largo de 150 años. La demanda de armas y material bélico que permitió a los ejércitos, armadas, mercenarios, comerciantes, colonos y aventureros británicos conquistar una inmensa porción del globo impulsó a su vez el auge de innumerables industrias asociadas, desde la metalurgia hasta la banca. Con la Revolución Gloriosa de 1688 y el final de las Guerras Napoleónicas en 1815 como telón de fondo, este libro traza la vida social y material de las armas británicas a lo largo de un siglo de guerra y violencia casi constantes dentro y fuera del país. Priya Satia ilumina el surgimiento de Gran Bretaña como superpotencia mundial, las raíces del papel del gobierno en el desarrollo económico y los orígenes de los debates de nuestra época sobre el control de armas y la contratación militar. Ganador del Premio Jerry Bentley 2019 (American Historical Association). Ganador del Premio Wadsworth 2019 (Business Archives Council). Ganador del Premio Choice 2020 (American Library Association). «El detallado relato de Satia sobre la Revolución Industrial y la implacable expansión del imperio británico contradice notablemente las simples narrativas del libre mercado […] Fascinante». The New York Times «Un estudio fascinante de la centralidad del militarismo en la vida británica del siglo xviii, y de cómo la expansión imperial y las armas iban de la mano. Este libro es un triunfo». The Guardian «Satia reúne una cantidad abrumadora de pruebas para demostrar, de forma concluyente, que las armas ocupaban un lugar central en todas las historias convencionales que los historiadores han contado hasta ahora sobre los orígenes del mundo moderno e industrializado». The New Republic
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1183
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«El detallado relato de Satia sobre la Revolución Industrial y la implacable expansión del imperio británico contradice notablemente las simplificadas narrativas del libre mercado […] Fascinante».
The New York Times
«Un estudio fascinante de la centralidad del militarismo en la vida británica del siglo XVIII, y de cómo la expansión imperial y las armas iban de la mano. Este libro es un triunfo».
The Guardian
«Satia reúne una cantidad abrumadora de pruebas para demostrar, de forma concluyente, que las armas ocupaban un lugar central en todas las historias convencionales que los historiadores han contado hasta ahora sobre los orígenes del mundo moderno e industrializado».
The New Republic
«Arrollador y estimulante».
BookPage
«Una sólida contribución a la historia de la tecnología y el comercio, con amplias implicaciones para el presente».
Kirkus
«Una revisión esencial de la historia de los orígenes de la Revolución industrial y de la naturaleza del propio capitalismo».
Public Books
«Una deslumbrante y significada mirada a cómo la violencia alimentó la Revolución industrial. El libro de Priya Satia asombra con una profunda erudición y una prosa aguda».
Siddhartha Mukherjee, ganador del Premio Pulitzer
«El imperio de las armas es un relato histórico rico en investigación que desafía nuestra comprensión de los motores que impulsaron la Revolución industrial».
Caroline Elkins, ganadora del Premio Pulitzer
«El imperio de las armas es un importante relato revisionista de la Revolución industrial que nos recuerda que la creación del Estado moderno y la del capitalismo moderno estuvieron estrechamente interrelacionadas. Un libro revelador».
Sven Beckert, Universidad de Harvard
«El imperio de las armas descubre con audacia la historia de la violencia moderna y su papel central en el progreso político, económico y tecnológico. Tan inquietante como estimulante, profundiza radicalmente en nuestra comprensión de la “jaula de hierro” de la modernidad».
Pankaj Mishra
«La detallada y fresca mirada de Satia a la Revolución industrial tiene un atractivo y una relevancia que van más allá de la historia y las ciencias sociales para iluminar la complejidad de los debates actuales sobre el control de armas».
Booklist
«Priya Satia no desplaza la fundamentada descripción de la industrialización basada en los textiles y los ferrocarriles, sino que la complementa de forma categórica, demostrando la crucial importancia del papel, hasta ahora pasado por alto, de los requisitos militares del imperio. Este libro, escrito con una prosa brillante, puede cambiar paradigmas. Muy recomendable».
R. Spickerman, CHOICE
«Es imposible hacer justicia a un libro tan exhaustivo y que invita a tan gran reflexión […] La influencia de El imperio de las armas en los estudios sobre la industrialización rivalizará sin duda con la de las armas de fuego en el capitalismo global».
Lindsay Schakenbach Regele, Business History Review
«Un estudio de primera categoría que merece un amplio público».
Merritt Roe Smith, The Journal of Interdisciplinary History
«Esta obra es digna de aplauso no solo por hacer hincapié en la violencia como componente clave de la Revolución industrial, sino también porque lo hace a través de una meticulosa y profunda investigación de archivo que respalda toda la narración. […] Una lectura obligada para todos aquellos interesados política e intelectualmente en identificar las condiciones materiales y sociales en las que surgió la fabricación moderna de armas y marcó el triunfo del liberalismo y el capitalismo en el mundo».
Matteo Capasso, Journal of European Economic History
Akal / Reverso. Historia crítica / 15
Priya Satia
El imperio de las armas
La construcción violenta de la Revolución industrial
Traducción de: Ana Useros Martín
Entre los siglos XVII y XIX, la Revolución industrial transformó Gran Bretaña de una economía agrícola y artesanal a otra dominada por la industria, dando paso a un crecimiento sin precedentes de la tecnología y el comercio, y situando al país en el centro de la economía mundial. Pero la historia comúnmente aceptada de esta revolución, anclada en imágenes de fábricas de algodón y máquinas de vapor inventadas por genios inigualables, pasa por alto la verdadera raíz de la expansión económica e industrial: la lucrativa contratación militar producto del estado de guerra casi constante del país a lo largo de cien años. La demanda de armas y material bélico que permitió a los ejércitos, armadas, mercenarios, comerciantes, colonos y aventureros británicos conquistar una inmensa porción del globo impulsó a su vez el auge de innumerables industrias asociadas, desde la metalurgia hasta la banca. Este libro pionero traza la vida social y material de las armas británicas a lo largo de un siglo de guerra y violencia casi constantes dentro y fuera del país. Priya Satia ilumina el surgimiento de Gran Bretaña como superpotencia mundial, las raíces del papel del gobierno en el desarrollo económico y los orígenes de los debates de nuestra época sobre el control de armas y la contratación militar.
«Fascinante». The New York Times
«Este libro es un triunfo». The Guardian
«Arrollador y estimulante». BookPage
«Una revisión esencial». Public Books
«Asombra». Siddhartha Mukherjee, ganador del Premio Pulitzer
«Un libro revelador». Sven Beckert, Universidad de Harvard
«Tan inquietante como estimulante». Pankaj Mishra
«Este libro puede cambiar paradigmas». R. Spickerman, CHOICE
Priya Satia es Raymond A. Spruance Professor de Historia internacional y profesora de historia británica en la Universidad de Stanford. Investigadora especializada en historia moderna británica y del Imperio británico, ha publicado Spies in Arabia: The Great War and the Cultural Foundations of Britain’s Covert Empire in the Middle East (2008), Empire of Guns: The Violent Making of the Industrial Revolution (2018) y Time’s Monster: How History Makes History (2020). Sus trabajos han aparecido también en American Historical Review, Past and Present, Technology and Culture, Humanity, Annales, History Workshop Journal y otras publicaciones académicas, y en los principales medios de comunicación (Financial Times, Nation, Times Literary Supplement, Washington Post o Time Magazine).
Ganador del Premio Jerry Bentley 2019 (American Historical Association).
Ganador del Premio Wadsworth 2019 (Business Archives Council).
Ganador del Premio Choice 2020 (American Library Association).
Diseño de portada
RAG
Director de la colección
Juan Andrade
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Empire of Guns. The Violent Making of the Industrial Revolution
© Priya Satia, 2018
© Ediciones Akal, S. A., 2023
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5425-2
Para Kabir y Amann
Y ella siguió a sus chaquetas rojas, hicieran lo que hicieran,
desde las cumbres de Quebec hasta las llanuras de Assaye,
de Gibraltar a Acra, desde Ciudad del Cabo hasta Madrid,
y ese camino no le hizo cambiar en absoluto
(pero casi todo el Imperio que hoy poseemos
fue ganado en esos años por la anticuada Brown Bess).
Rudyard Kipling, «Brown Bess: el mosquetón del ejército, 1700-1815» (1911)
Prefacio
Mi padre procede de Mukstar, Punjab, una ciudad en la frontera con Pakistán, pero aún en suelo indio. Esa frontera se trazó en 1947, cuando él tenía cuatro años, como parte del proceso de independencia del dominio británico. Mediante varias iniciativas comerciales, industriales y agrícolas, su padre, Des Raj Patia, poco a poco adquirió una buena cantidad de tierra, en Mukstar y en sus alrededores. El Punjab indio fue a su vez dividido en 1967 según las nuevas divisiones estatales y Des Raj –«Baoji» lo llamábamos– no tenía claro qué iba a suceder, a juzgar por la experiencia de la División de 1847. Así que, en parte para protegerse del peligro de un desplazamiento, mandó a uno de sus cinco hijos al nuevo Estado de Haryana, otro a la vecina Rajasthan, otro a Delhi y otro a los Estados Unidos: mi padre. Un hijo, Bharat, se quedó en Mukstar, junto con el hermano menor de Baoji, Balraj, y los dos hijos de Balraj. (Este relato esquemático condensa en dos frases una serie de accidentes, actos de valor personal, ambición y confusiones. También borra la historia de las dos hijas de Baoji. Pero, a la manera de una fábula, vamos a dejarlo así).
Hace poco, mi hermano asistió a la última sesión judicial sobre nuestra propiedad familiar en Mukstar. Me trajo una copia del testamento de Baoji, con fecha de 1970 y firmado por Baoji, mi abuela Shanti Devi y Balraj, cada uno en una escritura diferente (persa, devanagari y latina). A pesar de ese documento, cuando Baoji murió en 1983 la familia objetó el reparto de la propiedad. Bharat reclamó todo lo que había en Mukstar y en sus alrededores, diciendo que había sido el único que se había quedado allí y había sufrido la creciente pesadilla en la que se había convertido el Punjab y su conflicto político militar durante la última parte de la década de 1970 y la década de 1980. Los hermanos de Bharat, Balraj y sus hijos, cuestionaban esa pretensión. A medida que la lucha por unos centenares de acres se desarrollaba, la franja de tierra que separaba las casas de Bharat y de Balraj en Mukstar se convirtió en una fuente de tensión cotidiana entre los dos hogares. Las armas formaban parte de la cultura marcial de frontera que se había instigado en esa región durante el dominio británico y Bharat, desde joven, era muy duro hablando y actuando. Finalmente, en 1991, cuando los ánimos se encresparon aún más, este se plantó en la huerta disputada y apuntó con la pistola a Balraj, amenazándolo con disparar. No se sabe muy bien qué ocurrió después. Disparó varias veces y Balraj se debatió entre la vida y la muerte en el hospital durante tres meses. He visto después fotos que hizo mi padre de las marcas de las balas en el muro de la huerta. Se desarrolló una guerra fría entre las familias vecinas a medida que la familia no conseguía resolver el pleito por las tierras.
La esposa y el hijo de Bharat estaban a su lado cuando apretó el gatillo. Su esposa más tarde me describía cómo temblaba él mientras apuntaba con la pistola, insistiendo en que únicamente quería asustar a su tío. En su opinión, Bharat había disparado a su tío sin querer. Pero su presencia y la de su hijo junto a Bharat durante el tiroteo también suscita preguntas: si él estaba temblando, ¿ellos lo provocaron? ¿O lo retuvieron? Yo solamente sé que mi tío Bharat es responsable de casi haber matado a su tío pero, por lo que yo recuerdo de su temperamento, no puedo evitar pensar que nunca habría atacado físicamente a su tío si únicamente hubiera tenido un cuchillo. Tenía demasiado miedo; era un fanfarrón, sin la energía emocional maligna que se necesita para un ataque tan directo. Pero apretar un gatillo era algo que se podía procesar de otra manera. La pistola le hizo ser capaz de otras cosas; su idea era asustar a su tío y sacarlo de su propiedad. Me lo puedo imaginar ese día, contra el telón de fondo de un Punjab cada vez más militarizado, protagonizando un guion en el que la pistola era un accesorio que él blandía ante su tío para adjudicarle instantáneamente el papel de un vulgar intruso y sacarlo de su propiedad, transformando el vínculo familiar en una pelea entre desconocidos. (Ante el tribunal, para proteger a su descarriado sobrino, Balraj dijo que se había disparado él mismo por accidente mientras limpiaba el arma, restaurando así el vínculo roto). Determinando así sus actos, el arma construyó a Bharat tanto como alguien había fabricado el arma. Mientras escribía este libro, recordaba una y otra vez la escena en al huerto. El guion por el que el revólver de Bharat entró en la disputa familiar por las tierras le vino dado por la cultura. A lo largo de este libro he encontrado uno de sus orígenes en el siglo XVIII, cuando, en algunos lugares del mundo, las armas de fuego encontraron su primer papel en la violencia interpersonal a través de peleas por la propiedad en sociedades de desconocidos. Este incidente, su telón de fondo de la agitación provincial, su legado duradero, la industria algodonera que había sido origen de buena parte de la riqueza de Baoji, toda esta historia familiar ha moldeado mi investigación del comercio británico con armas de fuego y la Revolución industrial del siglo XVIII.
Tal vez mis recuerdos del tiroteo en la huerta de Mukstar bullían en mi inconsciente cuando me topé con la curiosa historia de una familia cuáquera fabricante de armas de fuego en el siglo XVIII, los Galton. Mientras exploraba los registros de la familia Galton en el Archivo municipal de Birmingham, descubrí un punto de vista que me pareció que dejaba en suspenso los saberes heredados sobre la Revolución industrial y así, en parte por accidente y en parte deliberadamente, me encontré durante mucho tiempo atrapada por un hechizo en el siglo XVIII y me empapé de las vicisitudes de otra gran familia, puesto que, como nos decía Tolstoi, cada familia infeliz es infeliz a su manera.
Pero este libro lo he escrito también en una época de tiroteos masivos en los Estados Unidos. Mi hija estaba en el primer curso de Primaria cuando sucedió la masacre de Sandy Hook, en diciembre de 2012. Mi corazón se rompió como todos los demás, pero yo llevaba cinco años ya estudiando las armas de fuego en el Imperio británico del siglo XVIII. Mi investigación sobre el lugar de las armas de fuego en ese mundo me mostraba que sus empleos no están fijados, sino que cambian según el momento y el lugar. No hubo tiroteos informales en Gran Bretaña hasta que, repentinamente, debido a los cambios culturales que trajeron las Guerras Napoleónicas, aparecieron. De la misma manera, el tiroteo en mi familia se relacionaba con la violencia que desgarraba el Punjab en la década de 1980, y los tiroteos masivos de nuestra época tienen su relación con la guerra contra el terrorismo. La cultura y la tecnología se producen mutuamente. Como el resto de mi obra sobre el Imperio y las tecnologías de la violencia, este es un libro contra el militarismo y el imperialismo. Habrá quien tenga la tentación de entender como una aprobación de la guerra su conclusión de que la guerra fue fundamental para la vida industrial moderna, pero mi intención es más bien que una conclusión así nos permita parar y reflexionar sobre cómo admitimos esta vida y sobre nuestra tolerancia ante el inmenso negocio del tráfico de armas actual.
Este libro suscita la cuestión de hasta dónde llega la complicidad con la guerra en diferentes lugares y periodos. Cuando, de una forma novedosa, las armas de fuego se convirtieron en algo fundamental para la violencia del siglo XVIII, en la década de 1790, la Iglesia cuáquera exigió a los Galton que prescindieran de su inversión de más de un siglo en el comercio armamentístico. Samuel Galton Jr. se esforzó mucho en explicar que no era tan sencillo prescindir de la inversión bélica; aparte de la dificultad de traspasar el negocio, cualquier otra actividad industrial que pudieran emprender en su lugar sería igualmente, si bien de manera menos directa, cómplice de la guerra. Hoy nos seguimos enfrentando a estos dilemas. Después de la masacre de Sandy Hook, la inversora Cerberus Capital Management juró públicamente deshacerse de Remington Outdoor, la empresa que había fabricado el rifle Bushmaster que había utilizado el tirador. Fondos de inversión en pensiones, como el California State Teachers Retirement System, llevaban tiempo pidiendo a la compañía que vendiera la empresa de armas. Cuatro años más tarde, cuando termino este libro, Cerberus no ha conseguido encontrar un comprador y ha decidido permitir que sus inversores vendan sus acciones en Remington y después retirar los fondos del fabricante con un «Special Financial Vehicle»[1]. (Todo esto además del incesante aumento de la venta y fabricación de armas de fuego durante esos años). La dificultad que Galton percibía en 1795 continúa determinando los intentos de la parte del capital y la industria que desea distanciarse de la violencia. Mientras tanto, capitalistas filántropos como Bill Gates han empezado a donar dinero a las campañas por un mayor control de las armas de fuego. Pero, dada la diversidad de los porfolios de inversión, ¿dónde empieza y dónde termina la inversión en armas de fuego y otras armas? Y, ¿cómo han cambiado esas relaciones desde el siglo XVIII? Estas son las preguntas que intenta responder este libro.
Samuel Galton Jr., 1753-1832.
[1] Michael J. de la Merced, «Remington Investors Get Chance to Cash Out», New York Times, 16 de mayo de 2015, B1; Julie Creswell, «After Mass Shootings, Some on Wall St. See Gold in Gun Makers», New York Times, 7de enero de 2016, A1. El fundador de Cerberus, Stephen Feinberg, es un fanático de la caza, pero su padre vivía cerca de Sandy Hook. Los principales proveedores de 401(k)s son también grandes accionistas en las empresas armamentísticas. La Campaign to Unload les está pidiendo que se deshagan de esas acciones. Andrew Ross Sorkin, «Gun Shares Have Done Well, but Divestment Push Grows», New York Times, 8de diciembre de 2015, B1.
Introducción
Durante más de 125 años –entre 1688 y 1815– Gran Bretaña estuvo más o menos siempre en guerra. La industria armamentística británica era vital para la supervivencia del reino. En 1795, sin embargo, durante la guerra con la Francia revolucionaria, uno de los proveedores regulares de armas de fuego del gobierno británico, Samuel Galton Jr., de Birmingham, se convirtió en un tema de escándalo. Galton era cuáquero, y un destacado, incluso el más destacado, fabricante de armas de fuego de Inglaterra. La Iglesia cuáquera, la Sociedad Religiosa de los Amigos, había aceptado tácitamente su negocio familiar durante casi un siglo, pero ahora, de repente, le pedía que lo abandonara. Su censura obligó a Galton a defenderse en público. En el núcleo de su defensa había dos afirmaciones relacionadas: primero, que todo el mundo en las Midlands, incluyendo sus compañeros cuáqueros, estaban de algún modo contribuyendo a la potencia bélica del Estado; él no era peor que quienes suministraban cobre, que los contribuyentes, que los miles de trabajadores cualificados que manipulaban el metal para hacer todo tipo de objetos, desde botones hasta los muelles de las pistolas para los soldados del rey. En segundo lugar, que, como el resto de las industrias de metal, las armas de fuego eran herramientas tanto de la civilización como lo eran de la guerra, esenciales para proteger la propiedad privada en una sociedad cada vez más compuesta por desconocidos que se desplazaban, tan esenciales como los pomos y las cerraduras. Galton se consideraba parte de una sociedad militar-industrial en la que poco espacio económico quedaba, si es que quedaba alguno, fuera de la maquinaria bélica y en la que la parafernalia de la guerra se duplicaba como la de una civilización basada en la propiedad. Había asumido la tolerancia de la Sociedad de los Amigos respecto al negocio de su familia hasta 1795 como prueba de que apoyaban su argumentación. ¿Había algún mérito en el punto de vista de Galton? ¿Era la naciente economía industrial británica en realidad una economía militar? Y, si así era, ¿por qué de repente la Sociedad de los Amigos descubrió en 1795 que esa realidad era intolerable?
La historia de la transformación de Gran Bretaña, de una sociedad predominantemente agrícola, de una economía artesana, a una economía dominada por la industria y la manufactura fabril –la historia habitualmente aceptada de la Revolución industrial–, se suele ilustrar con imágenes de fábricas de algodón y máquinas de vapor inventadas por genios sin restricciones. El Estado británico apenas tiene un papel en esta versión de la historia. Durante más de 200 años, esa imagen ha configurado poderosamente nuestra manera de imaginar cómo estimular un crecimiento sostenido de la economía –el desarrollo– en todo el mundo. Pero es errónea: las instituciones estatales impulsaron la Revolución industrial británica de maneras cruciales. Galton tenía razón: la guerra creó la Revolución industrial.
Gran Bretaña estuvo implicada en operaciones militares de gran calibre durante 87 de los años que transcurrieron entre 1688 y 1815, declarando la guerra a potencias extranjeras nada menos que en ocho ocasiones. En todo momento, Gran Bretaña estuvo bien en guerra, bien preparándose para la guerra o bien recuperándose de la guerra. Incluso en tiempos de paz, la gente daba por sentado que la guerra era inminente o, por lo menos, que el gobierno debía actuar como si así fuera. La Guerra de los Siete Años (1756-1763) y los posteriores conflictos se produjeron a una escala enorme y cada vez mayor, implicando a sociedades y economías enteras y planteando problemas logísticos sin precedentes que superaban con mucho la iniciativa civil. Con las tropas británicas movilizadas durante la mayor parte del siglo, la bien conocida antipatía del Parlamento a mantener un ejército regular era algo casi anecdótico. La guerra fue la norma de ese periodo. Y conformó la economía; por eso los radicales británicos llamaban a la contratación militar y a su sistema de asociaciones parasitarias de las elites con el Estado la «vieja corrupción». El Estado era el factor más importante de la economía, el principal prestamista y el mayor inversor y patrono[1]. Sus esbirros se infiltraban en la sociedad civil para vestir, alimentar y armar al ejército en expansión, estimulando la producción y la innovación nacional. Los contratistas proporcionaban barcos, pólvora, armas, munición, vituallas, uniformes, cerveza, conductores, caballos y muchas más cosas. El Estado era una entidad consumidora que apoyaba la industria privada mediante voluminosas compras en los momentos clave. Ocupaba una amplia franja en cuanto consumidor, literalmente implicando a los británicos en la confección de la guerra.
Y, sin embargo, nadie ha explicado cómo la constante guerra afectaba a la gran narración económica de la época, la Revolución industrial[2]. El telón de fondo de la Revolución industrial como se cuenta aquí no son los caprichos de la moda del algodón, sino la Guerra de los Nueve Años, la Guerra de Sucesión española, la Guerra de Sucesión austriaca, la Guerra de los Siete Años, la Guerra de Independencia americana y las guerras contra la Francia revolucionaria y napoleónica. En primer plano están los miembros de la familia Galton, propietarios de la mayor empresa de fabricación de armas de fuego en Gran Bretaña, los más importantes proveedores de armas de fuego del Estado británico y los principales proveedores de la East India Company y del comercio de armas privado en África Occidental, América del Norte y otras partes del creciente Imperio.
La Iglesia cuáquera, conocida por su creencia en la naturaleza anticristiana de la guerra, no dijo nada de estas monumentales hazañas hasta la repentina reacción de 1795. Este largo silencio dice algo sobre el sentido común en torno a las armas de fuego y a su fabricación hasta ese año, recogido en la defensa pública que hace Galton de su vida como fabricante de armas cuáquero: en la naciente economía industrial, no había manera de evitar la contribución a la potencia bélica del Estado. Él era parte de un universo económico dedicado a hacer la guerra, en el que las armas de fuego eran también esenciales para la difusión de una civilización basada en la propiedad. Pero, en 1795, ese sentido común estaba cambiando: las armas de fuego se habían convertido repentinamente en mercancías reprochables para la sociedad cuáquera. Esto fue en parte porque, entre 1793 y 1815, durante las prolongadas guerras entre Francia y Gran Bretaña, las armas estaban adquiriendo un nuevo papel en la violencia interpersonal que ya no podía defenderse como la conservación de la propiedad privada. De repente, las armas de fuego tenían mal aspecto y sus fabricantes un aspecto aún peor. Galton trató infructuosamente de recordar a sus compañeros cuáqueros las inversiones más generales en la guerra y el papel central de las armas en la defensa de la propiedad. Pero para entonces el capitalismo industrial se jugaba demasiado como para permitirle ganar una discusión que establecería que la naturaleza del escándalo era colectiva. El fabricante de armas se metamorfoseo, pasó de ser un participante moralmente inadvertido en la industrialización, a ser un señalado y maligno mercader de la muerte. Y nuestro recuerdo de la Revolución industrial se convirtió en una historia de genios pacíficos sueltos. Pero la defensa de Galton abre una ventana hacia las convicciones pasadas y mirar por ella nos ayuda a entender que las ingentes demandas de material bélico por parte del Estado británico transformaron a este en la principal fuerza impulsora de la Revolución industrial y contribuyeron a que las armas de fuego encontraran su lugar central en la violencia moderna.
Tomándose en serio las afirmaciones de Galton, confrontándolas con los hechos, en cierto sentido, El imperio de las armas formula un nuevo sentido común sobre la Revolución industrial. En la primera parte, para evaluar si Galton tenía razón, y todo el mundo a su alrededor participaba en la fabricación para la guerra, el libro cuenta la historia de la industria británica de armas de fuego entre 1688 y 1815, que creó las armas que permitieron a los ejércitos, armadas, mercenarios, comerciantes, colonos y aventureros británicos conquistar una porción enorme del planeta. En la segunda parte, para evaluar si Galton tenía razón al decir que las armas de fuego eran parte de la parafernalia de la civilización, el libro traza el uso de las armas por parte de la población británica, tanto en su país como a lo largo y ancho del Imperio, en localizaciones civiles y militares; analiza cómo las armas pasaron de ser un instrumento de terror, específicamente relevantes en discusiones sobre la propiedad, a ser un arma para nuevos tipos de violencia impersonal en el campo de batalla y en las calles. La tercera parte lleva el relato hasta el presente, mostrando cómo nuestra ceguera heredada sobre el papel fundacional de la guerra en la Revolución industrial ha distorsionado la teoría y práctica del desarrollo económico y está detrás de nuestro permanente fracaso a la hora de regular la fabricación y el comercio de las armas de fuego.
Los Galton han estado mucho tiempo en los márgenes de la historia. Durante las Priestley Riots de 1791 atisbamos a Samuel Galton Jr. ofreciendo refugio al clérigo disidente y filósofo natural Joseph Priestley, que huía de una multitud con antorchas. Priestley era un defensor destacado de la igualdad de derechos para los disidentes religiosos; en el siglo XVIII, las iglesias protestantes que no se adherían a la Iglesia de Inglaterra establecida, entre ellas los cuáqueros, tenían prohibido el acceso a la mayoría de los puestos de la administración pública. Pero esa humilde figura entre bambalinas, el propietario cuáquero de la mayor empresa de armas de fuego en Birmingham, era sin embargo indispensable para el Estado británico. Su nombre aparece en los libros de historia, como el amigo de Priestley, como un miembro menor de la Lunar Society, donde las luminarias de la «ilustración industrial» de Birmingham se reunían a cenar y compartían el conocimiento, y como ancestro casual del famoso eugenista victoriano y padre de la estadística moderna, sir Francis Galton[3]. Pero su presencia misma en los márgenes de la historia perturba profundamente los relatos habituales de la Revolución industrial y de los disidentes británicos: un cuáquero que produjo cantidades ingentes de una mercancía industrial esencial para las aspiraciones imperiales del Estado. Desafía nuestra imagen de los cuáqueros, sin duda alguna, pero también nuestra imagen de una Revolución industrial impulsada por la producción textil y el consumo interno.
Gran Bretaña y las West Midlands.
Durante el siglo XVIII, millones de armas procedentes de humildes talleres de Birmingham y Londres, llegaron a manos de compradores en África, India, el Caribe, las Américas y Europa. Mientras que la tela de algodón salía de Manchester, Birmingham se convirtió en la capital del comercio global de armas, y los trabajadores del metal del Black Country unieron sus destinos a un Estado en guerra permanente. A través de redes familiares, aún más familias cuáqueras destacadas, banqueras e industriales, se enredaron en este negocio de las armas de Galton. La riqueza que la familia acumuló en el negocio de las armas fue la base del banco Galton en 1804. Finalmente, dejaron el comercio de armas después de que el tratado de paz de 1815 pusiera fin a las Guerras Napoleónicas. Posteriormente su banca fue absorbida por lo que hoy es el Midland Bank (ahora parte de HSBC). Ese segmento de la riqueza británica se fundó por lo tanto sobre el comercio de armas, pero, en cierta medida, también lo hicieron las fortunas que amasaron los bancos que fundaron los Lloyd y los Barclay, los parientes de Galton, que, de manera indirecta, también estaban implicados en el negocio de las armas, en tanto comerciantes, banqueros, ferreteros.
En el centro de todas estas redes estaba el Estado británico. Hizo mucho más que proporcionar de manera minimalista la infraestructura financiera y de transporte para la Revolución industrial, como se suele describir; consumía los productos del metal en las cantidades masivas que hicieron posible y necesaria la revolución misma. Solamente su ingente demanda de armas estimuló innovaciones en la organización industrial y en la tecnología metalúrgica con un inmenso efecto de contagio. Al inicio del siglo XVIII firmó contratos por decenas de miles de armas. A principios del siglo XIX, su necesidad se contaba por millones. Ese cambio de magnitud implicó una revolución industrial en el ámbito metalúrgico. No fue el resultado de la aplicación de la maquinaria, sino de una expansión del comercio artesanal y de una experimentación en la organización industrial impulsada por el Estado. Todo el mundo metalúrgico de las Midlands se dedicó por completo a la producción masiva con destino bélico. El Estado aprendió a fijar los criterios de calidad en un nivel que permitía una mayor participación y, por lo tanto, la producción en masa, remedando los instintos comerciales de las corporaciones mercantiles, en especial de la East India Company, con las que estaban a la vez ligados y en competencia directa.
Los nexos horizontales y verticales entre el comercio de armas, el comercio de «juguetes»[4] y la minería, todos ellos ámbitos en los que estaba implicada la familia Galton, garantizaban que las innovaciones en un área revirtieran enseguida en el resto. Diminutas revoluciones en los talleres del «barrio de las armas» (Gun Quarter), en torno a la iglesia de Santa María en Birmingham, impulsaron un cambio histórico a escala mundial. La manufactura de armas se superponía en sus técnicas, su fuerza de trabajo y sus materias primas con la manufactura de otros productos de metal en Birmingham, muchos de los cuales eran también objeto de la demanda del Estado; buena parte del orden económico emergente debía su existencia a las guerras de expansión imperial. En resumen, las armas son un punto de partida obvio para entender la participación estatal en la economía industrial, pero sus afinidades materiales con otros productos del metal –desde las monedas hasta las hebillas– posibilitan imaginar un perímetro mucho más amplio de la influencia gubernamental en esa economía[5]. Este libro sitúa el comercio de armas dentro de un contexto más amplio de la manufactura con fines bélicos. En opinión de Galton, la economía industrial emergente se debía por completo a la guerra; incluso la fabricación de armas estaba tan completamente repartida por toda la red de manufactura, comercialización y financiación que su papel era simplemente un eslabón más de una compleja cadena de producción. Él no era más responsable de la manufactura de armas de guerra de lo que lo era el leñador italiano que talaba el avellano que usaba en su almacén. No era el único que percibía así la manera en la que la guerra estaba transformando la productividad británica: la East India Company permitía voluminosas ventas de armas incluso a los enemigos del sur de Asia, en parte para debilitar allí la tradición de fabricación de armas y así impedir su revolución industrial. Entendía que la fabricación de armas estaba desencadenando el cambio revolucionario en Inglaterra y así fue su contribución a crear la «gran divergencia» entre Oriente y Occidente.
Galton se sentía partícipe de una sociedad militar-industrial, de un colectivo de actores económicos interdependientes que estaban vinculados de formas diferentes al Estado, en el que no había ningún espacio económico que no estuviera de alguna manera relacionado con la guerra. Esto era diferente del «complejo militar-industrial» del siglo XX, el «triángulo de hierro» íntimo, casi conspiratorio, de relaciones entre gobiernos, ejércitos e industria, que incluye la aprobación política de la investigación industrial, el apoyo industrial a la formación militar y el interés de la industria armamentística en fomentar políticas beligerantes. El Estado del siglo XVIII rechazaba esa familiaridad como peligrosamente susceptible de manipulación por parte de los enemigos internos y externos. Su objetivo era una relación mucho menos exclusiva con los proveedores de armas; animaba activamente a los recién llegados e intervenía en el mercado privado para que el negocio siguiera siendo atractivo para los aficionados, incluso en tiempos de paz. El «complejo» militar-industrial empezó a surgir únicamente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la mecanización obligó a una mayor concentración de la industria, aunque la participación general en los esfuerzos bélicos siguió siendo una característica de la vida económica.
¿Cómo pudieron tolerar los cuáqueros más sinceros durante tanto tiempo su participación en una sociedad militar-industrial? Los conceptos de la responsabilidad moral en la actividad económica cambiaron después de la derrota británica en la Guerra de Independencia americana, en 1783, algo que evidencia la creciente dedicación a la abolición del tráfico de esclavos (con el que el comercio de armas estaba tristemente relacionado). Pero la tolerancia cuáquera hacia sus miembros implicados en la fabricación de armas también cambió debido a que mutó cómo se entendían las armas de fuego. El arma de fuego del siglo XVIII era un objeto material que no tiene un equivalente exacto en el siglo XX. Era maleable, se convertía fácilmente en un trozo de metal valioso o se estropeaba por el óxido y la podredumbre. Sin duda, las armas se usaban en grandes cantidades para matar a seres humanos, pero también tenían muchos otros usos y significados, y una vida social más amplia[6].
Por ejemplo, las armas eran dinero. El valor metálico intrínseco de sus componentes de bronce, plata, acero y hierro era importante en una época en la que los bienes de consumo a menudo se fundían para hacer «dinero» y las monedas y billetes eran en sí una mercancía escasa que también ofrecían los contratistas. Los espacios sociales y tecnológicos de la fabricación de monedas se solapaban bastante con los de la fabricación de armas; los banqueros y los fabricantes de armas también estaban muy unidos. Las armas eran una moneda de uso corriente en el comercio global, se usaban para adquirir mercancías (incluyendo esclavos) y lealtades diplomáticas en el competitivo campo de la expansión europea. Su valor comercial era a la vez intrínseco y simbólico; en tanto cañones en miniatura, encarnaban el poder político que a menudo permitía el comercio en nuevos lugares. Aunque se producían en masa, las armas del siglo XVIII tenían un aura, el del régimen de propiedad privada y del capitalismo industrial que garantizaban[7]. El consumo de cualquier mercancía dependía de constructos sociales y culturales (por ejemplo, el consumo de azúcar dependía de los rituales sociales centrados en el té y el café). El consumo de armas de fuego estaba vinculado con el ascenso de la propiedad como la forma social y cultural del periodo. Era un artefacto que ligaba diversas comunidades y las permitía construir un régimen económico-político basado en la propiedad y en la conquista de tierras extranjeras.
Las primeras armas de fuego europeas fueron los «cañones de mano» de finales del siglo XIV, esencialmente tubos montados sobre un mástil. Las armas de portar al hombro, como los mosquetes, rifles y escopetas, vinieron más tarde. Las pistolas se podían disparar con una sola mano. Las personas que hacían esas armas de fuego que se llevaban en la mano se llamaron armeros (gunsmiths /gunmakers), aunque gun, en sí, se podía también referir a los cañones o a las armas largas. Una firearm normalmente se refería a un mosquete. En este libro se usa gun de manera genérica para referirse a toda máquina que se sostiene con las manos y que puede disparar proyectiles que atraviesen la carne[8]. Pero incluso entendidas así, las armas de fuego del siglo XVIII eran radicalmente diferentes a las de hoy: mucho menos fiables, más lentas, poco manejables y caducas; el enorme volumen de negocio se debía en parte a la necesidad de sustituirlas continuamente. Pero el arma del siglo XVIII no era únicamente una versión más tosca del arma de hoy; también funcionaba de manera diferente. La cuestión de su empleo surgía tan a menudo en los debates parlamentarios que todo apunta a que no era una cuestión zanjada. En cuanto arma ofensiva, el arma de fuego del siglo XVIII exigía obediencia no por la amenaza de un disparo preciso, sino por la amenaza de su explosión impredecible. Cuando una amenaza no era suficiente, producía violencia desde una distancia limpia y cómoda; era parte (irónicamente) de esa higienización de la violencia que llamamos «proceso civilizador». Para la población británica, el poder mecánico del arma de fuego, inerte entre muelles y llaves aparentemente inocuos, la convertían en el arma del propietario y del ladrón de propiedad, pero no de los airados, como los amotinados que, incluso dentro de las fábricas de armamento, preferían recurrir a las piedras y las antorchas, o los amantes despechados, que preferían el desenlace sanguinario del cuchillo, ambas violencias, la primera más anónima, la segunda más íntima en comparación con la violencia que permitía la pistola. Las armas de fuego se reservaban para pelear por la propiedad. En una sociedad cada vez con más movilidad, con más desconocidos, las armas de fuego eran el instrumento de una intimidación impersonal, incluso cortés, en manos de contrabandistas, salteadores, ladrones y también de los propietarios y soldados que se enfrentaban a esos delincuentes. En el extranjero también, para los exploradores, comerciantes, colonos y conquistadores británicos que llegaron para ampliar el reino de la propiedad en el Pacífico Sur o en América del Norte, las armas de fuego no eran únicamente una moneda de cambio sino un símbolo de la civilización[9]. Justificaban su uso violento de estos «símbolos» con relatos del salvajismo abyecto de los puñales y de los tomahawks a los que se enfrentaban.
Las armas de fuego en el siglo XVIII no fueron nunca simples instrumentos de muerte mecánica; sus usos múltiples –su rica vida social– hicieron posible que los cuáqueros participaran en su fabricación sin experimentar una contradicción con sus principios religiosos, hasta la década de 1790. Las guerras que se iniciaron en 1793 implicaron una violencia de masas a una escala sin precedentes y modificaron el uso de las armas de fuego en la vida civil. Aparecieron nuevos tipos de violencia impersonal con armas de fuego que no tenían relación con la propiedad. Las armas de fuego no sustituyeron a las otras armas, a los cuchillos, por ejemplo, en las formas familiares de violencia que se cometían en arrebatos de pasión o de embriaguez; posibilitaron nuevos tipos de violencia que no eran ni apasionados ni relacionados con la propiedad. Por primera vez, nos encontramos con un soldado adolescente desmovilizado que camina por Bristol Bridge balanceando su mosquete hasta que, sin previo aviso, «aprieta el gatillo al azar» y mata a un hombre joven. En el extranjero, igualmente, las armas de fuego protagonizaban en ese momento nuevos tipos de violencia y exterminación. Los cuáqueros ya no podían suponer que las armas de fuego fueran objetos civilizadores que fomentaban la protección y la adquisición de propiedad por todo el mundo. Galton se convirtió en un escándalo.
La gran cuestión moral de este momento era cómo podía el yo privado, con todos sus deseos, fantasías y apetencias sin límite, articularse con el mundo exterior, cómo podía ser movilizado por el bien público[10]. Este era el problema que Adam Smith se empeñaba en resolver. En 1795, la Sociedad de los Amigos percibió un choque escandaloso entre la ganancia privada y el bien público en el negocio de Galton, pero Galton en cambio vio las pruebas de una complicidad social más general. Argumentó que, cuando la Sociedad detectaba una falla particular en sus actividades, evitaba enfrentarse a la realidad de la participación más general de los cuáqueros y de la sociedad en un sistema económico basado en la guerra. Perdió el debate. Cuando yo recupero su perspectiva es como si hiciera una montaña de este grano de arena cuáquero. Yo leo el fracaso de Galton a la hora de convencer a sus compañeros cuáqueros como un momento clave en el que el capitalismo industrial, impulsado por la guerra, se normaliza mediante el énfasis fundamental en una forma de comercio especialmente escandalosa, como eran el comercio de esclavos y la industria armamentística. Irónicamente, que la Sociedad lo singularizara contribuyó a ampliar la vida del capitalismo industrial basado en la guerra del que todos sus miembros dependían.
Esta sigue siendo nuestra manera de lidiar de manera crítica con el capitalismo: nos centramos en el problema de mercancías especialmente nocivas como las drogas, los esclavos, las armas, que parecen involucrar solamente a unas pocas personas. Uno de los primeros teóricos del capitalismo industrial, el liberal de principios del siglo XX, J. A. Hobson, le reprochaba favorecer intereses sectoriales como las finanzas, los astilleros y el armamento[11]. Esta fue la base de la teoría de un «complejo» de intereses militares, financieros e industriales. Esos intereses quizás hayan sido más sectoriales a principios del siglo XX que en los tiempos de Galton, pero momentos como la censura sufrida por Galton nos ofrecen ese concepto de intereses sectoriales y ocultan los intereses e inversiones colectivas más amplias en los procesos mediante los cuales se adquirió el Imperio. Al centrarse en el fomento por parte del Imperio de unos pocos negocios particulares e intereses profesionales a expensas de los intereses nacionales, la crítica de Hobson minimiza el papel del Imperio en el desarrollo económico general de la nación. Conserva el viejo principio liberal de que, en lo esencial, el comercio no tiene nada que ver con la guerra o la conquista. Hobson se encontraba entre los economistas políticos que olvidaban «y que no querían que se le recordara lo que la primera nación industrializada debía a los hombres de las espadas»[12].
La historia de la familia Galton revela cómo, en el mismo momento en el que la violencia mecánica letal invade la existencia moderna, esta se vuelve invisible para quienes son responsables de su expansión. La extrema división del trabajo en la fabricación de armas de fuego, las maniobras del Estado para que la industria siguiera repartida, la naturaleza intermitente de la relación de los diversos fabricantes con el Estado y el lugar de las armas de fuego en la violencia del siglo XVIII contribuían a ocultar la implicación colectiva en la guerra y hacían posible que incluso un armero cuáquero negara una culpabilidad especial por facilitar la guerra. En la mente de Galton, ser un actor económico en el siglo XVIII era apoyar indefectiblemente las empresas militares del Estado. A medida que las relaciones de mercado, a lo largo de inmensas distancias, expandían los horizontes de la responsabilidad moral, permitiendo movimientos humanitarios como el abolicionismo, una conciencia similar de las difusas relaciones de producción nubló el sentido de la responsabilidad moral de este fabricante por producir instrumentos de violencia global[13]. Consideraba que las armas de fuego y la guerra en sí eran los productos de una economía en su conjunto más que la decisión moral de un individuo concreto. Reconocer la simultánea centralidad y la invisibilidad de la producción bélica en la construcción de la economía industrial nos ayudará a captar el papel fundacional de la violencia de la vida industrial y comercial moderna. La violencia cometida allende las fronteras, al servicio de la expansión imperial, fue fundamental para la creación de la modernidad capitalista. Pero la Revolución industrial trajo con ella nuevas subjetividades que pudieran lidiar con esta carga moral.
La historia de Galton nos muestra cómo funcionaba la economía militar-industrial y cómo funcionaba su unidad mínima, la familia, al estilo ameba, dentro del sustrato de la sociedad británica, extendiendo el interés en el negocio de las armas de fuego aquí y allá en todo el territorio. Esta es una historia humana; no hay malvados, sino hombres corrientes y cuáqueros con buenas intenciones. La intrépida ambición del tío de Galton Jr., James Farmer, la angustia sin fondo de Galton Sr., el temperamento audaz de Galton Jr. burbujean bajo su austera fachada cuáquera, y las locuras y sueños del resto de los personajes son las luchas de unas personas que podemos reconocer como modernas[14]. Dejando de lado los juicios morales cuáqueros, los desarrollos históricos horribles son a menudo el resultado, no de clamorosos fallos morales individuales, sino de la suma de decisiones de personas, moralmente insignificantes e incluso honradas, en circunstancias que las constriñen. La economía militar-industrial del siglo XVIII no fue el resultado de una conspiración sino de esa suma de acciones humanas.
Los historiadores suelen tratar la guerra como «un accidente histórico sin relación con el proceso de industrialización»[15], con un impacto en su conjunto negativo sobre la economía. Acaba de publicarse una obra fundamental sobre el impacto de la guerra sobre la industria de hierro, de A. H. John[16]. El final de la Guerra Fría, en un inicio, bajó el listón ideológico, reclamando que el Estado había tenido un papel mayor en su desarrollo: la historiografía empezó a cuestionarse el hábito de tratar las guerras como «perturbaciones estocásticas»[17] para no tenerlas en cuenta en el estudio de la Revolución industrial. La economía especulaba sobre las derivaciones civiles del gasto militar: mejoras en el diseño de naves, mapas, metalurgia, conservación de alimentos, atención médica[18]. En otros campos se ha descrito cómo el Estado fiscal-militar gasta dinero, cómo se adquieren y distribuyen los soldados, la comida, las armas, la ropa, el transporte y todo el resto de la parafernalia militar[19]. Pero, antes de que pudiéramos hacernos a la idea de las implicaciones de este trabajo para el relato de la Revolución industrial, la historia económica empezó a demoler la idea misma de una revolución con nuevas técnicas cuantitativas. Empezaron a preguntarse en cambio por el lento despegue británico, especulando con si la guerra «desplazó» unas inversiones más productivas. La idea de un cambio industrial revolucionario acabó por rehabilitarse con el tiempo, pero la idea de que la guerra en cierto modo lo había dañado permaneció[20]. El final de la Guerra Fría, en último término, resucitó una versión sin rival de la economía política liberal inventada en el siglo XVIII, que veía la guerra como una anormalidad. Los pocos académicos que reconocían el estímulo que supuso la guerra en la industria del siglo XVIII diferenciaban este hecho de las «condiciones normales»[21].
De hecho, hubo tantas transiciones entre guerra y paz que es difícil establecer cuáles eran las condiciones económicas «normales». La población europea del siglo XVIII aceptaba la guerra como «un hecho inevitable y normal de la existencia humana»[22]. Era una situación completamente habitual. Para la población británica en concreto, la guerra era algo que transcurría en el extranjero y que mantenía a raya lo que sería una interrupción realmente traumática (invasión o rebelión). Las guerras, que eran una molestia en otros lugares, se entendían como un factor de conservación de Gran Bretaña. Cuando la economía política se hizo mayor, a mediados de siglo, consideró que la seguridad y la expansión de los mercados coloniales eran un beneficio que compensaba la carga impositiva en aumento. Su doctrina mercantilista sostenía que los recursos comerciales y coloniales –metales, especias– eran la liquidez que se necesitaba para adquirir un arsenal militar y estaba a favor de las políticas que permitieran a Gran Bretaña adquirir más recursos que sus rivales. Las quejas de Adam Smith sobre los costes de la guerra, sobre el «derroche ruinoso»[23] de la financiación perpetua y de la elevada deuda pública en tiempos de paz, expresaban una postura opuesta; La riqueza de las naciones (1776) era una obra que buscaba convencer. Su voz y otras, a favor de un desarrollo económico pacífico, se hacían oír cada vez más desde los márgenes. Desnormalizando la guerra, la economía política liberal denunció las largas guerras de final de siglo, entre 1793 y 1815, que solo podían digerirse como un estadio excepcional, apocalíptico, que conduciría a una paz permanente.
En esta estela, los británicos del siglo XIX entendieron su Imperio como una empresa principalmente civil centrada en la libertad, olvidando la inversión colectiva anterior y el beneficio obtenido en las guerras que lo habían creado. Los relatos del Imperio se centraron en todo excepto en la potencia militar británica: en el papel admirable de la armada en la abolición, en el fracaso de la Guerra de Crimea. La amnesia sobre el papel previo del comercio de armas ayudó a reforzar la idea de que Gran Bretaña «siempre […] había sido una comunidad pacífica y comercial, que solo se extendía más allá de su territorio para aumentar los intereses comerciales y no buscando únicamente conquistar y someter otros pueblos». Estas palabras proceden de la pluma de Charles Ffoulkes[24], comisario a principios del siglo XX de las Royal Armouries, que citaba como «prueba de nuestra vida pacifista», el hecho de que «nunca hayamos tenido grandes arsenales en este país para acumular las armas, pues desde el siglo XVI en adelante, hasta nuestros tiempos, hemos importado la mayor parte de nuestro armamento de Europa». No hubo «producción en masa» en el siglo XVIII; las piezas se «hacían todas en talleres locales, especialmente en Alemania». Admitía la existencia de armeros en torno a Minories[25] y en Dublín pero no podía concebir la escala masiva de su producción. En su opinión, el cambio se había producido en 1812, cuando el gobierno «absorbió» la fábrica de Enfield a pesar de una enorme oposición por parte del gremio (de hecho, Enfield fue siempre una fábrica gubernamental). Los hechos que expone Ffoulkes están todos equivocados, pero encajan bien con el mito del Imperio pacífico y liberal. La guerra agresiva se había reducido a una aberración en la historia de un pueblo cortés y comercial, con un estamento militar adorablemente incompetente. Incluso hoy, el género de la historia militar apenas deja traslucir el violento expansionismo que acompañó a la comercialización, la industrialización y la urbanización. Tal es el peso monumental combinado de la economía política liberal y del mito liberal del Imperio. Y así seguimos celebrando la iniciativa privada y el genio individual como los creadores del mundo moderno. El popular autor victoriano Samuel Smiles publicaba el primer libro de «autoayuda» en 1859[26] y veía a los gigantes de la Revolución industrial como ejemplos de ese ethos: poco después, en 1865, escribió la primera biografía de Matthew Boulton, conocido por la máquina de vapor Boulton & Watt. El mito de la autoayuda ha permanecido en el corazón de nuestra interpretación de la Revolución industrial.
Sin duda, la historiografía ha reconocido el estímulo de la guerra en industrias concretas o cómo ha generado inventos fundamentales como el recubrimiento de cobre de los cascos de los barcos[27]. Pero estos reconocimientos no han constituido un argumento sobre el papel de la guerra en la Revolución industrial. Figuran más bien como excepciones que condujeron a perversiones económicas como «la construcción de un exceso de capacidad»[28]. Careciendo de datos estadísticos claros, la investigación académica se basa en la teoría: durante la guerra, «los patrones normales»[29] de inversión en otras industrias y las ventas al extranjero probablemente se interrumpieron. La guerra «desvió capital de lo que Smith consideraba su canal natural»[30]. Fueran cuales fueran los costes y beneficios de la guerra, es sencillamente «imposible no sentir»[31] que el balance final «era negativo». Incluso si el gasto militar produjo un crecimiento «posiblemente significativo», la guerra no era un «entorno óptimo para el desarrollo»[32].
Estas evasivas son el resultado de un malentendido colectivo acerca de lo que supone el debate sobre la guerra y la Revolución industrial. La cuestión no es si la guerra era buena para la economía, sino qué papel podría haber tenido en la transformación económica. Si las necesidades de acopio de un Estado impulsado por la guerra transformaron la economía británica, podemos imaginar otras formas, más pacíficas, de acopio estatal que hubieran producido efectos similares. Confundimos también «transformación» con «crecimiento»[33]. La transformación es neutral. Cuando pensamos en términos de «crecimiento» tememos llegar a la indigerible conclusión de que la guerra es algo «bueno». John, escribiendo justo después de dos cataclísmicas guerras mundiales, temía explícitamente esa interpretación[34]. T. S. Ahston y John Nef[35] establecieron el relato pacifista de la Revolución industrial para refutar el argumento del sociólogo alemán Werner Sombart de 1913 de que la demanda militar impulsaba el capitalismo; después de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo de Sombart y su apoyo a Hitler contribuyeron a desmantelar el concepto de que la guerra era buena para la economía. Incluso quienes destacaban la manera en la que las fábricas de armas victorianas fomentaron las prácticas industriales aplicadas en la manufactura de automóviles y bicicletas, subrayaban que eran los preparativos para la guerra, más que la guerra en sí misma, lo que estimulaba[36]. Estos intentos, fundamentados en la moral, de evitar mostrar entusiasmo por la guerra han distorsionado nuestra comprensión de la notable transformación que sin duda ocurrió en Gran Bretaña en el siglo XVIII, mientras la guerra arreciaba, produciendo así una imagen dulcificada de un reino industrial pacífico y emprendedor por naturaleza, ejemplificado perfectamente por industriales cuáqueros como Abraham Darby y Sampson Lloyd, cuya entrega a oficios «inocentes» los condujo supuestamente a establecer negocios basados en el «humilde mercado nacional»[37]. De hecho, ambos estaban muy implicados en el mundo de los suministros bélicos.
La guerra no provocó todos los aspectos de la Revolución industrial, pero fue el contexto en el que la revolución adquirió su forma. Es imposible no tener en cuenta esa violencia. El orden internacional y la enemistad de Francia y España eran los «hechos inescapables del poder político»[38]; la neutralidad no era una opción. No hay un siglo XVII contrafáctico y pacífico en el que la economía británica se hubiera industrializado. El Estado no habría dedicado dinero de otra manera a la educación y al desarrollo de las infraestructuras. Las instituciones fiscales-militares a las que nos referimos con el nombre de «el Estado» existían por completo para proporcionar los recursos para la guerra; la construcción de canales estaba fuera de su alcance. Fue el declive en la posguerra de las industrias bélicas, después de la paz de 1815, lo que finalmente inspiró nuevas formas de intervención gubernamental: la Poor Employment Act de 1817 liberó fondos para obras públicas como canales, puentes y carreteras[39]. La nueva idea del gasto estatal en ese tipo de proyectos –de bienestar social– surgió de un viejo sentido de la asociación entre el Estado y los proveedores de material para la guerra. Fueron también las estructuras financieras de los tiempos de guerra las que permitieron que individuos privados invirtieran en canales y vías férreas: las finanzas bélicas posibilitaron que los mercados financieros de 1820 fueran lo bastante fuertes como para que los empresarios emitieran y vendieran bonos para reunir capital para proyectos así cuando la guerra ya no lo necesitaba[40]. La guerra no «desplazó» el desarrollo de las infraestructuras[41]; produjo las estructuras financieras que pudieron financiarlo. No podemos criticar el fracaso del gobierno británico a la hora de proporcionar bienes públicos en una era que creó el concepto de lo que era un «bien público».
La línea entre el Estado y la sociedad, entre lo público y lo privado, era en este periodo muy confusa. El enredo de lo público y lo privado era lo que hacía concebible una diferenciación institucional del Estado en cuanto tal. Aparte de la fiscalidad con fines bélicos, uno de los primeros objetivos de las oficinas estatales fue gestionar los contratos para los suministros militares (supervisando la contratación, el precio y el control de calidad). Los departamentos estatales gradualmente surgieron por la interacción con la esfera de los negocios. Durante las largas Guerras Napoleónicas, la contratación y los departamentos del Estado crecieron juntos. La plantilla de la Ordnance Office[42], el departamento gubernamental encargado de procurarse las armas de pequeño tamaño, se duplicó entre 1797 y 1815 (hasta las 227 personas); el resto de oficinas del departamento en el resto del país también creció (de 353 en 1797 a 886 en 1815). La guerra conectaba cada vez más a los hombres (y menos directamente a las mujeres) con las instituciones estatales, y seguían conectados mediante las pensiones, las ayudas a la invalidez y el empleo en las instalaciones navales y militares[43]. Mientras tanto, los empresarios de un sector privado cada vez más separado podían agradecer al Estado el patrocinio que habría permitido su construcción a lo largo del siglo. Con esta diferenciación institucional, la ideología de la responsabilidad colectiva que evocaba la guerra entre los funcionarios del Estado y sus socios privados fue desplazada por las nuevas ideas sobre la organización burocrática e industrial que se centraban en la responsabilidad individual[44]. Ese mismo cambio cultural provocó el cambio de la percepción de la Sociedad de los Amigos sobre la responsabilidad personal de Galton; su concepto de la implicación colectiva se había quedado anticuado.
Esos conceptos impulsaron las demandas populares en aumento por una separación mayor de los intereses «públicos» y «privados» y por un reconocimiento de un ámbito «de la economía» con una integridad separada del Estado, como empezaban a teorizar los economistas políticos liberales. La mezcolanza del gobierno, contratistas, financieros y compañías privilegiadas se volvió intolerable para los desposeídos, que exigían reformas. La diferenciación de las esferas pública y privada quebraría la alianza que ellos percibían entre las elites del Estado, la tierra, el comercio, las finanzas y la industria, algo que John Wilkes, el político radical de mediados de siglo, y sus seguidores comparaban con una banda de ladrones saqueando la sociedad[45]. En 1771, mientras la flota británica se movilizaba contra España por una disputa sobre las islas Malvinas, el famoso literato Samuel Johnson soltaba esto[46]:
Si quien compartiera el peligro compartiera el beneficio; si quien sangrara en la batalla se hiciera rico por la victoria, podría mostrar sus ganancias sin envidia. Pero, al término de diez años de guerra, ¿cómo se nos recompensa por la muerte de multitudes y por el gasto de millones si no es contemplando la súbita gloria de los pagadores y los agentes, de los contratistas y comisarios […]? Estos son los hombres que sin virtud, esfuerzo ni suerte se enriquecen a medida que su país se empobrece; que se congratulan cuando la obstinación o la ambición añade un año más a la masacre y la devastación; y que se ríen en sus despachos de la valentía y la ciencia, mientras suman cifra tras cifra, esperando un nuevo contrato para nuevo armamento y contando los beneficios de cada asedio o cada tormenta.
En 1782, la Clerke Act impedía que quienes hubieran contratado con el Estado se sentaran en el Parlamento. Pero entonces la contratación explotó durante las Guerras Napoleónicas, provocando que el reformista radical William Cobbett atacara a los «prestamistas, contratistas y nababs». Llamó al monstruo que había creado el enredo de poder, patrocinio, riqueza y corrupción «la cosa»[47]. Las peticiones de reforma no versaban sobre reconocer los límites entre los sectores públicos y privado; produjeron la idea de unas funciones políticas y sociales divididas de manera racional entre sectores distintos, público y privado. Aparte de las críticas a la corrupción, el sistema de contratación colocó con eficacia los cimientos del poder global británico en el siglo XIX. Los proyectos de infraestructura de la posguerra y las reformas burocráticas redefinieron entonces el papel y los contornos del Estado[48]. Los organizadores de los suministros ya no serían aficionados procedentes del mundo de los negocios, sino profesionales. La agenda del Estado seguía determinada por la sociedad de propietarios, pero sus instituciones cada vez más tenían su propia agencia.
En resumen, esta es una historia sobre la creación del Estado tanto como sobre la Revolución industrial. No podemos tratar de medir los costes y las ganancias de la política estatal en el siglo XVII como si hubiera sido posible un conjunto de políticas orientadas hacia la infraestructura pública; no tenemos datos para un uso convincente de los métodos de contabilidad nacional o para hacer estudios contrafácticos[49]





























