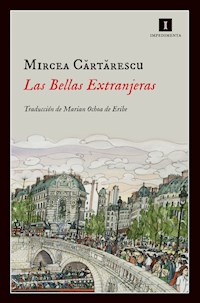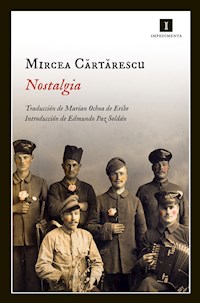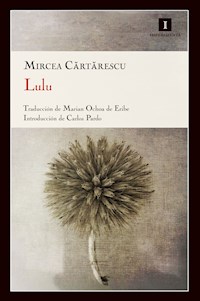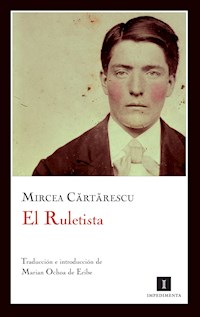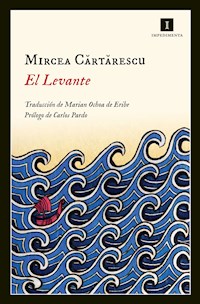
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Mircea Cartarescu comenzó a escribir "El Levante" en 1987, cuando era un amargado profesor en una escuela de barrio en Bucarest. Recién casado y con una hija pequeña, escribía en la cocina, en su máquina de escribir Erika, sobre un mantel de hule; con una mano tecleaba y con la otra mecía el cochecito de la niña. Concluyó la obra pocos meses antes de la caída del comunismo, sin soñar siquiera con la posibilidad de publicarla. El resultado fue uno de los experimentos poéticos más fascinantes escritos jamás: una epopeya heroico-cómica, que es también una aventura a través de la historia de la literatura rumana, que sigue la técnica utilizada por James Joyce en el capítulo del Ulises "Los bueyes del sol". Pero no hace falta conocer la literatura rumana para disfrutar como un niño de las aventuras del poeta Manoil, de Zotalis, de la bella Zenaida, del temible Yogurta, de los piratas y ladrones que pululan por las aguas del Mediterráneo, y de acompañarles en su propia Odisea, plagada de batallas, amores y deserciones. Un delicioso escenario bizantino donde se confunden realidad y ficción, y un cautivador relato que invita a una lectura gozosa, pueril, inolvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Levante
Mircea Cărtărescu
Traducción del rumano a cargo de
Marian Ochoa de Eribe
Prólogo de
Carlos Pardo
Prólogo
Trabajos para la eternidad
por Carlos Pardo
El lector español ya conoce al escritor rumano Mircea Cărtărescu. Conoce al narrador exacto y tenso åe los relatos de Nostalgia, al leve humorista de Las Bellas Extranjeras, al simbolista amargo de la autobiográfica Lulu… Es decir, el lector español ya sabe que no puede llegar a conocer al escritor rumano porque cada nuevo libro es una contradicción, casi una negación del anterior que hayamos leído. O, por usar una imagen más cercana a este creador de mundos que se rigen por sus propias y rigurosas leyes, cada libro es una burbuja que a su vez está dentro de otra burbuja que a su vez está dentro de otra burbuja, etcétera.
Por otra parte, El Levante es el primer libro de poesía aparecido en nuestro país de Cărtărescu, que también es uno de los poetas más reconocidos de Europa. Aunque llamar a esta obra poesía es, en cierto sentido, empequeñecerla. Así que el lector hará mejor adentrándose en ella con la confianza de que es mejor no saber nada de antemano y el prologuista dará unas claves que no pretenden encaminar la lectura, sino sugerir la riqueza de algunas interpretaciones de esta (digámoslo ya) obra magna.
Pocos meses antes de la caída del comunismo el autor terminaba El Levante en la mesa de la cocina de su casa, sobre un tapete de hule, mientras su mujer escuchaba la radio en una habitación. Con una mano movía un carrito de bebé y con la otra tecleaba en su máquina de escribir «Erika»:
yo, mircea cărtărescu, he escrito
E l L e v a n t e
en un momento difícil de mi vida,
a la edad de treinta y un años,
cuando, sin creer ya en la poesía
(toda mi vida hasta entonces) ni en
la realidad del mundo ni en mi
destino en este mundo, he decidido
ocupar mi tiempo incubando una ilusión.
El autor no pensaba que el libro pudiera ser publicado. El Levante podía considerarse algo así como un juego íntimo sumamente placentero y un ajuste de cuentas con la literatura realista del momento. Pero era mucho más. Al igual que algunos libros que comienzan como una parodia pero identifican rápidamente un enemigo mayor (pensemos en nuestro Quijote), la parodia creció hasta convertirse en un ajuste de cuentas con toda la poesía rumana, toda la historia de la poesía universal, la historia a secas, y, finalmente, en una sencilla y liberadora defensa de la imaginación. De la imaginación, de la belleza y del humor. Y del placer, que encontramos aquí. Porque El Levante es una fastuosa novela de aventuras que bebe de las leyendas de la infancia.
Estamos en mitad del siglo xix. Manoil, un Byron rumano, su hermana la bella Zenaida, el espía francés Languedoc, el temible pirata Yogurta, la intrépida republicana Zoe, un viejo Antropófago con su mono Hércules y el célebre sabio sufí Nastratin (además de un acompañante sorpresa que no desvelaré) surcan, bien en barco, bien en zepelín, los cielos-mares de Levante, de Samos a Bucarest, para liberar a los rumanos (valacos) de los invasores griegos (apoyados por el gran Turco). A la vez, estos modernos argonautas, héroes y bufones perdidos entre las ruinas de varios imperios, se resisten a que el autor (tecleando desde su cocina, bebiendo un café malo) ejerza su omnipotencia y los convierta en miniaturas…
Pero, entonces, ¿es una novela o un poema? ¿Transcurre en el siglo xix o en un piso sin calefacción antes de la caída del comunismo? No nos adelantemos. Contestaremos por partes.
El Levante es una epopeya. Una epopeya de siete mil versos. Y aunque pueda parecer que Mircea Cărtărescu elige este género arcaico por veleidades de lírico caprichoso, en él ya trabaja la imaginación del narrador que llegará a ser pocos años después. La epopeya (esas largas leyendas en verso de las que surgen nuestras ideas del amor y de la aventura, del héroe y de las identidades nacionales, ya transcurran en Babilonia, Castilla o Petersburgo) no solo es el origen de ambos géneros, de la poesía y de la novela, sino que los engloba y supera.
Pero a la vez, este género «anacrónico» le ofrece a Cărtărescu la posibilidad de ejercer de humorista rebelde. O de posmoderno, como él mismo se define sin creérselo mucho («posmodernamente», añade el prologuista). Porque ya sabemos que El Levante también es una parodia.
Tampoco es caprichosa la elección del siglo en el que transcurre nuestra aventura. El autor viaja al xix, es decir, al siglo que inventa, mirando hacia atrás, aquello que hoy seguimos pensando de las naciones, de la política moderna, de la lucha de clases, de la imaginación, del paisaje, del sentimiento, del individuo y de aquello que llamamos poesía; viaja al xix, decíamos, para desmontar nuestros mitos del presente. El autor sabe que de esta contradicción (mirar atrás hacia el siglo que miraba hacia atrás) puede surgir un interesante desenmascaramiento. Porque El Levante es la falsificación de una falsificación.
Y es que la tesis que defiende este prologuista se basa en que los recursos de que se vale Cărtărescu para que su libro suene tan actual, incluso tan adelantado a las poéticas de moda de los años 90 y 2000 (ironía, anacronismo chistoso, exhibicionismo descarnado y todos los juegos de la metaliteratura posmoderna) provienen de la gran poesía romántica. Del Eugenio Oneguin de Pushkin, del Don Juan de Byron o de El diablo mundo de nuestro Espronceda.
Cărtărescu apela a fuentes añejas y les da su propia medicina de humor corrosivo. El resultado, en contra de lo que uno pudiera pensar, es la creación de un gran poema moderno que comprende la actualidad, o mejor dicho el presente, sus mitos, con un sentido más profundo que cualquier periódico.
Porque los recursos pueden ser románticos (o posmodernos, si decidimos mirar la moneda por la otra cara), pero El Levante es un libro clásico. Trabaja para una eternidad que no cotiza en los mercados, que solo existe en nuestra imaginación, que comienza al abrirse un libro y termina al cerrarse. No es otra cosa la poesía, esa es su tragedia y su victoria.
Añadamos, para ir terminando, un inventario de las curiosidades que encontraremos en El Levante, una especie de bazar oriental en el que caben todos los mundos. Aquí están Mafalda, Borges, Steiner, el Che Guevara, Bioy Casares, Gramsci y el grupo de rock progresivo Phoenix. Los perfumes Lancôme y Fahrenheit. Bellas baladas medievales, agudas reflexiones sobre Rumanía («Siempre entre dos épocas, entre dos imperios, / Entre dos estados de espíritu, se encuentra mi pueblo feliz-infeliz»), chistes de universitario, aforismos sobre política («En política, el soñador es sacrificado enseguida, y los ingenuos con principios humanistas se echan a perder.»), imágenes de una belleza subversiva («se había perdido ya en ensoñaciones violetas como la sombra de una cucharilla de plata sobre un sorbete») y la comparación más larga de la historia de la literatura (comienza con «Manoil terminó de leer y sus ojos…» y termina, tras Anatolia, China y Ararat, con «reflejando las estrellas y los siglos como los ojos de un joven llamado Manoil»). También hay espejos, ventanas y estatuas que hablan. Muchos momentos de gran poesía («Imagínate, lectora, que pudieras ver con el mundo, si este tuviera ojos») y, sobre todo, una defensa del mundo como texto, como reescritura.
Ah, se me olvidaba, y el propio autor, quizá el mejor personaje de este libro. Si hemos empezado en su cocina, terminemos también allí cuando titubea porque pierde omnisciencia y sabe que se ha metido en un berenjenal con una historia que se le va de las manos:
Piensa en la libertad siquiera tú, en este relato como de dibujos animados que intento escribir desde hace más de un año sobre un mantel de hule. Puedo hacer que pierdas la cabeza, puedo hacer que vueles, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo, que llevo una vida dispersa como el polvo entre mi casa y mi trabajo, en un siglo sin alas, en una casa sin calefacción. A mí solo me queda cederte la voz a ti, como un ventrílocuo. Me desespero cuando llega la hora de la comida y tengo que salir volando a la escuela 41, coger tranvías abarrotados, leer, de pie, a Bajtín y a Bolintineanu, los Cantos de Maldoror o a Cortázar. Y luego hablarles a los escolares sentados en sus pupitres sobre Coşovei, sobre conjunciones y genitivos con los que no han soñado jamás. ¡Maldita sea la suerte que me ha traído hasta aquí! Pero calla, tú, autor, y sigue con la historia.
Postdata
En un libro con tantas incursiones abusonas del autor, el prologuista considera que tiene derecho a ejercer un último acto de violencia sobre el lector.
Esto que lees aquí fue un libro de poemas de siete mil versos. El libro, contra el pronóstico del autor, fue reconocido como una de las cimas de la poesía rumana del siglo xx. Ni corto ni perezoso, Cărtărescu decidió, años más tarde (pues no en vano sabía que esto también era una novela), eliminar las referencias locales, los giros dialectales y pasar el verso a prosa. Con esto pretendía facilitar la lectura y las traducciones de El Levante a otros idiomas. Si ya hemos insistido en que la lectura de este libro es un placer, que nadie piense que es solo gracias a esos recortes del autor. Nos parece de justicia reconocer el mérito de la traducción de Marian Ochoa de Eribe. A estas alturas los lectores de Cărtărescu ya la conocen. Es difícil no mirar el nombre de la traductora cuando uno lee ciertas invenciones geniales en la traducción al español de este autor rico, complejo, aéreo. Ella misma es una creadora de lenguaje, eso está claro, pero el prologuista quiere además agradecerle su conocimiento profundo de la obra del autor rumano.
Carlos Pardo
El Levante
Canto primero
«Flor de los mundos, ola verde de piedras preciosas festonada, mares que surcan veleros de oro cargados de pimienta y canela como peines que recorren cabellos perfumados, gota de rocío en la que se confunden las nubes y el cielo, oh, Levante, donde el céfiro hincha los carrillos y sopla sobre la inmensidad de las aguas, ¡qué sentimientos tan poderosos avivas en mi pecho! Oh, Levante, dichoso Levante, ¿cómo es que no sientes mi turbación, mi cólera? ¿Cómo es que tu ojo de brillos ambarinos no ve la noche que colma mi pecho, la congoja que invade mi mente desde que desperté de mi letargo y comprendí que soy rumano? ¿Por qué no tendré miles de ojos, como Argos, para poder llorar con miles de lágrimas el terrible estado de mi pueblo, prisionero de los lobos y de las alimañas que desgarran el seno de Valaquia con sus garras afiladas?»
Así meditaba un joven en la proa de un caique que se deslizaba sobre las aguas, con las velas hinchadas, desde Corfú hasta Zante,1 enfrentándose a las olas que hacían añicos el rostro del sol en el ocaso arrojando sombras de minio a través del turquesa líquido de los mares. Joven amigo, tu rostro es pálido y transparente. ¿Es el tuyo un gemido de amor o de odio? Tu mano, colmada de pesados anillos de retorcidas piedras preciosas, ¿querría posarse sobre un puñal o sobre el tierno pecho de una doncella? ¡Ay, sobre un puñal, y además cuanto antes, pues los tiranos se sonríen todavía; rodeados de albaneses de monstruosos turbantes, saquean todavía a los campesinos, arrancan todavía a las muchachas de los brazos de sus madres, explotan todavía el país con crueldad! Tú te diriges a Zante, donde te espera tu hermana con treinta palicari 2 en una barcaza anclada en el muelle, junto a los fanales.
¡Ay, tu hermana Zenaida! Quien la ve queda embelesado. Quien contempla sus labios de rosa y sus ojos celestiales se pregunta si no se habrá reencarnado Hero para esperar a Leandro al otro lado del palacio de cristal del Helesponto. La griega es dulce y perfumada y sabia, colmada de gracias. Los ojos de la musulmana son como ciruelas brumosas que apenas se adivinan a través del tupido velo. La francesa tiene dientes como granos de nácar y ojos verdes. Una kirguiza se vende en el mercado por unos miles de mahmudes,3 pero solo un loco querría comprarla: en la alcoba, entre cojines de Shirāz, sorbería sus besos hasta dejarlo sin aliento, sin color en las mejillas. Mi arpa no tiene cuerdas suficientes para cantar a la macedonia, para alabar su cabello ensortijado, sus senos insaciables y sus cejas unidas como el arco de Amor: es vanidosa pero dulce, y sus chanclos tienen punteras de seda. La egipcia es negra como una noche de pasión, se derrite entre caricias, gime y suspira en el delirio amoroso, arde y se enrosca al cuerpo del amado como la vid al rodrigón. La italiana es una diablesa: te engaña y te traiciona, te arruina y, cuando ya no te queda ni un céntimo, le pide a su amante que te apuñale en un cruce de caminos. La serbia luce collares de icosari 4 en su pecho de azucena, es tímida como una corza, todos los mozos suspiran por ella, mas ella no entrega a nadie la flor de su virginidad, y se vuelve dócil monja en alguna ermita solitaria. Muchas flores hay en el mundo, pero pocas dan fruto, muchas perlas hay que brillan bajo el cielo, muchas mujeres de ojos negros y densas pestañas, ¡pero ninguna se parece a la rumana de los Cárpatos! Su melena cae como una cascada voluptuosa hasta los tobillos que asoman bajo sus bombachos sedosos, hasta las pantuflas de hilo de oro y punteras retorcidas. Su rostro es de alabastro, sus párpados como conchas están maquillados con kohl de Quíos, el más caro, sus pestañas son espesas y abundantes; sus pasos, menudos y cimbreantes. Está secretamente enamorada del beizadea del país, de nombre Kalimaki, que tiene el alma corrompida, pero que es tan bello como la vida misma. Es el hijo del perro que devora y consume a la desgraciada Valaquia, el putero de los arrabales, entregado únicamente al mal. Él es la espina que habita en el pecho torneado de Zenaida, él es el ladrón de su corazón…
… Pero, efendi narrador, te has lanzado con la diégesis y te has adelantado a los acontecimientos. Es mejor que volvamos al lugar del que hemos partido, al joven Manoil que escruta, junto al timón, las olas verdes que se pierden en el horizonte.
La sombra de la noche se derramaba sobre el Archipiélago, y las islas oscuras sacaban miles de cabezas entre las olas. De repente, en la madera redonda del timón creció una yema; luego, el rabito de una flor de espinas pálidas y, en la punta, el botón de un rubí: es la rosa del ocaso abierta sobre el Levante. Ella despliega sus pétalos púrpuras sobre los rayos del cielo, ella oscurece con llamaradas ambarinas el agua centelleante, ella deposita en las almas la llama del deseo infinito: el deseo de partir, el deseo de las armas, el deseo de los mares, el deseo del amor. Es Gul, que abrasa en los alisios y que destila fuego en las bahías cuando se extiende por las islas y por las casas encaladas, que pinta de oro el morro de los caiques sobre el cristal del mar, y que tiñe de sangre los filos y de malagueta los senos. Gul, que anuncia con su brasa el país de la reina de los ruiseñores: la noche llena de brillantes, desde Roma hasta Mosul.
Manoil entró en el camarote, situado bajo cubierta, tomó la pluma de oca, la introdujo en el tintero, y escribió con tinta rojiza: «Oda a la pobre Valaquia, saqueada por el Lobo-vaivoda». Se quedó pensativo unos instantes y lo borró. A continuación escribió: «Elegía a las tumbas de los antepasados, en las que se observa el doloroso estado de la nación». Y su imaginación echó a volar:
Cuando el ruiseñor llora en el bosquete de romero
Y los arroyos se rizan en olas,
Cuando las chicharras cantan bajo los rayos divinos
Que se apresuran hacia Poniente,
Yo empapo la almohada con mis lágrimas, pues recuerdo
Las desdichas de la patria
Y en mis sentidos crece un mar acongojado
Asolado por los espíritus malvados.
Extranjero que recorres el mundo,
Por mares o caminos polvorientos,
¿Has encontrado en alguna otra parte una alegría mayor
Y mayor prodigio
Que en el campo verde esmaltado de flores?
¿Que en las tierras de mi patria?
¿Que en las blusas bordadas y los pañuelos del dulce traje
De nuestras doncellas de cabellos dorados?
Podrías pensar que Valaquia es un trozo de paraíso,
Pero, ay, ¡estás tan equivocado!
¡Pues hoy su tierno seno es engullido por los sinvergüenzas
Que sometieron la región!
¡Oh, maravilloso país, quién te ha visto
Y quién te ve,
Bajo la suela de los llegados de Fanar!
Tus niños tiemblan y las madres aúllan de dolor,
Pero a los griegos no les importa.
Sobre las blancas tumbas de los héroes de antaño
Crecen las malas hierbas.
Bajo ellas gimen Mihail el Bravo y Mircea Voievod
Como gemimos nosotros bajo los turcos:
Ay, nuestra estrella se ha puesto; ay, nuestro ángel ha
[muerto,
Y el sable está enmohecido.
¡Ay, los griegos son ahora los dueños de la patria,
Mercaderes que fingen ser aristócratas!
Levántate de tu tumba, Brâncoveanu. Levántate, rumano,
Recuerda
A Catón y a Bruto con las águilas en la mano,
A los grandes caudillos de Roma,
¡Pues el águila en cuervo con la cruz en el pico
Se transformó con el paso del tiempo,
Y el romano se hizo rumano, ese fue su destino,
Y es un hombre valiente!
Levántate, nación, mujer llorosa.
Mira, las tumbas se abren
Y de la sombra humeante surgen fantasmas nobles
Que desafían a los siglos.
¡Arriba, arriba, contemplad los laureles y la independencia
Y como leopardos terribles
Desgarrad con vuestros colmillos y vuestras garras
A los depuestos tiranos!
¡Señor que estás en el cielo en un trono de rayos,
En Tu silla de plata,
Déjame vivir para ver cómo el dragón
Entrega su alma,
Para ver a un pueblo orgulloso en un país dichoso
Y cerrar luego los ojos;
Y así partiré sonriente
Y feliz de este mundo!
Mira, la noche se torna más cerrada y envuelve la Hélade; mira, las estrellas con sus miles de destellos, amarillas como el azafrán, derraman sus copas en el mar de mercurio y de ensueño. Apacibles medias lunas de oro se bañan en olas de lapislázuli. La luna, un cuerno de estaño, ha partido de la cúspide de la mezquita y se ha tendido sobre las olas como un párpado sobre la córnea, como la pestaña de una odalisca sobre el rostro de un isicasta. La media luna se vuelve fríos añicos sobre la bahía. El delfín asoma de las aguas y recoge polvo de oro de la bóveda celeste. Un sudor dorado hace que brillen en la oscuridad los mástiles, y los odres de las velas se hinchan bajo un cielo de icosari. El mar es liso como el cristal, el cielo es de madreperla. El polvo de las estrellas ilumina como si fuera de día, el Escorpión mueve su aguijón, las Pléyades se pasean por la bóveda, las Osas brillan como piedras preciosas en un cofre, Géminis se inclina sobre el parapeto de la esfera celestial. Todo lo que alcanza la vista son islas. El único rumor que se escucha es el de la luna al deslizarse por las ruedas dentadas, como esas Vírgenes que se asoman con el niño en brazos en la torre del reloj. Las estrellas se arrojan a las olas y las olas a las estrellas.
Manoil, tu despejada frente de poeta se ha posado sobre los pergaminos, y tu pesadumbre se ha calmado. Gran Oriente, ¿cuándo has visto tú un espíritu más noble en tu Edén? Hacia el alba, el converso Ibrahim lo despierta asustado:
—¡Levántate, efendi, que estamos rodeados de piratas: vienen en barcas hacia nosotros y en la primera está su jefe, Yogurta el Tuerto, el terror de los mares que bañan la isla de Zante! ¡Aquí, en el Levante, su cabeza vale miles de monedas de oro! Él captura todos los caiques que le salen al paso, les perfora el casco y los hunde. Amarran a los tripulantes a los mástiles y los hacen desaparecer junto con la nave.
Manoil salió a cubierta después de colocarse en el tahalí dos espléndidas pistolas traídas de Londres. Tienen la culata de marfil y, en el cañón, flores de plata. ¡Ay de aquel al que apunte Manoil! Cuatro barcas alargadas se acercaban a la popa atravesando un mar en calma. En la primera brillaban terriblemente bajo la luz diez cimitarras. Otros tantos feces rojos se movían al ritmo de los remos envueltos en fieltro. Los palicari del puente del caique se esconden tras los cabrestantes, revisan la pólvora de los arcabuces, se encomiendan a los iconos que llevan al cuello. Son solo siete, y los piratas, cuarenta. No se divisa ninguna vela en el horizonte.
—¡Estamos perdidos! —grita lastimero el grumete Ianis.
Solo Manoil conserva la calma. Contempla el amanecer sobre las aguas de napalm.
Los arcabuces empiezan a tronar y los piratas a gritar: maldicen a las madres, a Dios y a la Hostia. Los grampines se traban a las escotillas, los piratas saltan a cubierta y amenazan a los marineros con los alfanjes; luego, maniatan con una soga entretejida con hilo de seda a los que aún respiran. Los cerdos son Adonis, el asno es sabio, el tigre es dócil como un cordero y no tiene colmillos en la boca, la víbora es una lombriz ciega y los cuervos son pichones comparados con los piratas cojos, mancos, lampiños y de gruesas papadas. Sin embargo, los piratas son bellos como dioses y dulces como el néctar al lado del terrible verdugo del mar, el cruel Yogurta. Tiene un solo ojo en la frente, al igual que el Cíclope de Homero, y unas guedejas grasientas, rojizas como si se hubiera mesado el cabello con las manos ensangrentadas, caen sobre su ropaje de largos faldones. Bajo sus pesadas zancadas, bajo su enorme barriga, crujen los tablones de la cubierta.
—¿Eres inglés? —rugió Yogurta cuando vio a Manoil. Y le arrimó al cuello el filo de una daga con empuñadura de marfil—. Vamos, dime qué siente la tierna hierba cuando los ciervos y las corzas le arriman el morro.
—Se deja mordisquear y se alegra, pues sabe que su capullo resurgirá al año siguiente.
—¡Perro! Reniega inmediatamente de tus hombres. Únete a mí y enséñanos a disparar los cañones de bronce para acertar barcazas de toda clase y caiques con cañones de madera de cerezo. Si rehúsas, le diré a Spiros que te estrangule ahora mismo.
El rumano miró al verdugo a los ojos, muy tranquilo:
—¡Ay, desgraciado Yogurta, aunque no tuviera una sola vida, sino miles, todas llenas de alegría, igualmente las sacrificaría por el dulce amor a la libertad! El hombre no es un buey para, avergonzado, tirar del arado uncido con un arnés y un yugo, arreado por los extranjeros. El océano no es una palangana, ni los Cárpatos, un hormiguero. ¡No soy inglés, soy rumano, y quiero morir siendo rumano!
—But you speak perfectly English —se asombró el griego.
—Well, I’ve studied once at Cambridge —respondió el joven.
—¿Has dicho Cambridge? ¿No estarás mintiendo? ¿Y no conociste allí a un estudiante griego de ojos y boca como la miel? Tiene veinte años y es mi amadísimo hijo: por él arraso el Levante desde el ocaso hasta el alba.
—¿Tiene tu hijo una mancha de nacimiento en el rostro, como una estrella de cuatro puntas? ¿Viste ropajes orientales?
—¡Sí, es él! ¡Ay, mi pobre Zotalis, koriţaki-mu!
—Fuimos amigos. Juntos nos aprendimos de memoria todos los escritos de lord Byron e, incluso, en un momento de exaltación, nos hicimos hermanos de sangre, juramos liberar a la Hélade de los turcos libertinos y devolver la luz a Valaquia.
—Ay, ţaruki —el tuerto masculló la contraseña de los sublevados con una emoción indescriptible.
—Y paluki —replicó orgulloso Manoil, que se había perdido ya en ensoñaciones violetas como la sombra de una cucharilla de plata sobre un sorbete.
Veía una nube de sangre sobre los dominios turcos. Veía cómo aparecían los palicari, en oleadas, desde los miles de rincones de la infeliz Hélade, cómo se movían como el mar, cómo arreciaban como las ráfagas del huracán, como la lluvia y el trote de los caballos. Contemplaba cómo los burros acarreaban gavillas de lanzas. Veía llegar a la tropa rebelde, agitada como las aguas de los torrentes al saltar entre peñascos, entre el tintineo de los alfanjes y el crujido de las fustanelas. Su mirada era cruel. Los caballos llevan estribos de plata y chapotean al cruzar los vados. Los montenegrinos, horcas en ristre, se arrojan al fuego como demonios; los croatas, con las melenas ungidas con suero, son los dueños de la llanura, donde siegan las rodillas y los cuellos de los turcos, que se tronchan como zarcillos secos por el peso de las calabazas podridas. ¡Qué rugido, qué gritos, qué calamidad! Los jinetes caen cercenados por las guadañas en el fragor de la batalla, los oficiales exhiben muñones ensangrentados en lugar de manos y gritan desesperados. Hojas del Corán, falaces pero bañadas en oro, revolotean por el aire arrancadas de cuajo. Los corceles se encabritan bajo nubes perladas. Entran en escena los vigorosos búlgaros, sacudiendo violentamente la tierra: los músculos de sus espaldas parecen gruesas serpientes, porque trabajan siempre encorvados sobre carnosos tomates y suculentos pimientos. Golpean ahora la coronilla de los turcos con los rodrigones del huerto. «¡Ay, Alá, Alá!» se escucha por todas partes cuando, de repente, mientras la luna flota en lo alto oscureciendo la tierra con una luz como la confitura de naranja, se oye el sonido del cuerno y el ladrido de los mastines, y de los bosques infinitos surgen, por millares y millares, los rumanos, los halcones de la batalla, que no van a caballo, sino que cabalgan leopardos bajo las llamas de las estrellas de la bóveda celeste. Derriban las imponentes tiendas de hilo de oro y plata, desgarran sus ricos tejidos y prenden fuego al campamento. Los abanderados huyen con los rostros enrojecidos por las llamas, los leprosos se ahogan, en medio de un humo denso, junto a los carros cargados de alimentos y arrastrados por búfalas. Las crines de los caballos chisporrotean, los cuchillos hienden sus vientres. Los turcos huyen de la muerte aterrorizados, con los bombachos por las rodillas, mientras la tropa rumana llega centelleando bajo la luna como el filo de una daga, como los colmillos de un león rabioso. Antes del amanecer, los Balcanes inclinan la cabeza ante los Cárpatos.
… Fantasías de un alma noble. ¡Qué pena me das, Manoil! En mi extraño relato has empezado con el pie izquierdo. Temo que llegues a perder la razón cuando sepas lo que sigue, cuando sepas que tu periplo es tan solo una anábasis: cuando sepas que tu destino es de papel. Ulises, el de la Antigüedad, no sabía que no fue él, sino Homero, el que urdió todos los engaños, el que le envió los pretendientes a su esposa, el que hablaba a través de su boca; que ni un solo cabello de su cabeza se movía sin permiso del aedo. Es verdad. Te sueño, te oigo, te pienso: ahora apareces ante mí inmóvil como el daguerrotipo de la muerte realizado a un dios enterrado. Puedo hacer lo que quiera contigo, encumbrarte o destruirte, pues nadie, nunca, es dueño de su verdad. Pero ya que me he propuesto escribir una epopeya y crear una flor a partir de unas hojas muertas y olvidadas, incluso aunque solo sea una ilusión en la bola de un adivino, convertir en inmortal una escultura de arena, Manoil, ¡sigue adelante! Pálido actante, ¿por qué titubeas? Ninguna story puede cuajar si no crees en ella.
Canto segundo
Borges, ángel con alas de nácar, cuya madre fue un espejo y cuyo padre un laberinto, habla de un poeta que aspiraba a abarcar en su poema la Esfera entera, el horizonte del mundo infinito, y que describía en sus versos cada parcela de tierra con su hierba y sus árboles, con las casas, los jardines y los huertos, tal y como René Thom aspiró a describir con todo detalle, gracias a sus líneas rectas, curvas y denticuladas, los objetos tallados en piedras preciosas. Si también yo compusiera en verso El Levante, yo, su humilde discípulo, un pobre escriba que no ha sido tocado por un solo rayo de la estrella Inspiración, moriría de felicidad. Lo pintaría morosamente, con cada estrella y cada nube. Pero no puedo. Mi escritura es la sombra de una sombra, y no puedo pedir que mis páginas sean plateadas, como las de Daguerre, a nadie más que a ti, Musa. ¡Vamos, ten piedad de mí siquiera una vez!
Hay un farallón que se yergue orgulloso entre olas tumultuosas. Tres higueras chorrean la jalea de sus frutos, pesados como senos, sobre las ruinas en las que han levantado su refugio Yogurta el pagano y los piratas, rechazados por los hombres y los dioses, pues eres odiado como una bestia si te comportas como las bestias. En tiempos tan remotos que ni siquiera saben de su existencia aquellos que han asistido a los colegios más reputados, erigieron aquí una ermita de celdas sombrías tres monjes que habían sido vergonzosamente expulsados del Monte Athos tras haber sido denunciados por criar gallinas (ya se sabe que albergar en el Monte Athos criaturas de naturaleza femenina supone un pecado terrible; incluso el miembro femenino de las bestias de carga o las vacas, pues la mujer es un Satanás eternamente tentador). Desterrados a pedradas, comenzaron a construir en la nueva isla, utilizando niveles, rasquetas y sierras, una ermita sólida de madera de roble. Los eremitas se llamaban Behemot, Valafar y Mâmon. Pero una noche, cuando el cuerno de la luna emergía ancho y tranquilo del mar, una visión surgió justamente en su rayo, sobre las aguas: una mujer envuelta en amplios velos sobrevolaba el cristal de las aguas como la mano de una dama se desliza en la pila benditera. La aparición avanzaba por la superficie como por un puente de escamas de oro y, tras ella, dóciles, venían un centauro y un unicornio. Caminaban decididos hacia la ermita de la isla. Tres barbas rizadas asomaron en las celdas, tres rosarios resonaron ahogados. Los anacoretas se preguntaban: «¿Será una barcaza con sábanas de seda en vez de velas o una novia de dulces hombros?». Pero ¿por qué mostraba la mujer una sonrisa siniestra? ¿Y por qué parecía tan delgada bajo su camisa de seda? Era solo costillas y huesos, y en la mano derecha sostenía una guadaña reluciente, parecida a la luna por la plata y la curvatura. Y no la acompañaban un centauro y un unicornio, sino un áspid sibilante y un basilisco rabioso, con espolones de metal y pico de loro. La guadaña segó la cabeza de Mâmon, luego la de Behemot y, por último, la de Valafar. Pero ellos se incorporaron decapitados y, caminando por los icosari del mar, partieron tambaleantes tras la señora de los ahogados. A su paso, bajo las aguas transparentes, se adivinaban, subiendo hacia la superficie, pesados galeones podridos, goletas hundidas, carabelas y falúas cargadas de esqueletos que brillaban amarillos bajo la luna, la flota de la desgracia y del pánico. Un rayo tan potente como la llama de un dragón abrasó la ermita de la isla.