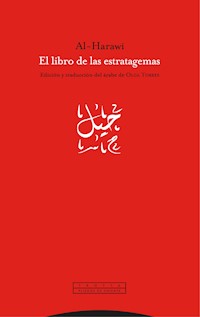
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Pliegos de Oriente
- Sprache: Spanisch
UN CLÁSICO INÉDITO DEL ARTE DE LA ESTRATEGIA POLÍTICA Y MILITAR. Esta «Tadkirat al-harawiyya fi´l-hiyal al-harbiyya» («El memorial de al-Harawi sobre estratagemas de guerra»), redactada en la época de las Cruzadas y destinada a consolidar el emergente Estado ayubí de Saladino, se erige como un muy singular ejemplo entre los espejos de príncipes arabo-islámicos. Representativa del alejamiento de las convenciones del género que tuvo lugar en el siglo XII —distanciándose de la continuada apelación anterior a la religión y al origen divino para justificar y legitimar el ejercicio del poder—, su característica más distintiva y novedosa es el casi provocador desparpajo con el que defiende, ya desde el propio título, el uso de las tretas y la manipulación en el ejercicio del poder. El Memorial ilustra así el giro hacia una, relativa pero evidente, secularización del ejercicio de la política y la introducción de la lógica y la racionalidad en el desempeño de las funciones asociadas a ella, con especial énfasis en las militares. Una racionalidad que no solo se aleja de las prácticas políticas y guerreras tradicionales arabo-islámicas, sino que hace hincapié en la utilidad de las hasta entonces consideradas impropias de un gobernante recto por estar alejadas de la épica y la moralidad: la argucia, el embuste, la confusión o la cizaña. Es esta la primera edición española de la «Tadkirat» de al-Harawi, en traducción directa del árabe y con introducción y notas que no solo la sitúan en su contexto histórico, político y literario, sino que la insertan en una corriente de mayor amplitud y recorrido dadas sus similitudes y conexiones con textos antiguos, como «El arte de la guerra de Sunzi» o el «Arthasastra» de Kautilya, y actuales, como «La gestión de la barbarie» de Abu Bakr Nayi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OTROS TÍTULOS
EL ARTE DE LA GUERRA
Sunzi
EL SALVADOR DEL ERROR. CONFESIONES
Algazel
EL LIBRO DE LAS LETRAS.EL ORIGEN DE LAS PALABRAS, LA FILOSOFÍA Y LA RELIGIÓN
Abū Naṣr al-Fārābī
EL CAMINO DE LA FELICIDAD
Abū Naṣr al-Fārābī
LIBRO SOBRE EL ALMA
Avempace
CARTA DEL ADIÓS Y OTROS TRATADOS FILOSÓFICOS
Avempace
EL LIBRO DE LAS GENERALIDADES DE LA MEDICINA
Averroes
SOBRE EL INTELECTO
Averroes
EL ENCUENTRO CON EL ÁNGELTres relatos visionarios comentados y anotados por Henry Corbin
Sihaboddin Yahya Sohravardi
LAS DIMENSIONES MÍSTICAS DEL ISLAM
Annemarie Schimmel
DICCIONARIO DE ISLAM E ISLAMISMO
Luz Gómez
CIENCIA DE LA COMPASIÓNESCRITOS SOBRE EL ISLAM, EL LENGUAJE MÍSTICO Y LA FE ABRAHÁMICA
Louis Massignon
PALABRA DADA
Louis Massignon
DEL ALMA, EL CORAZÓN Y EL INTELECTO. HIMNOS Y TRATADOS
Abdolah Ansari
El libro de las estratagemas
El libro de las estratagemas
‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Alī al-Harawī
Introducción, traducción del árabey notas de Olga Torres Díaz
PLIEGOS DE ORIENTE
Título original: Kitāb al-taḏkirat al-harawiyya fī l-ḥiyal al-ḥarbiyya
© Editorial Trotta, S.A., 2021www.trotta.es
© Olga Torres Díaz, introducción, traducción y notas, 2021
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
isbn (epub): 978-84-1364-052-5
«Que comprender la propia posición es la suprema virtud del ser humano».Al-Harawī
CONTENIDO
Sobre las transcripciones
Introducción: Olga Torres Díaz
Sobre esta edición y traducción
EL MEMORIAL DE AL-HARAWĪSOBRE ESTRATAGEMAS DE GUERRA
Capítulo I. De lo que ha de saber el sultán
Capítulo II. De los atributos de los visires
Capítulo III. De los atributos de los chambelanes
Capítulo IV. De la cuestión de los gobernadores
Capítulo V. De la cuestión de los cadíes
Capítulo VI. De las cuestiones de los recaudadores y los funcionarios
Capítulo VII. De los que rodean al sultán
Capítulo VIII. Del desvelamiento de la índole de los funcionarios del Estado
Capítulo IX. De la consulta
Capítulo X. De los atributos de los enviados en delegación
Capítulo XI. De los atributos de los recibidos en delegación
Capítulo XII. De la condición de los espías y agentes de información
Capítulo XIII. Del acopio de fondos, reservas e ingenios de guerra y de cómo granjearse el afecto de los súbditos y la tropa
Capítulo XIV. Del encuentro con el enemigo y de las etapas y ardides de guerra
Capítulo XV. De mantener a resguardo los secretos
Capítulo XVI. De la expedición de tropas
Capítulo XVII. De vigilar al enemigo y guardarse de él
Capítulo XVIII. De perseguir la verdad en lo que se emprenda
Capítulo XIX. De espolear a los hombres ante la batalla
Capítulo XX. Del ataque a formaciones de combate y de las tretas de guerra
Capítulo XXI. Del asalto y asedio a fortalezas con argucias y estratagemas
Capítulo XXII. Del uso de la benevolencia tras la fuerza y del sostén del buen nombre
Capítulo XXIII. De la estratagema a emplear ante el asedio del enemigo y de su manejo
Capítulo XXIV. Del uso de la firmeza si la victoria es incierta y no bastan las tretas
Bibliografía
SOBRE LAS TRANSCRIPCIONES
Aun siendo consciente de que el uso de las transcripciones puede resultar dificultoso para el lector no especialista, se ha decidido utilizar las del sistema internacional, con las variantes habituales en español, salvo que existan términos castellanos ya recogidos en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE o bien transliteraciones sancionadas por el uso. En el primero de los casos se encuadran por ejemplo los términos sharía o sura y en el segundo Saladino o Ibn Jaldún.
* ū con valor vocálico
ī con valor vocálico
w con valor consonántico
y con valor consonántico
INTRODUCCIÓN
Olga Torres Díaz
Este Kitāb al-taḏkirat al-harawiyya fī´l-ḥiyal al-ḥarbiyya (El libro del memorial de al-Harawī sobre estratagemas de guerra), obra de ‘Alī b. Abī Bakr al-Harawī que ahora se traduce por primera vez al castellano, constituye un ejemplo muy singular de un género tradicional y característico de la literatura arabo-islámica medieval: los llamados en Occidente espejos de príncipes y, en árabe, ādāb, naṣīḥat o siyar al-mulūk. Destinados en sus orígenes a influir en el ánimo de los gobernantes a través de ejemplos edificantes, muy conectados con la literatura sapiencial y alentando la búsqueda de la justicia y la exigencia de equidad en el mandatario, los fundamentos morales y éticos se constituyeron en su principal guía e inspiración. Inicialmente también, su aproximación se mostraba más teórica que práctica, destinada a la consecución de un ideal deseable y a la superación de una realidad imperfecta. Divididos habitualmente en secciones, incluían en sus albores una gran diversidad de elementos: narraciones, dichos, proverbios, versículos coránicos y poemas. De origen indo-persa —y largo recorrido hasta llegar más tardíamente a Europa, donde El príncipe de Maquiavelo constituye un claro ejemplo—, en su camino hacia el oeste fusionaron las tradiciones culturales sasánida y árabe, asentándose como una categoría específica, y componiendo el retrato de lo que posteriormente se erigió como el pensamiento político de la civilización arabo-musulmana medieval.
Su difusión estuvo ciertamente restringida al círculo cortesano más inmediato al gobernante y fue, por tanto, un género elitista que, tras su aparición en el ámbito arabo-islámico en el siglo VIII, alcanzó su apogeo en torno a los siglos XI y XII, y fue cultivado hasta el XV, cuando empezó a languidecer y quedó interrumpida una continuidad de siglos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, se asistió a un renovado interés por los espejos de príncipes y a la publicación de diversas ediciones que los reverdecieron, al calor de las corrientes nacionalistas e islamistas y muy significativamente en Egipto. En el mismo período, en Europa, fundamentalmente en Alemania, también volvió a prestárseles atención por parte de la academia, como confirma la respetada y pionera obra de Richter1. Una estela que continuaron otros autores, como Rosenthal2, en el Reino Unido, que coincidía con el anterior en estar ambos más interesados ahora en los aspectos políticos que en los literarios del género.
Aún más recientemente, los espejos de príncipes están siendo recuperados y reavivados tanto en Oriente como en Occidente desde muy variadas aproximaciones y perspectivas. En Irán, por ejemplo, comparando textos persas preislámicos con los islámicos posteriores para poner de relieve la influencia de los primeros sobre los segundos3. En Francia, reivindicando la rehabilitación del género dada su vigencia, modernidad y oportunidad4. O en Estados Unidos, donde con ayuda de modernos procedimientos de análisis de textos se han identificado cuatro temas principales, y sesenta más específicos insertos en los anteriores, comunes a los espejos islámicos y cristianos, concluyendo que en ambos casos los consejos se concentran en las virtudes y comportamientos personales del gobernante ideal, pero anotando que los asesores musulmanes se muestran menos explícitos políticamente y se apoyan más en metáforas, analogías y fábulas5. Este renovado interés ha sido, no obstante, limitado en general y casi ausente en el caso de nuestro país, donde estos manuales y su estudio no han gozado de especial difusión, una circunstancia que esta edición podría en cierta medida contribuir a remediar.
En este recorrido de siglos, los espejos de príncipes experimentaron una clara progresión entre el VIII6 —con unos inicios fundamentalmente literarios, basados en la difusión pedagógica de una moral natural que educaba y distraía a la vez— y la insoslayable incorporación de los principios islámicos que constituyó su segunda etapa ya en el siglo XI, escrita por políticos, juristas, filósofos o teólogos, donde aún son muy reconocibles los trazos originales, pero que se desliza ya hacia la justificación del poder instituido y su mantenimiento. Se alcanzó entonces el apogeo del género de la mano de cuatro obras y autores considerados paradigmáticos: Al-aḥkām al-sultaniyya (Las ordenanzas del gobierno) del iraquí al-Māwardī7 (m. 1058), y los persas Qābūsnāma (El libro de Qābūs) de Kaykāvūs8 (m. 1082), Siyāsanāma (El libro del gobierno) de Niẓām al-Mulk9 (m. 1091) y Naṣīḥat almulūk (Consejos para los reyes) de al-Gazālī10 (m. 1111). Durante estos primeros siglos, los espejos de príncipes evolucionaron desde los consejos de tipo moral hacia el establecimiento de teorías político-administrativas en cuestiones de Estado, en cualquier caso con una fuerte impregnación religiosa para la justificación de la autoridad constituida.
Una siguiente fase, en el siglo XII, supuso el alejamiento del ánimo generalista e integrador de multitud de temáticas diversas y la transformación de los espejos en manuales especializados en materias concretas, redactados en respuesta a solicitudes y circunstancias también definidas. Durante esta tercera etapa, los continuadores de esa tradición, en general áulicos o individuos relacionados con el poder de una u otra forma, debieron encontrar un difícil equilibrio entre la exposición de sus propios conocimientos y experiencia en forma de consejos —ya sin el amparo de la fábula y la analogía como respaldo de sus orientaciones— y la obligada subordinación a quienes los superaban en rango aunque no en sabiduría. En común tienen casi todos ellos el hecho de redactar sus memoriales en tiempos inciertos, bien fuera por estar dirigidos a soberanos de dinastías emergentes o a aquellos que afrontaban el debilitamiento que producían irrupciones desestabilizadoras. Sus obras debían, por tanto, encauzarse hacia un triple objetivo: fundamentar el ejercicio del poder, estructurar y optimizar la eficacia gubernamental en todos sus aspectos y, de modo inevitable, afianzar la legitimidad del soberano ante sus súbditos. El tercero de estos propósitos no tenía una importancia menor y quedaba debidamente expreso ya en el preámbulo del manual que se sometía a consideración, en el que la loa era ineludible, justificativa y salvaguardia quizás de cualquier extralimitación que pudiera involuntariamente cometerse en adelante.
Un ejemplo evidente de esa especialización y diversificación, asociadas además a circunstancias concretas, lo proporcionan tres manuales que el sultán Saladino habría encargado redactar ante el doble reto que afrontaba a finales del siglo XII. De una parte, la consolidación ante sus correligionarios de la incipiente dinastía ayubí que trataba de establecer; de otra, y en un esfuerzo siempre dividido, el enfrentamiento con los cristianos en el marco de las Cruzadas. En esta tríada de memoriales, la Taḏkira de al-Harawī se alza como un excepcional y original exponente del giro que experimentó el género, sobre todo si se relaciona con esos otros dos textos coetáneos que el sultán habría encomendado a al-Šayzārī y al-Ṭarsūsī11. El primero tituló su manual El método más ajustado para la política de los reyes y sus numerosos epígrafes —con variadas subdivisiones internas— están mayoritariamente consagrados a teorizar sobre el arte del buen gobierno y la administración. El segundo se encargó de la redacción de una detallada compilación del armamento de la época, las técnicas para fabricarlo y sus usos más convenientes, que tituló Instrucción de los maestros de la razón sobre los modos de escapar al daño en combate12. Ambos se dirigieron, por tanto, a un ámbito concreto y específico que resulta expreso desde los propios títulos: el de al-Šayzārī es un texto político y el de al-Ṭarsūsī uno militar. Además, esos mismos títulos se mantienen apegados a una concepción tradicional y ortodoxa que se enfoca a «métodos ajustados», apela al ejemplo de «maestros de la razón» y omite humildemente el nombre de su autor. Frente a ellos, al-Harawī presenta un manual mixto, lo titula con su nombre y advierte de que es un tratado sobre estratagemas, dos reivindicaciones que resultan inusuales y tal vez transgresoras, pero que evidencian también la excepcional personalidad de su autor.
La Taḏkira es sin duda un espejo de príncipes, aunque sus aspectos singulares hacen de ella un ejemplo casi único, tanto en el género como en el momento preciso de su redacción, por muy diversos motivos. En primer lugar, porque su discurso se distancia de la continuada apelación anterior a la religión y al origen divino para justificar y legitimar el ejercicio del poder. En otra notoria diferencia con las convenciones y tradiciones del género, porque el autor se expresa ahora con su propia voz, apela a su propia experiencia, fía casi todo a su propio juicio y prescinde de la evocación continuada de los ejemplos pretéritos para fundamentar sus razonamientos y consejos. También, porque constituye un texto híbrido y eminentemente funcional, que conjuga el tratado político y el militar al considerarlos ineludiblemente conectados para el ejercicio del poder. Resulta así un tratado revolucionario para su época y sorprendentemente actual, pues el pensamiento de al-Harawī podría incluirse sin demasiadas tensiones en la escuela realista —en lo político, en lo militar y en su forzosa interconexión— y resumirse en que no hay poder político que no venga adquirido y sustentado por un poderío militar, ejercido contra el otro y cualquiera que este otro sea, cuya sola mención ya cause debilidad. Porque todo está a la postre en manos de Dios, en un buen musulmán no cabe dudarlo, pero en política el gobernante ha de velar por sí mismo si quiere que su hegemonía se afiance y su fama perdure. Y la política es cosa de este mundo, lidia y se enfrenta con lo cotidiano y lo humano, y como tal ha de ser abordada: con pragmatismo más que con preceptos morales, con raciocinio más que con fe. Este texto ilustra así el giro hacia una, relativa pero evidente, secularización del ejercicio de la política y la introducción de la lógica y la racionalidad en el desempeño de las funciones asociadas a ella, con especial énfasis en las militares. Una racionalidad que no solo se aleja de las prácticas políticas y guerreras convencionales y tradicionales arabo-islámicas, sino que hace hincapié en la utilidad de las hasta entonces consideradas impropias de un gobernante recto por alejadas de la épica o la moralidad: la treta, el engaño, la manipulación o la cizaña.
Estos aspectos singulares han constituido el motivo fundamental para perseverar en el estudio de las múltiples facetas de este tratado, del mismo modo en que el hecho de que no constara traducción castellana ha supuesto un acicate para ofrecer una primera en esta lengua que pudiera facilitar el acceso a la obra. Ese abanico de posibilidades que el texto permite viene sin duda favorecido por los diversos aspectos y figuras, todos ellos igualmente singulares, que influyeron y moldearon su redacción: el sultán Saladino, el excepcional momento de las Cruzadas; y un autor de cierta extravagancia, obras heterogéneas, personalidad y pensamiento político y militar heterodoxo, que extraen la obra de su contexto específico para insertarla en una corriente de mayor amplitud y recorrido dadas sus similitudes y conexiones con textos muy anteriores e incluso posteriores13.
Saladino y las Cruzadas
El oriente mediterráneo árabe y musulmán, un territorio hasta entonces controlado por un ya declinante califato abasí, se convirtió en los albores del siglo XI en el punto de colisión de dos poderosas fuerzas militares ajenas a la zona que trastocaron su ya precario equilibrio. De una parte, venidas de Europa y destinadas a liberar Tierra Santa del dominio musulmán, las tropas de los reinos cristianos convocados en 1095 por el papa Urbano II a la primera Cruzada. De otra, y provenientes de las estepas centroasiáticas, las compuestas por los nómadas turcos selyúcidas14, que tras imponerse en los actuales Irán e Irak, ocuparon Bagdad en 1055 y se asentaron finalmente en Anatolia desplazando al imperio bizantino. Ambos contingentes tenían en común la fortaleza militar ya citada y también una relevante debilidad: el estar constituidos por un conglomerado de diversos orígenes nacionales, tribales o clánicos, de lealtades divididas y difícil gestión conjunta. Esa confluencia de fuerzas externas se producía, además, en un área de gran fragmentación política y administrativa en el seno del propio califato, nominalmente aún abasí, pero en realidad en manos de diversos sultanatos con sus propias estructuras y ejércitos en los territorios bajo su control. La división y el fraccionamiento constituían así una característica compartida tanto por los propios como por los ajenos presentes en la zona y moldeaban las acciones de unos y otros.
Mientras que la llegada de las Cruzadas ha sido tradicionalmente considerada el momento crítico que revolucionó el este mediterráneo, la importancia de la irrupción selyúcida en la zona como factor desestabilizador previo no ha sido apenas tenida en cuenta. Recientemente sí se ha defendido este extremo aduciendo que, tras su conquista de Alepo en 1064, toda Siria se convirtió en escenario de una suerte de guerra subsidiaria entre los abasíes suníes del este, que los selyúcidas apoyaban en la defensa de la ortodoxia religiosa, y los fatimíes chiíes del oeste. Cuando los francos15 marcharon posteriormente sobre la zona, habrían sido percibidos por los sirios como uno más de los ejércitos que transitaban por su territorio, lo que, unido a las rivalidades internas, tuvo un efecto devastador en la respuesta inicial a la invasión cristiana16.
En medio de esa convulsión, provocada por factores internos y externos y que duraba ya cien años, nació en 1138 Ṣalāḥ al-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, conocido como Saladino y una figura fundamental en el imaginario caballeresco de la tradición cristiana europea y no solo arabo-islámica. De origen kurdo, suní, proveniente de una familia militar que servía a los regentes selyúcidas, se convertiría en el fundador de la dinastía ayubí y en el gran unificador del islam, agrupando bajo su dominio el Kurdistán, Siria, Egipto, Yemen y el Hiyaz. En el período comprendido entre 1174 y 1187, su concentración en combatir a otros musulmanes e instaurar su propia dinastía hizo necesario el establecimiento de treguas con los caudillos francos de los vecinos Estados cristianos surgidos en la Gran Siria tras la primera Cruzada. Durante una de ellas, Reynald de Châtillon, señor de la fortaleza de Krak y con justa fama de quebrantador de pactos, atacó una caravana de avituallamiento de la ruta que unía El Cairo con Damasco en la que, tal vez, viajaba una hermana del sultán y, sin duda y según su propio testimonio17, lo hacía un inusual diplomático y consejero muy cercano a él, ‘Alī b. Abī Bakr al-Harawī. En este episodio y sus inmediatos efectos se encuentran quizás las claves fundamentales para la comprensión del origen, el contexto y los principales actores que alentaron la redacción del injustamente desatendido y muy original breviario que ahora se presenta. Porque el sultán enfrentaba entonces un doble desafío, ya apuntado, que demandaba unos esfuerzos continuamente divididos, solapados y extenuantes, y que hacía necesaria la contribución de consejeros que proporcionaran el sustento teórico y práctico para la consecución de estos fines. Confluían así, a finales del siglo XII, la guerra, la política y la literatura en un escenario convulso que modeló un ámbito geográfico aún hoy sometido a tensiones y en el que, ocho siglos después, se observan de nuevo circunstancias muy similares y vuelven a redactarse epígonos de estos manuales en los que se identifican notables afinidades18.
Ante esta nueva afrenta —tomada ahora tal vez a título personal—, Saladino dio por rota la tregua y comenzó los preparativos para una serie de exitosos movimientos en 1187, que se iniciaron con la famosa batalla de Hattin y que concluyeron con la toma de Jerusalén en octubre. En el verano de ese año sitió Tiberíades, en Palestina —una fortaleza menor, pero en la que se encontraba la esposa de Raymond de Trípoli, regente de ese condado latino—, y acampó sus tropas en los llamados Cuernos de Hattin. Allí, en uno de los dos pequeños montes que dan nombre al lugar, se encontraba la única fuente de agua de la zona y, además, desde su altura se dominaba toda la planicie y paso obligado que había de tomar el contingente enemigo cuando viniera de Acre en auxilio de los sitiados. La humillante derrota que sufrieron las tropas cristianas en un mes de julio especialmente abrasador no se debió a la asimetría numérica —se estima que ambos ejércitos estaban compuestos por alrededor de veinte mil soldados—, sino a la carencia de reservas de agua suficientes en el bando de los cruzados. La sed no solo martirizó y enloqueció a los hombres —entre los que se contaban varios cientos de las órdenes templaria y hospitalaria—, sino que obligó a la caballería a luchar a pie como infantes tras la pérdida de sus monturas, una ventaja que resultó decisiva para la victoria musulmana.
Esta batalla, un triunfo indiscutible y trascendental en la trayectoria militar de Saladino, constituye un primer ejemplo de seguimiento de los consejos de al-Harawī en más de un aspecto, tanto en lo relativo a la ubicación del campamento o la monopolización del agua, como en cuanto al diferente trato que dispensó después a los vencidos. Tras el combate, el sultán ofreció a Guy de Lusignan, rey de Jerusalén, una copa de agua fría y lo llevó posteriormente prisionero hasta Damasco; mató él mismo a Châtillon, hermano del anterior; dejó en libertad a la mujer de Raymond de Trípoli, junto a su familia y séquito; e hizo ajusticiar a todos los supervivientes de las órdenes templaria y hospitalaria. Y para todo ello se encuentra respaldo y motivo en el manual, como se verá.
En enero del año siguiente, sin embargo, el abandono del cerco de Tiro se produjo tras solo dos meses de asedio. Este desistimiento, tras una sucesión de triunfos que parecían imparables y que continuaron inmediatamente después, ha sido considerado históricamente un error incomprensible y una equivocación fundamental19. Porque la caída de Jerusalén conmocionó y enfervorizó a la vez a los Estados latinos europeos, convocados por el papa Urbano III a una tercera Cruzada que hizo desembarcar poco después el grueso de su contingente precisamente en el puerto de Tiro. Pero más allá de las indudables consecuencias negativas de esa decisión, esta retirada táctica quizás estuviera perfectamente encuadrada en el marco de una estrategia global apoyada en los consejos del manual al-Harawī —en esta circunstancia concreta, al desaconsejar asedios prolongados que aparejaban desgastes materiales y humanos que consideraba tan innecesarios como onerosos—, ya que no resulta difícil trazar la conexión, ya apuntada, entre el comportamiento y los movimientos de Saladino en el último cuarto del siglo XII y la argumentación que sostiene el pensamiento del autor. Una argumentación profundamente marcada por el encuentro con una radical otredad que supusieron las Cruzadas, que para algunos no habrían sido otra cosa que la solución franca al problema central en la historia de Oriente y Occidente20 y para otros «una respuesta diferida a las conquistas arabo-musulmanas»21





























