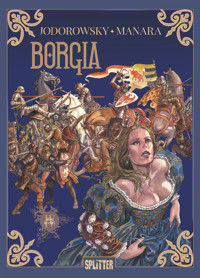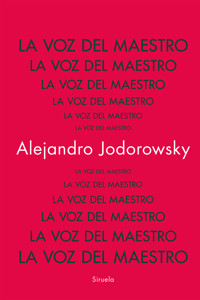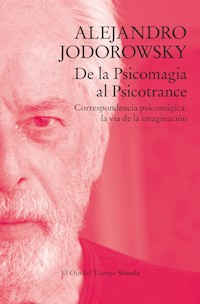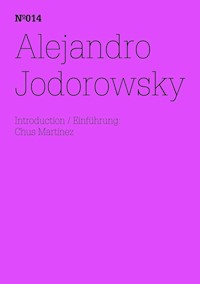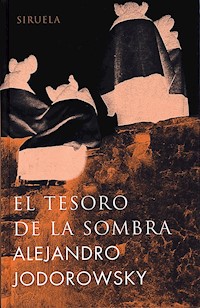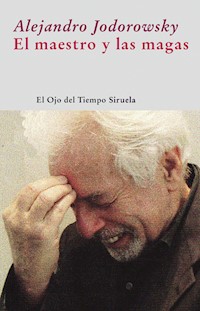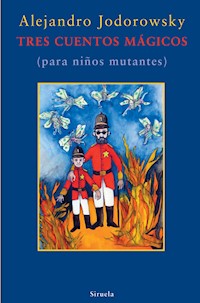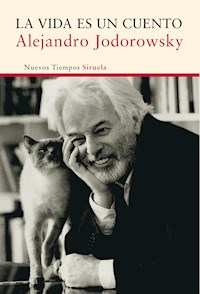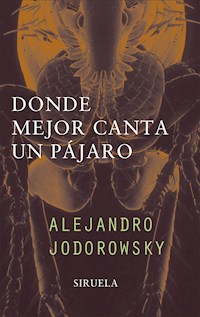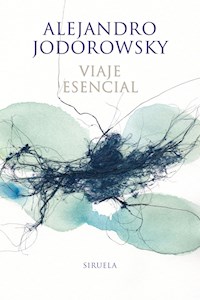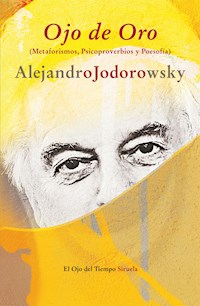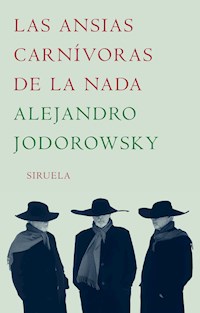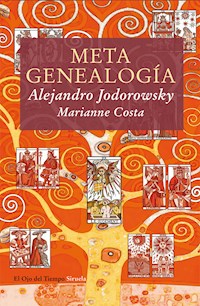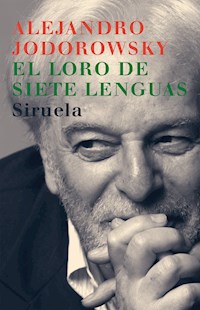
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
«El loro de siete lenguas fue mi primera novela. No quise crear las aventuras de un personaje, sino las de un grupo de arquetipos, cada uno representando un aspecto de nuestra alma, tal como los veintidós arcanos mayores del Tarot. Y tal como el neófito que al comienzo ve en esas cartas, aparte de las calidades, una multitud de aspectos negativos para después poco a poco, a medida que va desentrañando sus símbolos, llegar a verlas en su belleza sublime, así presenté a mis veintidós artistas: al comienzo, borrachos contumaces, débiles, confusos, ajenos a sí mismos y a la realidad; luego, por necesarios azares, enfrentados con la miseria de su país, convertidos en anónimos payasos; después, en fugitivos; y por fin en héroes, que llegan a una iluminación (en el sentido de realización espiritual) que no buscaban pero que los aguardaba como ineludible meta.» Alejandro Jodorowsky
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prefacio
Los 22 héroes
EL LORO DE SIETE LENGUAS
Prólogo
I. Los Compañeros de la Papa Florida
II. Otro Paraíso perdido
III. Banquete y terremoto
IV. El templo monstruo
V. Un bautizo de fuego
VI. A cada Dios su apocalipsis
VII. Los cuentos del vampiro
VIII. En busca de un perseguidor
IX. La huida a Egipto
X. Mamá, yo quiero
XI. Gusano de tierra, mar y cielo
XII. ¡Clac clacac clac clacacac!
XIII. ¡La patria se llama Juan!
XIV. Las siete vacas flacas
XV. Primeros últimos encuentros
XVI. Ave, amén, etcétera...
XVII. Las voces del Pillán
Epílogo
Blando animal de colección fúnebre
Créditos
Prefacio
El loro de siete lenguas fue mi primera novela. La comencé a mediados de los años sesenta y la terminé a finales de los ochenta. Las múltiples actividades en el teatro y el cine me impidieron dedicar tiempo a la escritura. Aunque no sólo fue debido a eso, sino también a la presión social: la novela latinoamericana, gracias a su éxito mundial, se había convertido en una actividad política que imponía un estilo criollista con obligatorias pinceladas de realismo mágico. No faltó un escritor que se hiciera consejero de Fidel Castro u otro que se presentara como candidato a la presidencia de su país. Yo, hijo de emigrantes ruso-judíos, nacido por azar en Chile, el único país de Centro y Sudamérica cuyos aborígenes no habían construido pirámides ni esculturas ni monumentos funerarios ni legaron códices sagrados –los mapuches, semejantes a sabios taoístas, no quisieron dejar huellas–, me sentía como un paria literario: lo que tenía que decir se refería al mundo espiritual y no al mundo material, con su, para mí, venenoso folclore o artera política. La aventura de encontrarse a uno mismo, más allá de configuraciones nacionales, me parecía el tema noble que necesitaba la novela. Por lo cual, carente de amistades en el mundo literario, tuve que sumergirme en un inseguro ostracismo que lentificó mi obra: me asaltaban grandes dudas, me sentía (si la Real Academia Española me permite decirlo así) un extraterrestre. Y si a ello agrego mi amor por lo cómico (pensaba, inspirado por el Quijote, que sin humor no había sabiduría) entre tantos escritores circunspectos, se comprenderá por qué, con mi texto destinado a hacer reír, me sentía como un Robinson Crusoe en una isla flotante. Ya mi mente o mi inconsciente estaban creando la tarología, la psicogenealogía, la psicomagia y el psicochamanismo. Ya en esa época quería describir neurosis profundas para, durante el transcurso de la novela, sanar a los personajes. Ya asomaba la concepción de un arte para curar...
Es por esto por lo que en lugar de publicar en México –país donde se me permitía, de escándalo artístico en escándalo artístico, vivir con incomodidad– lo hice en Francia. Tuve la suerte de que el escritor Gérard de Cortanze, entusiasmado, tradujera gratuitamente las 350 páginas del Loro y las propusiera a la editorial Flammarion. Le respondieron que el texto les fascinaba pero que era muy arriesgado publicar una primera novela tan larga de un autor extranjero desconocido en los medios literarios. Pidieron que se le suprimieran cien páginas. Pensé en lo que había dicho mi maestro de karate Jean Pierre Vigneau («Para romper huesos tienes que sacrificar carne») y acepté la castración. Bajo el título Le paradis des perroquets apareció en francés, en 1984, con una silueta más delgada. Eso no impidió que se le otorgara el Gran Premio del Humor Negro. El trofeo consistió en un cráneo de cartón. Descendí pateándolo por la avenida de los Campos Elíseos, mi primer acto de psicomagia. El libro se vendió bien pero fue recibido por los medios de comunicación con un absoluto silencio. Ningún crítico sabía en qué rama literaria, en qué nacionalidad, en qué partido político colocar ese ovni. Bueno, lo mismo me había pasado cuando estrené mi película El Topo en Estados Unidos. Desde entonces supe que no me dirigía a un público normal, sino que debía, lentamente, con tenacidad de hormiga y paciencia de tortuga, crear mi propio público..., y eso demoraría muchos años.
En 1991 el Loro fue publicado en Chile porque un editor, Juan Carlos Sáez, lo leyó en francés y se entusiasmó, creo que no tanto por sus cualidades literarias –como le sucedió a Cortanze– sino porque pensó que los personajes, en su exagerada actuación, tenían como base personas reales. No se equivocaba: era cierto. Algunos de ellos nunca fueron conocidos mundialmente, otros obtuvieron premios internacionales y, en fin, a otros los describí en mis posteriores libros. Ahora que han pasado los años me permito revelar la identidad de algunos de ellos: es evidente que el poeta Juan Neruña me fue inspirado por Pablo Neruda y que su enemigo –el traidor Gegé Vihuelafue casi calcado del presidente Gabriel González Videla, así como el envidioso Nepomuceno Viñas surgió del antipoeta Nicanor Parra. El cardenal Barata representa al cardenal Caro, un prelado defensor de la extrema derecha y precursor del poder que hoy en mi país posee el Opus Dei. El arrogante e irrespetuoso general Lagarreta tiene muchos rasgos de Augusto Pinochet. Tanto a Demetrio como a Estrella Díaz Barum los describí en mi autobiografía La danza de la realidad con sus nombres verdaderos: Enrique Lihn y Stella Díaz Varín. Al payaso Piripipí, a quien también presenté en La danza de la realidad, no le cambié el nombre. Akk nació del novelista Enrique Lafourcade. Menos conocidos son Zum y Hums, aunque esta pareja simbiótica fue el gurú que formó a toda una generación de artistas. En la vida real se llamaron Luis Oyarzún, profesor de filosofía, y Roberto Humeres, pintor y paisajista. ¿De quién surgió Ga? Entre los estudiosos de la literatura chilena de los años 1950, circula como un aroma potente y delicado el nombre del desaforado, gordo y festivo cuentista Armando Cassígoli. También celebridad exclusivamente chilena es el mitómano erudito Chico Molina –quien en el Loro es La Rosita–, autor de libros imaginarios que a veces se hacían reales pero que, en verdad, eran traducciones de Herman Hesse. Cuando por fin aparece el filósofo Carlo Poncini, se comporta y habla exactamente como mi maestro zen Ejo Takata. La Machi es una encarnación casi fiel de la curandera mexicana Pachita, en quien también me inspiré para crear a Aurocán. De Pachita y de Ejo Takata hablé sobre todo en mis libros La danza de la realidad y El maestro y las magas. En la actriz Gloria Swanson, a quien conocí cuando vino a filmar a México, me inspiré para crear a Diana Dawson... En fin, comulgamos con el proverbio español «El que no es hijo de nadie es hijo de puta», porque todos los personajes del Loro tienen un modelo. Debo, eso sí, dedicar unas cuantas líneas al entusiasta nazi Von Hammer, descendiente del donjuanesco escultor Roberto Polhammer. Durante los años 1940, Chile, aislado del mundo por la cordillera de los Andes y el océano Pacífico (aún no había televisión), no padeció la angustia de la guerra mundial. Por el contrario, fueron momentos de gran fiesta y prosperidad, donde los dramáticos conflictos europeos se vivieron como un enorme partido de fútbol. Un cincuenta por ciento de los ciudadanos era partidario de los aliados y el otro cincuenta, de Hitler. El partido nazi tuvo tantos militantes como el partido comunista. Y, colmo de la ingenuidad, ambos grupos se unieron para dar el triunfo primero al candidato a presidente del Frente Popular, el simpático borrachín Pedro Aguirre Cerda, y luego al torvo Gabriel González Videla (cuya propaganda electoral fue ideada por Pablo Neruda), quien, traicionando a sus votantes, puso al comunismo fuera de la ley desatando una feroz persecución. Para nosotros los poetas, que planeábamos por encima del mundo político, era natural tener como amigos del alma a judíos, nazis, comunistas y católicos.
Aparte de pensar que los lectores de otros países no conocerían el ambiente surrealista y demente de los poetas chilenos (creo que mis libros Psicomagia y La danza de la realidad han contribuido a darlo a conocer), temí que la estructura de esta novela, tan diferente a la de las latinoamericanas, no fuera comprendida. Por eso la sepulté en Chile, no aceptando que fuera publicada en otras naciones. No quise crear las aventuras de un personaje, sino las de un grupo de arquetipos, cada uno representando un aspecto de nuestra alma, tal como los veintidós arcanos mayores del Tarot. Y tal como el neófito que al comienzo ve en esas cartas, aparte de las calidades, una multitud de aspectos negativos para después poco a poco, a medida que va desentrañando sus símbolos, llegar a verlas en su belleza sublime, así presenté a mis veintidós artistas: al comienzo, borrachos contumaces, débiles, confusos, ajenos a sí mismos y a la realidad; luego, por necesarios azares, enfrentados con la miseria de su país, convertidos en anónimos payasos; después, en fugitivos; y por fin en héroes que llegan a una iluminación (en el sentido de realización espiritual) que no buscaban pero que los aguardaba como ineludible meta.
En cuanto a la forma, también decidí arriesgarme. Cansado de la constante referencia al orden recomendado por Aristóteles (comienzo, nudo, desenlace), decidí emplear una estructura piramidal. Es decir, partir de una base amplia donde los personajes, sumergidos en sus diferentes ilusiones, se describen separadamente para después, poco a poco, irlos amalgamando hasta llevarlos a una unidad de acción, meta común que los hace cambiar el mundo. En dos líneas del capítulo «La huida a Egipto» describo el método: «Actos insensatos revelan ser, años más tarde, la primera piedra de vastas construcciones».
Trabajando para lograr el «sueño lúcido» (mientras sueñas, ser consciente de que estás soñando y entonces, sin despertar, poder transformar el sueño a tu conveniencia), me di cuenta de que el cerebro no conoce la muerte. Cada vez que decidí suicidarme, me encontré de pie junto a mi cadáver como si fuera el de un extraño: transmigración inmediata de la consciencia..., por lo cual decidí, ya que de una novela se trataba, romper con los límites materiales y hacer que los muertos, apoderándose del cuerpo de un médium, siguieran actuando. En fin, asqueado del realismo, introduje brevemente como personaje a Dios mismo. ¿Por qué no? Los escritores de la Biblia lo hicieron sin ningún complejo.
Ahora que un numeroso público español acepta mis conceptos, me atrevo a consentir que El loro de siete lenguas sea publicado. Todos los mensajes que abiertamente transmito en mis otros libros aparecen en éste embozados bajo un estilo literario. Para ejemplo basta un botón: cuando los Compañeros de la Papa Florida se drogan con la espuma del torrente que los arrastra, describo con exactitud un viaje de ketamina. El psiquiatra Claudio Naranjo me permitió asistir a una sesión colectiva donde padecí los efectos de tan poderoso alucinógeno.
Recuerdo que un crítico chileno aplaudió el libro, excepto un detalle que le hizo entrar en una erudita rabia: «Hay límites a todo: un comentador literario no tiene por qué tolerar el capricho de un poeta que nos quiere impresionar inventando como arma secreta norteamericana nada menos que un “delfindrilo”, injerto demente de cocodrilo y delfín». Ahora que muchos años han pasado, a nadie le sorprenderá este engendro: los científicos actuales han sido capaces de crear un animal producto de genes de una oveja y una tarántula.
Alejandro Jodorowsky
Los 22 héroes
TOLÍN violinista
DEMETRIO poeta alcohólico
ENANITA periodista
AKK novelista
LA CABRA pintor obrero
HUMS creador de jardines
ZUM profesor de filosofía
ALAMIRO MARCILÁÑEZ aristócrata
ESTRELLA DÍAZ BARUM poetisa
VON HAMMER atleta nazi
LAUREL GOLDBERG judío católico
BOLI belleza judía
GA cuentista gordo
LA ROSITA erudito homosexual
CARLO PONCINI filósofo italiano
NEPOMUCENO VIÑAS poeta cursi
EL COJO VALDIVIA pintor de letras
EL GENERAL LEBATÓN militar renegado
JUAN NERUÑA poeta comunista
LA GRINGA americana loca
LA MACHI bruja mapuche
POPEYITO carabinero iluminado
Ningún personaje es real, ningún sitio es verdadero, cualquier parecido es coincidencia. Hablamos de un Chile que no es Chile.
Describimos un Universo paralelo. Entre los años cuarenta y cincuenta, en alguna de las infinitas gamas de mundos, existió un país tan largo que semejaba una torre. En sus alturas habíamos construido un paraíso en forma de corona. Cuando estalló la tormenta y fuimos alcanzados por el rayo, caímos al suelo para vernos obligados a marchar sobre las manos buscando a tientas los blancos fragmentos del alimento divino, al que ingenuamente habíamos llamado Poesía…
EL LORO DE SIETE LENGUAS
El vino es todo, es el mar,
las botas de veinte leguas,
la alfombra mágica, el sol,
el loro de siete lenguas…
Nicanor Parra
Prólogo
I. Los Compañeros de la Papa Florida
«Reconozco una sola verdad: la verdad de la ilusión.»
Hums, en el café Iris
Santiago de Chile, Akk, Ga, Demetrio y Tolín pertenecían a una academia literaria y se les había encomendado la tarea de humillar a La Rosita. La Rosita era un chaparro calvo, cincuentón, que se juntaba con jóvenes escritores para beber, apretarles un bíceps y apocarlos con su erudición. Aterrizaba en la Academia y, altivo, comparaba los poemas con los de cientos de autores extranjeros. Demolía, citando nombres, cualquier posibilidad de creación original; no había libro, revista o autor en prensa que él desconociera. Vivía solitario en un hangar con forma de cruz. Todos los días iba a la Biblioteca Nacional para leer durante ocho horas. Los académicos sospechaban que el sesenta por ciento de su erudición era falsa.
Decidieron crear un filósofo italiano. Resultó Carlo Poncini, nacido en Arezzo en 1893 y desaparecido misteriosamente en Roma en 1931. Fabricaron una biografía para después bosquejar su tratado Tripolaridad de la metafísica. Cuando encontraron a la víctima, negaron la importancia de Carlo Poncini. La Rosita, indignándose, defendió la posición tripolar, porque conducía automáticamente a la congelación ontológica, y la relacionó con Eckhart de Hochheim. Los trató de Maitre Reyner, Pierre de Estate y Henri II de Virneburg. ¡Curas inquisidores! Terminó dándoles una disertación sobre la influencia que tuvo en Poncini el paisaje de Arezzo.
Se burlaron de su erudición. «¡Nosotros inventamos a Poncini!» La Rosita, sin decir una palabra, los llevó a la Biblioteca Nacional, abrió la Revista Filosófica de Roma, número 163, año 1935: ¡había un artículo sobre Carlo Poncini de Arezzo y su Metafísica tripolar!
La casa de Demetrio estaba a oscuras. Sus puertas y ventanas selladas parecían detener la explosión de un lamento rancio que llenaba los cuartos. Tolín golpeó como homenaje, sin esperar respuesta… ¡Abrió La Rosita!
–¡Ah, Tolín, el bello tenebroso! ¿Vienes por Demetrio? Está ausente. También sus padres: fueron de vacaciones a Valparaíso. Yo forcé una ventana y entré a curiosear. La señora no ha querido recibirme a causa de mis inclinaciones. En fin, aquí me tienes registrando los roperos, husmeando el olor anémico de los objetos sin amo que es el de las estrellas. ¿Quieres conocer el dormitorio de tu amigo?
La Rosita pronunció la palabra «amigo» embutiéndole el concepto de «amante». La pieza era pequeña, de paredes amarillas.
–Mira cuanto quieras, Tolín.
Cuadernos escritos por Demetrio con letra angulosa, jirones sucios cubiertos de poemas, frases en las entradas de cine, el muro plagado de versos, notas en las tapas de los libros, ideas grabadas apresuradamente como para liberarse de sanguijuelas. Y Tolín, bajo las risas burlonas de La Rosita, tratando de hacer un orden.
–¿Qué, avanzas? Escribe hasta en el papel de baño. Ahora vagabundea por el puerto abandonando en los manteles sus mejores obras. Pronto decaerá; nunca volverá a estar a la altura de este período de su vida. Lo verás descender, tratarás de darle ímpetu, de prohibirle que beba, de obligarlo a escribir, no podrás. Su fuente se irá secando. La poesía es un don. Y él, por orgullo, por no querer aceptar su inferioridad de mañana, destruirá sus poemas de hoy. Lo sabe y sufre. Él, que adoraba vivir solo, ser un ogro apacible, ahora busca la compañía de jovenzuelas aristócratas, les sirve de bufón; participa en concursos literarios, va a bares, se miente, huye de sí mismo. Tú también, Tolín, sufrirás. Él te contagiará su angustia. No sé si te liberes algún día. ¡Mira! Tres líneas en un billete de autobús:
Por invisible
te desprecian
diamante perfecto…
»Ven a conocer mi guarida, Tolín.
Por fin el violinista puede visitar el hangar en forma de cruz en donde vive La Rosita, su extraño amigo.
–¡Entra!
Libros del piso al techo: volúmenes cayendo empujados por las ratas.
–Aquí están mis preferidos: Gide, Marcel Schwob y, sobre todo, El señor de Phocas de Jean Lorrain. Yo también, como él, he buscado la doliente esmeralda dormida en los ojos de las estatuas de Pompeya, las líquidas pupilas del Antínoo. Verás. Es mi tesoro. Nunca podrás olvidarlo…
Abre un armario. En un frasco hay una cabeza humana.
Sola-Bella tiene una larga cabellera roja y su cuello fue separado del tronco por un tajo limpio. El agua translúcida en que flota es perfumada. Sola-Bella ofrece unos labios entreabiertos y su piel es fina y parece tibia y viva. Sus ojos verdes se fijan en los de Tolín como observándolo.
–Viene del medievo serbio. El líquido que la conserva es una fórmula alquímica. Si te fijas bien, verás el nacimiento de los pelos de una barba. Es hombre. Introduzco mi sexo en su preciosa boca una vez por mes... Adiós…
Y La Rosita lo empuja hacia fuera, poniéndole en las manos un viejo pergamino enrollado en unas páginas de papel ordinario escritas a máquina.
–Tolín, he traducido lo mejor que he podido ese antiguo documento. Léelo hoy, por respeto, a medianoche. Conocerás el secreto de Sola-Bella.
El águila de tres cabezas de la bandera azul del Señorón de Mandakovitch había ondeado en el castillo durante innumerables generaciones. Sus antepasados, procedentes del mar Adriático, penetraron en Serbia y construyeron en la cumbre de la Montaña del Nogal, cerca de Prokouplie, una fortaleza inexpugnable. La melena roja del Señorón competía con las crines de un caballo; medía tres metros y era tan fornido que varios hombres juntos no podían levantar su espada. Necesitaba un mínimo de cinco kilos de carne, un canasto de panes y diez litros de vino por día, cantidades que aumentaban cuando estaba de humor depresivo. El derecho de pernada lo ejerció implacablemente, pero era tal el volumen de su sexo que todas las mujeres, temiendo ser destrozadas, huían hacia señores menos robustos. Durante años, el Señorón tuvo que conformarse con yeguas de pelaje rosado. Guerrero feroz, de un sablazo abatía un roble; invadió las posesiones vecinas, adquiriendo tal poder que la corte de Belgrado, para anexarlo, decidió concederle la mano de una princesa.
Su fiel escudero Drago, que desde niño le había enseñado el manejo de las ballestas, hachas, lanzas, mazas, puñales y espadas, partió hacia la capital en busca de la novia, llevando suntuosos regalos. El Señorón, desenraizando árboles con sus brazos, construyó un lecho de troncos que pudiera soportar las efusiones, pensando, acostumbrado a las yeguas, que le iba a tocar una esposa gigante.
Quiso el destino que en esos día estallara una tormenta y que, huyendo de la nevasca, un carromato de gitanos pidiera albergue en la fortaleza, en espera de un tiempo menos adverso. Entre esa gente morena sobresalía una muchacha rubia, Sofía, de catorce años, que, a pesar de vestir andrajos, mostraba a cada gesto su origen noble. Después de torturar a los bohemios hasta que confesaron haberla raptado en Rumania, Mandakovitch les arrancó los corazones y los hígados para devorarlos, asados, en compañía de sus guerreros. La niña, ante justicia tan atroz, perdió el habla para siempre. Temblando a cada ruido, se escondía en los rincones de la fortaleza.
Una mañana los muros se engalanaron de bandoleras. Cuando llegó la princesa Gradichka de Banjalouka, el Señorón, saltando desde una almena, cayó ante la comitiva y alzó el velo que cubría a su futura mujer: una adolescente pálida, menuda, de piel transparente, que trataba de sonreír, aterrada. El Señorón la podía alzar del suelo con un solo dedo. ¿Cómo consumar la noche de bodas sin partirla en dos? Mandakovitch deseaba un heredero. Para eludir el rechazo de la noble señorita, después de estrangular a sus sirvientas, la amordazó y ató al lecho nupcial, abierta de piernas. La muda Sofía tuvo que entibiar manteca de jabalí y, con el pecho sacudido por una respiración convulsiva, verterla entre las piernas de sus amos. Ayudado por el lubricante, al cabo de grandes esfuerzos, el Señorón logró abrirse paso y depositar su semilla, pero en el momento del goce no se pudo controlar y el último empujón desmayó a la princesa. Pidió a Sofía un lino para secarse el aceite y, al ver esos ojos esmeralda, captó la excitación enloquecida de la muchacha. Junto al cuerpo exangüe de Gradichka penetró en aquella copa estrecha ofrendada con ansias. Al desatar por segunda vez su fuente seminal, dio tal embestida que también la muda se desvaneció.
Las dos mujeres despertaron bañadas en sangre y embarazadas. La princesa de Banjalouka exigió el descuartizamiento inmediato de su rival. El Señorón ordenó la ejecución al fiel Drago, mas éste, compadecido, hizo trizas una ternera, mostró los pedazos a su amo y dio dinero a una pareja de cabreros para que cuidaran a la condenada.
Pasaron los meses. Oculta en las montañas, la muchacha dio a luz un niño, mientras que la princesa, en su gran dormitorio, entre banquetes y danzas, paría a una mujer. Mandakovitch, decepcionado, regresó a sus amores con las equinas. La princesa se suicidó, arrojándose desde la torre más alta. Puesto que nadie sabía cómo educar a una niña, Drago fue designado protector y maestro de armas de la infanta... Pasaron los años. El bastardo, Belovar, creció imitando los gestos frágiles, sensibles, de su madre. Era tan bello como Bielina, su media hermana. Ambos heredaron el pelo rojo y la robustez de su padre. Si alguien los hubiera visto juntos, habría pensado que eran gemelos.
Después de un invierno particularmente gélido, una primavera violenta entibió las vertientes, hizo estallar flores y llamó a Bielina con tal urgencia que la joven galopó en su caballo por los intrincados senderos de la montaña... Con el pecho oprimido por los nuevos aromas, Belovar vigilaba sus cabras no sabiendo si reír o llorar. El aire fragante lo ponía nostálgico. Coronó su larga cabellera con margaritas y cantó un poema en honor a su difunta madre. Como su camisa le llegaba hasta las rodillas, parecía una muchacha... Encantada por aquella voz, Bielina avanzó, arriesgando caer en oscuros precipicios, hasta que encontró al delicado cabrero. ¡El muchacho era la mujer de sus sueños! Y cuando Belovar vio a esa giganta diestra apretando el vientre del bruto con sus espesas botas guerreras tal un centauro, encontró al hombre de su vida...
Cayeron el uno en los brazos de la otra. Se amaron con la misma intensidad con que habían besado los espejos. Al atardecer, como no querían cesar de verse, elaboraron un plan. Eran tan parecidos que, si Belovar vestía un traje de Bielina, podría atravesar tranquilamente el patio del castillo sin que nadie notara la diferencia. ¡Así lo hicieron! Ella se escondía y el muchacho, disfrazado de mujer, atravesaba los corredores rumbo al dormitorio.
Pasó el tiempo. El temperamento viril de Bielina y la única forma en que permitía ser poseída le impidió quedar encinta. La felicidad duró hasta que el Señorón de Mandakovitch consideró que debía casar a su hija con un guerrero que engendrara un nieto capaz de continuar la tradición. Por más que la joven imploró para que su padre retardara el proyecto, no pudo convencerlo.
Incapaces de soportar la separación, los amantes decidieron morir. ¡Pero querían estar juntos en la tumba! Para lograr esa unión póstuma, elaboraron un plan del que Drago se hizo cómplice, por una parte porque adoraba a Bielina, y por otra porque, lleno de achaques, estaba cansado de la vida... Belovar, maquillado y peinado como su hermana, esperó al anciano escudero en una gruta que nadie conocía. Drago, de un tajo limpio, le cortó la testa y se la llevó, envuelta en una piel de oveja, al castillo. Allí, degolló a Bielina y junto a su cuello sangrante colocó la cabeza de su amado. Volvió a la caverna y enterró los restos de Belovar coronados por la cabeza de Bielina. Después, otra vez en el castillo, arrodillado ante el cadáver de su protegida, se hundió una daga en el corazón.
El Señorón dedujo que su hija, para no casarse, había obligado al fiel Drago a que le quitara la vida. No fue capaz de darse cuenta de que la cabeza pertenecía a otra persona. Honraron la memoria del escudero y lo enterraron, replegado como un perro, a los pies de Bielina.
Cuando Tolín, agitando el pergamino y las hojas de papel ordinario, vapuleó frenético, a las tres de la mañana, la puerta del hangar de La Rosita, éste no le abrió; pegó su boca al postigo y le gritó, luciendo una sonrisa sádica:
–No, mi querido violinista. Hoy de ninguna manera te contaré cómo la cabeza de Belovar llegó hasta mí, conservada en agua alquímica. Pero si me cedes un día ese tesoro que olvidas entre tus piernas, accederé a revelarte tal poético misterio.
Demetrio, igual que un personaje de El Greco, enjuto, implacable, orgulloso, como el conde de Orgaz viviendo su propio entierro, rodeado de sosias negros y hieráticos, sepultado por imágenes de sí mismo, declinando rabioso, aullando poemas improvisados (donde fuera, durante horas, con secreto placer de verlos disolverse en el momento mismo que los creaba), capaz de dibujar en el vaho que cubre los vidrios imitaciones de grabado con la perfección de Versalius; pudiendo danzar al ritmo de un motor eléctrico, cantando óperas lúbricas, imitando números de music-hall, elucubrando teorías sobre la situación grotesca o incomunicación inconsciente, ahí estaba hundiéndose morbosamente en su féretro, aniquilando su genio por envidia de sí mismo.
Sabía Demetrio que no se podía intervenir en el acontecer creador –«Esto que me sale no lo he formado yo, se crea en mí. No soy yo, es a través de mí»– y odiaba sus propias capacidades. Su principal ambición era ser aceptado por las mujeres como los boxeadores o galanes de cine, pero había algo ridículo en el cuerpo de Demetrio. Al pasear por el Parque Forestal leyendo la Estética de Hegel –«…llevar la conciencia a los supremos intereses del espíritu»– una mosca comenzó a perseguirlo. Demetrio se sintió observado por las colegialas. Disimuladamente trató de espantar al díptero y adquirir un paso elegante que distrajera la atención femenina. La mosca se le posó en la cara para luego girar alrededor de su cabeza. «Los santos tienen aureolas de moscas», recitó en voz alta e inventó un paraíso con ángeles pútridos sentados sobre alcachofas de excremento. No por eso la mosca dejó de importunarlo. Abandonando toda dignidad, Demetrio se ocultó detrás de unas matas, se sacó los calzoncillos y la mosca dejó de seguirlo. «Aparte de nuestros actos, censurar nuestros sentimientos e ideas, vigilar la estructura de nuestras frases, cuidar la dicción. Ser un caballero de sí mismo», decía.
Caballero de sí mismo, en ese 18 de septiembre, fiesta nacional, duerme en el maletero del automóvil, junto al océano. El carro está siendo tragado por la arena. Las ruedas arden. Ha viajado tres días, ebrio. No se mueve, es un perro. Abren la portezuela y lo sacan arrastrando, defeca y hunde la cabeza en el pantano tratando de ahogarse y lo jalan de una pierna, pero las palabras no le surgen y cae y a cuatro patas agoniza envenenado de alcohol y ladra hacia el cielo y coge un hueso y comienza a dibujar a velocidad tremenda y los demás se quedan inmóviles y él como en los viejos tiempos, movido por una especie de automatismo, ausente de sí, graba en la arena húmeda y sale su figura y un esqueleto con melena de mujer y ahí está vestido a la mil novecientos danzando con la muerte en un paisaje de Durero y los otros quisieran conservar ese dibujo sacándole una fotografía, pero se lanza sobre él y se revuelca y llora tendido con los brazos abiertos borrándolo para después roncar.
–¡Mientras tratan de revivir a Demetrio, ven a hacer caca conmigo!
–¿Llevas papel, Akk?
–No, Tolín. Si nos colocamos debajo de este árbol podemos usar sus hojas suaves. Me lo enseñó Hums. Cuando da fiestas, pone en el baño hojas de higuera y los invitados hacen sus necesidades por la novedad de limpiarse con ellas mientras Hums los espía por un agujerito. ¡Oh, Tolín, obrar contigo frente al mar, ante el derrumbe de un joven genio, es un placer nirvánico! La carrera ha comenzado. ¿Quién de nosotros morirá primero? Pienso sobrevivirlos, ser rico y asistir a todos los velorios. ¡Esas fiestas no me las pierdo! Diré los discursos fúnebres con voz de payaso. Luego bailaré la noche entera abrazado a sus cadáveres hasta vomitarles en la cara.
Hums tenía piel de mujer y carecía de mentón. De sus cincuenta años confesados, había vivido treinta en París. Era técnico jardinero, premiado por una orquídea paquidérmica. Vivía de caviar, beaujolais y ciruelas en salmuera. Siempre mantenía las manos o prendidas de las solapas o dirigidas hacia el cielo para que la sangre no las irrigara y lucieran blancas: dos insectos transparentes volando en medio de sus recitales, posándose en las mejillas del obrero que escuchaba y emprendiendo vuelo para otra vez, fantasmales, puntuar los versos traducidos del francés.
Zum, rechoncho, goloso, oponiendo a los cuellos de terciopelo de Hums un panamá arrugado con el tiro de los pantalones formando bolsa; leyendo las obras completas de cada autor nombrado por su amigo, encandilado con la facilidad de éste para volver líricos a los rotos y hacerlos gozar del color de Bonnard, admirar el Jeune homme mourant de Gustave Moreau y paladear la cocina gala; rodeado por albañiles con olor a cal, comía en silencio religioso el paté de liebre preparado por Hums, para después, con la boca ennegrecida por frecuentes libaciones, amante pero envidioso, emprender una discusión con el maestro imitando su estudiada entonación. Combates que comenzaban con el problema de los valores y degeneraban en tu grasa, tu falta de voluntad porque naciste sin mentón, ya estás gibado, si desciendes de abarroteros napolitanos cómo quieres comprender a Proust, insidioso, tía, gorda coqueta, víbora. El match terminaba con llanto de Zum, porque en última instancia, aunque llevaran sobre él la mayor ventaja, Hums colocaba la palma junto a su oreja y de su fingida sordera ya nadie podía sacarlo.
A pesar de las continuas tempestades, la admiración de Zum por Hums no tenía límites. Cuando veía a su ídolo tambalearse, abotagado de vino, luchando por no mostrar la insoportable imagen de sí rodando por el suelo, no dejaba de sostenerlo, llevarlo a su recámara de estilo Imperio y ayudarlo a sentarse en la boca abierta del sapo de porcelana, única forma en la que podía defecar una vez cada cuatro días.
Su devoción no era correspondida; apenas caía bajo la mesa, roncando tan fuerte que los tenedores vibraban, a una orden de Hums los invitados se arrojaban sobre Zum, le rajaban las asentaderas de los pantalones para que asomaran sus calzoncillos floridos, lo arrastraban hasta la calle, orinaban sobre él y lo dejaban a merced de los vagos que asaltaban a borrachos, con agujas hipodérmicas, para robar sangre y venderla en el hospital.
Akk se coló en los ágapes, lleno de ambigüedades, lanzando miradas prometedoras, metiéndose en confidencias, tomando el partido del amo cuando era necesario o del vasallo si así le convenía, y logró convertirse en la presa combatida. Su intimidad con Hums progresó hasta recibir de él una muestra de confianza que ni a Zum había otorgado.
En las noches de luna llena el maestro sentía una sed de vino ordinario y hambre de comida fecal, se veía atraído hacia los barrios bajos, tenía que oler por los eriales aroma de meados y no podía resistir el deseo de entregarse a rufianes. Akk iba con él cargando un 38 y lo cuidaba desde lejos mientras enjambres de rotos, en medio de procaces carcajadas, gozaban con la piel suave.
Akk, más tarde, publicó una novela denigrando a sus protectores. «De acuerdo –respondió a los reproches–, soy un vampiro. Ustedes no han sido para mí más que material, los he usado… ¿Y qué? En el comienzo no fue el Verbo sino una risa de burla. Tierras, mares, bosques, faunas, sociedades, no son más que ecos de esa carcajada cruel. Si Dios nos usa para su masturbadora sorna, yo que estoy hecho a su imagen y semejanza, bien puedo asesinar mi aburrimiento crucificándolos a ustedes como él me crucificó.»
El gordo Ga vio sangrar su cara, sus manos, sangraba el cuerpo de sus amigos, los árboles, el cemento… La ciudad entera estaba sangrando. Bajo una lluvia roja, hediendo a vino, acechó la casa de la madre de Tolín. Esa señora de cabellera plateada, vestida con túnicas sacerdotales, aceptaba el Edipo acostándose con su hijo. Ga rondaba, elefante felino, interesándose en ella o en cualquiera de las tres hermanas, vestales sonámbulas que también pertenecían al harén del violinista. Lo escuchaban interpretar música de Rameau, bebiendo licor de mandarina, mientras el mastodonte en calor vigilaba la casa sudado de panza.
Ga había descubierto un fallo en el Edén, un detalle ínfimo y sin embargo útil para la sabiduría de sus testículos: la hermana menor era virgen y tenía el ojo izquierdo desviado. Tolín, satisfecho con las otras tres mujeres, se la reservaba esperando que madurara.
«¡Es una turnia!», barritaba en el café Iris sin ocultar su erección.
(Para Tolín, el colchón de plumas forrado con seda violeta era un reino encantado donde cada noche, opulenta, penetraba su madre con el cuerpo espolvoreado de yeso y vidrios blancos en las pupilas para semejar una Venus griega. Esa mirada vacía, coloreada por el fuego de la chimenea donde ardían hojas de laurel y verbena, lo llamaban. Él, reverente, se dejaba guiar hacia el umbral húmedo, absorber por un túnel encendido hasta que la noche cesaba por fin de transcurrir y con ella los relojes, las gotas que anunciaban el desangre del mundo, la acumulación de números, el deslizamiento de la nada hacia la nada. Y otra vez feto, en esa gardenia exuberante, centro del perfume, depositaba una perla luminosa que era su alma, para, sin salirse, comenzar a dormir. Pero otras dos manos lo solicitaban…
La sombra sacerdotal desaparecía bajo las enredaderas y un cuerpo más cálido, activo, se pegaba a él, envolviéndolo como capullo. Era el turno de Terpsícore, la hermana mayor. Ella conocía el secreto de los perfumes y su aliento cambiaba de fragancia a cada exhalación. Tolín caía de las axilas a la pelvis, a la planta de los pies, y emergía de la esencia de menta para lamer una vasta extensión de lavanda en cuyo centro un pozo derramaba aroma de ciprés. Lo santificaban con incienso, galvano, mirra, le ofrendaban la inocencia de la violeta, del heliotropo, del jazmín y siempre terminaban cubriéndolo con las vaharadas calientes del ylang-ylang. Los labios del sexo contenían aceites distintos extendiéndose por franjas hacia el interior como un arco iris odorante y él recibía a través de la piel tensa un concierto de bálsamos hasta que le surgía el esperma, la explosión de un jardín nocturno, al contacto de la luz, lanzando de golpe el perfume total de cada flor…
Y volvía a dormir…
Pero Melopea, la segunda hermana, la acróbata, también lo venía a despertar para cobrar su tributo. Adoptando una posición donde sus piernas se cruzaban detrás de la nuca para bajar en anillo hasta la cintura, la muchacha, caminando sobre las manos, los anchos muslos pegados a las costillas, le ofrecía su sexo que había maquillado como catedral gótica. Él podía sumergirse hasta el fondo y ser eje inmóvil de un organismo que cambiaba incesantemente de forma. Una nube de carne ofreciendo a sus yemas y a su boca las regiones más suaves, sin dejarlo escapar. Una danza sideral donde él se iba disolviendo hasta ser Verbo Eterno lanzando un torrente de galaxias en la divina oscuridad… Y volvía a dormir.
Pero cuando Albertina, la menor, la que tenía el ojo desviado, venía a despertarlo con su traje de novia, Tolín, sin saber por qué, la rechazaba.)
La menor sale de compras. Ga, implacable, la mira directamente a los ojos y le dice: «Siempre noté algo feo en tu cara, ves al mismo tiempo el sur y el norte y por eso Tolín no te quiere». Llora sobre su hombro y él le aprieta la recia cintura y la lleva al cerro San Cristóbal y usando a Freud le murmura salivándole el tímpano «Hermana mía» y la manosea y para convencerla de que no quedará huella le muestra su preservativo y de un empujón rompe ese himen como si quisiera quebrarle los huesos y gruñe y eyacula y la mujer deja de interesarle y comienza a pensar en la primera frase del Mito de Sísifo: «No hay más que un problema filosófico serio: el suicidio», y su mente acepta la muerte mientras su cuerpo lanza las últimas gotas de semen dentro del saco de goma y lo arroja a unas matas y sin decirle adiós se va discutiendo consigo mismo.
La muchacha se limpia con hierbas y camina lentamente hacia su casa sin ver al enano que la sigue. Cuando va a golpear la puerta el hombrecito le toca la espalda. Ella gira y él, desde la altura de su pelvis, agita el preservativo usado y amenaza delatarla si no lo acompaña. Detrás de unos árboles se coloca la prueba acusatoria, la pesadilla se repite y el gnomo se va lanzándole el hule a la cara. Ella entierra la prueba, entra, se tiende, bebe licor de mandarina, escucha a Wagner, sonríe y todo le sigue pareciendo bello: considera que el sacrificio la redime, que el error de su ojo ha sido pagado y que en la noche podrá por fin visitar el lecho de Tolín.
Así sucede: paloma ebria, se tiende en el colchón de seda esperando que con delicadeza infinita su hermano la penetre. Una vez dentro, él no se mueve. Permanecen abrazados hasta el alba. Al primer canto del gallo, Albertina se va para dejarlo dormir. Durante el día, poco a poco, con ondulación de pétalo, le crece un nuevo himen…
Tolín parte más de trescientas de esas gentiles membranas siendo cada noche la primera vez.
Rojo de vergüenza, en la iglesia de San Francisco un monaguillo aseguró a los periodistas que La Rosita entró al templo, que se arrodilló frente al altar, que recitó palabras incomprensibles, que se puso azul, que voló hacia atrás a la manera de san José de Copertino, para caer sentado en la lanza de san Jorge. Lo encontraron a cinco metros del suelo atravesado como pollo, saliéndole por la boca una lengua de acero.
¡Había que enterrar a La Rosita!
Iniciaron una colecta. Como era Semana Santa, estaban borrachos y el dinero recaudado no alcanzó para sacar el cadáver de la morgue, pero sí para comprar un sitio en el cementerio canino. Allí, en homenaje al amigo difunto, decidieron enterrar su Sola-Bella.
Construyeron la tumba para la cabeza: una fuente de metal sobre un octógono de pasto. El agua, escupida por el Ángel de la Temperancia, caía en siete hojas de acacia que al inclinarse producían un aria de Madame Butterfly.
Hums hizo que Simone de Beauvoir, su chimpancé amaestrada, llevara el pequeño ataúd en la espalda. Cubrieron la caja con tierra. La Temperancia lanzó lágrimas hacia el cielo pardo, las hojas comenzaron a inclinarse y se oyó la música más triste aún porque una lámina no funcionó y faltó la nota sol. «El astro rey está ausente en el cielo, en el canto y en nuestras almas», dijo Hums y, abrazado por Zum y Simone de Beauvoir, lamentó la muerte «a lo spiedo» de La Rosita.
–¿Qué hiciste con el agua alquímica que conservaba la testa? –le preguntó Zum.
–La dejé en casa. Se me ha llenado la nariz de puntos negros y quiero hacerme un tratamiento.
A las doce de la noche, Hums, envuelto en su mantón de Manila, saltó el muro del cementerio con la intención de desenterrar a Sola-Bella para convertirla en amante.
Encontró a Zum cavando como un poseso. Se dieron palazos, se arañaron, se escupieron, jalaron la caja forcejeando hasta que se abrió y cayó la cabeza en medio de un mar de gusanos mostrando a través de su carne podrida pedazos de calavera.
Dieron un grito en fa sostenido y huyeron tropezando con los Anubis. Llegaron embarrados al departamento de Hums. En un rincón del salón, dentro del recipiente de cristal, estaba Simone de Beauvoir ahogada en el agua alquímica.
Hums miró a su amigo desde un universo de tristeza pura, e imitando la voz de un muñeco de ventrílocuo le dijo entre desgarradoras toses:
–La Gallina enferma, favorita del gallo, era picoteada a muerte por sus antiguas súbditas y ni siquiera los gorriones se privaban de pellizcarla. ¡Qué revuelo de aves grises y palomas ensienadas arrebatándose del pico los trocillos de cresta mientras la víctima, tuerta, barco ladeado, con su ojo fijo en el gallo, esperaba un cacareo de piedad o un espolonazo de gracia! Pero ahí mismo el macho pisó a la sucesora. Y entonces la vi derrumbarse, lenta, ala, pierna, pechuga, cuello, cabeza, resuello final y la campeona, adulada por sus hermanas más débiles, abrió el vientre humeante y en medio de las vísceras puso un huevo... ¡Te has comportado conmigo como la gallina campeona, Zum!
Zum comenzó a darse de cabezazos contra el muro, llorando y odiándose por no poder dejar de sentirse culpable.
Al día siguiente, con la intención de hacerle olvidar la muerte del simio, Zum irrumpió en el departamento de Hums, «¡Me enseñaron una nueva forma de masturbar!», para encontrar a veinte caballeros ofendidos. «Osito, olvidaste que hoy es la reunión de nuestra Sociedad de Amigos del Bisoñé. ¡Sácate el tuyo y pide disculpas!» «¡Pero si lo tengo pegado!» «No importa, bien puedes sacrificar un poco de pellejo en pago de tu exabrupto.»
Zum, rezongando, se arrancó el bisoñé y realizó una genuflexión ante cada socio. Cuando los veinte señores mostraron sus apliques, discutieron precios y países donde comprar; Hums también, con gran ceremonia, desprendió de su cráneo los cabellos postizos para mostrar una calva decorada con lentejuelas que reproducían el mar de Hokusai.
Comieron pastel de bucles de azúcar y se dio por terminada la sesión. Zum, a solas con el maestro, por fin pudo contar el nuevo método.
En la escalera de emergencia del cine Real, un vendedor de chicles lo había masturbado con la axila.
–No te puedes imaginar qué delicia es: la piel fina, el hueco profundo, el calor concentrado, los pelos, la humedad natural, mmm...
Hums corrió al baño, trajo un desodorante, se tapó las narices y expulsó a Zum:
–¡No vuelvas hasta que te hayas vaporizado! ¡No es elegante tener el oboe con olor a sobaco!
Ofendido, Zum alcanzó a correr cinco cuadras antes de que Hums lo alcanzara, le secara las lágrimas y le invitara a un helado de canela.
–Zum, saca la libreta y apunta lo que te voy a decir: en la Avadhuta Gita de Dattatraya está inscrito: «Poco importa que el Maestro se entregue a los placeres sensuales, que sea criado, amo, erudito o ignorante. ¿Acaso una barca mal pintada no te sirve para atravesar el río?». Deja ya de impugnarme, llévame al cine Real y preséntame a tu vendedor. ¿Cuántos chicles hay que comprarle a cambio de la novedad?
La Cabra había nacido en Valparaíso. Su padre fue un honesto ladrón de plátanos. Su madre, La Albacora, en el bar de Los Siete Espejos, con una botella dentro, orinaba sobre la cara de los marineros chorros de coca-cola.
Cuando llegó a Santiago, sus compañeros de la carpintería lo llevaron a una cena ofrecida por Hums. Éste le olió la mano derecha y decretó emocionado que tenía el clásico aroma de los grandes pintores. Lo puso a dibujar naturalezas muertas ocho horas diarias, a leer bebiendo beaujolais otras ocho, y dos horas más, en estado de inconsciencia, a ser fornicado vestido como Sabú en El ladrón de Bagdad. Al cabo de tres años La Cabra se culturizó y, con dinero robado a su protector, huyó para tratar de inscribirse en la Universidad Católica. Le fue negado el ingreso en la facultad de Filosofía, por falta de bachillerato, a pesar de que, como protesta, en cuclillas junto a la puerta de la oficina del decano, recitó de memoria El banquete de Platón.
Lo soportaron hasta que se puso a orinar en el dintel. El vicerrector le rompió una silla en la cara y lo expulsó amenazándolo de muerte si volvía.
La Cabra soportó la golpiza sin quejarse, sorbiendo la sangre de su nariz y recitando, a pesar de que el silletazo le había volado tres dientes, un texto de Carlo Poncini: «Sólo a través del presente es accesible lo intemporal, sólo adueñándonos del tiempo llegaremos allá donde se ha extinguido todo tiempo. Cada día es precioso: un instante puede serlo todo».
Y decidió hacerse escritor.
El director general de la Sociedad de Poetas, don Nepomuceno Viñas, revolvió un ají en el caldillo de congrio, lo chupó y con la lengua ardiendo leyó en voz alta la solicitud de La Cabra redactada en sonetos.
Vestido con toga blanca y corona de laureles, de pie debajo del retrato del presidente de la República, La Cabra esperó que los cincuenta académicos, perfumados y planchados, luciendo el baño quincenal en honor a las musas, aplaudieran el discurso de cada miembro, donde con palabras buscadas entre las más raras del diccionario lo acogían como nuevo bardo, para, después de horas de ejercicios oratorios, recibir de manos de don Nepomuceno una pluma de gallo y un pergamino en cuyo revés, en forma indiscreta, lucía un «Gentileza de bebidas gaseosas Lulú».
Los socios aplaudieron, brindaron con cerveza y comenzaron, solemnemente, a cantar la canción nacional, sosteniendo antorchas. Envuelto en la bandera patria, el director general recitó a Rubén Darío:
–Divina Psiquis, dulce mariposa invisible
que desde los abismos has venido a ser todo…
Mientras Viñas se extasiaba acariciando las estrofas con su lengua aromada por cebollitas en escabeche, La Cabra se arremangó la toga y le propinó una violenta patada en el culo.
Llevado por la inercia, el director recitó once palabras más –«Entre la Catedral y las ruinas paganas vuelas oh Psiquis oh...»–, y luego se calló. El emblema nacional descendió como hoja seca. Hubo paro general. La Cabra comenzó a zapatear sobre la oriflama.
Los poetas olvidaron la cultura, la dicción, las musas. Recordaron que habían sido boxeadores, camioneros, tahúres, y se lanzaron sobre La Cabra para quebrarle los huesos. Éste pareció no sentir dolor. En medio de los carajos, cabrones, maricones, hijodeputas y tevoyahacermierdas, se limitó a decir:
–Pienso en Lautréamont, en Rūmī, en Eckhart, en Böhme, en Rilke, en Bashō, en Ḥallāŷ. Os mostré una aurora que estuvo oculta y la entenebrecéis. Negáis a vuestro corazón lo íntimo de su misterio. Sólo por vuestra culpa tenéis las almas selladas...
Alguien tomó el busto de Walt Disney con autógrafo del magnate agradeciendo a la Sociedad de Poetas la «Oda a Dumbo» y le partió el cráneo. La Cabra vomitó sobre las Obras completas de García Lorca y perdió la memoria. Volvió a ser el mismo roto que llegara de Valparaíso al taller de carpintería. Se encontró bajo una lluvia de puñetazos siendo rescatado por el carabinero de turno.
Con una pierna y un brazo enyesados, la cara hinchada, la cabeza cosida y el traje en harapos, La Cabra cruzó por el salón de Hums y, sin dar ninguna explicación a los presentes, sacó la mandolina del armario, le colocó encima un racimo de uvas y un pollo fiambre, tomó una tela virgen y comenzó a pintar.
Estalló un aleluya general y se brindó para celebrar el regreso del amigo pródigo.
Zum sustentaba que en literatura ya era imposible crear. «Después de los Grandes no se puede ir más lejos.» Había reducido su mundo: «Escribo como un ojo». Pero en lo visto trataba de probar que nadie era tan refinado como él. Pasaba horas ante un capullo, metaforizando sobre su rosa crepuscular, su tallo reverente, su anhelo gótico, para, al llegar al punto clave de la descripción, ser sorprendido por una abeja que escapaba sin darle oportunidad de estamparla, llevándose con ella el secreto de la flor. Hums le dijo: «¿Cómo pretendes ver, si ver es parcelar de manera artificial, tratar de meter un cuchillo en un todo invisible?». Zum sólo sabía loar valores ajenos, envidiando lo exaltado y creyendo que por el hecho de fijarlo en un poema se lo apropiaba. Terminaba despreciando al objeto de sus ditirambos. El fruto se le pudría en las manos.
Cuando La Cabra derramó la bouillabaisse y lloró con la cara metida en la omelette normande –«¿Por qué me sacaste de la carpintería para meterme a pintor? ¡Odio la mandolina, las uvas y las perdices muertas! ¡Quiero casarme para sosegarme!»–, Hums, haciéndose el sordo, continuó su discurso:
–Si bien es cierto que «Los buscadores de la Verdad» en cuanto llegaban a un pueblo lo primero que hacían era arrendar un cuarto y colgar del techo un hilo que tenía en el extremo una papa amarrada, para enseguida salir a la calle con dos misiones: ganar dinero y encontrar de quien aprender una verdad (la papa se iba secando y cuando caía los compañeros tenían un plazo de dos horas para abandonar el lugar, los nuevos amigos, los maestros, los objetos adquiridos), yo pienso que hay otra solución. Al llegar a un nuevo pueblo habría que poner una papa en un recipiente con agua; si la papa echara brotes, tallos, hojas, tendríamos que permanecer para siempre en ese sitio.
Un mes más tarde, Zum dio una cena a Hums y al grupo. Frente a cada plato había un recipiente con agua donde reposaba una papa con largas ramas. Zum brindó y propuso que se bautizaran «Los Compañeros de la Papa Florida». Todos aplaudieron pero La Cabra, al final del ágape, subió a la mesa, pisoteó las hojas verdes y violó a Hums gritándole en la nuca:
–¡Eres una papa seca! ¿Por qué hablas de florecer? ¡Aquí nadie va a echar ramas! ¡Ya nos caímos de la cuerda!
Zum fue a dejar a Hums, que cojeaba y gemía, lo acostó, le puso su sapo junto al lecho y lo acunó cantando con la melodía de un tango de Gardel, versos mezclados de Farid Uddin Attar y Han Shan:
–¡No estés muerto ni dormido ni despierto:
no existas más!
Aquí yace el camino de las nubes,
tra-la-li-lá, tejido en el vacío.
Ya estaba amaneciendo. Antes de dormir en posición fetal, Hums suspiró:
–Luz del alba... La gran mariposa negra es un pedazo de noche que no se quiere ir.
II. Otro Paraíso perdido
«Si sientes el desprendimiento, todavía estás ahí.»
Vals del payaso Piripipí
Café Iris, salón violeta donde mozos decrépitos sirven en vajilla morada vino con canela. Junto a la contrapuerta cuelgan batas púrpuras prestadas por el establecimiento. Los consumidores, hermanados por el color, viven intensas conversaciones. De vez en cuando muere un mesero. El local sigue abierto y se vela al difunto sobre la barra. Entre niebla de cigarros y fragancia de geranio surgen canciones de adiós. Al día siguiente otro anciano ocupa el puesto vacante y nada parece cambiar; la cita con la muerte se anula y los parroquianos tienen la impresión de que, sin que nadie los obligue a avanzar, sentados en el café, podrán llegar a donde termina el tiempo.
Enanita ofrece a Demetrio un ramo de violetas:
–¿Quién eres?
–¡Soy un hombre que me rodea!
–¿Dónde estabas?
–En un túnel, vestido con todos los trajes que había usado en mi vida.
–¿Adónde vas?
–Unos van, otros vienen; sólo llegarán las piedras del camino.
–Cuando niña leía una historieta donde un personaje desordenado perdía sus botones. Una mujer secundaria seguía al héroe para comer esos discos. ¡Así es la relación que tengo contigo, Demetrio!
El poeta anuncia su mutismo untando las flores en el vino. Luego las devora.
Enanita pasó la noche tratando de arrancarse con unas pinzas las líneas de sus manos.
–¿Sabes, Tolín, si Demetrio vendrá a verme? Hace siete días que no salgo ni como, esperándolo.
Enanita es la única mujer que se ha enamorado de Demetrio. Lo conoció cuando eran niños y tenían el mismo tamaño. A los diez años le ofreció su himen y él la idolatró. Pero Demetrio fue creciendo mientras que Enanita permaneció pequeña.
Él comenzó a tener vergüenza y a exigirle que usara tacones cada vez más altos. Desde su metro setenta y ocho, odiaba el metro cinco de Enanita. Para ella, él era Dios y le rezaba a su fotografía. Demetrio no quería ya verla; su estatura exigua lo ponía impotente. Ansiaba conquistar a una hembra de cien kilos, más alta que él, para caer como un erectólito humedorcado y tetaculabrear animalando.
Tolín se sintió incómodo en ese cuarto: corta la cama, miniaturas los cuadros, regadera a un metro diez. El cuerpo de Enanita era proporcionado; por eso, al entrar en su habitación, los amigos se sentían gigantes.
–Vuelvo otro día, Enanita.
–Adiós, Tolín. Si ves a Mi Señor, dile que no saldré ni comeré hasta que venga a verme.
Ha pasado otra semana. ¿El hambre la habrá obligado a salir? Nadie responde. Tolín quiebra los vidrios de las ventanas y cierra las llaves del gas.
–¡Vete! ¡Mi Señor no volverá más!
–Vístete, Enanita, prométeme que harás lo que te diga. Dame la mano, cierra los ojos...
La saca de su encierro y a ciegas marcha con ella por las calles. Da vueltas hasta que ella no sabe por dónde va, atraviesa el Parque Forestal, trepa sobre la pasarela del puente y avanza hacia lo alto, a veinte metros del suelo, en un borde de cincuenta centímetros, y le dice que mire.
Grita, pierde el equilibrio, se aferra a él. Abajo, el río Mapocho no tiene fondo. Ahí espera la muerte: esa muñeca de trapos y botellas que los vagos han construido. Lucha con él y llora cuando la suspende sobre el abismo y patalea y lo insulta hasta que avanza, paso a paso, hacia la orilla venciendo el vértigo. Llegan a la calle. Enanita ríe y abre los brazos sin saber por qué.
En una esquina, alrededor de un farol, vuela una gran mariposa. Al comienzo creen que es un murciélago. Niños silenciosos lanzan una piedra contra el animal. Y la piedra sube, cae y rebota sobre el cemento. Alguien la vuelve a lanzar. Se dan cuenta de que esos niños vagos no están tratando de matar a la mariposa sino de quebrar el foco para liberarla. Tolín toma el trozo de roca, fija la puntería y le da. ¡Estallido! Se iluminan las ventanas, suenan trompas, gruñidos, grandes pezuñas y Enanita, más rápido que él, huye a saltos lanzando piedras y rompiendo vidrios de ventanas sin cesar de reír.
–¡Mira, la mariposa nos viene siguiendo!
Aleteando suavemente, se posa como una corona púrpura sobre la cabeza de Tolín. Llega otra de color verde y se para en la frente de Enanita. Una nube de mariposas amarillas, azules, anaranjadas, viene a prenderse de las ropas. Él y ella regresan por el parque cubiertos de alas aterciopeladas como dos arco iris bestiales.
Y otra vez Tolín está sintiéndose inmenso en una pequeña silla. Enanita, tendida en la cama, lo mira.
–Te regalo mi sexo.
Él no quiere ofenderla: se ve obligado a aceptar.
¡Patean la puerta!
–¡Mi Señor ha regresado!
Demasiado tarde. Fornican hasta el alba mientras Demetrio, observado por una rata de alcantarilla del tamaño de un gato, oye crujir el lecho.
Al amanecer, abren la puerta y lentamente, majestuoso, entra el poeta. No hay explicación. Toman café, escuchan a Bela Bartok, silencio. Demetrio arranca una mariposa de la pared, la estruja hasta que corre líquido verdoso por sus dedos. Y Tolín y Enanita siguen su ejemplo. Con gritos de puerco en el degüello, aplastan a los insectos dormidos llenando el piso de materia viscosa y se dejan caer y frotan las caras con los restos y se les pegan las patas, antenas, membranas... Oculto por esa máscara, Demetrio lee un manifiesto de veinte páginas que escribiera durante la noche oyéndolos fornicar. Con académica literatura los expulsa de él para siempre y él también se expulsa de sí.
En ese momento, Tolín, sin saber por qué, recuerda la tristeza que sintió al saber que Arlequín había sido Hermes: el ex Dios, vestido de payaso, suicidándose a cosquillas ante un público adocenado.
Enanita recibió treinta y tres electrochoques tratando de olvidar a Demetrio. Esas descargas se le convirtieron en vicio y comenzó a vender sus muebles para poderlas pagar. No pudiendo alcanzar el olvido, se entregó a La Cabra como quien se lanza a un precipicio.
A pesar de todo Demetrio contaba con Enanita; su devoción era un pedestal. Ahora, privado del altar que lo elevara, va cuesta abajo, perdido en el mundo, durmiendo en catre ajeno, comprando en restaurantes comida muerta, bistecs marchitos y hojas de lechuga blanda; con el león dentro de la gallina, como dentadura olvidada en un estadio, picoteando migas para que lo crean paloma pero siendo funeral cuervo, el «yo» le pesa más que de costumbre. Hay un tiempo, como esos frascos de mermelada sellados con cera, que no es éste. Allí vive, y hacia fuera abre una ventana profesional e intercambia chistes hablando falsos idiomas. Como cualquiera hunde sus dientes en la piltrafa y roba un miserable pedazo. ¡Un poco de té, un poco de ternura! Se encierra con una coja y trata de violarla pero no tiene erección. Llueve. Muñona las paredes buscando una salida. La lepra tiene olor a hotel. En las esquinas predican rameras con piel de dama. Conquista a la Clora en el bar León de Oro. Quiere dejar de ser sirvienta para vivir con él. Van al circo y ven al payaso Piripipí tocar su vals lanzando monedas sobre un cubo de madera: cada disco da una nota musical distinta... ¡No hay olvido! ¡Ser otro y no él quién sabe hasta cuándo! Se disfraza de profeta. Llena las calles del centro con el eslogan «¡Assis Namur el pobre llegará a la indiferencia!», anuncia en los diarios una charla del santo y en un subsuelo espera sin que nadie venga.
A medianoche llega una gringa cargada de paquetes: la carne para los gatos, las esculturillas de Goethe, el imán de madera, las cabezas de peyote. Se sienta frente al falso Maestro. Él desliza una mano bajo su falda y le introduce el dedo pulgar, el índice, el mediano, el anular y el meñique. Junta las yemas y milímetro por milímetro le va metiendo toda la palma. Cuando los labios húmedos rodean su muñeca, abre la mano lentamente. Y mientras se miran de memoria a memoria, vuelve a juntar los dedos para retirarlos poco a poco. Está ante la Gringa, detenido en sus ojos azules.
(Había vivido veinte años sin darse cuenta de la existencia del color. Cuando fue a la escuela de Medicina para familiarizarse con la muerte y le mostraron esa mujer con su bebé y al hombre, pudriéndose, como un remedo grotesco de la Sagrada Familia aplastada contra el cemento, lo asaltaron el violeta, el verde cálido, el granate. Y los tonos húmedos de la descomposición parecían de terciopelo y bajo ellos nació el gris del suelo y luego, mientras viajaba en el tranvía, la ciudad se cubrió de matices y miró las caras y le aparecieron rosadas, naranjas, amarillas y entonces recordó los iris de su madre y se dio cuenta de que tenían un tono azul zafiro: por temor al color de esos ojos había transformado el mundo en un objeto grisáceo.)
La Gringa se desviste. Debajo de su piel un cuerpo blanco y liso, como cáscara de huevo, ondula llamándolo.
–Las estrellas brillan sin preocuparse de la opacidad de los planetas.
Comienzan a vivir juntos. Durante meses nadie los ve salir del subsuelo. Una mañana la Gringa huye. Lo llama desde un manicomio en Washington, a las cuatro de la madrugada: