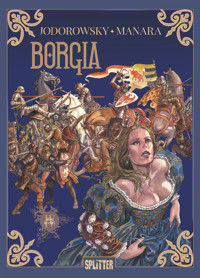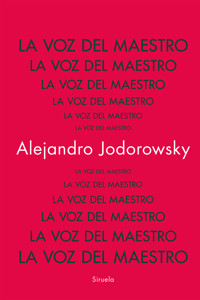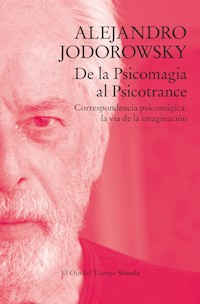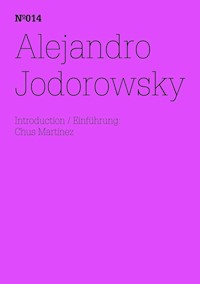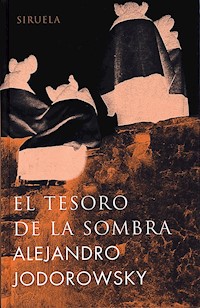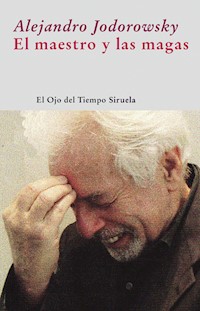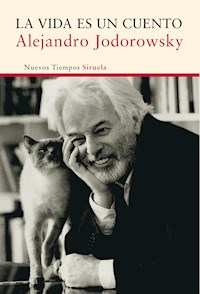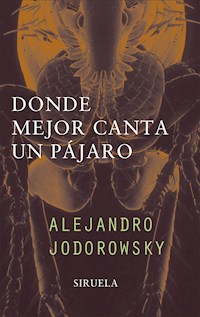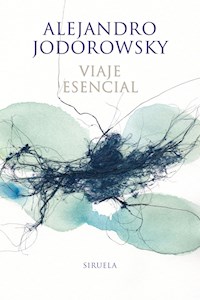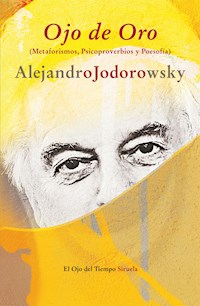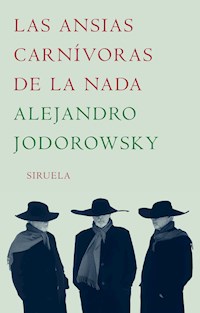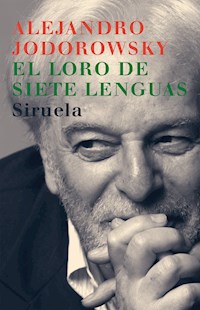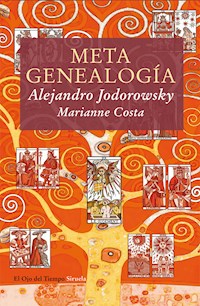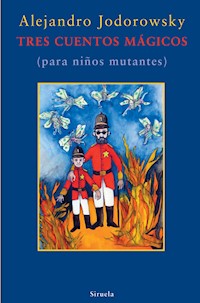
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las Tres Edades
- Sprache: Spanisch
«Memorias de un niño bombero», historia de un niño que desea ser bombero, es más la historia de un aprendizaje: la de aprender a ser uno mismo. La sabia doña Filovera hace comprender al joven que «Nada ni nadie hay que no sea doble. La realidad es lo que es, al mismo tiempo que es lo que no es. Tan importante es lo que sientes como lo que no sientes». Las ideas fijas del padre chocarán con la voluntad del niño, que tendrá que enfrentarse a él y a los demás para poder alcanzar su objetivo.«Loïe del cielo» cuenta la relación que –durante la dictadura del loco y perverso Horzatt– mantienen un hombre mayor y Loïe, una niña que «no se parecía a ningún mortal» y que quizá vino del cielo. «La increíble mosca humana» es una reflexión que narra la metamorfosis que realiza una mosca en ser humano, poniendo en evidencia la huida que las personas hacemos para no ser quienes en realidad somos, huyendo de nuestra propia espiritualidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Memorias de un niño bombero
Loïe del cielo
La increíble mosca humana
Créditos
TRES CUENTOS MÁGICOS
(para niños mutantes)
Memorias de un niño bombero
A mi hijo Brontis, por sembrar semillas vivas
en la soledad de mis sueños.
1
Yo sabía que con un gesto de mis manos podía abrir una puerta en el cielo. Sabía que me era posible extraer de la montaña su corazón de cristal. Me bastaba dar un salto con la mente para entrar en la cabeza de un águila y planear el día entero sobre el valle. Podía comprender los textos sagrados que se deslizaban en el murmullo de las hojas. Las moscas no lograban ocultarme que eran reinas caídas de otro mundo. En mi cuerpo de niño habitaba una Maga.
–¿Qué haces dentro de mí? ¿Por qué no te vas a vivir a un árbol hueco? –le decía yo.
–Me quedo aquí porque me gusta el sonido aterciopelado de tu corazón. No te preocupes, soy como una osa que duerme en el invierno –respondía ella.
–Te equivocas, Maga mía: en esta aldea junto al desierto hace tres siglos que no llueve. Aquí no hay invierno.
–Las osas duermen en invierno, pero a mí es el verano el que me amodorra. Déjame dormir. Despiértame sólo si te encuentras en peligro.
¿Sentirme en peligro? ¿Por qué, si yo tenía la absoluta seguridad de que nunca iba a morir? Todos los seres vivientes, es decir todo lo existente, incluso el agua o las rocas, eran mis aliados. Nos unían invisibles hebras de oro. El universo entero formaba parte de mi cuerpo y mi aldea se prolongaba hasta las ocho esquinas del cosmos. Sentados en sus barcas, cerca de la playa, los pescadores me saludaban alzando un remo. Sentados en sus tumbas, en el cementerio, los difuntos me saludaban alzando una corona. Así es, yo lo sabía todo, yo lo podía todo. Tenía 6 años.
2
Mi madre murió seis meses después de darme a luz. Aún guardo en mi lengua el sabor celestial de su leche. Nunca se dejó fotografiar, por miedo a quedar prisionera en un pedazo de papel. Mi padre me contó que su piel era más blanca que la única nube que desde hace cien años flota en nuestro cielo. Medía tres metros y medio, y su cabellera rubia, el doble de larga, la seguía semejante a una cola esplendorosa. No sabía hablar como el común de los mortales, sólo se expresaba cantando. Frente a su espejo en forma de luna menguante, solía perfumarse mientras fumaba un pitillo negro con boquilla dorada. A mí me encantaba entrar en su tocador vacío, conservado tal como quedó el día de su fallecimiento, para husmear su frasco de perfume, imaginando el momento en que esa fragancia desembocaba como un río en el aroma oceánico de su cuerpo. Cierta vez, después de acariciar el encendedor de plata que tantas veces había conocido la presión de sus dedos, me atreví a encender un cigarrillo, vaporizando su bálsamo. Una gota cayó en el tabaco humeante para consumirse exhalando una pequeña llama azul. Por la tarde, cuando de la nube solitaria parecía llover sangre, mientras mi padre trabajaba en «La Tentación: tienda donde se vende de todo», robé el encendedor y el vaporizador. Fui a nuestro patio de tierra seca y me arrodillé junto a la doble fila de hormigas que iban del hormiguero hacia el fin del mundo, para regresar cargando tesoros invisibles. Las rocié con el perfume y les acerqué el encendedor. Los diminutos bichos se convirtieron en mariposas terrestres de alas azules. Un riachuelo brillante se extendió por el terreno estéril, convirtiéndolo por primera vez en jardín. Descubrí otras filas de hormigas, a las que también inflamé. Por último me acerqué al hormiguero, un cúmulo de barro semejante a una catedral diminuta. Le propiné una patada amorosa y en el centro de su derrumbe, de donde surgía un remolino de patas, antenas y cuerpecitos alocados, lancé nubes fragantes que de inmediato convertí en un incendio opalino. Mi alma, en ese entonces, no conocía la crueldad. Me fascinaba la belleza. Un ejército de hormigas deshaciéndose en luz convertía el patio infecundo en un vergel encantador. De pronto esa marea de menudas llamas avanzó hacia mí y cerca de mis rodillas se ordenó de tal manera que formó un gran ojo azul. Sopló el viento helado del atardecer y, con dulzura, lo elevó hasta la altura de mi rostro. Antes de que la corriente de aire se lo llevara, vi surgir del ojo de fuego una lágrima. ¡Las hormigas sufrían!
3
Me dije: es cierto que las hormigas sufren cuando arden, porque están vivas. Pero los zapatos son insensibles. Convertirse en llama azul no puede molestarlos... Con la misma atención con que los gatos miran a los cuervos, observé el calzado de la gente que, tal como mi padre, venía el domingo a la plaza central para escuchar a la orquesta de los bomberos tocar un andante que imitaba el galope triunfal de una manada de caballos. Yo no miraba a los músicos sino a los zapatos de la gente, buscando el par más sólido, aquel que por ningún motivo se pondría a llorar en el momento de quemarse. Divisé unos negros, de cuero opaco y suelas espesas, con las puntas anchas y redondas, tan pesados como piedras, tan insensibles como dos cucarachas muertas. Llevaba yo en un bolsillo el vaporizador y el encendedor, que otra vez había escamoteado... Terminada la cabalgata musical, el propietario de los zapatos, delante de los bomberos, que vaciaban la saliva de sus trombones, comenzó a dar un discurso. Me acerqué a él sin que nadie me lo impidiera, puesto que un niño no podía ser peligroso, le rocié las cucarachas y les prendí fuego. Primero exhalaron un humo oscuro, luego estallaron en luminosas lenguas violetas. Entre los músicos, convertidos en estatuas, oí al flautista susurrar sin atreverse a mover los labios:
–Se está quemando el señor Alcalde.
Los espectadores, también convertidos en estatuas, respiraron por la nariz con tal profundidad que un ruido de olas marinas invadió la plaza. El Alcalde, preso en la jaula de su dignidad, siguió perorando sin permitirse inclinar la cabeza hacia los pies. Su rostro comenzó a llenarse de arrugas y en el hilo de sus frases se enredó el vacío de un grito contenido. Me di cuenta de que, por respeto a su imagen pública, este majestuoso funcionario continuaría su discurso, derecho como un palo, hasta hacerse cenizas. Por otra parte, los vecinos no podían cometer la afrenta de lanzar agua a tan importantes extremidades. Comprendí mi error: los calzados estaban rellenos de pies vivos y sensibles, como las hormigas. Puesto que nadie osaría ofender al Alcalde y puesto que el Alcalde nunca se permitiría aceptar que sus zapatos ardían, me acerqué a ellos, arremangué una pierna corta de mi pantalón sin bragueta, asomé mi pajarito y apagué las llamas con un ambarino chorro... Mi padre corrió hacía mí y, tomándome de un brazo, me sacudió como ropa sin cuerpo. Luego, apretándome contra su pecho, imploró al orador:
–Perdónelo, Su Excelencia. Este niño aún no sabe medir el pecado que es orinarle los zapatos a un Alcalde.
El gran hombre alzó una mano peluda y, con una voz surgida de sus cavernas interiores, derramó un «Yo te perdono, enano loco». La muchedumbre, cesando de emitir resoplidos de ola marina, aplaudió. Mi padre, avergonzado, atravesando el gentío, me arrastró hacia La Tentación, bajó el cierre metálico, cayó de rodillas y, arropado por la fría penumbra, me miró para preguntarme entre suspiros:
–¿Qué voy a hacer de ti?
4
Esa noche, oculto debajo de mis sábanas, llamé a la Maga.
–Me dijiste que te despertara si me encontraba en peligro. ¡Ven, te necesito!
Tuve que repetir setenta y ocho veces este ven-te-necesito. Por fin apareció, bostezando.
–¿Por qué tardaste tanto?
–Si quieres que aparezca más rápido, llámame por mi nombre.
–¡Ya sé, te llamas Rosa-Pura!
–¡No! Ése era el nombre de tu madre, pero créeme, te lo ruego, aunque yo mida tres metros y medio y tenga una cabellera dorada, larga de siete metros, no soy ella. Soy la sabia doña Filovera. ¿Qué te sucede...?
–Ay, doña Filovera, me gusta el fuego, lo quiero, pero, por las reacciones de las hormigas y del Alcalde, me he dado cuenta de que quienes lo engendran lo detestan. Y ése es mi problema, porque lo amo por sobre todas las cosas. Es más bello que las piedras, que las plantas, que el mar, que nosotros los animales. Nada ni nadie ilumina al mismo tiempo que calienta, danza, crece, produce murmullos de seda, alegra los ojos con sus mil colores. ¡Quisiera incendiar el mundo para que vivamos en un planeta convertido en sol!
–Ni sin sol ni dentro del sol se puede vivir, pequeño. Su fuego da vida pero también calcina. ¿Sabes?, todo frente tiene su detrás, todo alto su bajo, todo comienzo su fin, todo bien su mal, toda belleza su fealdad. Nada ni nadie hay que no sea doble. La realidad es lo que es, al mismo tiempo que es lo que no es. Tan importante es lo que sientes como lo que no sientes. Tu hermoso fuego es también un fuego cruel. Las llamas que tanto admiras a veces otorgan, a veces devoran. Las hormigas que arden son bellas para ti, pero para ellas arder es un martirio. Mi pequeño, el conocimiento no se adquiere a través de palabras, sino por la carne. Tú viviste en otros siglos, de vida en vida renaciste como mago; muchas veces, sacerdotes fanáticos te quemaron vivo. A través de tu carne ardiendo, te hiciste admirador del fuego.
–¿Yo, mago?
–Sí, repite estas palabras: Lamac, garac, ababa, carag, camal...
–¡Lamac, garac, ababa, carag, camal! –repetí.
Estalló una llama en la punta del dedo índice de mi mano derecha. Aunque esa lengua amarilla era más linda que un canario, no por eso dejó de morderme. Lancé un grito. La Maga la apagó.
–¿Comprendes ahora? Al fuego hay que domarlo como a un animal de circo, enseñarle a graduarse, a respetar límites, obedecer órdenes. Dejado libre, consume y asesina. El dedo de tu mano forma parte del mundo: si cuando arde te duele, cualquier parte del mundo que se incendie también te producirá sufrimiento, no en el cuerpo: en el alma.
–¡Gracias a ti, doña Filovera, comprendo para qué vivo: mi misión es domar el buen fuego y apagar el fuego malo! ¡Seré bombero, como lo es también mi padre!
5
Mi padre, no sabiendo qué hacer de mi locura, me convirtió en mascota de la Primera Compañía de Bomberos de nuestra querida aldea, comprimida entre el gélido océano y la abrupta cordillera. Así, con un pantalón blanco de piernas largas, una chaqueta roja con botones dorados, una estrella de cinco puntas en el pecho y un casco azul de metal, yo no podía fallar, ni tener vértigo. Ahí estaba, muy tranquilo, en perfecto equilibrio sobre la balaustrada, quinto piso, al borde del abismo, esperando a que terminaran de atar la lona como pedía el ejercicio anual de la Compañía para lanzarme, intrépido y confiado, hacia los brazos de mi padre. Un silencio mortal embargaba a los espectadores. Mi progenitor les había pedido no moverse, no hablar, no intervenir. Cualquier acción podía sacarme de mi hipnosis. Él, acostumbrado a competir y abrirse paso a codazos, no podía concebir lo que era tener fe y confiar, como yo, en la Maga, en el cuerpo de bomberos, en el mundo entero. El uniforme me convertía en héroe. Si me hubieran ordenado esperar de pie sobre la cabeza de un alfiler, habría podido hacerlo. Terminaron de amarrar la lona. Por la estrecha barandilla de cinco centímetros avancé con toda calma, di un hábil salto, caí en la tela y me deslicé lanzando una exclamación de triunfo. Cuando llegué abajo, mi padre me dio una cachetada: «¡Niño idiota!». Pero los bomberos y los mirones me aplaudieron. No comprendí: por un lado se me insultaba, por el otro se me alababa. Se apagó mi luz interior. Comencé a caminar en las tinieblas, sin saber cuáles eran mis errores y cuáles eran mis valores. Esto sucedió un domingo. Viví triste del lunes al viernes, hasta las once de la mañana... A esa hora comenzó a ulular la sirena del cuartel de bomberos. Di un salto y, ante la asombrada mirada del profesor de gramática, salí pitando de la escuela. Corrí dos cuadras lanzando desaforados gritos: «¡Esperadme! ¡Esperadme!». Llegué al cuartel justo cuando el camión rojo con tubos de bronce, cajones para las hachas, escaleras y rollos de mangueras, comenzaba a emerger violando el aire seco con un interminable ladrido. Me trepé entre el racimo de bomberos y, aferrado de las musculosas piernas del autor de mis días, me dejé llevar hacia el fuego. Llegamos a la Manchuria, el barrio de los pobres... Un extenso bloque de casas de un piso construidas con planchas de cinc oxidadas, sacos de patatas, trozos de cartón, madera carcomida, barro. ¿Agua para las mangueras? ¿De dónde? La Manchuria estaba edificada en las faldas resecas de cerros que eran la frontera de un desierto marchito. Los bomberos comenzaron a demoler a hachazo limpio las casas alrededor de las que ardían para que el incendio no se extendiera. Viendo acercarse una multitud, mi padre me gritó, dándome un silbato:
–No te bajes del camión, estos piojosos van a tratar de robar las mangueras, las escaleras, las llantas, los tubos de bronce, la gasolina y las hachas que quedan. Si alguno comienza a hacerlo, lanza un pitido, lo más fuerte que puedas: ¡regresaremos para echarlos a patadas!
En medio de la apestosa humareda, me quedé sentado en ese vehículo que yo veía como un palacio, agitando amenazador el silbato hacia los andrajosos. Otra vez se desmoronó mi alegría, mi orgullo de bombero: «Por un lado los salvamos del fuego, por el otro, los despreciamos. Debemos amarlos y debemos odiarlos, somos dobles. La Maga tenía razón».
Cuando los bomberos acabaron de extinguir las llamas, se dieron cuenta de que les faltaba su comandante: lo arrancaron de los escombros convertido en algo negro. Velaron ese oscuro cadáver en el cuartel, dentro de un ataúd blanco. A media noche lo sacaron de allí para llevarlo, en un solemne desfile, hacia el cementerio. Primero iba la orquesta tocando una desgarradora marcha fúnebre, luego iba yo –la mascota, solo, menudo, aterrado–, ocultando con un rostro de guerrero mi inconmensurable angustia. Después avanzaba el ostentoso coche portando el féretro y por fin, detrás de él, las tres Compañías con sus trajes de parada, cada bombero alzando una antorcha. De común acuerdo, todas las luces de la aldea estaban apagadas. La sirena del cuartel no cesaba de gemir. Las teas creaban sombras que se agitaban como buitres ávidos. Me desmayé. Desperté en mi cama con una fiebre muy alta. Mi padre, mientras me ponía toallas húmedas en la frente y en el vientre, me dijo: