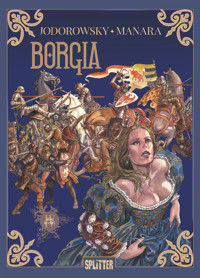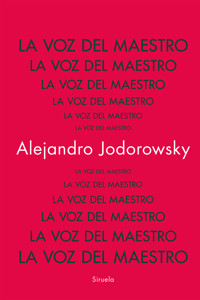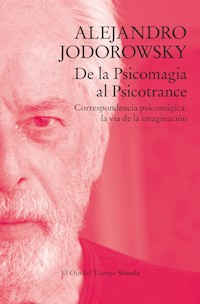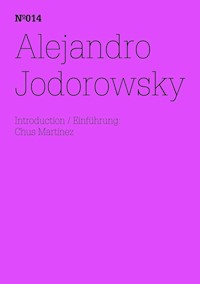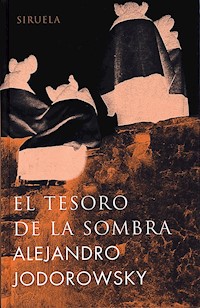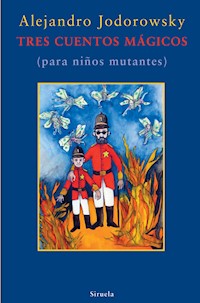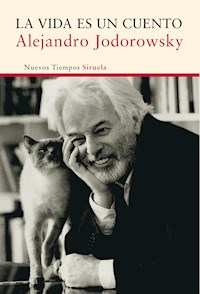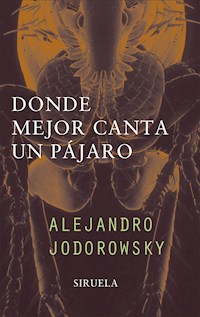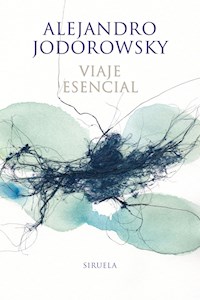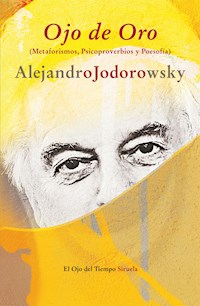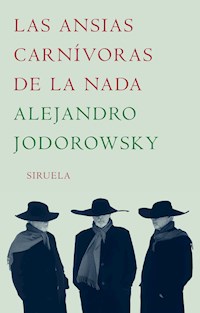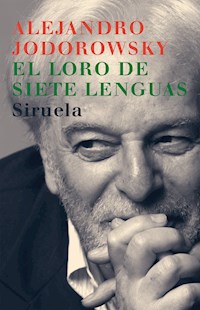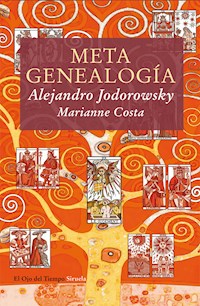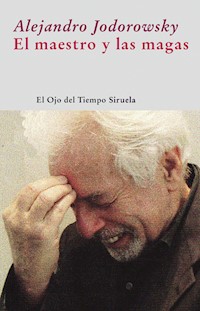
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
En este libro que completa su autobiografía La danza de la realidad (Siruela, 2001), Alejandro Jodorowsky cuenta cómo conoció al maestro japonés Ejo Takata, que lo inició en la meditación, en el budismo zen y en la enseñanza que transmiten los koans. Sin embargo, la aplicación de estos conocimientos en la vida lo aprendió de un reducido grupo de mujeres («magas») que nada tenían que ver con el budismo. Aunque era el propio Takata quien le mostraba la esencia del zen y de los koans, la experiencia de dichas enseñanzas sólo la aprendía a través de estas mujeres. En este libro nos habla de la escritora y pintora surrealista Leonora Carrington; de Doña Magdalena, que le enseñó el masaje iniciático; de la poderosa actriz mexicana la Tigresa; y de Reyna D'Assia, hija del ocultista G. I. Gurdjieff. Pero en la vida del autor hubo otras magas: la sacerdotisa de los hongos María Sabina, la curandera Pachita o la cantante chilena Violeta Parra, de quienes ya escribió en La danza de la realidad y Psicomagia (Siruela, 2004).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Prólogo
El maestro y las magas
1. «¡Intelectual, aprende a morir!»
2. El secreto de los koans
3. La maestra surrealista
4. Un paso en el vacío
5. Los zarpazos de la tigresa
6. El burro no era arisco, lo hicieron así a palos
7. De la piel al alma
8. Como nieve en un vaso de plata
9. El trabajo sobre la esencia
10. Maestro a discípulo, discípulo a maestro, discípulo a discípulo, maestro a maestro
Anecdotario
Notas
Créditos
Prólogo
A pesar de que he escrito estas memorias con un estilo novelado, todos los personajes, lugares, acontecimientos, libros y sabios citados, son reales. Por haber sido educado por un padre comerciante, cuya única sabiduría consistía en estas dos frases: «Comprar barato y vender caro» y «No creer en nada», carecí de un Maestro que me enseñara a apreciarme a mí mismo, a los otros y la vida. Desde la adolescencia, con sed de explorador perdido en un desierto, busqué un guía que proporcionara una meta a mi inútil existencia. Lector voraz, sólo encontré en la literatura vagabundeos de ombligos pretenciosos. Una cínica frase de Marcel Duchamp me hizo huir de tal conjunto de descripciones inútiles: «No hay fines. Construimos tautológicamente y no llegamos a nada». Busqué consuelo en libros de filosofía oriental donde, como a un salvavidas, me aferré al concepto «iluminación». Buda Sakyamuni se había iluminado meditando bajo un árbol. Según sus discípulos, el santo vio la verdad auténtica dejando definitivamente de preocuparse de si seguiría o no existiendo después de la muerte... Veintiocho generaciones después, Bodhidharma, en China, meditó en silencio durante nueve años de cara a un muro, hasta que encontró en su mente ese vacío insondable semejante a un cielo inmaculado en el que ya no se distingue la verdad ni la ilusión. El deseo de liberarme de la angustia de morir, de no ser nada, de no saber nada, me embarcó con fanatismo en la búsqueda de esa mítica iluminación: tratando de llegar al silencio, dejé de ligarme a mis ideas, para lo cual escribí en un cuaderno la lista de mis convicciones y lo quemé. Y exigiendo en mis relaciones sentimentales la paz, me negué a toda entrega, estableciendo con las mujeres siempre lazos precarios, protegiendo mi individualismo entre muros de hielo. Al encontrarme con Ejo Takata, mi primer maestro auténtico, pretendí que me condujera a la iluminación eliminando de mi espíritu las ideas locas que aún no había podido desraizar, pero sintiéndome triunfador en el terreno del corazón. «Ya no me dominan los sentimientos: mente vacía, corazón vacío.» Cuando pronuncié esta frase delante del japonés, me contestó con un racimo de carcajadas. Quedé desconcertado. Luego me dijo: «Mente vacía, corazón vacío: delirio intelectual. Mente vacía, corazón lleno: cosas tal y como son».
Este libro es el testimonio de dos trabajos: el primero, con el Maestro, consistente en domar el intelecto. El segundo, con las Magas, consistente en abatir las corazas emocionales, hasta tomar consciencia de que la vacuidad tan buscada es una flor que hunde sus raíces en el amor.
Pachita, la bruja santa
Aunque en El maestro y las magas hablo de cuatro magas, he dejado sin retratar a otras tres: Pachita, María Sabina y Violeta Parra. La curandera Pachita está ausente porque mi experiencia con ella, que me cambió la vida, la he descrito por completo en dos de mis libros: La danza de la realidad y Psicomagia. Hay un detalle sin embargo que, quizás por pudor, no narré: asistía a una de sus operaciones mágicas en la que «el Hermano» (Pachita en trance) debía abrir, con su cuchillo de caza, el pecho a un enfermo para cambiar su corazón. (Una nueva víscera esperaba dentro de un frasco. Pero ¿dónde la había conseguido la bruja? Misterio. Y ¿por qué nosotros, los maravillados testigos, encontrábamos totalmente natural que para sanar un corazón enfermo, pero vivo, lo reemplazara por uno muerto? Misterio.) Ella, en plena operación (sangre, olor pestilente, penumbra, aullidos del paciente), me tomó el dedo anular de la mano izquierda y con un solo gesto me colocó en él una argolla de oro. El anillo entraba perfectamente, como hecho a mi medida. Pachita, sin detenerse en conocer mi reacción, continuó operando: extrajo una palpitante masa de carne (que su hijo se apresuró a envolver en papel negro y llevar al baño para quemarla), colocó el corazón muerto en la herida sanguinolenta y, apoyando sus palmas sobre ella, la cerró. Cuando frotamos el pecho con alcohol vimos que no quedaba ninguna cicatriz, sólo un pequeño moratón en forma de triángulo... Llegué conmovido a mi casa. Me dormí profundamente. Cuando desperté, la argolla no estaba en mi dedo. Por más que busqué durante horas no la pude encontrar. ¿Qué quiso decirme Pachita? ¿Me propuso una boda espiritual? Es posible. Mi contacto con ella me permitió años más tarde crear la Psicomagia y el Psicochamanismo. ¿Sabía la curandera que esto iba a suceder o lo deseaba e hizo todo para provocarlo? Misterio.
María Sabina, la sabia de los hongos
También está ausente María Sabina, la sabia de los hongos. Cuando entré en contacto onírico con ella, ¿qué edad tendría? ¿Cien años? Quizás más... Nunca la vi en persona, para ello hubiera tenido que subir a la sierra mazateca, por una brecha angosta rodeada de precipicios, hasta llegar a Huautla, en México, después de diez horas de coche. En verdad, nunca me propuse buscar a «la Abuelita». Fue ella quien me buscó. Al mismo tiempo que preparaba mi película La montaña sagrada, yo había creado un espectáculo de títeres, Manos arriba, que mostraba las visiones que producía un alucinógeno llamado Semilla de la Virgen, ololiuhqui en náhuatl, «cosa redonda», LSD natural que los toltecas y aztecas consideraban una divinidad y al que rendían culto. En el teatro Casa de la Paz, mientras estaba subido a una escalera para fijar un reflector de escena y mascaba un puñado de esas semillas, tuve una visión: vi la totalidad del universo, un compacto amasijo de luces que tenía la forma de un cuerpo redondo en perpetua expansión y en plena consciencia. Fue tal la impresión que, lanzando un grito, perdí el equilibrio y caí, de pie, torciéndome los tobillos. Al cabo de unas horas se hincharon, causándome fuertes dolores. Después de ingerir varios calmantes, me dormí. En sueños fui un lobo que cojeaba, con las dos patas traseras heridas. Apareció María Sabina. Me mostró un enorme libro blanco, lleno de luz. «Mi pobre animal: ésta es la palabra perfecta, el lenguaje de Dios. No te preocupes de no saber leer. Entra en sus páginas, formas parte de él.» Avancé hacia esa luz. Penetró todo mi cuerpo, menos las patas traseras. La anciana me las acarició con un amor tan grande que me desperté llorando. Vi con sorpresa que mis tobillos, completamente deshinchados, no me causaban el menor dolor. De ninguna manera pensé que era la curandera mazateca en persona quien había venido a aliviarme: atribuí su imagen a una construcción de mi inconsciente y me felicité de haber sido capaz, mediante un sueño terapéutico, de autocurarme... Ya antes, por intermedio de un amigo pintor, Francisco Fierro, había sido, al parecer, contactado por María Sabina. Francisco, al regresar de Huautla, adonde fue a comer hongos con la curandera, me entregó un frasco lleno de miel en la que reposaban seis parejas de «niñitos santos». «Es un regalo que te envía María Sabina. Ella te vio en sueños. Parece que vas a realizar una obra que ayudará a que los valores de nuestro país se reconozcan en el mundo. Hoy en día los hippies están arruinando las antiguas tradiciones. Huautla está invadida por turistas, traficantes, doctores, periodistas, soldados y agentes judiciales. Los niños santos han perdido su pureza. Estos doce apóstoles son extraordinarios: están benditos por la Abuelita. Cómetelos todos...»
La experiencia con esos hongos mágicos la he narrado en La danza de la realidad. Debo confesar que dudé de mi amigo pintor. Tal vez la anciana nunca soñó conmigo; posiblemente Francisco, con la mejor intención, había inventado esa historia. Me costaba creer que alguien pudiera, a través de los sueños, actuar sobre la realidad. Por el contrario, mi amigo Fierro afirmaba que los hongos contenían toda la sabiduría del antiguo México. Los ingería a menudo y no dudaba en dárselos a comer a sus hijas, dos extrañas criaturas de cinco y seis años, con grandes ojos de adulto. Mi sorpresa fue enorme cuando en la mañana misma en que me desperté con los tobillos deshinchados, me llamó por teléfono para decirme: «Anoche, mientras dormía, me visitó la Abuelita y me dijo que te iba a curar... ¿Qué tal amaneciste?».
¿Era una coincidencia? ¿Un acto de telepatía? ¿Podía María Sabina entrar en mis sueños y, desde esa dimensión onírica, curarme? Mi intuición dice que sí, mi razón dice que no. Éste es el motivo por el que no la incluyo en este libro, pues podría no ser más que una ilusión mía. Sin embargo, ilusión o verdad, hasta el día de su muerte, María Sabina apareció en mis sueños –en los momentos difíciles– y siempre me fue de gran utilidad.
La tercera ausente es la cantante chilena Violeta Parra. Su celebridad es tan grande –la han admirado poetas como Pablo Neruda («santa de greda pura»), Nicanor Parra («ave del paraíso terrenal»), Pablo de Rokha («sencillez de subterráneo») y tantos otros– que es muy poco lo que yo puedo revelar de ella. La conocí en París, adonde vino en dos ocasiones. Primero en 1954 (por dos años) y después en 1961 (por tres años). En el primer período, aún no famosa, para ganarse la vida cantó en un pequeño bar del barrio latino, L’Escale. Su sueldo miserable sólo le permitía pagarse un cuarto en un hotel de una estrella y cocinar ahí una modesta comida estilo chileno –carbonada, pastel de choclo, ensalada de tomate con cebolla– que muchas veces compartió con sus seis principales amigos, uno de los cuales era yo. Lo cuenta en su libro Décimas. Autobiografía en versos:
Como lo manda la ley
en todo hay que hacer justicia;
lo cumplo yo con delicia
y aquí voy nombrando a seis
arcángeles, como veis
me abrigan con su amistad,
me brindan conformidad
en ese mundo lejano
y, al ofrecerme sus manos,
se aclara mi oscuridad.
Repito y vuelvo a decir,
cogollito de cilantro
para mi amigo Alejandro,
que me alentara en París
con una flor de alhelí
y una amistosa sonrisa,
su mano fue una delicia
allá en esa vida ausente;
ayer sembraste simiente,
hoy florecen y fructifican.
Violeta Parra cantando en L’Escale de París
Dice que yo la alenté en París, pero fue lo contrario. Su tenacidad y energía me contagiaron. Violeta cantaba desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana, luego se levantaba a las ocho y corría a grabar los cantos chilenos que había recogido de labios de viejas campesinas –«a lo humano y a lo divino»– ya fuera para Chant du Monde o para la Fonoteca Nacional del Museo del Hombre. Yo protesté:
–Pero, Violeta, ¡si no te dan ni un céntimo! ¡Tienes que darte cuenta de que, en nombre de la cultura, te están estafando!
–No soy tonta, sé que me explotan. Sin embargo lo hago con gusto: Francia es un museo. Conservarán para siempre estas canciones. Así habré salvado gran parte del folklore chileno. Para el bien de la música de mi país no me importa trabajar gratis. Es más, me enorgullece. Las cosas sagradas deben existir fuera del poder del dinero.
Violeta me dio una inolvidable lección. Gracias a su ejemplo siempre he leído el Tarot y dado consejos de Psicomagia de forma gratuita.
Cuando regresó a París siete años después, ya era una cantante conocida y respetada en Chile no sólo por su arte sino también por sus valiosas investigaciones del olvidado folklore. Grabó sus propias canciones («Gracias a la vida», entre ellas) para el sello Barclay. Actuó en el escenario central de la fiesta del diario comunista L’Humanité. A pesar de todo ello, siguió siendo una mujer con la apariencia de una humilde campesina; y su cuerpo menudo encerraba un alma de una fuerza sobrehumana... Paseándome con ella por las orillas del Sena, llegamos frente al Palacio del Louvre.
–¡Qué imponente museo! –le dije–. El peso de tantas obras de arte, de tantas grandes civilizaciones, a nosotros, pobres chilenos sin tradición, con chozas de paja en vez de pirámides, con humildes cacharros de greda en lugar de esfinges, nos aplasta.
–Calla –me contestó altiva–: el Louvre es un cementerio y nosotros estamos vivos. La vida es más poderosa que la muerte. A mí, que soy tan pequeña, ese enorme edificio no me asusta. Te prometo que pronto verás ahí dentro una exposición de mis obras...
No supe si considerarla loca o aquejada de una ingenua vanidad. La conocía como cantante no como artista plástica.
Violeta contaba con muy poco dinero. Compró alambre, arpillera barata, lanas de colores, greda, algunos tubos de pintura. Y con esos humildes materiales creó tapices, cántaros, pequeñas esculturas, óleos. Eran sus propias obras y, al mismo tiempo, la expresión de un folklore chileno desaparecido en la realidad pero atesorado en las profundidades del inconsciente de mi amiga. ¡En abril de 1964 Violeta Parra inauguró su gran exposición en el Museo de Artes Decorativas, Pabellón Marsan, del Palacio del Louvre!
Esta increíble mujer me enseñó que, si queremos algo con la totalidad de nuestro ser, acabamos lográndolo. Lo que parece imposible, con paciencia y perseverancia se hace posible.
Francisco González Ledesma, con su hija,
cuando se transformó en Silver Kane
Un ejemplo de esta enorme paciencia-perseverancia me lo ha dado el escritor español Francisco González Ledesma, que, bajo el seudónimo de Silver Kane, escribió más de mil novelitas de cowboys, de 80 cuartillas, para un público popular. Para ganarse la vida, comenzó a producirlas en 1951, con 20 años y a razón de un libro por semana, y terminó en 1981, a los 50 años. Luego, hasta el día de hoy, bajo su verdadero nombre continuó escribiendo lo que a él le gustaba, una literatura policiaca de gran estilo, obteniendo en su país el premio Planeta 1984 y en Francia el premio Mystère 1993 a la mejor novela extranjera.
Durante mucho tiempo, en España no estuvo generalizado el pago de derechos de autor. Los escritores eran considerados casi obreros, recibían un escaso sueldo y debían llegar por la mañana temprano a una oficina donde permanecían trabajando hasta diez horas seguidas. Cuando Francisco, después de escribir guiones para cómics y encargarse de la contabilidad del editor, regresaba a su hogar, se ponía a escribir «un Silver Kane» y, muy tarde en la noche, dedicaba algo de tiempo a lo que en realidad le gustaba: las novelas que podía firmar con su propio nombre. Aparte de todo esto, tenía que documentarse sobre el oeste americano –por honestidad se propuso nunca repetir un tema y basarse siempre en verdades históricas– y prepararse para obtener su título de abogado, cosa que logró. Cuando le pregunté a este titán cómo podía realizar todo aquello, además de casarse y fundar una familia, me contestó: «Durmiendo muy poco, casi nada». Era tal la obligación que tenía de escribir su Silver Kane (si no entregaba las cuartillas a primera hora de los viernes, podía perder el trabajo) que, una noche en que hubo un corte en el fluido eléctrico, subió al tejado y terminó la novela a la luz de la luna.
Estas aventuras de vaqueros –escritas con toda humildad, sin la esperanza de tener lectores cultos, ni con la posibilidad de expresar nada profundo, sabiendo que esas obrillas serían despreciadas por los críticos y que, aparte de darle para subsistir, nunca lo harían rico– se acercan extrañamente a la filosofía zen: «Actuar sin finalidad», «Hacer bien lo que se está haciendo», «No buscar la perfección sino la autenticidad», «Encontrar lo inagotable en el silencio del ego», «Abandonar la voluntad de poder», «Practicar día y noche sin dormir»... Éste es el motivo por el cual cada capítulo lo he encabezado con una cita de Silver Kane. Tienen el mismo lenguaje directo de los koans, una pureza donde el cálculo racional no cabe. Son trágicas y cómicas al mismo tiempo. Exhalan el perfume de la iluminación.
Muchas personas no saben qué son los koan, o conociéndolos no les atribuyen una importancia esencial. Un koan es una pregunta que el maestro zen plantea al discípulo para que la medite, analice y luego dé una respuesta. Este enigma es en esencia absurdo, imposible de contestar de manera lógica. Y precisamente ésa es su finalidad: hacer que nuestro punto de vista individual se abra a lo universal, que comprendamos que el intelecto –palabras, palabras, palabras– no sirve como respuesta... En realidad no vivimos en el mundo, vivimos dentro de un idioma: manejando ideas nos creemos astutos; definiendo las cosas las damos por sabidas o por hechas. Pero, si queremos que nuestra vida cambie, tenemos que lograr una mutación mental, abrir las puertas a la intuición y a las energías creativas, considerar a nuestro inconsciente como un aliado. Hay quienes emplean veinte años en encontrar la solución a un koan. Hay otros que, en vez de buscar una respuesta que englobe todos los aspectos de su ser, mucho más compleja que las palabras del idioma ordinario, identificados con su intelecto, dan una explicación hábil y creen que, gracias a su ingenio, ya se han convertido en maestros zen. Si la respuesta del koan nos deja igual que antes, es que no se ha resuelto nada. Resolver en verdad un koan es pasar por un cataclismo mental que hace derrumbarse nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestro equilibrio moral y que, disgregando cualquier autoconcepto, nos sumerge en el vacío. Vacío que nos gesta, permitiéndonos renacer más libres que antes para ver por primera vez el mundo tal cual es y no como nos enseñaron que era.
En un libro de autoayuda –que por piedad no quiero nombrar–, el escritor, un «iniciado», recibe un koan de una maestra zen: «¿Cómo sacarías a una oca grande de una botella sin romperla ni dañar a la oca?». Ante el desconcierto del hombre, la maestra le da esta hábil respuesta: «La forma más fácil de sacar a la oca sin perjuicio para ella es situando el cuello de la botella en sentido horizontal y colocando fuera un poco de comida. La oca saldrá por su propio pie, entre otras cosas porque nadie ha dicho de qué tamaño es la botella y, por tanto, no tiene sentido imaginar o presuponer que su cuello es estrecho». Esta respuesta sólo sirve para demostrar al discípulo cuán inteligente o tonto es. Pero la misión de los koans no es la de medir la inteligencia o la astucia del discípulo. La maestra trampea permitiéndose imaginar que la botella no tenga cuello. Si así fuera, no podría hablarse de que la oca esté encerrada: el ave entraría y saldría cuando quisiera. En la tradición zen, el discípulo pasa días, meses, quizás años tratando de resolver el enigma. Un día aparece feliz ante su maestro: «¡Resolví por fin el koan!». «¿Cómo?», le pregunta el rôshi [venerable maestro]. El alumno por toda respuesta exclama: «¡La oca salió!». En realidad no se habla de una botella ni de un pájaro reales. Se habla de un principio viviente encerrado en límites inertes. El discípulo se ha liberado de su intelecto, lógica que lo separaba de la realidad, y ha entrado en la vida global donde su ser forma parte del todo... Este escritor «iniciado», creyendo que lo ha comprendido todo, plantea a sus lectores, en estos torpes términos que reproduzco fielmente, uno de los más clásicos koans: «Un monje le dice a su alumno: “Observa querido alumno cuál es el sonido de una palmada”, y acto seguido el anciano maestro da una palmada en el aire. Después, mirando atentamente a su alumno le dice: “Apreciado pupilo: ¿sabrías decirme tú y efectuarme una demostración, sobre el sonido de una palmada efectuada con una sola mano?”». Y en seguida propone una ingenua solución: «Partimos de la base de que es imposible dar una palmada sin utilizar ambas manos, sin embargo, el sonido de una palmada ejecutada con una sola mano es aquel que producen todos los dedos de la mano cuando al replegarse rápidamente y de forma seca chocan con una parte de la palma... Sugiero al lector que haga el gesto como si estuviera tocando una castañuela, podrá observar que se emite un sonido, concretamente el de una palmada dada con una sola mano». Entonces, ¿el «iniciado» quiere decirnos que uno de los dos principales koans de la enseñanza zen sólo sirve para crear castañuelistas? Por haber ofrecido esta ridícula respuesta merecería que un maestro zen, de un sablazo, le cortara las dos manos y le preguntara: «¿Cuál es el sonido de una palmada sin manos?».
Para dar una correcta información de lo que es la lucha por comprender los koans y el cambio benéfico que se obtiene al resolverlos correctamente, he escrito este libro, que resume mis primeros cinco años de meditaciones guiadas por el hombre más honesto que he conocido en mi vida.
Alejandro Jodorowsky
EL MAESTRO Y LAS MAGAS
Para Marianne Costa, maga entre las magas
Mu, mu, mu, mu, mu
Mu, mu, mu, mu, mu
Mu, mu, mu, mu, mu
Mu, mu, mu, mu, mu.
Wumen Huikai (1183-1260)
Habló el buey y dijo mu.
Refrán español que se usa para quienes,
por costumbre, permanecen callados
y cuando dicen algo es una tontería
1
«¡Intelectual, aprende a morir!»
«¿Pero qué infiernos, qué buitres asados, qué hienas pasadas por la parrilla significa esto?»
Cara Dura City, Silver Kane
La última vez que vi al maestro Ejo Takata fue en la modesta casa de una vecindad, en los límites superpoblados de la capital mexicana. Un cuarto y una cocina, no más. Yo iba allí en busca de consuelo, sufriendo por la muerte de mi hijo. El dolor me impidió ver las cajas de cartón que llenaban la mitad del cuarto. El monje se puso a freír un par de pescados. Yo me esperaba un sabio discurso sobre la muerte: «No se nace, no se muere... La vida es una ilusión... Dios da, Dios quita, bendito sea Dios... No pienses en su ausencia, agradece los veinticuatro años con que alegró tu vida... La gota divina regresó al océano original... Su consciencia se ha disuelto en la feliz eternidad...». Todo eso me lo había dicho a mí mismo, pero el consuelo que buscaba en esas frases no calmaba mi corazón. Ejo sólo pronunció una palabra: «Duele», y con una reverencia sirvió los pescados. Comimos en silencio. Comprendí que la vida continuaba, que debía aceptar el dolor, no luchar contra él ni buscar consuelo. Cuando comes, comes; cuando duermes, duermes; cuando duele, duele. Más allá de todo aquello, la unidad de la vida impersonal. Nuestras cenizas han de mezclarse con las del mundo... Entonces le pregunté:
–¿Qué contienen esas cajas?
–Mis cosas –respondió–. Me han prestado este lugar. De un día para otro pueden pedir que me vaya. Aquí estoy bien, ¿por qué no estaría bien en otro lugar?
–Pero, Ejo, en este espacio tan reducido, ¿dónde meditas?
Hizo un gesto de indiferencia y me indicó cualquier rincón. Para meditar no necesitaba un sitio especial. No era el sitio el que otorgaba lo sagrado. Su meditación sacralizaba el lugar que fuera. De todas formas, para él, que había atravesado el espejismo de los vocablos antónimos, la distinción entre sagrado y profano no tenía sentido.
En Estados Unidos, en Francia, en Japón, tuve oportunidad de conocer a otros rôshis, entre ellos al maestro de mi maestro, Mumon Yamada1, un hombre muy pequeño, de una energía leonina, con manos tan bien cuidadas como las de una doncella (las uñas de sus dedos meñiques medían tres centímetros), pero ninguno pudo ocupar en mi corazón el sitio que conquistó Ejo.
Ejo Takata cuando llegó a México
Sé poco de la historia de su vida. Nació en Kobe, Japón, en 1928. A los 9 años inició la práctica del zen en el monasterio Horyuji con el maestro Heikisoken, una máxima autoridad de la escuela Rinzai. Más adelante en Kamakura ingresó, como discípulo directo de Mumon Yamada, en el monasterio Shofukuji que en 1195 fundara Yosai2, el primer monje que importó el budismo zen chino a Japón. La vida que llevan los monjes aspirantes a la iluminación es muy dura. Siempre en grupo, despojados de la intimidad, comen poco y mal, trabajan rudamente, meditan sin cesar. Todos los actos de la vida cotidiana obedecen a un estricto ritual, desde la manera de dormir hasta la de defecar. «El monje debe sentarse derecho, mantener las piernas cubiertas con los bordes de la bata, no mirar ni hacia un lado ni hacia el otro, no hablar con sus vecinos, no rascarse sus partes privadas y excretar con el menor ruido posible y rápido porque otros esperan su turno.» Los monjes Soto zen deben dormir de costado, sobre el lado derecho. Los monjes Rinzai zen, de espaldas. No está permitida ninguna otra postura... Ejo Takata, después de vivir así durante treinta años, en 1967 consideró que los tiempos estaban cambiando, que era inútil preservar la tradición encerrado en un monasterio y decidió salir de Shofukuji para enfrentar el mundo. Su decisión hizo que embarcase hacia Estados Unidos, quería saber por qué los hippies estaban interesados en el zen. Fue recibido con todos los honores en un moderno monasterio de California. Ejo, a los pocos días, huyó de allí. No tenía más que su hábito de monje y un billete de veinte dólares. Se acercó a una gran carretera, y con gestos –pues hablaba un inglés rudimentariopidió que lo llevaran. Lo recogió un camión que transportaba naranjas. Ejo, meditó sobre los perfumados frutos, viajando sin saber hacia dónde. Se durmió, y cuando despertó estaba en la inmensa capital de México.
Por un azar, que me atrevería a llamar milagro, un discípulo de Erich Fromm, célebre psiquiatra que acababa de publicar en colaboración con Daisetz Teitaro Suzuki el libro Budismo zen y psicoanálisis, vio vagar por las calles de esa urbe de más de veinte millones de habitantes a un auténtico monje japonés... Maravillado, detuvo su automóvil, lo invitó a subir y lo llevó como regalo al grupo frommiano.
Mumon Yamada, un buda elegante, maestro de Ejo
Guardando celosamente el secreto de su presencia, lo instalaron en las afueras de la ciudad, en una casita transformada en templo. Meses más tarde, cuando Ejo se dio cuenta de que antes de meditar los psiquiatras ingerían pastillas que les permitían soportar con sonrisa beata las dolorosas horas de inmovilidad, se despidió para siempre de ellos. Por una serie de circunstancias, que he descrito en otro libro, La danza de la realidad, yo había tenido la ocasión de conocer al maestro. Al verlo sin domicilio, le ofrecí mi casa para que la transformara en zendô [lugar para la meditación]. Ahí el monje encontraría sus primeros alumnos honestos: actores, pintores, estudiantes, karatecas, poetas, etc. Todos convencidos de que meditando iban a encontrar la iluminación, es decir, el secreto de la vida eterna. Vida que trascendía a la efímera carne.
Pronto comprendimos que la meditación zen no era un juego. Mantenerse durante horas inmóvil, tratando de vaciar la mente, soportando dolores en las piernas y la espalda, acosados por el aburrimiento, era un trabajo titánico.
Un día, cuando casi habíamos perdido la esperanza de obtener la mítica iluminación, oímos el ronronear de una potente moto que, de forma brusca, frenó frente a la casa. Alguien, dando vigorosos pasos, se dirigió hacia nuestra pequeña sala de meditación. Vimos entrar a un hombre joven, alto, de hombros anchos, brazos musculosos, melena larga y rubia, enfundado en un traje de cuero rojo. Se detuvo frente al maestro y le espetó con un marcado acento norteamericano:
–¡Huiste de nuestro monasterio porque, con tus ojos rasgados, te sentías superior! ¡Crees que la verdad tiene un pasaporte japonés! ¡Sin embargo yo, un «despreciable» occidental, he resuelto todos los koans y vengo aquí a probarlo! ¡Te desafío! ¡Interrógame!
Nosotros, los discípulos, nos quedamos helados. De pronto nos sentimos en una película de vaqueros, donde un asesino reta a otro para ver quién dispara más rápido y certero. Ejo no se inmutó.
–¡Acepto!
Alejandro Jodorowsky jugando
a estar iluminado, cuando conoció a Ejo Takata
Y entonces asistimos a una escena que nos dejó con la boca abierta. Para mí, como para los otros, los koans eran un misterio indescifrable. Cada vez que en algún libro leíamos uno, no comprendíamos absolutamente nada. Sabíamos que los monjes en Japón a veces meditaban sobre una de esas adivinanzas diez, veinte años. Preguntas como: «¿Cuál es la naturaleza de Buda?», y su respuesta: «¡El ciprés en el jardín!», nos desesperaban. El zen no buscaba explicaciones filosóficas; pedía comprensión inmediata, más allá de las palabras... Ese ciprés en el jardín nos derrotaba demostrándonos que, al no comprenderlo, no estábamos iluminados. Cuando le confesé estas angustias a Ejo, me respondió de forma abrupta: «¡Intelectual, aprende a morir!». Por todo aquello, fue para nosotros una conmoción profunda ver a ese agresivo, irrespetuoso y soberbio individuo responder veloz, sin dudar un segundo, a las preguntas del maestro.
Ejo dio un aplauso:
–Éste es el sonido de dos manos, ¿cuál es el sonido de una mano?
El muchacho se sentó con las piernas cruzadas, irguió el tronco y, sin decir una palabra, estiró hacia delante su brazo derecho, alzando la mano abierta.
Ejo le dijo:
–¡Bien! Si oyes el sonido de una mano, pruébalo.
El muchacho, sin una palabra, volvió a alzar su mano.
Ejo continuó:
–¡Bien! Se dice que aquel que escucha el sonido de una mano se convierte en Buda. ¿Cómo lo harás?
El muchacho, sin una palabra, volvió a alzar su mano.
Otra vez Ejo dijo:
–¡Bien!
Mi corazón comenzó a latir con intensidad. Me di cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Sólo una vez antes había sentido algo así: un torero español, el Cordobés, decidió citar al toro quedándose inmóvil como una estatua. La bestia embistió una y otra vez, pasando con sus cuernos a milímetros de su cuerpo, pero éste no cejó. Se formó entre el animal y el hombre una vorágine de energía que pareció ubicarlos en un tiempo y un espacio encantados, «el sitio», donde el error no podía existir... Ese invasor respondía, impasible y bien, a cada acometida de mi maestro. Había tal intensidad entre ellos, que nosotros, los discípulos, nos fuimos disolviendo en la sombra.
Ejo le dijo:
–Después de que te conviertas en cenizas, ¿cómo lo escucharás?
El muchacho volvió a alzar su mano.
Ejo le dijo entonces:
–Que esa sola mano sea cortada por la espada Suimo, la más afilada de todas, ¿es posible?
El visitante, con expresión de suficiencia, le respondió:
–Si es posible, demuéstrame que tú puedes hacerlo.
Ejo insistió:
–¿Por qué la espada Suimo no puede cortar esa mano?
El muchacho sonrió:
–Porque esta mano se extiende por todo el universo.
Ejo se levantó, acercó su rostro al del visitante y le gritó:
–¿Qué es esa sola mano?
Él le respondió, gritando más fuerte aún:
–¡Es el cielo, la tierra, el hombre, la mujer, tú, yo, la hierba, los árboles, las motos, los pollos asados! ¡Todas las cosas son esta mano sola!
Ejo, con gran delicadeza, murmuró:
–Si estás oyendo el sonido de una mano, haz que yo también lo oiga.
El muchacho se levantó, le dio una bofetada y volvió a sentarse...
Ese golpe sonó como un disparo. Quisimos lanzarnos sobre el insolente para molerlo a golpes. El maestro nos contuvo con una sonrisa. Le preguntó al muchacho:
–¿Ahora que has escuchado el sonido de una mano, qué vas a hacer?
El visitante respondió:
–Conducir mi moto, fumar un porro, echar una meada.
El Maestro, con voz apremiante, le dio una orden:
–¡Imita ese sublime sonido de una mano!
El visitante, imitando el ruido de un camión que pasaba en ese momento por la calle, respondió:
–Brooom, broooommm...
El monje lanzó un profundo suspiro, luego le preguntó:
–¿Cuán lejos va a llegar esa sola mano?
El muchacho se inclinó y apoyó su mano en el piso.
–Hasta aquí es lo más lejos que llega.
Ejo Takata lanzó una carcajada y, con un claro gesto, ofreció su lugar al visitante. Éste, con aires de triunfador, se sentó en el sitio del maestro.
–Has resuelto muy bien el koan compuesto por Hakuin Ekaku3.
Lo interrumpió el muchacho exhibiendo su erudición:
–¡Célebre maestro zen japonés, nacido en 1686 y muerto en 1769!
Ejo hizo una reverencia y continuó:
–Ahora que has demostrado tu perfecta iluminación, te pido que expliques a mis intrigados discípulos el significado de tus gestos y palabras... ¿Puedes hacerlo?
–¡Por supuesto que puedo! –respondió con gran orgullo el maestro Peter (así exigió que lo llamáramos)–. Cuando este monje me pide que le pruebe que he oído el sonido de una mano, elimino toda explicación con un gesto que significa «Es lo que es». Cuando me pregunta si voy a ser un Buda, es decir, iluminarme, no caigo en la trampa de la dualidad: «iluminación/no-iluminación». ¡Tonterías! Mi mano alzada dice «Unidad, aquí y ahora». Respecto a convertirme en cenizas, no caigo en la trampa de la «existencia/inexistencia». ¡Si soy, soy aquí, eso es todo! La noción «después de morir» sólo existe cuando uno está vivo... En cuanto a la espada Suimo que todo lo corta, respondo que no hay nada que pueda ser cortado. Si cortas lo que no es, sigues teniendo nada... ¿Por qué no se puede cortar esa mano? Porque al llenar todo el universo elimina toda distinción. Cuando me solicita que le haga oír el sonido de una mano, le doy una bofetada para indicarle que no debe subestimar su propia comprensión del koan... Al pedirme que describa el «sublime» sonido de una mano, me tiende una trampa. La expectación de una experiencia extraordinaria es un obstáculo en el camino de la iluminación. Imitando un ruido real le explico que no hay ninguna diferencia entre ordinario y extraordinario. A la pregunta de qué voy a hacer cuando me ilumine, le respondo detallándole mis actividades cotidianas. ¡Basta de planes para iluminarse en el futuro! Comprendamos que, sin darnos cuenta, siempre hemos estado iluminados. «¿Cuán lejos va a llegar esa mano?» es otra pregunta trampa: la iluminación no se localiza en el espacio.
El visitante, satisfecho de sus propias palabras, se dio una palmada en el vientre y exclamó con vanidosa autoridad:
–¡Aquí, sólo aquí y nada más que aquí!
Viendo tal desparpajo, nosotros esperamos que Ejo expulsara al americano de su sitio. Nos horrorizaba tener que aceptar como maestro a tal energúmeno. Pero no, Ejo continuó sentado frente a él en actitud de discípulo. Sonriendo, le dijo:
–En el sistema de Hakuin hay dos koans que son más importantes que todos los otros. Has resuelto el primero de forma perfecta, quiero ver ahora si eres capaz de resolver el segundo...
Con el rostro invadido por una vanidosa expresión, el americano exclamó:
–¡Por supuesto!, es la pregunta sobre la naturaleza del perro.
–Exacto, la pregunta sobre la naturaleza del perro a la que Joshu respondió.
Peter interrumpió otra vez, poniéndose a recitar a toda velocidad:
–Joshu, figura central del zen chino, nació en el año 778 y comenzó muy joven a estudiar con el maestro Nansen4. Cuando Nansen murió, Joshu tenía 57 años. Se quedó en ese monasterio honrando la memoria de su maestro durante tres años más. Luego partió en busca de la verdad. Viajó durante veinte años. A los 80, fijó su residencia en su aldea nativa en la provincia de Jo. Allí enseñó hasta que murió con 119 años...
–¡Estupenda erudición! –exclamó Ejo. Luego nos miró y exigió–: ¡Aplaudan!
Me sumé a mis compañeros, aplaudiendo con envidia. El maestro Peter se puso de pie y nos saludó haciendo varias orgullosas reverencias.
–Veamos –le dijo Ejo–: un monje pregunta al maestro Joshu «¿Tiene un perro la naturaleza de Buda?». Joshu responde «Mu». ¿Qué puedes decir tú?
Peter fue incorporándose mientras murmuraba:
–Mu en japonés significa: «no, inexistencia, vacío». También es un árbol, un ladrido, en fin... –ya de pie, frente a Takata, gritó tan fuerte que las ventanas se estremecieron–: «¡MU!».
Comenzó un nuevo duelo de preguntas y respuestas.
–Dame las pruebas de ese Mu.
–¡MU!
–Si es así, ¿de qué manera te iluminarás?
–¡MU!
–Bien, entonces, después de que te incineren, ¿cómo será ese Mu?
–¡MU!
Los gritos del gringo se hacían cada vez más intensos. Takata, por el contrario, preguntaba cada vez con un tono más respetuoso. Poco a poco se humillaba ante ese exaltado que encontraba al instante las respuestas correctas. Temí que el diálogo continuase así durante horas. Pero hubo un ligero cambio. Las repuestas se hicieron más largas.
–En otra ocasión, cuando le preguntaron a Joshu si un perro tenía la naturaleza de Buda, respondió «¡Sí!». ¿Qué piensas de aquello?
–Incluso si Joshu dice que un perro tiene la naturaleza de Buda, yo simplemente gritaré «¡Mu!» con todas mis fuerzas.
–¡Muy bien! Ahora, dime: ¿cómo trabaja tu iluminación con el Mu?
Peter se levantó y dio unos cuantos pasos diciendo:
–Cuando es necesario ir, voy –luego, regresó a su sitio y se sentó–. Cuando es necesario sentarse, me siento.
–¡Muy bien! Ahora explica la diferencia entre el estado de Mu y el estado de ignorancia.
–Tomé mi moto y desde aquí me fui al Paseo de la Reforma, desde allí caminé hasta el Palacio de Gobierno. Luego, regresé al Paseo de la Reforma, tomé mi moto y volví por el mismo camino hasta aquí...
Esta respuesta nos dejó a todos perplejos. El gringo nos miró con aire de perdonavidas:
–El japonés ha querido que le explique la diferencia entre iluminación y no-iluminación. En mi descripción de un viaje comenzando en un sitio y regresando al mismo punto, rechacé la distinción entre sagrado y mundano.
Lo ingenioso de su respuesta nos obligó, muy a nuestro pesar, a admirarlo.
–Muy bien –dijo Ejo con una sonrisa que me pareció aduladora–, ¿cómo es el origen de Mu?
–¡No hay cielo, no hay tierra, ni montañas ni ríos, ni árboles ni plantas, ni peras ni manzanas! ¡No hay nada, ni yo ni ningún otro! ¡Incluso estas palabras son nada! ¡Mu!
Ese Mu fue tan fuerte que los perros de la vecindad se pusieron a ladrar. A partir de aquel momento el diálogo adquirió más y más velocidad.
–¡Entonces, dame tu Mu!
–¡Toma! –Peter colocó en las manos de Takata un cigarrillo de marihuana.
–¿Cuál es la altura de tu Mu?
–Mido un metro ochenta y dos.
–Di tu Mu tan simplemente que un niño pueda comprenderlo y ponerlo en práctica.
–Arrorró... –musitó Peter como si estuviera haciendo dormir a un niño.
–¿Cuál es la distinción entre Mu y Todo?
–Si tú eres Todo, yo soy Mu. Si eres Mu, soy Todo.
–Muéstrame diferentes Mu.
–Cuando como, cuando bebo, cuando fumo, cuando fornico, cuando duermo, cuando bailo, cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando cago, cuando canta un pájaro, cuando ladra un perro: ¡Mu!, ¡Mu!, ¡Mu!, ¡Mu!, ¡Mu!, ¡Mu! ¡Mu!, ¡Mu!, ¡Mu!, ¡Mu!, ¡Mu!
Los gritos se hicieron atronadores. Un verdadero escándalo. Parecía que el poseso nunca iba a cesar de repetir su sílaba. Ejo, levantándose de un salto, tomó su bastón y, emitiendo el impresionante grito zen kuatsu!, comenzó a apalearlo. El maestro Peter, furioso, se arrojó contra él. Ejo, utilizó sus conocimientos de judo, que hasta ahora había mantenido ocultos, y con una rápida llave lo lanzó de espaldas al suelo. Luego, puso un pie en su garganta, inmovilizándolo.
–¡Vamos a ver si tu iluminación supera al fuego!
Mientras arrastraba brutalmente hacia la calle al gringo, agarró una lámpara.
En el barrio, frecuentemente había apagones de electricidad. Cuando sucedía esto, usábamos velas y un par de lámparas de petróleo. Ejo, ante el acobardado visitante, vació el petróleo sobre la motocicleta. Prendió un encendedor. El gringo quiso levantarse, gritando:
–¡Nooo!
Ejo, de un certero puntapié en el pecho, lo tiró otra vez de espaldas.
–¡Quieto!, aquí tienes otro koan: «¿Iluminación o motocicleta?». Si respondes «iluminación», la incendio. Si respondes «motocicleta», te vas en ella. Pero antes me entregas ese libro que has aprendido de memoria...
El maestro Peter pareció desmoronarse. Murmuró con un tono lastimero «Motocicleta»... Se levantó y, arrastrando los pies, fue a abrir una caja que llevaba en la parte posterior del vehículo. Extrajo de ella un libro de tapas rojas que entregó al que, otra vez, considerábamos nuestro maestro. Ejo leyó el título: The sound of the one hand: 281 zen koans with answers5, y luego gritó al vencido:
–¡Tramposo, aprende a ser lo que eres!
El rostro del visitante enrojeció. Se arrodilló ante el monje, apoyó sus manos en el suelo y humildemente imploró:
–Por favor, maestro.
Ejo, con su bastón plano, le dio tres golpes en el omóplato izquierdo y tres en el derecho, seis impactos sobre la piel roja que resonaron como disparos, luego alzó una mano abierta.
El americano se puso de pie. Pareció haber comprendido algo esencial. Suspiró:
–Gracias, sensei [maestro].
Y se alejó para siempre en su poderosa moto.
2
El secreto de los koans
«Si hay una huella, la encontraré aunque sea en el fondo de un pozo.»
El guardaespaldas, Silver Kane
Cuando Ejo Takata visitó mi casa para elegir el espacio donde iba a impartir su enseñanza, con mucho orgullo le mostré mi biblioteca. Desde niño yo había vivido rodeado de libros, a los que amaba tanto como a mis gatos. Tenía una abundante colección dedicada al zen en inglés, italiano, francés y español. El monje les concedió una simple mirada, abrió su abanico y, agitándolo con rapidez, se abanicó. Luego salió del cuarto sin decir una palabra. Me teñí de rubor. Con ese breve gesto el maestro me había hecho consciente de que mi erudición ocultaba una ausencia de verdadero saber. Las palabras indicaban el camino de la verdad pero no la eran. «Cuando se caza al pez, la red deja de ser necesaria.»
A pesar de esto, el día en que el misterioso libro del americano había sido lanzado por Ejo a la basura, yo, aprovechando la caída de la noche, escarbé entre los desperdicios y lo recuperé. Me sentí ladrón, pero no traidor. Forrándolo con papel negro, lo disimulé entre mis abundantes volúmenes, sin permitirme abrirlo.
Pasó el tiempo. Gracias a la ayuda de la embajada de Japón, Ejo pudo instalar un pequeño zendô cerca del barrio universitario. Después de cinco años de levantarme a las seis de la mañana, y atravesar las atascadas calles –lo que me tomaba no menos de una hora– para ir a meditar dos sesiones de cuarenta minutos cada una, llegué a la conclusión de que mi camino no era el de ser monje. Todas mis ilusiones se volcaban en la creación teatral. Sin embargo, las enseñanzas de Takata –ser y no parecer, vivir sin adornos, las palabras describen al mundo pero no son el mundo, recitar una doctrina no es experimentarla– cambiaron mi visión del espectáculo. Para presentar Zaratustra, inspirada en la obra de Nietzsche, eliminé la escenografía, vacié el escenario de sus cortinas, cuerdas y objetos, hice pintar de blanco las paredes desnudas. Desafiando a la censura, los actores, hombres y mujeres, se desnudaron después de recitar un fragmento del Evangelio según Tomás: «Los discípulos le preguntaron: “¿Cuándo te nos serás revelado y cuándo podremos verte?”. Y dijo Jesús: “Cuando os despojéis de vuestros ropajes sin avergonzaros y cuando toméis vuestras prendas y las coloquéis debajo de vuestros pies como lo haría un niño y las piséis, entonces podréis contemplar al Hijo del Ser Viviente y perderéis el temor”».
Al constatar que la obra era un éxito –de martes a domingo las entradas se agotaban– le propuse a Ejo, sin muchas esperanzas, que meditara ante el público durante el transcurso del espectáculo. Para mi sorpresa, el maestro accedió. Llegó puntualmente, se sentó a un lado del escenario y meditó sin moverse durante dos horas. El contraste entre los actores desnudos recitando un texto y el monje silencioso envuelto en su hábito sagrado fue conmovedor. Zaratustra duró año y medio. Después de la última representación, Ejo me dijo:
–Al dejarme participar en tu obra permitiste que miles de mexicanos conocieran la meditación zen. ¿Cómo te lo puedo agradecer?
Jodorowsky con Takata durante la representación de Zaratustra (México, 1976)
El maestro meditando durante
dos horas sobre el escenario, en Zaratustra
Hice una reverencia y con la cabeza inclinada para ocultar mi bochorno le contesté:
–Tengo escondido el libro que te entregó el americano. Muero de curiosidad por leerlo. Si lo hago, ¿considerarías que te traiciono?
Ejo lanzó una carcajada.
–¡Vamos a leerlo juntos y a comentarlo! –luego me contó la historia del misterioso volumen–. Ese texto, el Gendai Sojizen Hyoron, revelado por un misterioso enemigo en 1916, provocó entre los monjes un sordo escándalo. En la escuela Rinzai, los koans y sus respuestas habían sido secretamente transmitidos de maestro a alumno, durante varias generaciones, en un cuaderno al parecer escrito por Hakuin, el creador del sistema. La revelación de estos secretos enfureció a muchos maestros de la época. Hicieron todo lo posible para sepultar los ejemplares. Pero alguien guardó uno, que pasó de mano en mano, hasta que, a mediados de los años sesenta, una fotocopia de éste comenzó a circular traducido al inglés y comentado por un erudito: Yoel Hoffmann. Cuando visité el monasterio en California me di cuenta de que muchos monjes imitaban como si fuesen loros las frases y los actos del tratado. Por eso huí de ese lugar. Conocer una respuesta no es poseerla.
Y así fue como empezó una nueva etapa en mi vida. Ejo me propuso que nos viéramos una vez por semana, a las doce de la noche. Eligió esa hora porque a partir de aquel momento se iba gestando el día. Así lo hicimos: nuestras conversaciones comenzaban en la oscuridad y terminaban con la luz del alba. Cada koan era un inmenso desafío. No sólo debía descifrar las adivinanzas que proponían los maestros, sino también las incomprensibles respuestas de sus discípulos. Aquello sumergía a mi razón en un estado de agonía. Estaba obligado a concentrar todas las energías para abrir una puerta en el muro del absurdo callejón sin salida. ¿Hacer o no hacer? ¿Obedecer al intelecto o a la intuición? ¿Elegir esto o lo otro? ¿Confiar en los demás o en mí mismo? Viéndome dudar así, Ejo citó unas palabras de Hakuin: «Si investigas sin cesar un koan, en una completa concentración, tu imagen de ti mismo será destruida. Frente a ti se extenderá un abismo vacío sin un sitio donde apoyar los pies. Enfrentarás a la muerte. Sentirás que en tu pecho arde una hoguera. Y de pronto serás sólo uno, tú y el koan, lejos del cuerpo y de la mente. Irás lejos. Penetrarás sin error en la fuente esencial de tu propia naturaleza».
Ejo se abanicó unos instantes y luego, con una amplia sonrisa, comentó:
–El maestro Rinzai6 dijo: «Todas las escrituras sagradas son sólo papel para limpiarse el culo». Los koans no se resuelven con palabras.
Yo, que había empleado la mayor parte de mis ocios en leer, obteniendo de los libros un goce inefable, protesté:
–Un momento, Ejo, dices que los koans no se resuelven con palabras, pero estoy seguro de que hay palabras que los anulan. El veneno de la cobra puede servir de antídoto a su propia mordedura. Creo que la mente es capaz de crear un servicio de limpieza que con una frase luminosa, poética, invalide a la pregunta incontestable.
Ejo se puso a reír.
–Si dices esto es porque te sientes capaz de hacerlo. Confundes Poesía con Verdad. Acepto el reto. Responde al koan que viene en el libro tras «El sonido de una mano» y «Mu»: «¿Cómo era tu rostro original antes de que nacieras?».
Me concentré intensamente, quise responderle: «Era igual al que tendré después de que me muera», pero sentí que caía en la trampa admitiendo los conceptos de nacimiento y de muerte, aceptando que fuera de esta realidad se tenía un rostro, una forma individual de existencia. Exclamé:
–¡No lo sé, en aquel entonces no tenía espejo!
Ejo volvió a reír.
–Muy ingenioso. Es verdad que con esa exclamación anulas la pregunta, pero ¿de qué te sirve? Sigues prisionero del tener o no tener. No puedes verlo, pero aceptas, a pesar de escapar de la dualidad «lo visto/el que ve», que hay un yo original. Basas tus palabras en una creencia y no en una vivencia... En la respuesta tradicional, anotada en el libro, el discípulo, sin decir una palabra, se levanta y apoya las dos manos en su pecho. ¿Qué me dices?
–Me parece que con su gesto está diciendo «No hay antes ni después, soy yo, aquí, ahora, es todo lo que sé. La pregunta que me hacéis no tiene respuesta».
–No has profundizado bastante. El discípulo no está diciendo nada. Se ha replegado en sí mismo, inmovilizado su intelecto, desprendido de sus ilusiones y esperanzas. Siente que el «aquí» se extiende y alcanza las dimensiones del universo, que el «ahora» absorbe la totalidad del tiempo y se hace eterno, que el yo individual se disuelve en el cosmos. Ha cesado de autodefinirse, de creerse dueño de su cuerpo, de emitir juicios, de identificarse con sus conceptos como si fueran cosas, de dejarse arrastrar por un torrente de emociones y deseos, comprendiendo que la realidad no es aquello que piensa o espera de ella... El discípulo para responder se levanta, indicando que al aceptar su vacuidad, la meditación no le es necesaria porque no es el fin, sino un medio. Confundir zazen [meditación sedente] con iluminación, es un error.
Me puse de pie, apoyé las manos en mi pecho e hice una reverencia. Ejo, sonriendo, fue a la cocina y volvió con dos tazas de té verde. Le dije, sonriendo también: