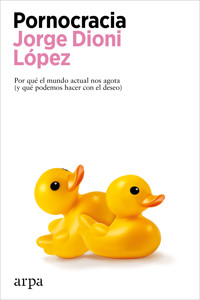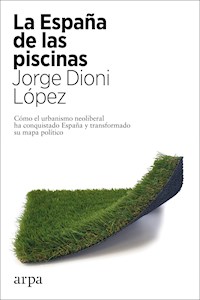Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un impresionante análisis de los problemas y desafíos de la ciudad contemporánea: el muchismo, la especulación, la gentrificación, la privatización, la contaminación, el turismo, etc. ¿Por qué se va la gente de las ciudades? Porque la echan. Una multitud de factores, desde el precio de la vivienda hasta los efectos del turismo, empujan a las personas a abandonar los espacios urbanos concentrados. Poco a poco, las ciudades se vacían y envejecen. Lo extraño es que no lo notamos, porque el flujo constante de personas nos hace sentir que todo está lleno, en especial los centros históricos, reconvertidos en parques temáticos. El rentismo ha sustituido a la producción. La ciudad se ha convertido en un tablero de Monopoly que expulsa a los que no pueden pagar. ¿Por qué apostar por los habitantes de clase media cuando la especulación, el turismo o el consumo desaforado en domingo resultan más provechosos? Las ciudades ya no anhelan construir el futuro; buscan rentabilidad. Tras el éxito de su primer libro, La España de las piscinas, Jorge Dioni López se centra en los problemas de la ciudad contemporánea y vuelve a plantear los efectos ideológicos del urbanismo. El malestar de las ciudades es una lectura extraordinaria, a la altura de las grandes obras de la sociología urbana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL MALESTAR DE LAS CIUDADES
© del texto: Jorge Dioni López, 2023
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: mayo de 2023
ISBN: 978-84-19558-17-6
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna JuvéMaquetación: Compaginem Llibres, S. L.Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 6508034 Barcelonaarpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Jorge Dioni López
EL MALESTARDE LAS CIUDADES
SUMARIO
INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES UNA CIUDAD?
PRIMERA PARTE. LA CIUDAD ABIERTA Y SUS ENEMIGOS
1 La conquista del espacio
2 Privatización: el robo de las gradas
3 Financiarización: los señores de la tierra
4 Turistificación: todo el año es San Fermín
5 Gentrificación: aquí vivía gente
6 Rentismo: gente de desorden
7 Desarrollismo: se pueden tener criados
8 El regreso de las murallas
SEGUNDA PARTE. LA LARGA MARCHA
9 La ciudad de los promotores
10 I love NY
11 ¡Propietarios del mundo, uníos!
12 Un Singapur en el Támesis
13 Los años del descubrimiento
14 Queremos un Calatrava
15 Los detroits del turismo
16 Las ciudades cansadas
EPÍLOGO. CERRAR LA PUERTA
LECTURAS
AGRADECIMIENTOS
A mis padres.Gracias.
«Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro; era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Rávena y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto, que es múltiple sin desorden; ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas (lo sé) lo impresiona por bella; lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinase una inteligencia inmortal.Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente, lo ciega y lo renueva esa revelación, la Ciudad».
Historia del guerrero y la cautiva, JORGE LUIS BORGES
«Cada ciudad es una reunión de emigrados y errabundos, la cuna de todos los apátridas. Allí nacieron, al parecer, los metales y el arte de la flauta. A menudo, Dios castiga a las ciudades: Enoc, con el Diluvio; Sodoma y Gomorra, con una lluvia de fuego; y Jericó, con un toque de trompeta. Porque la ciudad es el recurso que halló el hombre para escapar al proyecto de Dios».
14 de julio, ÉRIC VUILLARD
«La ciudad está allí y esto es zona agrícola. Cuánto se puede pagar hoy esta tierra, 300, 500, 1.000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros. El 5.000 % de beneficio. Este es el oro hoy en día. ¿Quién te lo da?, ¿el comercio, la industria?, ¿el futuro industrial del sur? Invierte dos duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo. Acabas con un infarto. Así, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono».
Las manos sobre la ciudad, ROSI, LA CAPRIA Y FORCELLA
«Antes fabricábamos mercancías. Nos dejaban vivir para consumirlas. El gran cambio es que ya no fabricamos mercancías. Somos la mercancía. Somos, por tanto, el beneficio. Lo que se ahorran en nosotros es el beneficio.Nuestras necesidades son el beneficio. Nuestra salud, nuestra casa, nuestra comida, nuestra ropa es el beneficio.Pasar a ser mercancía lo cambia todo. Cambia, incluso, nuestra alma. Ahora que carecemos de identidad, salvo la de ser una mercancía, estamos repletos de identidades ocupando ese vacío».
Los domingos, GUILLEM MARTÍNEZ
INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES UNA CIUDAD?
«Desde Queronea, hay veinte estadios a Panopea, ciudad de los fócidos, si uno puede dar el nombre de ciudad a la que no posee ningún edificio de gobierno, ningún gimnasio, ningún teatro, ningún ágora, en donde no hay agua que descienda a ninguna fuente».
Pausanias, Viaje a la Arcadia
Este libro nace de una pregunta: ¿por qué la gente deja las ciudades? Durante la promoción de La España de las piscinas, me la hicieron en varias ocasiones e incluso de forma personal. Recuerdo un programa de radio en el que un tertuliano dijo, casi gritando, «que no vuelvan, que se queden allí con su piscina, sus coches y su colegio concertado». «No es una cuestión de voluntad», respondí cuando se calló. Por el precio de la hipoteca media donde vivo, creo que quizá podría conseguir una habitación en Madrid. Nada más. Ni siquiera los cuartos de basuras reformados con el váter junto al fregadero que salen en El Zulista.
De haber tenido tiempo, habría explicado que tampoco creo que las personas tengamos esa capacidad de elegir, aunque soy consciente de que la voluntad personal es la base ideológica de nuestra sociedad. Probablemente, derivada de la primacía de la propiedad privada individual. El Secreto es el libro político de nuestro tiempo y «ser uno mismo» es el principal oficio de nuestras vidas. Nos construimos con una fe parecida a la religiosa: autoayuda, autoficción, autopromoción, autoexplotación, autocuidado. Quizá, la introspección ha sido nuestra manera de reencantar el mundo.
Esta pasión hace que no nos demos cuenta de que todos los mensajes que comienzan por la primera persona tienen como efecto desvincular esos sucesos del contexto, que es donde tienen sentido. Por eso, nos cansamos tanto al dárselo. Hemos asumido muchas competencias individuales en las últimas décadas, desde la moral a la muerte pasando por el amor. Es lógico que el género que muestra el espíritu de la época sea la autoficción. La intimidad, el espacio privado individual, se reduce al mismo ritmo que el espacio público colectivo, la ciudad. La línea narrativa hace que los hechos adquieran coherencia y se muestren como inevitables porque podemos proporcionar una explicación. Es la tentación de dibujar la diana en el lugar al que ha ido la flecha para manifestar una voluntad a posteriori que minimice la participación de todo el contexto económico o social y el factor clave: el azar.
La narración une la línea de puntos vitales en un dibujo que, como en un cuento de Borges, deja de ser un paisaje para convertirse en un retrato. Somos eso. Debemos defender cada rasgo. Se trata de sustituir la voluntad de Dios por la voluntad del yo. Del ecosistema al egosistema. Me confieso incapaz de justificar muchas de mis decisiones que, en realidad, no lo fueron nunca. Vivir donde vivo, por ejemplo. Sucedieron. Creo que una de las claves de la tranquilidad es aceptar que no lo controlamos todo y otra, más importante, no dar la chapa al resto de la gente elogiando las cosas que nos han pasado para disimular esa ausencia de poder.
El último piso en el que viví de alquiler estaba situado en la calle Consell de Cent, en el ensanche de Barcelona, a dos calles de mi trabajo en el diario Sport. Eran setenta metros cuadrados, un segundo con ascensor, a los que no se podía poner ninguna pega. Luminoso, bien cuidado, sin ruidos. Me costaba 70.000 pesetas y, en 1999, a casi todo el mundo a mi alrededor le parecía una locura pagar esa cantidad por un alquiler. Hablamos de unos 450 euros. Con los diversos complementos, cobraba casi 200.000 pesetas, unos 1.200 euros. El alquiler era el 35 % de mi sueldo, otra locura para todo el mundo, a pesar de que es el máximo recomendable. En esos años, el porcentaje medio era del 28 %. Hoy puede llegar a ser el doble. Por ahí se va la clase media.
El administrador, traje y corbata azul oscuro pinzada con un alfiler, me atendió en un piso de la parte alta de Barcelona. Tenía ese ligero encorvamiento de la gente que se ha pasado la vida leyendo y escribiendo. Las paredes de su despacho estaban llenas de libros casi idénticos que ascendían hasta el techo, supongo que era legislación encuadernada. Gente de orden, Brigada Aranzadi. Para firmar, creo que llevé el contrato, las dos últimas nóminas y un mes de fianza. No lo miró mucho. Completó mis datos en el formulario con su máquina de escribir, me dio una copia y nos despedimos con un apretón de manos. Cada mes ingresaba el alquiler y él me enviaba el recibo. Cuando le comuniqué que dejaba el piso porque tenía que irme a Madrid, se lamentó. «Es una pena, era usted un buen inquilino». «Es por amor», le dije. Me deseó suerte. La he tenido.
En la actualidad, un piso en el mismo edificio se alquila por casi 1.200 euros, la totalidad de mi sueldo en el año 1999. Es decir, casi el triple. Ya no lo podría pagar. Ni yo ni ningún redactor del diario en el que trabajaba, a los que no han triplicado el sueldo en estos años. De hecho, buena parte de mis antiguos compañeros sufrieron un ERE en vísperas de Navidad en el año 2017. La lista con las personas afectadas se leyó en la calle a voz en grito, una escena de Ken Loach. El director de ese ERE se adhirió posteriormente al proceso soberanista y defendía en numerosas tertulias y artículos que se iba a construir un estado social que mejoraría la vida de todo el mundo. El cinismo es el material del que está hecho el siglo XXI. Las condiciones laborales del periodismo han ido precarizándose y el contrato fijo que yo tenía es una especie en extinción. Lo conseguí gracias a la actuación del Sindicat de Periodistes de Catalunya. Si queréis vivir como vuestros padres, no dejéis de salir por ahí ni busquéis una epifanía en los campos de Castilla. Sindicaos.
El piso lo puede alquilar, por ejemplo, una pareja con trabajo estable o apoyo familiar y una opción para no pasar apuros sería dedicar el cuarto en el que acogía a mi amigo Miguel Ángel a alquiler turístico u ocasional. Por ejemplo, para las ferias como el Mobile World Congress. En el caso de tener descendencia, tendrían que pensar en buscar otra cosa. Seguramente, fuera de la ciudad. La Barcelona de las piscinas no está en su término municipal, sino en la provincia. Por eso, cuesta verla.
La periferia es un lugar cada vez más extenso y del que es complicado hacerse una idea. Durante la promoción de las piscinas, me he encontrado con otro fenómeno: mucha gente desconocía el país que se había construido. Todo el mundo tenía la idea de que había mucha obra nueva, que había amigos que se habían ido a vivir allí, pero no existía la visión general de los más de cinco millones y pico de viviendas ni del cambio que han provocado y provocarán. Hemos tenido una gran migración generacional, como la del campo a la ciudad de los años sesenta. Al analizar los resultados electorales, se habla de todo lo que no es espacio urbano como rural, olvidando esa marea de casas de baja densidad que, poco a poco, han crecido en los pueblos cercanos a las ciudades porque el suelo es más barato y las carreteras son buenas. A media hora del centro. Cuesta hacerse una idea porque no tenemos conciencia del espacio. Vamos de un lugar a otro, según las indicaciones de la aplicación y no necesitamos trazar la ruta ni mirar un mapa.
Pero la huida de las ciudades se produce en un contexto más amplio. No es un problema aislado, sino un síntoma dentro de otros fenómenos urbanos: turismo, desahucios, alquiler, pequeño comercio, despilfarro en grandes obras, contaminación o privatización. Es interesante ver el mapa y pensar que todo forma parte de un modelo general que se aplica sobre el espacio, que es el centro del conflicto humano desde que dejamos de ser nómadas.
Ese es el tema de este libro. Tardé en llegar. Primero, comencé interesándome por los centros comerciales, espacios que suelen ser caricaturizados de forma desdeñosa pese a que son uno de los lugares fundamentales de nuestras sociedades. De hecho, fue un mensaje bastante despectivo el que me puso en marcha. Creo que usaba la palabra corral. Mi primera idea era defender que no son «no lugares», como los definió Marc Augé, sino espacios llenos de experiencias y sentido. De hecho, su desaparición en Estados Unidos está dejando un hueco clave, además de una inevitable nostalgia. Para una generación, es su plaza, sus futbolines, su descampado. Es su espacio de socialización. Para otra, es un punto de contacto, el espacio colectivo más importante de su zona. Privado, claro, y centrado en el consumo. Esas son otras cuestiones interesantes; pero, como sucedía con la dispersión urbana, ventilar un tema desde la superioridad moral no parece buena idea. Sobre todo, si después, por ejemplo, se va a pedir el voto.
Sucede lo mismo con el turismo, mi segundo punto de interés. Es una actividad que tiene pocos defensores y suele ser sinónimo de vulgaridad. Es una experiencia no auténtica, capital cultural depreciado, como todo lo que tiene que ver con la gente que vive de su trabajo. La historia, siempre contada desde arriba, nos ha enseñado a despreciarnos. Donde hay turistas, se come caro y mal. Hay que evitar los lugares donde van. Lo estropean todo. ¿Por qué la tercera persona? ¿Qué somos cuando vamos de vacaciones?, ¿sagaces etnógrafos?, ¿intrépidos viajeros? Esta última es una palabra que suele tener más incertidumbres de las que estamos dispuestos a aceptar, como no saber exactamente dónde se va, qué hay allá y, sobre todo, si vamos a volver. Cabe tener en cuenta esto al pensar en quiénes iban en los primeros barcos y la «labor civilizatoria» de los descubrimientos. Todos somos turistas. Todos somos del montón. Quizá lo rechazamos porque el concepto nos sitúa en un conjunto demasiado amplio cuando la ideología más extendida nos pide que seamos especiales, que encontremos nuestro camino, pero ir a un destino único no suele ser fácil. Ser uno mismo no solo es trabajoso, sino que suele ser caro y estresante, porque es una construcción infinita.
Tanto el centro comercial como el turismo son conceptos que nos remiten al protagonista del siglo XX: la clase media, otro conjunto demasiado amplio y con poco encanto. Quizá, la clave está en esos dos ámbitos. Somos clase trabajadora cuando trabajamos y ganamos capital, y clase media cuando descansamos y lo gastamos. Lógicamente, nos gusta más el segundo papel y tanto la tecnología como el modelo social permiten que esta dualidad se reproduzca constantemente. Nos facilita ese desplazamiento físico y psicológico: tener otros horarios, realizar otras actividades, ser otro. Podemos ponernos una máscara o quitarnos la que llevamos. Tanto da. Trabajador y turista son dos estados mentales que conviven provocando esa sensación de cansancio y, en ocasiones, hastío: tienes que producir, pero tienes que disfrutar, pero tienes que producir, pero tienes que disfrutar.
Llegué a la conclusión de que no podía hablar de todo lo anterior sin su contexto: la ciudad, lo que me llevó a la pregunta inicial. ¿Por qué se va la gente de las ciudades? Porque la echan. Una multitud de factores, desde el precio a la financiación pasando por las comunicaciones, insta a las personas a dejar los espacios urbanos concentrados y establecerse en los dispersos. Hay varias generaciones, entre los casi cuarenta y los cincuenta y pico, que se han marchado de las ciudades y, con ellos, sus hijos. Es la gran marcha EGB. La masificación del turismo nos impide ver que las ciudades están en un proceso de despoblación y envejecimiento. La estructura de población urbana más habitual es el señor Barriga, con más gente jubilada que adolescentes o niños.
Cuando explico esto, suele haber bastante incredulidad porque hay una contradicción con la experiencia: todo está lleno. Presentar las cifras del censo no funciona porque dato no mata relato. «¡Pero si hay calles por las que no se puede pasar!», me responden, no hay sitio en las terrazas ni entradas para conciertos. Es movimiento. La ciudad no es un lugar para vivir o, por lo menos, ya no es la actividad más importante. Es un espacio económico que necesita movimiento constante, propio y ajeno. Necesita que reproduzcamos esa dualidad entre trabajador y turista en nuestra ciudad o en otra. Todo está lleno, pero es gente de paso. Otra respuesta es el crecimiento urbano: cómo va a haber la misma cantidad de gente si no se dejan de hacer pisos. Se construyen viviendas que no son para vivir porque son apuntes contables, productos de inversión. Ni revolución digital ni transación energética: el sector inmobiliario es el que ha movido más capital. La ciudad crece, pero se acumula para incrementar la tasa de valor, como el gas en el otoño de 2022. Las ciudades envejecen, lo que provoca esa sensación de que lo mejor ya sucedió, los buenos tiempos pasaron, el terreno adecuado para que venga alguien a decir que va a resucitar ese momento. El éxito del discurso tiene más posibilidades cuando el urbanismo ha agrupado generacionalmente a las personas.
Todo esto provoca un cambio en el propio concepto y esa es la pregunta clave: qué es una ciudad. Un lugar donde vive gente. A esa definición, podríamos añadir matices de cantidad, tiempo o espacio. Por ejemplo, mucha gente en poco sitio durante bastante tiempo. Densidad. Y haciendo cosas, claro. Es decir, un lugar donde la gente hace su vida. También se queda corta. En esa definición, encajarían las colonias fabriles o los monasterios, cuyo origen está precisamente en la huida de las ciudades. Primero, por las persecuciones; después, por su ausencia. Tras la declaración del cristianismo como religión oficial, los muy convencidos ya no tenían el camino del martirio y buscaron el retiro en el desierto, como había hecho Cristo. En la Tebaida egipcia, llegó a haber más gente que en Alejandría o la propia Roma, así que la cantidad quizá no es un criterio.
Tengo un amigo que dice que una ciudad es un lugar donde puedes tener una doble vida sin que nadie se entere. Ed Gain, natural de Plainfield (Wisconsin) e inspirador de varios personajes, como Norman Bates (Psicosis), Leatherface (La matanza de Texas) o Buffalo Bill (El silencio de los corderos), parece impugnar esta teoría, pero Jeff Dahmer, Ted Bundy, Gary Ridgway y tantos otros nos invitan a pensar lo contrario. La ciudad es un espacio lo bastante grande y heterogéneo como para llevar una doble vida y, claro, para que nadie te eche de menos si te matan. Es el lugar donde no te encuentras a tu ex o te puedes reinventar en otro barrio. Una ciudad es anonimato. En ocasiones, también soledad. No se puede tener todo.
Mucha gente en poco sitio durante bastante tiempo y que no se conoce. Mejor dicho, que no establece necesariamente unos lazos fuertes porque sus motivos y sus expectativas son diferentes. Esto es, por ejemplo, una diferencia clave frente a la congregación del Palmar de Troya, donde sí hay un elemento previo de cohesión. La ciudad congrega a gente que no se conoce. Es decir, reúne personas, oficios, familias, lenguas, creencias, miedos, rutinas y expectativas. La acumulación de fuerza económica, técnica, demográfica, militar, simbólica o artística precisa de control y leyes, escritas y no escritas. Por eso, es conflicto permanente por la ocupación del espacio físico y social. Algo que diferencia a una ciudad es que siempre está hambrienta. Nunca produce todo lo que consume. Por eso, se conecta con otras, funda imperios, se defiende. Una ciudad es un mercado porque es un cruce de caminos y es un cruce de caminos porque es un mercado. Pero también necesita relatos. Siempre hay una fundación mítica, tradiciones, símbolos.
Según el antropólogo Lluís Duch, la ciudad es la máxima expresión de la presencia cultural del ser humano en el mundo. El arqueólogo Salvatore Settis sostiene que es una narración viva de la propia historia, la traducción en piedra del pueblo que la habita, la conserva y la transforma. Hay una voluntad de generar memoria, cultura y trascendencia. Para el sociólogo Juanma Agulles, la voluntad urbana no se explica con la versión económica de la aparición de excedentes ni con la versión política de la necesidad de un instrumento para la dominación de la naturaleza y otros grupos humanos. Hay también algo que tiene que ver con la identidad: quién soy. Esto establece un camino de vuelta: nos hemos convertido en seres urbanos. El sociólogo Robert Park sostiene que la ciudad es el intento más coherente y exitoso por parte del ser humano de rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos, pero es también el mundo en el que está condenado a vivir. Al construir las ciudades, el ser humano se ha rehecho a sí mismo.
En otras palabras una ciudad no es el conjunto de edificios o la gente que los habita, sino algo más abstracto. Una ciudad es lo que sucede en la ciudad. Es lo más parecido a nuestro cerebro, lo importante son las conexiones. ¿Qué pasa cuando estas se debilitan porque disminuye la concentración de personas o su diversidad?, ¿qué pasa cuando el espacio depende tanto del movimiento, cuando el dispositivo forma parte del cuerpo?
La ciudad ha cambiado. Como veremos, es un espacio económico que necesita movimiento y donde la actividad más relevante ya no es vivir, ya no son las conexiones, sino la capacidad económica de crear valor. La ciudad ya no produce, sino que se produce. Es la ciudad empresarial o neoliberal. Quizás, este último adjetivo está un poco gastado, pero es importante para situarnos. Según el geógrafo David Harvey, el hueso que da sabor a este puchero, es una ideología que sostiene que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano es crear un marco legal basado en la propiedad privada y el libre comercio. Así puede desarrollarse todo el potencial de los individuos, sometido por las restricciones de los modelos intervencionistas, como el socialismo o el liberalismo, a los que se opone.
El primer conflicto es obvio, pero el segundo parece contradictorio. Hay muchos elementos diferenciadores, como las herencias. El liberalismo deseaba abolirlas y, para el neoliberalismo, no hay nada más sagrado. También se distinguen en el papel del Estado. El liberalismo desea reducirlo al mínimo, mientras que el neoliberalismo necesita su colaboración para asegurar la propiedad y, sobre todo, garantizar el funcionamiento del mercado a través del marco institucional. El neoliberalismo es, sobre todo, legislación y confía más en el poder judicial que en los otros dos. Donde no existe mercado, las administraciones deben crearlo, ya sea la sanidad, el agua o los cuerpos. Todo debe ser valorizado, monetizado y comercializado. La desigualdad no es un problema, sino un objetivo porque incentiva la creatividad y el riesgo.
El liberalismo, al menos en teoría, promueve una redistribución social, cuya culminación podría ser la carta de derechos humanos. Para el neoliberalismo, establecer que hay una base mínima es un intervencionismo inaceptable porque, además, convertir esa carta en un menú con precios y en el que puedan entrar nuevos derechos tiene una enorme capacidad de creación de valor, la idea principal. La democracia es una opción; el mercado, no. No es una exageración. Uno de sus teóricos, Friedrich Hayek, prefería una dictadura liberal a una democracia sin la primacía de la propiedad privada y el mercado.
La forma del Estado es casi irrelevante mientras garantice el orden económico. Como explica el profesor José María Lassalle, esta escuela defiende que «hay una superioridad moral en las acciones que se desarrollan aisladamente de la sociedad. Ahí es donde se ve al verdadero ser humano, la realidad, la propia esencia». Por lo tanto, hay que neutralizar las interferencias, sobre todo, del Estado, aunque sea para garantizar los derechos fundamentales. El mercado es la institución de acceso a la vida social y la propiedad, el principal elemento de identidad. Las contradicciones entre las dos escuelas se explican bien en su libro El liberalismo herido.
Liberalismo y socialismo, dos modelos basados en la redistribución y que comparten su origen en la Ilustración, se enfrentaron durante décadas en representación del capital y el trabajo hasta que, en lo que llamamos Occidente, llegaron a un cierto consenso: el estado del bienestar. Podemos decir que el keynesianismo era un socialismo liberal o un liberalismo social. Era un modelo cuya principal virtud era la estabilidad, marcada por el equilibrio interno. El capital aceptaba limitar la tasa de ganancia y facilitaba la redistribución a cambio de que el trabajo no tratase de ocupar el poder. Poco a poco, el segundo evolucionó a otro grupo social, la clase media. El concepto desliga al colectivo de los condicionantes de su desarrollo: trabajo estable, salario suficiente, servicios públicos, movilidad social y consumo sostenido. Este último, producto de los anteriores, va ocupando cada vez más espacio y la capacidad de adquirir bienes pasa a ser el aspecto más importante. Su facultad de hacer que la acción de compra parezca una decisión individual permite abrir una brecha. En la empresa, hay intereses comunes; pero, en el centro comercial, se ve quién es más listo. Si el mercado es la institución de acceso a la vida social, todo es competición.
Evidentemente, esto provoca desgaste e incertidumbre. El filósofo Karl Polanyi sostiene que se produce un repliegue cultural. Es su teoría del doble movimiento. El modelo económico basado en el mercado siempre provoca cambios sustanciales en las instituciones donde las personas desarrollan su vida, algo que se ve con claridad en lo que él llamaba la gran transformación, la migración del campo a la ciudad con la gran expansión del capitalismo industrial. Las personas se convierten en fuerza de trabajo que debe integrarse en el mercado y se produce un desarraigo que, lógicamente, provoca la necesidad de nuevas raíces. Hay que salir del estado de mercancía y regresar al de ser humano, algo que se logra a través de las narraciones. Necesitamos respondernos con claridad a las preguntas quién soy y qué hago aquí. También, de forma colectiva. Tiene que haber un horizonte.
Podríamos decir que el contramovimiento cultural reorganiza lo que el movimiento económico desordena. Jerárquicamente y sin cuestionarlo. Así, el capitalismo industrial aprovecha la invención de la tradición del romanticismo para otorgar identidad a los nuevos habitantes de las ciudades, que ya no son propiedad del rey, sino de la nación, la construcción ideológica que se adecuaba a ese momento. Los dota de unidad, les hace cumplir la ley e incluso los manda a guerras. Para convocar a mucha gente en un campo de batalla lejos de su casa, hay que tener muchísimo dinero o una buena construcción cultural.
La socióloga Melinda Cooper defiende que no es un contramovimiento, sino dos fuerzas simultáneas. La desregulación económica facilita la acumulación y el repliegue cultural sirve para sostener que ese es el estado natural y dividir a los que no se benefician del modelo económico entre los que pueden asociarse y los que se quedan fuera: propietario-no propietario y nativo-no nativo. Esos son los ejes que cortan las sociedades cuando se producen crisis, el estado natural del capitalismo, que no es un modelo económico precisamente vinculado a la democracia. De hecho, su estado natural es el conflicto con esta porque son ideas contrapuestas: acumulación y redistribución. Las expectativas sobre la apertura política de China eran bastante insólitas, ya que venían de la misma gente que consideraba adecuado limitar la capacidad legislativa de los países para desarrollar su programa de reformas económicas y que pensaban que el mejor marco para la productividad de sus empresas era el autoritarismo que garantizaba su tasa de ganancia. La Rusia actual también es el resultado de las reformas políticas y económicas realizadas hace treinta años. Marx, Engels o Lenin dedicaron muchas páginas a explicar que el capitalismo tiende a la oligarquía y al imperialismo. Los tres podrían decir: os lo dijimos.
En su libro Los valores de la familia, Cooper sostiene que el neoliberalismo y el neoconservadurismo forman parte del mismo modelo. Ambos defienden que el Estado intervenga de forma decidida para mantener la jerarquía, la propiedad y el mercado porque se trata de elementos del mismo proceso de restauración del poder de clase. No se trata de cerrar el ciclo abierto en 1945, sino el de las revoluciones liberales. El libro explica, por ejemplo, cómo la economía neoliberal y su teoría y práctica jurídica buscaron desde el inicio la recuperación de la familia privada como fuente principal de seguridad económica y estabilidad social. Dicho de otro modo, la alternativa tanto al estado del bienestar como a los sistemas públicos de control social. De hecho, la reforma de la asistencia social estadounidense se ha centrado en la promoción del matrimonio y la familia tradicional. Así, además, se logra individualizar la responsabilidad, ya que se vincula la situación social de cada persona con sus decisiones vitales en lugar de situarla en su contexto.
Es interesante pensar en el modelo como un todo al que podríamos llamar la Neorrestauración. El estado-nación deja de ser útil y se resquebraja. Por un lado, el estado-mercado; por otro, la nación-tradición. La pertenencia o no se dirime en los ejes propietario-no propietario y nativo-no nativo. Qatar podría ser un ejemplo: primacía del mercado y la propiedad privada en el aspecto económico y de la versión rígida del código religioso en lo cultural. Desigualdad. Marcadores sociales claros. Miseria hacia abajo y estabilidad hacia arriba.
Cuando los que se autoperciben en el medio, el grupo social mayoritario, se dan cuenta de que la parte superior ha quedado blindada, el proceso carece de reversión fuera del conflicto abierto, al que tampoco pueden recurrir. Queda el repliegue cultural, el eje nativo-no nativo, que precisa de la nostalgia para ofrecer a los grupos que estaban antes un certificado de propiedad simbólico sobre el espacio. En una sociedad donde la participación en el mercado de bienes y servicios representa el único objetivo concreto compartido, tenemos que estar posicionados. Por lo menos, dejar claro que no somos los últimos. No somos una rebaja, no estamos en el almacén o en la basura. La seguridad económica se confunde con la antigua división del trabajo y la segregación racial o colonial. Hay que cerrar la puerta. No ser el último. Yo estaba antes. Yo estaba y tú vienes.
Siempre es interesante tirar el bumerán para entender que las situaciones no son fruto de procesos naturales. El momento clave fueron los años setenta del siglo pasado. El nuevo modelo, que llevaba gestándose teóricamente durante décadas, aprovechó una crisis para ofrecerse como respuesta. En el liberalismo controlado o keynesiano, el bienestar de la población se basaba en conceptos como el pleno empleo, los servicios públicos, el control de los precios o un modelo fiscal redistributivo. Sus políticas tenían como objetivo atenuar los ciclos económicos y logró altas tasas de crecimiento, pero tenía un nivel de acumulación limitado para la clase alta, una cuestión a la que el neoliberalismo ofrecía una buena respuesta. La clave era lograr que la clase media cambiara la producción por el consumo y la propiedad ocupase el centro moral.
El nuevo modelo ofrece libertad individual, la capacidad de crear una carrera laboral propia frente a la burocracia empresarial de horarios repetidos y trabajo alienante. Las movilizaciones de los años sesenta querían romper con la vida gris y el neoliberalismo fue la respuesta. Como explica Harvey, todo movimiento basado en cuestiones individuales es susceptible de ser incorporado, desde la autoayuda a la caridad. Cualquier iniciativa es aceptable, siempre que resuelva el problema con donaciones en lugar de con impuestos redistributivos. También puede asimilarse la transgresión. El objetivo es disolver cualquier rastro de solidaridad, como la sanidad pública o el sistema de pensiones. Hay que poner nombres a las camisetas deportivas. Todo es individual.
No hubo ninguna conspiración. Hubo actuaciones coercitivas, como golpes de Estado, pero eso sería simplificarlo mucho. El neoliberalismo triunfó porque es un modelo flexible, con una gran capacidad de asimilación y, sobre todo, porque es divertido. ¿Quién no quiere bailar?, ¿quién quiere ser el padre o el hermano de Billy Elliot en lugar de ser Billy Elliot? La escritora Raquel Taranilla decía en un artículo sobre su experiencia laboral en Doha: «El régimen catarí resulta habitable porque da dinero y ofrece lugares rutilantes donde gastarlo. ¡El centro comercial es tan divertido! Él es el auténtico rival de la democracia. En Qatar renuncias a ser un ciudadano, sí, pero ganas poder de consumo. Vives a lo grande». El neoliberalismo te dice que puedes ser quien quieras ser. Es complicado resistirse a eso, como se explica en La historia interminable. Desea, haz lo que quieras, siempre que lo pagues.
Como todos, no es solo un sistema económico. Las libertades individuales se desconectan de sus raíces religiosas o filosóficas y se unen a la libertad de mercado. La dignidad intrínseca es menos importante que la productividad e incluso las leyes se comercializan a través de recursos privados que crean zonas de exclusión. Ningún modelo puede establecerse sin un relato fuerte y, según Harvey, la base del neoliberalismo fue la libertad, entendida como la libre disposición del capital y la propiedad. Es una revolución desde arriba, una revolución pasiva, que va permeando poco a poco a través de la devaluación del trabajo o la formación y la importancia de la propiedad, que establece un nuevo eje: los que tienen algo y los que no. Así desciende un mensaje clave: nadie puede decirme lo que tengo que hacer.
El modelo se basa en varios conceptos: privatización, mercantilización, financiarización, acumulación, desposesión, segregación y, sobre todo, la gestión y manipulación de las crisis para que favorezcan la acumulación y la relevancia de la propiedad. Cuanto más precario es el mercado laboral, más importante es tener red. Sobre todo, para los descendientes. El neoliberalismo siempre tiene alguna crisis abierta, siempre hay tensión, incertidumbre. La vieja estabilidad promueve el conformismo y la apatía. Si se requieren anclajes, se encuentran en las instituciones del neoconservadurismo. Las respuestas están en el pasado.
La ciudad es el espacio donde el modelo se ve con más claridad porque, desde el inicio, fue un espacio de intervención y aprovechamiento. Junto con el lenguaje, es el invento más importante de la humanidad. Lo necesitamos. Por eso, tiene una gran capacidad de creación de valor. La ciudad se privatiza poco a poco, se trocea para ofrecerla a la inversión y se producen pequeños movimientos migratorios, como la huida a un espacio disperso, segregado por renta y, en ocasiones, también por edad. Como no se comparten problemas, es complicado llegar a acuerdos.
Si una ciudad son conexiones, ¿qué pasa cuando se debilitan porque una parte de las personas que deberían protagonizarlas son expulsadas? ¿Qué pasa cuando se crean islas homogéneas? Si hay una superioridad moral en las acciones que se desarrollan aisladamente, ¿cómo podemos conectarnos? Si la única relación posible es la competición, ¿qué efectos tiene sobre las personas y sus vidas? El modelo económico convierte a la ciudad en un producto y, en el proceso, las sociedades se debilitan. Es lógico. Son casi sinónimos.
Haremos un recorrido por el nuevo modelo urbano, la ciudad neoliberal. Hay ideas que circulan por todo el texto, como si fueran un pequeño estribillo. En la primera parte, veremos algunas de sus manifestaciones, como la privatización de espacios y servicios o la importancia de la industria financiera. También, la influencia del turismo, un factor que, en España, tiene una gran relevancia histórica porque es el momento del nacimiento tanto de la clase media como de los elementos que construyen la cultura nacional. En España, no son los artistas románticos del siglo XIX los que coagulan el volksgeist, el espíritu del pueblo, sino el Ministerio de Turismo de Manuel Fraga.
La segunda parte lanza el bumerán hacia el pasado para entender el presente. Es algo importante para evitar esa idea de espontaneidad: la desigualdad ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La presencia masiva de turistas en Barcelona se entiende mejor si se conoce que su modelo fue Baltimore, ciudad que basó su reconversión industrial en la atracción de flujos. El neoliberalismo no es un movimiento antiestado porque el sector privado necesita mucha intervención estatal para crear nuevos mercados y favorecer la acumulación. Sí evita la planificación urbana clásica, la que promociona la redistribución y busca coser la ciudad. Quiere descoserla para venderla. Las capitales más segregadas y desiguales de Europa son Londres y Madrid. O lo que es lo mismo, Margaret Thatcher y Esperanza Aguirre. No hay ningún error.
Ambas partes son similares: nacen de un capítulo genérico y terminan en la idea que da título a este libro. Hay una sensación de cansancio, un deseo de desconexión, un malestar similar al que Freud señalaba entre la cultura, que busca unidades sociales más amplias, y las pulsiones individuales. Las restricciones de la primera generan insatisfacción, sufrimiento y sentimiento de culpa. Creo que también hay un conflicto entre el modelo económico y el espacio que lo acoge. Los efectos del primero provocan la destrucción del segundo y la gran contradicción, el malestar, es que le deben su vitalidad.
Esta globalización ha creado una estructura de urbes que constituyen el mapa de la ciudad-mundo. Muchas de ellas acogían las antiguas zonas industriales. Renacieron, se insertaron en un esquema basado en el movimiento de capital, mercancías, inversiones, información o personas, pero ahora ese modelo está provocando la expulsión de sus habitantes, la precarización de los trabajos o la disolución de la vida urbana. Las ciudades intentan poner límites, quieren desconectarse del modelo que las ha creado porque también las está debilitando. Muchas ciudades en todo el mundo, en Europa o América, Barcelona, Buenos Aires, Málaga o México DF, comparten problemas de acceso a la vivienda, dispersión, segregación urbana, presión turística o gentrificación.
¿Pueden? No lo sé. En este libro, no hay soluciones. El resumen es el mismo que en el anterior: «Si los bienes públicos —los servicios públicos, los espacios públicos, los recursos públicos— se devalúan a ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual». Corto al historiador Tony Judt para recordar que la ciudad es la principal concentración de servicios públicos, espacios públicos y recursos públicos. Sigue: «Y una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley —el bien público por excelencia— que la fuerza».
Hace veinte años, la principal potencia del mundo, consideró fundamental acudir a la ONU antes de comenzar una guerra. Con pruebas falsas y presiones, cierto, pero acudió a un organismo que podríamos considerar dentro de la estructura pública. En 2022, la fuerza tiene más relevancia. Si las ciudades se debilitan, lo harán las instituciones y la propia democracia. Está pasando, lo estamos viendo y tenemos el mismo malestar. Queremos desconectarnos, salir, pero no sabemos si podremos respirar fuera del agua.
PRIMERA PARTE
LA CIUDAD ABIERTA Y SUS ENEMIGOS
1
LA CONQUISTA DEL ESPACIO
«Viajo por viajar. El gran asunto es moverse».
ROBERT LOUIS STEVENSON
El siglo XX nos hizo una promesa: coches voladores. Internet o la telefonía móvil no eran avances tan evidentes como poder moverse por el cielo. En Blade Runner, situada en 2019, Deckard tiene que comunicarse mediante puntos fijos y el programa de tratamiento de imágenes que usa para examinar las fotos de la replicante Zhora hace décadas que se superó. La inteligencia artificial con aspecto humano es otra promesa incumplida y tampoco es probable que la veamos porque el retraso que lleva la realidad virtual hace intuir cuestiones más allá de la propia capacidad tecnológica. Además, los humanos seguimos siendo más rentables para los tres sectores que aparecen en la película: seguridad, trabajo y placer.
El coche volador era la versión doméstica de la nave espacial, porque también estaba claro que este siglo sería el de la conquista del espacio. El sustantivo es importante porque revela nuestra relación con el territorio: algo que hay que poseer, seguramente por la fuerza, para su posterior explotación económica. Extracción, comercialización y acumulación. Los habitantes que permanecían en el Los Ángeles de Blade Runner eran los que no habían podido marcharse a las colonias exteriores. Escribo en 2022 y, pese a lo que se imaginaba hace setenta años, no hay bases permanentes en Júpiter o Marte, pero no hemos abandonado ese esquema de conquista para la posterior explotación económica. Las antiguas metrópolis lo han aplicado a su propio territorio y tenemos colonias interiores.
Hace cincuenta años, se miraba al cielo. Aunque hoy nos parezca insólito, la creencia en la vida extraterrestre era algo extendido, las informaciones sobre avistamientos de ovnis aparecían en los medios de comunicación y los libros sobre estas cuestiones vendían tantos ejemplares como hoy la autoayuda o el conspiracionismo. Cada época tiene su fe. Hace siglo y medio, se exploraba el más allá y la capacidad de la mente. Las sesiones de espiritismo o las exhibiciones de médiums eran algo habitual entre la clase alta. Poco a poco, los fantasmas fueron sustituidos por los extraterrestres como el otro que no entendemos. Sobre todo, cuando el contacto se popularizó con un juego de mesa: la güija. Cuando algo deja de ser reservado, pierde interés porque el capital social se devalúa. La democratización de la fotografía acabó con el interés por las imágenes extrañas en el cielo y, con el declive de las diversas versiones de la redistribución, comenzamos a mirar alrededor con miedo. El otro estaba en cualquier sitio, especialmente en los despachos que tomaban las decisiones que terminaban con un estilo de vida. El neoliberalismo trajo las películas de zombis y de asesinos en serie. Ten cuidado, enciérrate, protege lo que más quieres. La capacidad de segregarse proporciona capital social.
No hay coches voladores ni naves espaciales y no tiene pinta de que los vayamos a ver. Por lo menos, en Occidente. En los regímenes autoritarios o en las ciudades privadas, quizá. Nuestra ciencia ficción de las últimas décadas tiene una cosa clara: la desigualdad y sus consecuencias, como segregación y conflicto. Quizá, la carrera espacial, como el estado del bienestar, formaba parte de la guerra fría y, al acabar el enfrentamiento, ambos instrumentos decayeron. Es interesante pensar que, aunque nos deslumbre la puesta en escena, la práctica totalidad de los grandes avances tecnológicos que hemos visto en las últimas décadas son desarrollos de las investigaciones de los años sesenta y setenta. La ciencia necesita mucho dinero y este se ha desviado al sector financiero, algo que ha provocado que Occidente tenga que bloquear la importación de tecnología china, lo mismo que hizo ese país hace siglo y medio. De hecho, cabría pensar que el gran cambio se produjo cuando la información pudo desvincularse del territorio. El salto mental es la separación de tiempo y espacio. A partir de ahí, son mejoras técnicas.
La nave espacial era la evolución lógica de la ideología occidental que sitúa la movilidad en el centro a partir del Renacimiento. Todo es cambio. Todo se mueve. Descubrimientos, conquistas y comercio. La burguesía es la clase del movimiento. Su prosperidad no está ligada a la tierra ni al linaje, sino al comercio, la banca o los seguros. Van más allá del descubrimiento, la conquista o la evangelización. Necesitan que haya circulación permanente y, por lo tanto, mapas para desplazarse por rutas seguras. Conocimiento práctico. Razón y técnica. También, en la manera de organizar el poder o las ciudades.
Hace falta abandonar la subsistencia y crear excedentes para trasladarlos. La nueva riqueza ya no está ligada a la tierra, el tributo sobre la cosecha predecible, sino a la ruta que recorre puntos llevando productos, aunque estos sean cada vez menos importantes respecto a la industria del propio movimiento. Frente a la extensión del territorio, la concentración de la ciudad, donde están el puerto, el mercado, la banca y los seguros. Es una movilidad que necesita conocimiento práctico para dejar de ser incierta. El viaje debe dejar de ser un enorme esfuerzo tanto físico como psicológico y, sobre todo, económico. La fe cambia su objeto. La razón sistematiza el mundo y la técnica facilita el desplazamiento.
Aparecen el pasado y el futuro, conceptos que no siempre han existido. El tiempo agrario es circular. Tiene muchas fiestas, pero requiere estar cerca de la tierra. Las fechas están unidas a los trabajos que deben realizarse para que todo siga igual y los hábitos que los acompañan. El tiempo religioso, que nace del deseo de esquivar a la muerte a través de la fertilidad, añade estatismo, ya que se mueve entre la creación y la destrucción, génesis y apocalipsis, inevitables hagamos lo que hagamos. Ambos mundos prefieren la tradición, el rito, el calendario anual de ceremonias o labores. La modernidad es movimiento tanto físico como intelectual: la innovación en lugar de la repetición. También, la exploración o el comercio, que se debe sistematizar. La tradición ya no sirve para ordenar. La religión comienza a morir cuando la fertilidad deja de estar en el centro.
La movilidad se une enseguida a riqueza, prosperidad y crecimiento. Los países que no se embarcaban y no colonizaban se quedaban atrás. En lugar de la repetición, había que probar cosas nuevas, algo que necesitaba el saber de otros. Mirar al pasado para intentar mejorar el futuro. La movilidad también ocupa las palabras estudio y cultura, que dejan los espacios fijos. Uno no puede conocer si no viaja porque hay un mundo por descubrir y sistematizar. Para completar la formación de un caballero inglés, hay que desplazarse a ciertas partes del mundo, como Florencia, Venecia o Roma. Los que regresan forman sociedades, como los Dilettanti de Londres, que patrocinan expediciones o exposiciones. La existencia de galerías de antigüedades o de vistas de las ciudades hace que las personas sepan lo que pueden ver y tengan una expectativa que se concreta individualmente. En el mundo del conocimiento, la producción y el comercio, el tiempo ya no es circular, sino lineal y lo que existe viene de lo anterior, que quizás está desfasado, y nos tiene que llevar a una mejora. Es el progreso, que se une a riqueza, prosperidad o crecimiento. Todas estas palabras entran dentro del campo semántico de la movilidad, en una base ideológica transversal.
El mundo se hace pequeño y se acelera. Solemos pensar que la globalización es un fenómeno económico y, sobre todo, cultural. La palabra nos evoca la uniformidad del vestido y las costumbres: millones de personas viendo las mismas películas y escuchando la misma música, ciudades con las mismas tiendas y con edificios emblemáticos que se subastaron entre ellas. En la actualidad, varios de los principales nombres de la música española vienen de Catalunya: Rosalía, Aitana, Morad, Bad Gyal, Rigoberta Bandini o Love of Lesbian. La cuestión es que quizá no encajan en el concepto de cultura de un lugar, sino de cultura global en un lugar, pero hay que entender que ese proceso no se queda en la música o la cultura. Eso es la consecuencia, la puesta en escena. La globalización es, sobre todo, un proceso geográfico de redistribución y conexión.
Hay espacios que ya no pertenecen al territorio que los acoge, sino que están insertos en estructuras más amplias. La globalización es un proceso geográfico de reordenación de territorio que crea estructuras complejas entre las localizaciones que se conectan. La primera oleada crea metrópolis y colonias, lugares que extraen riqueza de otros, lo que provoca competición o colaboración entre las primeras y resistencia o asimilación de las segundas. No bastaba. Los imperios desaparecían. En la segunda, la que se produce internamente para convertirlos en naciones e impedir su disolución, se distribuyen dentro de los territorios diferentes niveles de importancia política o económica, como las capitales o los polos industriales. La tercera globalización, que diluye la segunda y enlaza con la primera en cuanto a su modelo económico, establece una red de nodos mundiales, las ciudades globales, en la que una buena parte del espacio queda fuera de cobertura.
Europa ha participado en las tres y el movimiento forma parte indisoluble de nuestra ideología. La mayoría de nuestras grandes ciudades no se entiende sin la expansión colonial, origen de la estructura económica, social y urbana, desde las sociedades por acciones al mecenazgo cultural. Detrás de la belleza de muchas ciudades, como Cádiz, Barcelona o Santander, está el tráfico de esclavos y conocerlo no es interesante para afligirnos al recorrerlas o lanzar un conjuro vudú a personas muertas hace siglo y medio, sino para no repetir la explotación de los seres humanos como modelo económico y entender que, tras la mayoría de fortunas, no suele haber esfuerzo ni inteligencia. Y, sobre todo, el envés: tras los casos de ausencia de fortuna no hay ausencia de esfuerzo o inteligencia.
En el siglo XIX, el movimiento lo conquistó todo. Cayeron las murallas. También, se derribaron barrios populares para abrir amplios bulevares que, junto con la desaparición de los peajes del Antiguo Régimen, facilitaron la circulación de personas, mercancías o ideas. Estas últimas se desplazaban sin control y provocaban revoluciones, cuya base era la redistribución del poder para provocar movilidad social. Había que estar activo. Si uno no tenía un motivo concreto para salir a la calle, podía hacerlo para encontrarse con otra gente en el café, el club, el parque o los grandes almacenes, donde cada vez había más productos de más lugares de procedencia. Había que moverlo todo porque el mercado, el equilibrio entre la oferta y la demanda, ya lo ordenaría de la forma más eficiente. El movimiento no solo se calculaba, sino que fue ocupando todos los instrumentos de medición: llegadas, salidas, importaciones, exportaciones, cotizaciones bursátiles, velocidad o aceleración. La mayoría de indicadores que tenemos están basados en el campo semántico de la movilidad. Calculamos el crecimiento, los flujos, el consumo o la ocupación. Lo que se mide es lo que importa. Si queremos llegar a otros lugares, es tan importante cambiar de vehículo como de instrumentos de medición.
El tren o el barco disponían de enormes infraestructuras para mover mercancías, personas e información, además de ser la base del desarrollo del sistema de sociedades por acciones, ya desligado de las primeras compañías coloniales, pero no de su sistema de explotación. Algunas de esas personas se movían por necesidad, ya que su espacio quedaba fuera de la reordenación territorial, pero otras lo hacían por placer. Disponían del tiempo y el dinero suficiente para emplearlo en desplazarse hacia casas de retiro, balnearios o sanatorios, lugares donde el aire y el agua eran más puros que en la ciudad porque circulaban más. Cuidarse era importante. También tenía que moverse el propio cuerpo y no solo externamente a través de excursiones o de la práctica de algún deporte, sino también por dentro. La buena circulación de la sangre o el correcto funcionamiento de los pulmones, riñones o intestinos preocupaba a los médicos higienistas, como el doctor John Kellogg. La teoría del movimiento de la matriz como método para tratar esa enfermedad inventada llamada histeria nos proporcionó el vibrador. No era sexo, sino terapia. Según la visión de la época, que no ha desaparecido del todo, las mujeres no eran capaces de disfrutar.
La electricidad era el movimiento puro. Podía crear vida, como imaginó Mary Shelley en Frankenstein, otra promesa incumplida. También era capaz de extender el tiempo y el espacio, como ya había hecho el vapor. La noche había dejado de ser hostil con las lámparas de grasa de ballena, pero la electricidad era más fiable. El ascensor permitió que los pisos superiores de los edificios también pudieran ser rentabilizados y, junto con el tranvía, expandió la ciudad porque los trabajadores ya no tenían que vivir cerca de su puesto de trabajo. Retirarse a descansar o, mejor aún, a disfrutar de la movilidad del aire o del agua en balnearios o playas también dejó de ser inalcanzable. La movilidad comenzó a cambiar la fisonomía de las ciudades porque facilitaba la dispersión, pero también tenía limitaciones, ya que solo conectaba puntos concretos. El vehículo a motor hizo que el movimiento fuera individual y, por lo tanto, que el desarrollo urbanístico pudiera expandirse ilimitadamente. Solo hacía falta una carretera.
La confesión del juez Doom
Para entender el desarrollo del coche y la resistencia a abandonarlo, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que, aunque ahora no lo creamos, fue acogido con alegría porque solucionaba el problema provocado por la mierda. Londres acogía más de cincuenta mil caballos y cada uno de ellos defecaba varios kilos cada día, algo que, junto al estado de las calles, provocaba una distinción social clara entre los que podían tener la ropa y los zapatos limpios y los que no. La segunda es que encajaba dentro de ese campo semántico del movimiento, donde estaban progreso, crecimiento, prosperidad o riqueza, y añadía libertad individual, otro elemento clave de nuestra ideología. El coche permite a una persona moverse donde ella quiera dentro de su espacio privado. Es independencia. Es decir, éxito profesional o personal. Identidad. La tercera es que dio origen a un potente conglomerado industrial en el que no solo estaban los fabricantes de vehículos, el sector de los neumáticos o el petrolero, sino el de la construcción (residencial o de infraestructuras), o el sector cultura-ocio-consumo. La industria del movimiento se convirtió en el motor económico, una metáfora significativa, de la que se echaba mano en las épocas de recuperación. El territorio se ha construido para el coche, para el movimiento individual. Esto es, el mercado.
No es una exageración. En 1937, la compañía petrolera Shell contrató al diseñador industrial Norman Bel Geddes para una campaña publicitaria en la que se presentaba la ciudad del futuro. Era famoso por sus diseños innovadores para los vehículos y, evidentemente, su propuesta tenía que ser un espacio en el que estos tuvieran protagonismo. Geddes imaginó un modelo que nos resulta familiar: un centro con grandes rascacielos conectado con unos extensos suburbios de viviendas unifamiliares gracias a una enorme red de autopistas, las Magic Motorways. Su idea mezclaba dos conceptos: la Ville Radieuse, de Le Corbusier, enormes edificios y grandes vías de comunicación, y la Broadcare city, de Frank Lloyd Wright, versión estadounidense de la ciudad-jardín, donde cada familia tendría dos acres de terreno y habría una habitación para cada persona. En la zona productiva, movilidad, crecimiento y prosperidad. En la zona residencial, propiedad, privacidad y reposo. Un espacio para crear la riqueza y otro para defenderla. Nuestro mundo.
El proyecto no cuajó, pero Bel Geddes no tiró sus dibujos a la basura. Todo se puede aprovechar. Dos años después, General Motors patrocinaba un pabellón en la Exposición Universal de Nueva York y las maquetas de Geddes encajaban estupendamente. Se llamó Futurama. Los visitantes se sentaban en unas cápsulas de parque de atracciones y pasaban por encima de esa ciudad donde todo era movimiento: quinientos mil edificios, un millón de árboles y cincuenta mil vehículos. Desde arriba, la imagen de la ciudad era la de un ser vivo cuya salud dependía de la buena circulación, como sostenía el higienismo. Una buena metáfora es imbatible. El crac del 29, donde la economía se había parado, aún estaba cerca y era fácil entusiasmarse por ese modelo de crecimiento, prosperidad, riqueza y progreso. Esto significaba coches, propiedad y consumo.
No era algo extraño. Las ciudades estadounidenses llevaban décadas centrándose en la movilidad privada: modificaciones legales, desinversión en el transporte público o derribo de barrios enteros para la construcción de infraestructuras. Normalmente, en zonas afroamericanas. En muchos casos, las autovías servían para separar con claridad los barrios; pero, sobre todo, eran el camino de huida hacia los nuevos suburbios, donde la segregación era más fácil de aplicar. En Quién engañó a Roger Rabbit, aparece uno de los casos más famosos de alfombra roja para el coche privado: la conspiración de los tranvías de California, los red cars. Al final de la película, el juez Doom confiesa que compró la empresa para desmantelarla y construir una extensa red de autopistas, gasolineras y barrios residenciales. La idea está tomada del acto final de la compañía de tranvías de Los Ángeles, comprada y desconectada por una empresa participada por General Motors, Firestone o Standard Oil. Las conspiraciones siempre funcionan porque lo encajan todo y tienen un malo, pero el problema de los red cars fue otro: su éxito.
La historia de los tranvías de California es interesante. No solo era un sistema para enlazar los lugares, sino para crearlos. El principal empresario del sector, Henry Huntington, era un promotor urbanístico y su principal fuente de ingresos no era el propio medio de transporte, sino la compra de terrenos que se revalorizaban gracias a la conexión. Con los red car, se podía vivir en un suburbio y trabajar en Los Ángeles, así como acudir a las tiendas o los espectáculos del centro. De este modo, se crearon ciudades como Burbank, Alhambra o Redondo Beach, ciudad que conoció uno de los procesos especulativos más acelerados. No hizo falta ninguna conspiración. Vendidos los terrenos, el tranvía era innecesario, que cada uno se buscara la vida, algo que logró el coche. De hecho, el vehículo privado facilitaba, además de la segregación, una expansión casi ilimitada de la ciudad, ya que el promotor no tenía que invertir en las conexiones. Las administraciones ponían la carretera y los futuros inquilinos, la movilidad.
En Europa, la ciudad del coche se sobrepuso a la ciudad burguesa del siglo XIX y las Magic Motorways enlazaron con los amplios bulevares o los sustituyeron. El vehículo secuestraba espacio creando un nuevo mapa de vías y aparcamientos. Se construían carreteras de circunvalación y radiales para estructurar el crecimiento urbano y, después, la huida a la periferia. En Europa, bastante más tardía, ya que el espacio central tiene un peso histórico de vinculación al poder y a la creación de redes personales. Esta es una cuestión importante en el mundo británico, donde la clase de propietarios rurales nacidos con la reforma de los cercamientos necesitaba espacios urbanos para no desconectarse y mantener el capital social, como fraternidades universitarias, asociaciones de exalumnos, clubes de cualquier temática, tertulias, logias o sociedades públicas o secretas.
Las ciudades se conectaron masivamente, así como sus zonas industriales, comerciales o residenciales. Las infraestructuras son adictivas. Siempre hacen falta más. El cielo y el mar también se llenaron de Magical Motorways que trasladaban materias primas, productos y personas, que comenzaban a desplazarse por ocio de forma masiva. Más movimiento, más infraestructuras para facilitarlo. Varias ciudades estadounidenses derribaron barrios enteros para dar paso a autopistas urbanas que enlazaban los polos económicos de las ciudades con los suburbios. Áreas urbanas de cien kilómetros, como Los Ángeles o Houston. Movimiento, aunque fuera para sacar a la gente de las ciudades y dejarlas sin vida. Es algo que tiene consecuencias políticas. La ciudad es el espacio del diálogo, el encuentro y la negociación con los otros. Si la ciudad pierde relevancia, es lógico que aparezca la incomunicación social. Esa era la idea.
En Estados Unidos, la relación entre dispersión urbana e incomunicación social fue muy clara. En muchos casos, los suburbios nacieron con restricciones étnicas, como la prohibición de personas no caucásicas y no cristianas. El personaje de Harvey Keitel en The two Jakes, la secuela de Chinatown, le dice al de Jack Nicholson que él no podría comprar las casas que vende porque es judío. Cuando no funcionaban los reglamentos, se acudía a la coacción. Las organizaciones supremacistas, como el Ku Klux Klan, se extendieron por el norte y el oeste gracias a las asociaciones de propietarios y al poso nativista que aparece, por ejemplo, en Gangs of New York. Un presidente demócrata y vinculado al KKK, Woodrow Wilson, fue el gran difusor del lema aislacionista y nativista America First, prólogo de Make America great again de Reagan o Trump.
El desarrollo de los suburbios coincide con las dos grandes migraciones afroamericanas, alrededor de las guerras mundiales. En especial, la segunda. Millones de euroamericanos dejaron las grandes ciudades para ir a lugares de casas casi iguales, donde podía restringirse quién era tu vecino. La pérdida de habitantes provocó problemas de financiación a los ayuntamientos y un deterioro de los espacios urbanos, que estimuló la huida. El golpe definitivo llegó en los años setenta.