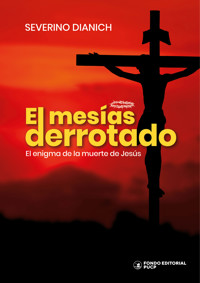
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Para quien recién se acerque a la fe cristiana, Jesús, injustamente condenado y cruelmente crucificado, resulta ser todo un enigma, a pesar de que los ya cristianos lo consideren el salvador de la humanidad y quien da sentido a toda la historia. Es demasiado grande la contradicción entre el tormento de un hombre crucificado y la convicción de que él pueda ser el mesías esperado por Israel y por el fuero interno de cada persona. Y, sin embargo, aquí reside el núcleo del cristianismo. Este libro de Severino Dianich es el estudio de un teólogo de oficio que aborda un tema crucial que, no obstante, fluye libremente, desligado de la dureza del lenguaje especializado y del pesado aparato erudito que normalmente acompaña a las obras de este tipo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Severino Dianich nació en Fiume, en 1934, cuando aún era parte de Italia. Es sacerdote de la diócesis de Pisa y profesor emérito de la Facultad de Teología de Florencia, donde ha enseñado Cristología y Eclesiología. Ha sido presidente de la Asociación Teológica Italiana (ATI) y es especialista en temas eclesiológicos. Asimismo, ha participado como secretario de su obispo en el Concilio Vaticano II y, últimamente, como teólogo invitado en el Sínodo de la Sinodalidad. También se ha desempeñado como párroco de la Pieve de Caprona, en Pisa, y como director espiritual del Seminario de Pisa. Actualmente es canónico de la Catedral de Pisa. Ha publicado numerosas obras en italiano producto de sus serias, profundas y creativas investigaciones, así como diversos artículos en revistas especializadas. En español, ha publicado La Iglesia, comunidad de hermanos (2016), La Iglesia extrovertida (1991), Iglesia en Misión (1988), Teología del ministerio ordenado (1988) y La Iglesia y sus iglesias. Entre teología y arquitectura (2013).
Severino Dianich
EL MESÍAS DERROTADO
El enigma de la muerte de Jesús
El mesías derrotadoEl enigma de la muerte de Jesús© Severino Dianich, 2023
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2024Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
Publicado originalmente como Il Messia sconfitto: l'enigma della morte di Gesù, Piemme, 1997.
Traducción: monseñor Carlos Castillo Mattasoglio
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: enero de 2024
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2024-00388e-ISBN: 978-612-317-923-6
“Israelitas (...), vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos” (Hechos de los apóstoles. 2, 22-23)
“¡Han sido mis pecados, Jesús mío, perdón, Piedad!” (Canto popular para el Vía crucis)
Índice
Prólogo
Capítulo 1. El crucificado: una muerte ostentada
Capítulo 2. Muchos lados oscuros
Capítulo 3. Un escándalo jamás olvidado
Capítulo 4. ¿Estaba todo preestablecido?
Capítulo 5. ¿Quién quiso la muerte de Jesús?
Capítulo 6. Contra el templo
Capítulo 7. La Torá no lo es todo
Capítulo 8. El sábado interrumpido
Capítulo 9. Hacia los paganos
Capítulo 10. Una jerarquía invertida
Capítulo 11. El proceso ante el sanedrín
Capítulo 12. El proceso ante Pilato
Capítulo 13. Jesús ante su propia muerte
Capítulo 14. Los discípulos ante la muerte de Jesús
Capítulo 15. El nuevo horizonte de la resurrección
Capítulo 16. Entre pecado y perdón
Capítulo 17. Culpa y pena: un nexo misterioso
Capítulo 18. Un rito de expiación singular
Capítulo 19. El precio de la libertad
Capítulo 20. Resurrección: una humanidad nueva
Capítulo 21. Contemporáneos de Jesús
Capítulo 22. La memoria subversiva
Capítulo 23. La memoria especulativa
Capítulo 24. La memoria devota
Capítulo 25. Un mesías creíble
Capítulo 26. Por qué este libro
Referencias
Prólogo
Severino Dianich es uno de los más grandes y conocidos teólogos italianos de los siglos XX y XXI. Su obra, especializada en eclesiología, es vastísima, ya que alcanza alrededor de treinta volúmenes y una ingente cantidad de artículos de revistas sobre puntos diferentes de la temática que más ama: la Iglesia incursionando incluso en aspectos más sutiles como la arquitectura y el arte de los edificios de la comunidad creyente.
Dianich ha sido presidente de la Asociación Teológica Italiana (ATI), y a sus casi noventa años se mantiene lúcido y atento al seguimiento de la perspectiva sinodal, retomada por el papa Francisco de la fecunda fuente del Concilio Vaticano II. Son más de diez años de haber abierto el camino a una Iglesia «en salida» hacia las periferias existenciales.
Severino puede considerarse el teólogo que profetizó esta era misionera de la Iglesia universal. Sus escritos más conocidos son Iglesia en misión e Iglesia extrovertida, textos en los que repensaba su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana Iglesia: Misterio de comunión, y que, en los últimos años, ha vuelto a profundizar en Di fronte all’altro y La Chiesa mistero di comunione.
Su larga trayectoria como párroco de santa Giulia di Caprona, a las orillas del Arno pisano, un pueblo de gente sencilla en el que vivió el peligro de desborde apenas estrenado como nuevo sacerdote, para lo cual tuvo que ponerse en mangas de camisa a organizar la defensa de la ribera, hizo posible que, luego de muchos años, esta parroquia llegara a ser un punto de referencia para muchos amigos italianos y también de países lejanos como China, Cambodia, Corea, México y hasta Perú. Fue a partir de este hecho que Severino se dio cuenta de que la Iglesia o evangelizaba como misionera o no era Iglesia.
Boloña, 1980, fueron el lugar y el año de nuestro primer encuentro, gracias a una invitación que nos hiciera el padre Gustavo Gutiérrez a mí y a nuestro querido gran amigo Manuel Vasallo, para asistir a un congreso sobre Eclesiología del Vaticano II, en el que se evaluaba el desarrollo de la propuesta eclesiológica de dicho concilio. El grupo italiano observó nuestra presencia, que no era para nada relevante, y nos invitaron a sentarnos a su mesa. Don Severino nos preguntó por nuestras vacaciones y nos sorprendió, ya que ni siquiera lo habíamos pensado, pues era abril, un mes antes del fin de las clases. Inmediatamente nos dijo: «Bien, veo que no han planificado nada, así que les cerrarán sus seminarios y se quedarán en la calle». Por eso —sacando unas llaves del bolsillo y entregándolas a Manuel—, nos dijo: «Los espero en Caprona a partir del 24 de julio, porque yo ese día viajo a Jerusalén y la parroquia queda sola. Así que ustedes pueden alojarse allí y se encargan de ella».
Gracias a ello, pudimos sentir esta apertura al «otro» que nos mostraba su genio confiado, abierto y gratuito, que perdura en el tiempo y que ha marcado definitivamente nuestras vidas. Este espíritu ahora lo ha condensado en su último libro Di fronte al altro, La missione della Chiesa (Milán, 2022) porque viene de su propio ser.
En efecto, al final de la Segunda Guerra Mundial, Severino, originario de la frontera norte de Italia, específicamente de Fiume, debió abandonar su pueblo debido a los acuerdos internacionales de 1947 que lo cedían a Yugoslavia. Migrar a Italia lo condujo a la acogedora Pisa, donde llegaron varios pretich, acompañados por don Ugo Camozzo, que fue el último arzobispo italiano de Fiumme, y se incorporó, junto con ellos, como arzobispo de Pisa.
La apertura de Severino al «otro» lo ha llevado hacia uno de sus esfuerzos más hondos: afrontar la raíz de la apertura cristiana al otro, Jesús. Y esa es la motivación espiritual de la obra que tenemos en la mano. Se trata del misterio de la muerte de Jesús como «mesías» y como «derrotado» que no se baja de la cruz, porque quiere mostrar que Dios es amor y solo amor y, por tanto, es el testigo del Dios en el que no hay venganza ni violencia. Para ello, Severino Dianich nos hace recorrer las distintas preguntas que todos nos hacemos acerca del enigma de esta muerte. Ya Henri de Lubac decía que, en Jesús, «Dios ha muerto» pero «los hombres no saben qué hacer con su cadáver» (véase De Lubac, 1997).
Dianich va más a fondo e intenta examinar todas las preguntas en torno a la causa de la muerte de Jesús. Es así que sitúa la más honda al final del camino y la conduce al acto más significativo, que es el de la voluntad de Dios de amar hasta el extremo, poniendo la derrota como fuente inagotable de esperanza para el ser humano, que no lo ensoberbece, pero tampoco lo acusa, sino que lo comprende para convertirlo al amor gratuito con el que fue creado.
Sumergirse en esta «procelosa aventura», en la que muchos han podido entrar con Dianich, es algo así como «encontrar a Dios» y «descubrir a la humanidad», como bien decía José Carlos Mariátegui (1928), quien logró salir de «escaramuzas literarias» para afrontar la «batalla histórica» de vivir unidos Dios y humanidad.
Esos «muchos» han sido ya miles de italianos lectores, tan es así que lo han leído más ateos que cristianos, los cuales han quedado consolados y animados; esperemos que así sea también para los ateos y creyentes de lengua castellana. Agradecemos al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tan generosamente acoge a don Severino por segunda vez, como lo hizo con su magnífica edición de La Iglesia y sus iglesias. Ahora, sobre el fundamento último de ella y de todas, embarquémonos en esta «barca de oro en pos de una Isla buena». Gracias también a Donatella Puliga, quien realizó con mucha dedicación la última versión en español.
+Carlos Castillo
Arzobispo de Lima
Profesor Principal de Teología de la PUCP
Referencias
De Lubac, H. (1997). El drama del humanismo ateo. Madrid: Encuentro.
Mariátegui, José Carlos (1928). El proceso de la literatura. En Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Minerva.
Capítulo 1.El crucificado: una muerte ostentada
Hace algunos años tuve la fortuna de dictar un curso de historia del cristianismo en la Universidad de Phnom Penh, en Camboya. El auditorio estaba conformado por unos treinta profesores de sociología, filosofía e historia, todos budistas, pero pasados por el filtro ideológico del marxismo durante quince años de régimen. Y, todavía —es necesario decirlo—, marcados todos en cuerpo y espíritu por los horrores del genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos contra su propio pueblo, en los años 1975-1979. Nunca como en ese momento he percibido lo paradójico del cristianismo, que propone como salvador a un hombre asesinado en una cruz.
En un clima que destilaba sufrimiento, era como añadir más horror al horror. Y cuando la exposición de los componentes del cristianismo se topaba con la reflexión sobre las raíces culturales —bien vivas— de mi auditorio, las del budismo, la dificultad aumentaba. Sería complicado imaginar dos figuras del camino de la salvación tan opuestas entre sí: por un lado, las infinitas imágenes, siempre iguales a sí mismas, del Buda sentado sobre la flor de loto, con su enigmática sonrisa y la infinita sensación de paz que emana; y, por otro lado, la figura atormentada de Jesús clavado en la cruz. Di también una clase sobre la iconografía cristiana, porque me parecía importante dar a conocer la evolución de la cultura europea en su relación con las muchas variantes de la experiencia religiosa cristiana, incluso en la expresión de las artes figurativas. Pero cuando proyecté en la pantalla la crucifixión de Grünewald, percibí en mis auditores solo una sensación espontánea de horror y ni la más mínima admiración por la espléndida belleza de la pintura.
En realidad, solo la plurisecular costumbre de ver la figura de un hombre desnudo, llagado y ensangrentado, colgado con clavos de un palo atravesado por otro, puede explicar que el europeo medio no reaccione con repugnancia ante tal imagen. El estupor debería crecer al observar que los cristianos se ponen en actitud de adoración, como frente a la divinidad, ante las imágenes del crucificado. Y lo que es aún más sorprendente es que, según la fe cristiana, de este tristísimo acontecimiento del fin de Jesús debería derivar para todos los seres humanos de la tierra la posibilidad de ser salvados del mal y de su destino de muerte. En otras palabras, el principio de la salvación universal estaría en un alguien que no alcanzó a salvarse a sí mismo.
Tampoco creo que ponerse en actitud de contemplación ante el Iluminado de su tradición religiosa sea algo obvio para las pobres gentes de Camboya, que apenas logran —cuando lo logran— saciar su hambre cada día. La bienaventuranza budista está a años luz del fango de las plantaciones de arroz en el cual el campesino hunde sus pies desnudos para llevar el arado, movido fatigosamente por bueyes, estos también flacos y cansados. Pero Buda puede representar para él un sueño al cual aferrarse y en el cual reposar su alma. En cambio, ¿cómo podría ser sueño y reposo para el cristiano su profeta y maestro tan horrendamente crucificado?
Es cierto que Jesús no es el único profeta derrotado y asesinado que la humanidad considera entre sus héroes. Así, por ejemplo, Giordano Bruno, muerto en la hoguera, para generaciones de anarquistas italianos y para toda nuestra cultura liberal ha representado una noble figura en la que inspirarse. Y en la plaza Campo di Fiori en Roma, en el lugar de su martirio le ha sido erigido un monumento. Sin embargo, no creo que nadie haya pensado jamás en representarlo con los espasmos de la muerte, en medio de las llamas.
El cristianismo, en cambio, ha llegado a hacer ostentación del final sin gloria de su mesías, torturado en la cruz, con lo cual ha exaltado su sufrimiento, sus llagas, su sangre y su muerte. Es verdad que, entre todas las imágenes cristianas, la figura dulce de la Madre, la Madonna como se le llama en Italia, con este término áulico y familiar a la vez, es la más presente por las calles, en las casas y en las iglesias. Con todo, el patíbulo de la cruz es el emblema del cristianismo y la imagen de Jesús agonizante o muerto representa oficialmente (si se puede decir así), ante el mundo, el credo de las iglesias cristianas. Por lo demás, incluso en la infinita y espléndida serie de las imágenes de María con el niño que nos han regalado nuestros pintores del siglo XVI, con frecuencia se esconde, y no escapa al observador atento, el anuncio del drama que la madre y el hijo vivirán. En la muy célebre Virgen de la silla, de Rafael, por ejemplo, la madre dirige al espectador una mirada desconfiada mientras aprieta contra sí al niño asustado, mientras que en los márgenes del cuadro está el pequeño san Juan, quien designará a Jesús como el cordero destinado al sacrificio, con la cruz en el pecho y la actitud adolorida. Los historiadores del arte han documentado abundantemente la existencia de este tema iconográfico de la Virgen asustada que retira al niño ante el san Juan que le muestra la cruz.
Es verdad que existe una infinita variedad de representaciones de Jesús, que no se simboliza solamente en la imagen del crucificado. No obstante, parece que ninguna de ellas se puede permitir no aludir al menos a su muerte. Del siglo XVIII nos viene la imagen llamada del Sagrado Corazón: es Jesús vivo, frecuentemente de pie, pintado en torno al 1800 y en la primera mitad del siglo XX, de modo muy romántico, esbelto y rubio, dulce y consolador. Sin embargo, con un gesto asombroso se abre el pecho y muestra el corazón: y es un corazón herido, sangrante, con una corona de espinas alrededor y una pequeña cruz que surge entre llamas. Todos estos símbolos significan, naturalmente, que su muerte fue por amor, por un amor grande y dramático. Pero muerte y cruz no faltan. Las representaciones del Resucitado a menudo lo muestran juvenil, vigoroso, bello en su desnudez, portando un estandarte que manifiesta su victoria; y en el estandarte está la cruz.
No obstante, debe observarse que solo la costumbre más que milenaria ha vuelto indoloras y para nada turbadoras las representaciones de Cristo en la cruz. Así nos lo demuestra ampliamente la historia de las artes representativas. Si se observa en los primeros siglos la ausencia de imágenes del Cristo agonizante o muerto, se tiene casi la impresión de que los cristianos se avergonzaban de la suerte de su mesías ante la cultura humanista, que exaltaba poder y belleza, del mundo griego y romano. Si, además, como afirman muchos estudiosos, el grafito que muestra a una persona que se dirige a un asno crucificado, descubierta el siglo pasado en el Palatino, representó una auténtica burla dirigida al buen Alexámenos, que probablemente fue un cristiano, resultarían clarísimas las razones de un malestar profundo que impidió que los creyentes de los primeros tiempos representaran a Jesús en la cruz. Llegará el momento exaltante del viraje, con la libertad concedida a la Iglesia y el imperio convertido en cristiano, y entonces el cristianismo llenará sus aulas y sus basílicas con el signo de la cruz. Pero serán cruces sin el Cristo muerto, y no ya representaciones de rústicas maderas, sino refinadas manufacturas de oro, llenas de pedrería, para brillar en las grandes compuertas de las iglesias paleocristianas y bizantinas.
De patíbulo, así la cruz pasaba a ser signo de triunfo. Habrá que esperar hasta el siglo V para encontrar en una iglesia la primera representación de Jesús en la cruz: se trata de un panel de la puerta de madera de Santa Sabina, en Roma, en el Aventino. Pero no basta: hasta la Edad Media avanzada, el crucificado se representa, con frecuencia, decorosamente envuelto en su túnica, y en cualquier caso vivo, con la cabeza erecta. Solo en el siglo XIV aparecerán sobre las grandes cruces historiadas aquellos famosos cuerpos lívidos e increíblemente retorcidos de Cristo agonizante o muerto, entre los cuales todos recordaremos el celebérrimo de Cimabue.
Al desasosiego que la figura del crucificado puede producir se suman hoy las polémicas de algunos sectores de nuestra cultura laica que exigen que se quiten de los espacios públicos, en nombre del respeto por una población cada vez más variada en cuanto a religión. Sin embargo, es fácil observar, como resulta de muchas encuestas, que en realidad los hindús, budistas y musulmanes tratan con respeto los signos de la fe cristiana, tal como hago yo si voy a un país musulmán, cuando veo la media luna por todas partes; o en Tailandia o Camboya, al verme observado continuamente por la presencia continua de la imagen de Buda. No son las culturas religiosas, sino el Occidente laico, con la voluntad de limitar a la esfera privada el fenómeno religioso, el que pretende cancelar sus signos de los lugares de la convivencia civil. El problema de las iglesias, pues, es salvar su presencia en la sociedad para no quedar reducidas a sectas. Al mismo tiempo, sin embargo, necesitan mantenerse fieles a su mesías, con su mansedumbre y desde el patíbulo de su fracaso: quienes creen en él, por tanto, no deberían desdecirlo, tratando de conservar su imagen colgada de los muros de las ciudades donde se escenifican batallas de poder.
Capítulo 2.Muchos lados oscuros
Cuanto más misterioso es el asunto de una espera de salvación que pone todas sus esperanzas en un personaje que cerró su aventura terrena sin realizar su sueño, es más evidente que, si se quiere comprender algo del cristianismo, no se puede aceptar como obvio que Jesús murió de manera vergonzosa, sino que es preciso volver a asombrarse ante el Crucificado y dar rienda suelta al torrente de preguntas que sin duda surgirán de cualquier inteligencia insatisfecha y curiosa.
Los primeros, los interrogantes más espontáneos y simples, son los que se refieren a las razones históricas de su condena y su muerte: entender cómo y por qué fue. Sin embargo, semejante análisis, en la situación actual de los estudios evangélicos y sobre la antigüedad cristiana, resulta muy complejo desde el punto de partida. Tenemos la convicción de que no podemos leer los evangelios como si fueran documentos históricos redactados ante un notario que registra fielmente hechos, palabras, pactos formales, etc. Los evangelios fueron escritos por creyentes, convencidos de que Jesús, tras su trágica muerte, resucitó y es el salvador de todas las personas del mundo; y los escribieron para lanzar el mensaje de la fe. Este dato inicial influyó todo su relato y es necesario tenerlo en cuenta cuando se quieren verificar los hechos. Soy consciente, pues, de que el exégeta de oficio podrá discutir el valor histórico de muchos detalles de los relatos evangélicos a los que haremos referencia. Sin embargo, no tenemos más fuentes históricas de las que obtener otras noticias sobre lo que ocurrió realmente. No obstante, quisiera que se tuviera presente que nuestro objetivo no es el de reconstruir toda la historia de Jesús con todos sus detalles desde el punto de vista histórico, sino, sobre todo, el de comprender mejor el sentido que tuvo y tiene para la fe cristiana. Lo que intentaremos entender es por qué la muerte de Jesús en la cruz (un hecho, este sí, históricamente indiscutible) puede entenderse por parte de quien abraza la fe cristiana como la fuente de una esperanza segura de salvación del mal que acecha al mundo. De ello son testimonios decisivos los apóstoles: su narración de los hechos, más allá de la precisión histórica del relato, es funcional a la percepción de fe del sentido de la muerte de Jesús. Y es que, para nuestro propósito, paradójicamente, es más útil ver el modo en que las primeras generaciones observaron los hechos que la realidad material de los propios hechos.
Los evangelios indican distintos responsables, tanto por parte de las autoridades judías como por lo que se refiere a la autoridad romana que gobernaba la región. Sin embargo, no está claro cómo se deben distribuir las responsabilidades entre el sanedrín y el procurador Poncio Pilato. Por la parte judía, no está claro si se realizó una reunión formal del sanedrín o si las cosas se desenvolvieron de manera menos oficial, pues hubo una reunión de tipo procesal en la casa del sumo sacerdote Caifás. Este era sumo sacerdote, autoridad máxima para los judíos, pero a su lado encontramos como protagonista de un interrogatorio realizado a Jesús también a Anás, su suegro. Por lo demás suena bastante extraño que los evangelios hablen frecuentemente en plural de los «sumos sacerdotes». Junto a ellos se señalan como responsables de la condena de Jesús también a los escribas, a los ancianos del pueblo, a los fariseos. No deja de aparecer en escena Herodes, el hijo del famoso Herodes el Grande, al cual Pilato supuestamente mandó a Jesús para que lo juzgara. Al fondo se mueve continuamente la muchedumbre, por una parte, temida por los jefes dada su simpatía por Jesús; por otro, instigadora de su condena. Nos preguntamos cómo es posible que todos ellos tuvieran interés en la eliminación física de aquel profeta indefenso y pacífico que era Jesús de Nazaret. La misma posición de sus discípulos y de los doce que él había unido de manera especial resulta bastante ambigua. Uno de ellos, Judas, celebérrimo traidor, ofrece incluso su colaboración para la captura del maestro: ¿por qué razón lo haría? Pedro se niega a comprometerse y reniega de su pertenencia al grupo. Todos, en cualquier caso, excepto Juan, desaparecen de la circulación en el momento crucial.
Los evangelios nos dan la noticia, recogida por la tradición cristiana en toda su grandeza, y retomada también por las pocas fuentes no cristianas que hablan de ella, de que la condena capital de Jesús fue ejecutada con la crucifixión. También este dato, tan extendidamente notorio y aceptado como cierto, podría ponerse en entredicho, pues la condena a muerte para los judíos era ejecutada por lapidación. Así será eliminado Esteban, el primero de los mártires cristianos. En cambio, Jesús es crucificado: ¿por qué entonces él y solo él termina en la cruz? Es verdad que en su condena interviene también la autoridad imperial romana y se sabe que los romanos les infligían la pena de la crucifixión a los esclavos y a quienes no gozaban de la ciudadanía. Pero en nuestro caso parecería que Pilato no emanó una auténtica sentencia de muerte, sino que, «lavándose las manos» —como ha pasado a decirse proverbialmente—, devolvió a Jesús a las autoridades judías. ¿Quién decidió entonces su final?
Poder recoger alguna respuesta a estos interrogantes significaría también llegar a la posesión de una clave para comprender mejor la personalidad de Jesús, el sentido de su actividad y las repercusiones que esta tuvo en la sociedad de su tiempo y de su país. Pero la cuestión más intrincada e interesante se refiere a lo que sucedió inmediatamente después de su muerte: ¿quién y cómo pudo transformar, para la fe de los creyentes, este trágico fin en un acontecimiento cósmico, en una especie de balanza del universo, según la cual la cruz de Cristo determinaría el destino del mundo? Los predicadores de la fe cristiana dirán que por la muerte de Jesús la humanidad se reconcilia con Dios y el hombre es llamado a creer en él para poder salir de su condición miserable de injusto y de pecador, así como para salvarse de la muerte entrando en la vida eterna1. Dirán también que Cristo será el juez del mundo, por lo que las almas de quienes no creen en él y no confían en él serán condenadas por Dios.
A lo largo de la tradición cristiana, desde los escritos de los apóstoles en adelante, se ha dicho, escrito y cantado en todos los tonos que él murió por nuestros pecados. Sin embargo ¿qué tienen que ver con su muerte las violaciones de la ley moral cometidas por esta o aquella persona? ¿O es que los remordimientos que cada quien se lleva consigo, dentro de su conciencia, deberían hacerlo sentir culpable de la muerte de Jesús? Entre otras cosas habría que olvidar la contradicción que existe entre la idea que cada hombre que peca es el verdadero culpable de su muerte y la convicción de que justamente gracias a su muerte este puede recibir el perdón de Dios.
Al final, del cuadro del espíritu occidental contemporáneo surge una pregunta grave y decisiva. La historia humana ha escrito innumerables páginas, bañadas de gloria, sobre muchos héroes que han sufrido injustamente la muerte por sus ideales. Así, cada epopeya ha transformado lo que fueron hechos oscuros de violencia y muerte en motivos de exaltación colectiva y de memoria gloriosa. Pero ¿acaso también la historia de Jesús debe servir para prolongar esta suerte de sublimación de la ferocidad humana, con la que los hombres y los pueblos exorcizan su mala conciencia y la humanidad se autoriza a matar a sus mejores hijos para hacer de ellos sus héroes?
1 La primera afirmación de que la muerte de Jesus es principio de salvación para el hombre se encuentra en las Epístolas de San Pablo, en I Cor. 15,3: «Cristo murió por nuestros pecados».
Capítulo 3.Un escándalo jamás olvidado
Toda esta historia de Jesús y su fin han perdurado durante siglos, hasta concitar el interés actual gracias a un solo aspecto: el de la resurrección.
Para los no creyentes, la fe en la resurrección de Jesús es una especie de mito creado por sus discípulos, quienes exaltaron su figura hasta divinizarlo. Para otros, ellos no quisieron decir que Jesús resucitó realmente, en el sentido estricto de que su cadáver no se quedó corrompiéndose en su tumba y, más bien, su cuerpo salió vivo, sino que se trata de un modo de hablar, para expresar la convicción de que su incidencia en la historia ha sido y continuará siendo tan profunda que puede considerársele como un personaje perennemente vivo. Sin embargo, para los muchos que a lo largo de la historia han intentado ser cristianos y vivir como tales, la expresión que encontramos en los evangelios en boca de los discípulos: «Cristo verdaderamente ha resucitado», debe ser tomada absolutamente en serio. Esta cierra el relato de todos los que fueron al sepulcro el domingo por la mañana después de su muerte y declararon que la habían encontrado vacía. Aunque quisiéramos prescindir de la cuestión de la verdad de la resurrección de Jesús, deberíamos decir que, se interpreten como se interpreten los testimonios, solo gracias al hecho de que alguien creyó que él realmente había resucitado, el acontecimiento tuvo una continuación en nuestra historia. De otro modo, probablemente no nos habría llegado ni siquiera la memoria de su existencia.
También aquí, de hecho, debemos liberarnos de las ideas preconcebidas que llegan a nosotros de la larga historia de un cristianismo tan fuertemente afirmado en nuestra civilización y tan ampliamente difundido en el mundo. En realidad, el inicio no fue para nada grande. Es verdad que la gente de Israel estaba dispersa por muchas ciudades del Imperio romano y las comunidades judías tenían un rol relevante en los planos económico y cultural. Pero Judea era. al fin y al cabo. una de las provincias del Imperio y Jesús, uno de los tantos rabinos que a lo largo de la historia del hebraísmo habían reunido en torno a sí a grupos de discípulos entusiastas por sus enseñanzas. Es muy probable que, durante su vida, fuera de su tierra nadie conociera su existencia. El ruido en torno a él llegó a ser un fenómeno de gran importancia en la cuenca mediterránea solo después de él. Pero ello fue posible porque alguien divulgó la creencia de que él había resucitado. Es una hipótesis muy verosímil el hecho de que, sin esta creencia, la noticia sobre Jesús se habría apagado rápidamente después de su muerte. Además, no es una hipótesis, sino un hecho, que los primeros documentos que nos llegaron sobre él parten de la convicción de su resurrección. Los testimonios sobre esta convicción de los discípulos son muy antiguos. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles, cincuenta días después de su muerte, Pedro, en la propia Jerusalén, echó en cara a los responsables la culpa del asesinato de Jesús y afirmó que Dios lo había resucitado2 El texto remonta a una época relativamente tardía respecto al acontecimiento que relata, pero es probable que recoja una tradición bastante más antigua que debió formarse en el ambiente judío y ya no en una comunidad griega, como ocurrió con muchos textos posteriores del Nuevo Testamento. En todo caso, en los primeros años cincuenta, por tanto, no más de veinte años después de la ejecución de Jesús, el apóstol Pablo escribía su primera carta a los Corintios, en la cual, al inicio del capítulo 15, transmite a los cristianos de Corinto una fórmula para la profesión de la fe cristiana que, según un análisis filológico, resulta proveniente de una tradición precedente, y en la cual se profesa creer que Jesús «resucitó al tercer día según las Escrituras».
Entre las pocas fuentes no cristianas que nos hablan de Jesús, encontramos un texto de Flavio Josefo, escrito en los años noventa, en el cual el famoso historiador hebreo, simpatizante político de los romanos, refiere que los discípulos de Jesús no abandonaron el discipulado después de su muerte porque estaban convencidos de haberlo visto resucitado y vivo.
El cristianismo, pues, se difundió en la cuenca mediterránea en el nombre de una fe de tono triunfal: Jesús, el héroe religioso cuyo mensaje se difunde, fue mandado a la muerte por las autoridades judías hostiles a él, pero —lo más importante— resucitó y se le contempla triunfante en el cielo. Se dice que «está sentado a la derecha de Dios» y se proclama que es Dios él mismo. Uno de los pocos testimonios de fuente no cristiana que poseemos sobre esta situación es una carta de Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en la actual Turquía, quien, en una carta dirigida al emperador Trajano hacia el año 103, describe a los cristianos como gente que se reúne a cantar «himnos a Cristo como a un dios». Por tanto, Jesús era dado a conocer como un ser celestial y una figura divina.
Es bastante singular, sin embargo, que esta actitud no borrara para nada, no digo el recuerdo, ni tampoco la marca trágica que el final tan poco glorioso del supuesto mesías imprimió de manera indeleble en la experiencia y la espiritualidad de sus seguidores. Ello también lo experimenta fuertemente san Pablo, aunque no había vivido junto a él y se había sumado al grupo solo en un segundo momento. Él parece no tener nada que contar de la historia de Jesús, puesto que jamás en sus cartas narra nada de lo que este dijo e hizo antes de ser exaltado en su resurrección. No obstante, es precisamente Pablo quien declara que no tiene nada que comunicar al mundo «si no Jesucristo, y este crucificado». Y Pablo, que ciertamente no asistió ni a su crucifixión ni a su muerte, alcanza el clímax de su experiencia espiritual en la mística sensación de haber sido «crucificado con Cristo», hasta el punto de no ser ya él mismo, sino de sentir a Cristo vivo en su persona3.
Evidentemente, se trataba de un recuerdo y un marco bien incómodo, pues no faltaron movimientos de pensamiento que hacían de Jesús y de su historia simplemente una especie de aparición en la tierra de un ser divino, revestido de pura apariencia humana y no verdaderamente hombre de carne y hueso. Esta censura ejercida por algunos acerca de la vida terrena del rabino galileo fue tan decidida y audaz que no dejó de cometer algunas burdas extrañezas, como la de considerar que en realidad había sido Simón de Cirene el hombre que al retorno del campo fue obligado a llevar la cruz hacia el calvario y a quien al final crucificaron, mientras Jesús adquiría su semblanza y se iba sano y salvo. Por muy extraña que pueda resultarnos a nosotros, esta convicción volverá a aparecer, tal cual, en la IV Sura del Corán. Pero tales fantasías fueron siempre consideradas como delirios herejes por la comunidad primitiva. Las cartas atribuidas al apóstol Juan ya lo testimonian a través de la insistencia con la que el autor subraya que la fe cristiana es creer «que Jesús ha venido en carne humana». Por lo demás, también el célebre texto del prólogo del evangelio de Juan anunciaba que «el Verbo se hizo carne», usando de manera provocativa el término «carne», en vez de decir simplemente que se había hecho hombre, para abrir paso a una concepción gruesamente naturalista de la historia humana de Jesús. El punto crucial de esta concepción será, en efecto, el de su fin trágico e ignominioso. Los apóstoles son muy conscientes de que, aun sosteniendo que resucitó y que vive glorioso en Dios, están pidiéndole a la gente que tenga fe en alguien que fue condenado a muerte por las autoridades legítimas de su país. Pablo sabe muy bien que esto es un «escándalo para los judíos» y, al mismo tiempo, una locura para todos los demás.
2 Las palabras de Pedro se encuentran en Hech. 2,14-16. Allí se presenta en forma de narración el nucleo de la primitiva predicación cristiana, que encontramos además en una fórmula breve en Pablo, I Cor. 15,3: «Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, y ha resuscitado el tercer día, según las Escrituras, y ha aparecido».
3 I Cor. 2,2 y Gal.2,20.
Capítulo 4.¿Estaba todo preestablecido?
«¿Por qué lo mataron?» es una primera pregunta. Pero la segunda es más intrincada: «¿Cómo es posible esperar la salvación del mal y de la muerte de alguien que fue víctima y terminó tan claramente derrotado?». Estos interrogantes cruciales debían recibir alguna respuesta. De otro modo, hubiesen sido mortales para el cristianismo naciente. Fue únicamente la fe de los discípulos en su resurrección la que hizo posible la continuación de la obra de Jesús y la difusión de su mensaje. Sin embargo, seguía siendo necesario descifrar el sentido de su muerte.
Existe una afirmación que se encuentra en el centro del patrimonio doctrinal de las iglesias cristianas y que, incluso en la desbordante ignorancia religiosa en la que vive la mayoría de los católicos italianos, cualquiera sabría formular. Podría ponerme en una acera para interrogar a los que pasan y preguntarles: «Según tu opinión, ¿por qué murió Jesús en la cruz?». Creo que muy pocos me responderían aludiendo al sumo sacerdote Caifás o al sanedrín de Jerusalén o a Pilato. Casi con toda certeza todos me dirían: «Murió por los pecados de los hombres», o también: «... para expiar los pecados», o incluso «... para salvarnos del pecado». Naturalmente, poquísimos serían capaces de precisar que al decir eso repiten simplemente una antiquísima fórmula cristiana, de la que ya hemos hablado, que encontramos depositada por Pablo en su primera carta a los Corintios: «Murió por nuestros pecados».
Pensándolo bien, se trata de una afirmación tan presente en el lenguaje tradicional cristiano que resulta fácil de decir, pero que, en cambio, carece totalmente de obviedad. En efecto, no vemos cuál es el nexo entre la condena de muerte, sentenciada por el sanedrín y ratificada por Pilato, por la cual un buen día, fuera de las murallas de Jerusalén mataron a un cierto galileo llamado Jesús, clavándolo en una cruz, y los pecados, las acciones inmorales, las injusticias, las maldades cometidas por los hombres de todos los tiempos. Además, el buen cristiano no debería decir genéricamente: «Jesús ha muerto por los pecados de los hombres», sino, de manera más concreta y pertinente: «Jesús ha muerto por mis pecados». El interrogante acerca de la muerte de Jesús se convierte así, para el creyente, en algo intenso y dramático, porque la respuesta tiende a establecer un nexo de cada uno de sus remordimientos respecto a cada mal acto con la tragedia del asesinato de su mesías. En la historia de la literatura cristiana abundan los testimonios conmovedores de santos que lo han vivido con gran profundidad de sentimientos y con honda turbación.
Este nexo, tal como ha sido presentado y creído en la espiritualidad cristiana, no es nada obvio, pero tiene, sin duda, una cierta plausibilidad. Se piensa en el pecado como una situación de desorden moral que abruma a las personas y que constituye su maldición. Sobre todo, por lo que se refiere a la experiencia común de la historia: la masa de sufrimiento humano debido exclusivamente al egoísmo, a la maldad y a la violencia hace de la vida humana una verdadera historia de maldición. Pero esto es verdad para el creyente sobre todo en el plano del destino final del mundo: en efecto, él cree que Dios hará justicia justo al fin de los tiempos y aquellos que han hecho mal serán condenados. ¿Quién se podrá salvar entonces?





























