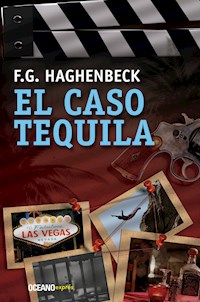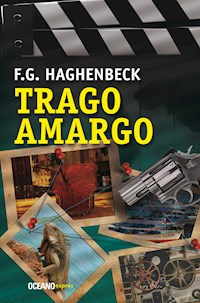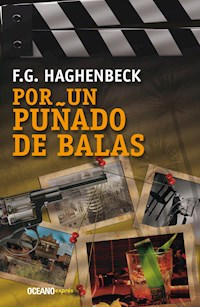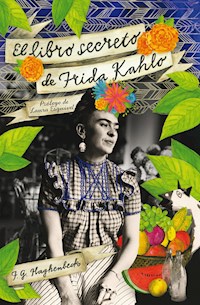Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El Barco de Vapor Roja
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Tras un accidente nuclear, César se vuelve un chico atómico que lucha por la justicia. Él es convocado, con otros legendarios y nuevos superhéroes, para evitar una guerra mundial. Mientras aguardan la señal para entrar en acción, se verán envueltos en un crimen que deberán resolver antes de que una nueva catástrofe se cierna sobre el planeta. Una emocionante historia en donde la valentía no es sólo cosa de superhéroes sino de todo ser humano que cree en sí mismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Haghenbeck, Francisco
El misterio del club atómico / Texto de Francisco Haghenbeck. – México: Ediciones SM, 2020. Primera edición digital – El Barco de Vapor. Roja
ISBN : 978-607-24-4030-2
1. Ciencia ficción 2. Novela infantil
Dewey 863 H34
Para Alberto Chimal y Raquel Castro,que han cultivado la fantasíay lo imposible en un mundo que necesitamás soñadores como ellos
I
EN 1957 MATÉ A MI CREADOR, fue la segunda vez que vi a un muerto. La primera lo presencié en los barrios latinos en Boyle Heights, al este de Los Ángeles, California, donde vivo. Se trataba de un pandillero que asaltó una farmacia, la que se encontraba frente a la barda blanca de la de iglesia de La Purísima. Era un joven de aproximadamente dieciocho años, pelo envaselinado, camiseta blanca arremangada y pantalón de mezclilla. Entró al local con su navaja retráctil apuntándola a los que estábamos ahí: mi hermana, Jaimito el Pegajoso, que por ese tiempo era mi mejor amigo a pesar de ser mayor; la señora Dolores y el farmacéutico, el señor Garrett, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial.
Fue él quien sacó del mostrador una vieja pistola Luger; la guardaba como trofeo por su paso como miembro de la infantería en Europa. No dejó que el chico terminara de decir que se trataba de un asalto; alzó el arma hasta su rostro y jaló del gatillo. El asaltante voló un metro por el impacto, sin que sus sucios tenis tocaran las losetas verdes del piso. Al caer, un enorme charco escarlata lo rodeó. El señor Garrett guardó su arma de nuevo en el cajón y, como si no hubiera sucedido nada en su negocio, murmuró molesto:
—Demonio de chamaco, ahora voy a tener que lavar el piso.
Ése fue el primer muerto que vi. Y la razón de lo que soy, a pesar de mi juventud: un vigilante de la justicia. En los periódicos me dicen transgresor, pero prefiero llamarme guardián. Lejos estoy de los metahumanos que vigilan nuestro mundo. Nadie me dice héroe y creo que tengo poco de súper. Trabajo en el lado este de la ciudad, donde la equidad escasea y los latinos nos multiplicamos.
Yo no viví la guerra, no me reclutaron para Corea, ya que era un niño. A Jaimito el Pegajoso sí lo mandaron, pero él regresó hecho cenizas en una caja de zapatos. La guerra es un concepto lejano, una idea distante que sólo los héroes paladean. La Segunda Guerra Mundial mató a muchos, millones, dicen los libros de historia. Para mí, los únicos que cuentan fueron mi abuelo y el hermano de mi madre; ambos se llamaban César, como yo, y se enrolaron en la armada norteamericana pensando que hacían lo correcto. Los regresaron también en ataúdes. Lo único que mi madre ganó de esa aventura patriótica fue convertirse en ciudadana norteamericana. No creo que el gasto valiera la pena.
Soy un simple chico de vecindario; todos ahí me conocen por mi nombre: el famoso César que portaba mi abuelo. Por ello nunca imaginé lo que estoy viviendo ahora, ante una nueva posible guerra, la más grande de todas. Estamos hablando de la destrucción total. Los libros de historia dirán que esta fecha, el 25 de octubre de 1962, fue cuando el mundo se fue al escusado.
Decían que después de la última guerra contra los alemanes no habría que preocuparse, pero se equivocaron. Ahora el presidente Kennedy no la tiene fácil. Los rusos son tipos rudos y Cuba está a nada más doblando Florida. Tan cerca, que la simple chispa de una batalla atómica incineraría el continente completo, incluyendo México, donde nací. Rusos y gringos están jugando una partida de ajedrez para ver quién es más macho. Pero las piezas son misiles atómicos, y si alguno aprieta el botón, ¡boom!, se acaba el mundo.
Vamos en un automóvil color verde. Al principio pensé que se trataba de un Corvette; estaba equivocado. Mi anfitrión no cree en los automóviles gringos. Se trata de un vehículo alemán, un Karmann Ghia convertible: pequeño, a modo de un contenedor de basura, y veloz cual avispón. El enigmático conductor, el hombre que tiene como mote el Comandante, maneja cual desquiciado; no ha dejado de sonreírme debajo de esos lentes oscuros relatando anécdotas graciosas. Es una leyenda viviente: un famoso héroe que ha viajado mucho. Yo, en cambio, no he salido de mi barrio; siento que si no estuviera ahí, las pandillas terminarían matándose unas a otras. O de esa masacre se encargaría la policía de la ciudad; ellos están más que dispuestos a disparar a todo aquel que tenga aspecto de mexicoamericano.
Por eso, cuando el Comandante me dijo que fuera con él, mi respuesta fue “no”. No me considero importante, sólo un chico con algunas habilidades extras y muchas debilidades también. Al final me convenció, como siempre lo hace. Lo llaman solamente el Comandante, no sé si tenga nombre. Ha luchado durante décadas por la justicia. Al menos eso dice.
Sigo intentando disimular mis miedos mientras escuchamos Green Onions en la radio del automóvil. No deseo verme como el joven inexperto que soy, no obstante, mi mano se aferra a la puerta con fuerza. Estoy seguro de que el Comandante se dará cuenta de que tiemblo, pero está más entretenido en reírse de sus chistes y en masticar su puro de penetrante olor rancio. No muestra signos de burlarse del nuevo del grupo: yo, el novato.
El Comandante da fumadas a su cigarro, expulsa el humo, que se queda atrás en la carretera. Examino su rostro: es de cabello abundante, con tan sólo algunas líneas grises entre ese mar azabache. Lo usa un poco largo, aunque no es joven; debe de andar raspando los cincuenta. Siempre porta lentes oscuros; desconozco el color de sus ojos. Pienso que no debe sufrir en buscar novia, ya que seguro hay un desfile de bellezas tras sus huesos. Pero su gracia no está ahí: se dice que es inmortal.
—¿Adónde vamos? —interrogo con la mirada en la carretera desértica que se pierde en un espejismo de charco de agua. No hay nada a nuestro alrededor, sólo montañas.
—Al desierto —responde con el cigarro entre los dientes.
—Estamos en el desierto, Comandante.
—Tú sabes lo que somos, ¿no es así, chico? —me cuestiona, con los lentes oscuros de montura dorada escondiendo sus ojos. Conjeturo que tras esos cristales verdes hay vida y felicidad, pero nunca lo he visto sin ellos: son su careta.
—No.
—Somos el club más exclusivo del mundo, los muchachos especiales: los héroes —gira un segundo la cabeza. Una sonrisa cubre su rostro—. Casi llegamos, chico. Estamos cerca de la base White Sands Proving Ground, donde lanzaron tu cohete v2. ¿Lo recuerdas? —no respondo, claro que lo recuerdo. Me limito a mirar al frente, a esa eterna carretera. Alzo la vista para comprobar que el sol golpea mi cabeza sin piedad—. ¿Sabes qué sucedió? ¿La realidad, César? —insiste en el tema.
—Lo que usted me platicó, señor; por qué soy así —respondo.
No es un tema agradable, prefiero dejarlo guardado en la guantera. Su guiño me revela que va seguir con la charla. Con tono alegre, formula que habría que regresar a tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi se dedicaba a investigar sobre misiles. Eran los Vergeltungswaffe 2; hicieron muchos. Podían montar una tienda y surtir pedidos a varios países. Así que, por supuesto, cuando los aliados ganaron, los cohetes sobrantes fueron confiscados por Estados Unidos. Termina de hablar y me deja con esa información.
Esa parte la recuerdo bien, leí de eso después de mi “evento”.
Esos terribles cohetes v2 eran unos gigantes tamaño extra, de esos que se consiguen en tiendas Big and Tall: 46 pies de alto y 56 mil libras. Ni idea de a cuánto equivale en kilos y metros. Dejé de usar esas medidas hace un par de años, cuando nos mudamos a Los Ángeles. Desde luego, son juguetes rápidos y mortales, utilizados para bombardear Londres.
Colocando las dos manos en el volante, prosigue el Comandante:
—La guerra terminaba —expone— y los doctores nazis buscaron a los soldados estadounidenses para rendirse, poniendo a sus órdenes sus juguetes. Sin chistar, los norteamericanos agarraron todo lo que pudieron, así como a los científicos alemanes para hacer lo que deseaban originalmente: ir al espacio. Al menos, chico, ése era el plan.
—¿Ése era el plan?
—Antes tenían que averiguar cómo se usaban los cohetes. Pero en esa ocasión, cuando te explotó uno, salió todo muy mal.
El Comandante suelta un suspiro, comienza a tamborilear los dedos en el volante, cambia la velocidad y aminora su carrera. Toma su puro, lo espolvorea en el camino y continúa platicando, pero ya no me regala miradas. Sus lentes oscuros sólo reflejan la carretera.
—No quiero arruinarlo, pero ¿adónde vamos? —vuelvo a preguntar.
—Eres desesperado, César. Yo de adolescente era igual, pero si conocieras las cosas que he vivido, entenderías que llegar media hora antes no cambiará tu situación —responde entre la humareda de tabaco.
Odio que me diga adolescente, que todos me traten como un menor. No lo soy. Bueno, faltan años. Pero ya casi no lo soy. Al menos ya puedo sonarme la nariz yo solo.
—Creo que no me entendió; no digo que se apure, sino que quiero saber a qué sitio vamos —aclaro.
—Te lo dije, al club más exclusivo del mundo.
—Nunca me preguntó si deseaba ser parte de ese club —lo confronto.
Siempre parece suponer que deseo algo. Nunca tengo opciones, no las he tenido desde niño. Nacer en Ciudad Juárez limita la perspectiva de uno. Creo que por eso mis padres se mudaron a Los Ángeles, para cambiar las oportunidades, aunque en realidad nunca hubo muchas.
—No se pregunta: eres o no eres. Y tú lo eres.
—¿Por lo que sucedió en Ciudad Juárez?
—Sí, en parte. Sólo fue el comienzo; tú tomaste la decisión correcta y te llevó a ser aceptado.
—Destruí a mi creador.
—Sí, también eso —sabe terminar una plática.
Me quedo en mi asiento como niño bueno, sentado y callado. Así lo hago hasta que encontramos una gran roca en medio del camino. Pensaría que es una trampa, pero al parecer fue nada más un juego de la naturaleza pues estamos en zona sísmica. Es obvio que ese gran pedazo de peñasco de unos tres metros, enterrado en el pavimento, se desprendió de la meseta. Entonces el Comandante detiene cerca su convertible. Baja y camina hasta ella. La toca con su dedo anular, como si tuviera dudas de que fuera real. Se vuelve hacia mí con una sonrisa que le cruza el rostro.
—Es tu turno, chico.
—¿Mi turno?
—Para eso viniste, ¿no? Para ayudar.
Respiro profundo mirando el peñasco. Sospecho que sólo estoy aquí para hacer el trabajo sucio y que terminaré siendo un barrendero o el que lava los baños; la labor que nos dan a los mexicanos. De cualquier modo, desciendo del automóvil. El Comandante se hace a un lado y me deja trabajar.
Abro los brazos y entrecierro los ojos para concentrarme. Tengo que hacerlo con cuidado, no quiero volar al Comandante con un hongo radiactivo. El fuego atómico, ese que circula por mi cuerpo como si fuera una gran máquina de poder, llega a mí. Siento cómo me rodea. Lo concentro en la palma de mi mano y lo expulso. La roca se pulveriza en una explosión. Queda suficiente espacio para pasar, además de un orificio humeante en el pavimento.
Ése es mi secreto: desbaratar cosas, quemarlas, como hice con mi padre.
El Comandante aplaude alegre y retorna a nuestro transporte. Suspiro embobado por el hueco humeante que he dejado. Sería un buen demoledor: fue una roca de media tonelada.
Al sentarme a su lado, el Comandante me da una palmada y reafirma:
—¿Lo ves?, eres un miembro del club. Un verdadero superhéroe.
Me hace recordar lo que me sucedió hace años; en lo que desembocó todo ese asunto de cohetes nazis: el gobierno norteamericano estaba seguro de que con esa tecnología podían poner un hombre en el espacio. Para hacerlo, se fueron al traspatio, cerca de México. Una noche, un par de cohetes se salieron de curso. Con eso provocaron lo que podría haber sido llamado amablemente un incidente internacional. Siendo un poco menos amables y diciendo la verdad, fue como si Estados Unidos de América bombardeara a un país amigo: México. Ocurrió la noche del 30 de mayo de 1955: el día en que volví a nacer.
El Paso y Ciudad Juárez se sacudieron cuando el cohete v2, disparado desde Nuevo México, se estrelló y explotó en la cima de una loma rocosa a casi cinco kilómetros de Ciudad Juárez. A pesar de sus errores, el gobierno de Estados Unidos tuvo mucha suerte. Nadie resultó herido; al menos no puedo decir que yo hubiera salido exactamente herido. Pero no regresé igual después del impacto del cohete a metros de mí. Con apenas diez años, recuerdo que morí en llamas y mi cuerpo se convirtió en pequeñas moléculas, para luego reconstruirse de nuevo. Fue como me volví lo que soy ahora: un muchacho atómico. Los libros de historia hablaban de ese incidente en Ciudad Juárez como un dato gracioso a pie de página. Nunca hablaron de mí. El Comandante se encargó de encubrir todo.
—Tú eres parte de una mitología, chico. Te estás convirtiendo en un mito —expone cual narrador de documental mientras conduce su convertible.
—Un mito es una mentira.
—No, estás equivocado. La mitología es una serie de narrativas hechas metáforas.
—Mentiras... —insisto.
—Puede ser, pero sin duda es una metáfora. Necesitamos esas metáforas para entender el mundo, chico... Metáforas como tú —dice el Comandante sacando su puro de entre los dientes para señalarme un lado de la carretera—. Hemos llegado.
Lo miro; no es espectacular, solamente un restaurante para que los camioneros se detengan a comer un plato con mucho tocino y a beber café. La construcción parece un espejismo en medio de este desierto con arbustos espinosos y cactus. Fue construido décadas atrás, se ve en su estilo. Tiene coquetas curvas color pastel y remates de líneas paralelas que copiaron de la nave de Flash Gordon. El comedor posee una ventana alargada que lo rodea en curva; un letrero, tipo capota de Cadillac, sostiene otro letrero de neón. Me hago sombra con la mano derecha y leo el rótulo: “CAFÉ HAVANNA”.
A la derecha del restaurante, una techumbre metálica se abre hacia la carretera, protegiendo las bombas de gasolina, todo en el mismo estilo de nave espacial. Quizá fue percibido como futurista décadas atrás, pero hoy está pasado de moda. Al fondo, varios metros hacia el desierto, hay un taller mecánico de madera. Lo único que no posee esa arquitectura de curvas, un agregado feo y sucio. Supongo que, para arreglar su fealdad, cubrieron el taller con una extensa cantidad de anuncios de aceites, gasolinas o partes automotrices oxidadas: marcas que ya no existen.
Cuando el convertible del Comandante se detiene, frente a nosotros cruza una víbora de cascabel. El reptil huye moviendo su cuerpo en olas, hasta perderse en el desierto. “Sí”, me digo al verla, “estamos en el mismísimo infierno”.
—Aquí sirven los mejores desayunos y la miel de maple es de maple; no la porquería que venden ahora —explica él con un mohín tan amplio que podrían tomarle una foto y colocarla de anuncio dental.
—¿Y hay tacos? —pregunto mientras bajo del pequeño automóvil.
—No, chico, ésos están en Juárez —responde el Comandante, abrazándome cual camarada que acaba de ganar la lotería—. Creo que te hace falta vivir más. Kafka escribió sus libros en un café y, que yo recuerde, las reuniones de los revolucionarios en Francia no eran en ningún restaurante de cinco estrellas, sino todo lo contrario, en una asquerosa pocilga.
—No lo dicen los libros de historia.
—Yo sé más que esos pomposos libros: lo viví.
Camina hacia la puerta de cristal del local y la abre, tomándola de las tiras alineadas en cromo. Es mediodía del jueves y estoy seguro de que todo lo que conocemos en el mundo se va a terminar en unas horas.
Parece que el Comandante me lee la mente, pues antes de desaparecer tras las puertas murmura alegre:
—Bienvenido al fin del mundo, chico.
II
PERCIBO EL INTERIOR DEL RESTAURANTE: mesas color verde menta con remates de aluminio, privados de sillones tapizados en arlequín rojo y blanco y la extensa barra frente a la cocina, escoltada por bancos sostenidos en tubos. Sólo me interesan dos cosas: el aire acondicionado del interior y la vieja rocola de discos, salpicada de luces de colores.
Mi pensamiento repentino es: “¡Vaya, está fresco! ¡Y hay música! La cosa comienza a mejorar”.
Una reflexión absurda, la cosa no puede estar mejor, sólo puede empeorar. No importa cómo concluya el asunto con Cuba y los rusos; de algo estoy seguro: cerrará con fuegos artificiales. Estoy presenciando el principio de la cinta que se llamará: La guerra nuclear entre idiotas, actuada por un bonche de gringos y rusos.
Pienso que todo sucedió al terminar la Segunda Guerra Mundial; cuando al repartirse el pastel del mundo entre gringos y rusos, ambos pensaron que les tocó poca compensación y querían más. Así que, cuando aquel hombre de larga barba, Fidel Castro, tomó La Habana con sus guerrilleros, el juego cambió de reglas. Los grandes jefes blancos del Capitolio gringo nunca imaginaron que dejarían a los soviéticos entrar hasta el jardín trasero. En un abrir y cerrar de ojos, Cuba se convirtió en el centro estratégico más importante del mundo. Los espías soviéticos detectaron una posible invasión militar a la isla y no tardaron ni una hora en programar la instalación de cohetes en Cuba para aplacar a los estadounidenses...
Adiós pensamientos reflexivos. Me distraigo. En la máquina tocadiscos empieza a escucharse Ten Little Indians, de The Beach Boys, la cual suena a todo volumen. Da más frescura al interior; fue una buena elección: quien la puso tiene sentido del ritmo.
—¡Quita ese ruido infernal! —gritan desde uno de los reservados.
El Comandante se vuelve hacia la voz, abre sus brazos, con su boca en media luna de oreja a oreja, y se lanza para saludar. Es raro verlo con su jocoso saco de retícula verde y playera de cuello de tortuga que hacen juego con los lentes oscuros y le otorgan un aspecto de profesor beatnik. Sé que el tipo tiene de todo, menos lo de profesor.
—¡Jimmy, Jimmy! No seas cascarrabias, es el sonido de la modernidad —le dice a un hombre de pelo platinado sentado en un privado.
El hombre ya ha perdido casi todo el color de su cabello, además de la cantidad; usa un traje de tres piezas color rata y una aflojada corbata a rayas rojas y azules. No entiendo cómo puede portar ese conjunto en el desierto. Trae la pipa caída entre los labios y le acaba de arrebatar al Comandante el premio a la mejor imagen de un profesor, pero este maestro debe ser aburrido cual ostra.
—Sir James, patán. Te costará decírmelo, pero lo harás. En algún tiempo fuiste agente de la corona —gruñe con acento británico. Reconozco ese rostro alargado: es James McAvery, mejor conocido como Union Jack. Otro héroe, uno de los grandes. Me acerco con sigilo a él y despliego mi mano para saludarlo; se me cuela la timidez por lo imponente de su persona:
—Señor McAvery, es un honor...
El hombre me mira con el entrecejo fruncido, que forma olas en su frente.
—¿Quién eres tú? —interroga con desprecio. Mi mano sigue ahí, flotando en el aire, mientras la sonrisa se me congela.
—César Alvarado, señor.
—Sé tu nombre, ya lo leí... —dice arrugando el rostro. La mano del Comandante se posa en mi hombro; su voz suena reconfortante y me salva del momento incómodo:
—El chico de Juárez, el del cohete alemán.