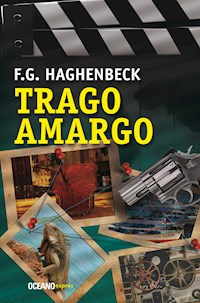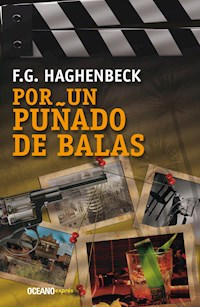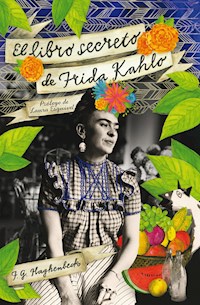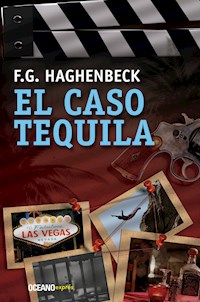
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Misterio
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
En esta ocasión, Sunny Pascal deja atrás Hollywood para dirigirse a Acapulco, donde lo han contratado para cuidarle las espaldas a un viejo actor que, tras retirarse de la pantalla grande, pasa sus últimos días en el puerto. El año es 1965 y el viejo actor no es otro que Johnny Weissmüller, excampeón olímpico de natación a quien todos recuerdan como el mejor Tarzán que ha dado el cine. Acapulco es por entonces el sitio de reunión favorito de las celebridades, pero también de mafiosos, tahúres y estafadores. Pascal tendrá muchos problemas al tratar de sacar a Johnny de las dificultades en las que se encuentra metido a causa de su afición al alcohol y al juego. Mientras se celebra un afamado festival de cine. Muy pronto las cosas se ponen aún más complicadas y las balas comienzan a pasar muy cerca del protagonista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTRODUCCIÓN
Yo presumo pocas cosas en la vida.
Una de ellas es que la edición original de esta novela estaba dedicada a su atento y seguro servidor. Pero hoy no vengo a hablar de mí, sino de F.G. Haghenbeck.
Retrocedamos diez años en el tiempo. En 2006 la novela policiaca era aún un gueto literario. De los géneros especulativos (ciencia ficción, horror, el mal llamado fantasy y el que nos ocupa ahora mismo), el policiaco ha sido siempre el de más prestigio literario/ cultural. Al que menos gestos le hacían los literatos serios.
A pesar de ello, en 2006 aún era un suicidio social el proclamarse autor de novela policiaca. Sin importar la gran popularidad de la que ya gozaban desde dos décadas antes las novelas de Paco Ignacio Taibo II o la figura ascendente de Élmer Mendoza.
Y ya desde entonces F.G. —a quien conozco como Paco hace mucho tiempo— andaba en estos malos pasos.
Veterano guionista de cómics de superhéroes con varias credenciales en el mundillo del cómic, que incluían haber escrito un guion de Supermán, Paco buscaba explorar otras vetas. Amigos y colegas historietistas, un día nos encontramos. Yo acababa de ganar un premio literario, el “Otra vuelta de tuerca”, por mi novela Tiempo de alacranes. “¿Por qué no le entras este año?’, le dije al vuelo. “Escribes muy bien.”
Lo siguiente que supe es que se lo ganó.
Y lo hizo a la grande, con un noir de época, un delicioso coctel conformado por los ingredientes que toda serie exitosa de detectives debe llevar. ¿Que cómo se prepara un Trago amargo a la Haghenbeck? Más o menos así:
Tómese un detective carismático bautizado con un nombre sonoro: Sunny Pascal, beatnik/chicano/surfer/investigador privado.
Colóquelo en un escenario fascinante.
Agregue un misterio cortado en pedacitos de rompecabezas, aderezados con un MacGuffin elusivo y seductor.
Añada una femme fatale picante, para dar sabor a la mezcla.
Y diluya con mucho alcohol.
Sirva con una discreta dosis de violencia, apenas la suficiente para estimular el paladar. Aderece a discreción con personajes históricos de la época y ¡listo!
Así confeccionó Paco Trago amargo, novela debut de la serie que protagoniza Sunny Pascal, la clase de detective que al leerlo te produce una profunda envidia por no haberlo inventado tú. Un digno nieto de Philip Marlowe.
Siendo un atento lector de Chandler, Haghenbeck se apropia del tono del detective duro y cínico y lo revierte con gracia natural.
Quiero dejar muy claro que ese mismo tono chandleriano es un recurso de altísimo riesgo: ha sido tan expuesto en todo el abanico mediático, tan reverenciado, imitado, parodiado y choteado que echar mano de él requiere de un gran oficio narrativo para salir bien librado del lance. Paco lo hace con la gracia de un elegante mixólogo.
Aquella primera aventura colocó a Sunny en Puerto Vallarta durante los días de la filmación de La noche de la iguana, buscando unas misteriosas cintas que parecen haber capturado a un animal hermoso en su hábitat natural. Un clásico instantáneo que nos dejó a sus lectores con ganas de otro shot.
Así apareció El caso tequila. Misma receta, mismo coctel, una segunda ronda aún más explosiva.
¿Qué pasa cuando Sunny debe ser la sombra de un decadente Johnny Weissmuller metido en problemas con la mafia, en el mítico Acapulco de los primeros años sesenta? ¿Qué sucede cuando entran en escena Frank Sinatra y una maleta repleta de dólares?
La combinación sólo puede ser explosiva.
El resultado es El caso tequila, novela que vio la primera luz en una edición española, pasó por otra edición mexicana y ahora recupera Editorial Océano para el deleite de la creciente legión de lectores de noir en nuestro país.
Pasen de página. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo conmigo? Verán cómo se beben esta novela de un trago. Y se quedarán con ganas de más.
Como yo, que a pesar de ser abstemio quiero que me sirvan ya la tercera ronda.
Salud.
Bernardo Fernández, BefJunio de 2016
Yo bebo para hacer interesantes a las personas.
GROUCHO MARX
El trabajo es la maldición de las clases bebedoras.
OSCAR WILDE
Siento pena por las personas que no beben. El momento en que se despiertan por la mañana va a ser cuando se sientan mejor en todo el día.
FRANK SINATRA
I
TEQUILA SUNRISE
2 MEDIDAS DE TEQUILA BLANCO
4 MEDIDAS DE JUCO DE NARANJA
1 MEDIDA DE CRANADINA
1 REBANADA DE NARANJA
1 CEREZA CHERRY
HIELO
Ponga el hielo en un vaso alto y vierta el tequila. Añada el jugo de naranja y la granadina, incline el vaso para que éstas fluyan hacia el fondo y el líquido dé el aspecto de un amanecer. Revuelva ligeramente y adorne con la cereza y la rebanada de naranja.
Todo coctel famoso tiene su secreto en la preparación, posee un nombre interesante y una leyenda que explica su origen. Así ha sido desde hace más de doscientos años, lo que ha dado lugar a la mixología. El origen de la palabra “coctel” es incierto. Según una versión, se formó con las palabras cock y tail (cola de gallo). Otra fuente habla de la deformación de la palabra coquetier, la vasija donde se servían los brebajes. Para los ingleses, proviene de la designación de un caballo cruzado al que le cortaban la cola para levantarla, como una cola de gallo. Seguramente, nunca se sabrá el verdadero origen. Lo que sí se sabe es que en Francia se colocó una pluma a las bebidas para distinguir las que tenían alcohol.
Sobre la invención del tequila sunrise, la leyenda cuenta que un cantinero se quedó bebiendo, acompañado de un amigo, toda la noche. Al día siguiente, el dueño los descubrió borrachos en el bar. Cuando preguntó por qué estaban allí, el camarero pensó en una solución para que no le cobraran el consumo y dijo: “Para crear una bebida inspirada por la vista del amanecer en la barra”. El cantinero vertió rápidamente un poco de tequila y el jugo de naranja, y agregó la granadina, para lograr los colores del amanecer. Este hecho se remonta a los años treinta. Algunos suponen que ocurrió en Florida, por la inclusión del jugo de naranja, típico de ese estado. Otros dicen, sin embargo, que sucedió en Acapulco, lo que es poco probable, pues el sol sale por las montañas. Aun así, el tequila sunrise se convirtió en el emblema de los turistas, que adoran las palmeras y el relajante ruido de las olas, mientras Frank Sinatra canta “Come Fly with Me”.
I|I
El atardecer poseía tal letanía de colores que parecía que el pintor celestial se había bebido tres tequilas más que yo. Estaba seguro de que le cobrarían el exceso de rojos y amarillos. Un velero apareció en el horizonte, entre las pinceladas naranja durazno y amarillo mango del crepúsculo. Era una imagen bella.
El viento fresco, cargado con el aroma a mar que tanto gusta a los turistas y las gaviotas, disolvía el humo de mi cigarro Cohiba. Lo fumaba tan lentamente que podía oír cómo se consumía el tabaco. Era uno de esos días en los que uno piensa que la vida bien vale la pena sufrirla. Aunque estaba seguro de que sólo me quedaban veinticuatro horas para hacerlo.
Nuestro artista panorámico copiaba los colores de mi bebida, un tequila sunrise, para ofrecernos tan maravillosa imagen del sol poniéndose en la bahía. Levanté mi vaso a fin de compararlos. El rojo de la cereza competía con el astro rey, que se sumergía en el mar, cual pelota olvidada en la playa por un niño. No había duda de que estaba en el Paraíso. Dios lo había colocado en un lote que compró de remate en la costa del Pacífico mexicano. En la Biblia lo llamaban Edén; hoy en día, para los agentes de viajes, era Acapulco.
Los empresarios, que siempre pillaban las decisiones del Creador, construyeron monumentales edificios de concreto que se arremolinaban por toda la playa. La vendían como la ciudad perfecta para tener sexo, hacer tratos con serpientes, cometer pecados y vivir sin reglas. O sea, el Paraíso.
Desde antes que Frankie “Old Blue Eyes” Sinatra cantara “You just say the words and we’ll beat the birds down to Acapulco Bay” todo aquel que osaba ser famoso venía de vacaciones a este puerto. Aquí se daban cita actores, cómicos amargados, toreros alcohólicos, políticos corruptos, reyes sin corona, gánsteres asesinos, prostitutas enamoradas y alguna que otra familia que venía a gastar sus ahorros.
Yo no era nada de lo anterior. Mi efímera estancia era puramente profesional y mi oficio seguiría siendo el mismo de siempre mientras no adivinara los números premiados de la lotería: sabueso, half gringo, mitad mexican, que había despilfarrado el noventa por ciento de su vida en alcohol y el resto, en realidad, en tonterías.
La fachada de paraíso vacacional era bastante convincente, pero Acapulco seguía siendo el lugar más importante para hacer negocios de Hollywood, después del bar en el Beverly Hills Hotel, el campo de golf en Palm Springs y la banqueta frente al templo judío de Santa Mónica. Aquí las estrellas y los productores de Cinelandia firmaban contratos de muchos dólares. Mi nuevo trabajo era uno de ellos. Pero también era una fachada: mi verdadera labor consistía en ser la nana de un hombre mono borracho.
Acapulco había dejado de ser un paraíso para mí. Mi labor como ángel guardián era un fracaso: la policía mexicana deseaba meterme a la sombra, un grupo de matones opinaba que mi cabeza en un mástil sería un bello adorno, y un mercenario estaba limpiando su automática para despedirme con una bala entre los ojos. Me había involucrado en las cosas que uno prefiere sólo leer en la nota policial, y a veces de reojo. A mi lado, sufría un maletín con billetes de cien dólares, en fajos del grosor de un directorio telefónico, y me sostenía las piernas mientras veíamos juntos el atardecer. Le había tomado cariño por ir danzando conmigo entre cadáveres. Generalmente, iba esposado a mí, pero hoy nos habíamos dado la tarde libre. Yo disfrutaba de mi coctel y fumaba un puro cubano; el medio millón de dólares hacía lo único que sabía hacer: ser mucho dinero.
Desde mi terraza en el hotel Los Flamingos, lugar de reunión de John Wayne, Red Skelton, Rita Hayworth y otras estrellas, pensaba en el maletín huérfano, los colores de mi bebida y el estado alcohólico de quien hacía los atardeceres. Rezaba porque Frankie Blue Eyes pudiera estar en mi entierro y me cantara una despedida, pues cuando uno juega con la serpiente del Paraíso, la casa siempre gana. Pregúntenle a Dios, es experto en el tema. Fue entonces cuando unos gritos rompieron mi ensoñación.
—¡Sunny Pascal! ¡Sunny! —me gritaron desde el otro lado de la puerta, al tiempo que la golpeaban con la rudeza de un boxeador agonizante.
Tendría que comprar entradas para ver el crepúsculo del día siguiente. Hoy no podría quedarme más tiempo. Esperaba que no se le terminaran los colores al pintor. La segunda vez nunca es tan buena como la primera. Excepto en el sexo.
Escondí el maletín, no fuera a saltar por el balcón cual clavadista de las rocas en La Quebrada. Abrí la puerta y me encontré a Adolfo, el joven ayudante del hotel, quien me miraba con los ojos tan abiertos como un par de hot cakes.
—¡Rápido! ¡A la alberca! —volvió a gritar mientras me jalaba de la manga. Cuando alguien vocifera así es que hay problemas. No me gustó, dificultades ya me sobraban.
Bajamos corriendo las escaleras. Seguí los gritos del patio hasta llegar a un grupo de turistas. Miraban sorprendidos la alberca en forma de mancha de sangre. En el centro de ésta, un cuerpo flotaba con los brazos abiertos y la cabeza sumergida. Era alto, musculoso, del tipo que te da mujeres, fama y medallas olímpicas. Pero era un cuerpo rancio, ya había pasado sus mejores años. En la orilla de la alberca estaba mi socio y amigo, Scott Cherries.
—Sunny, está muerto —me dijo en inglés con tal expresión en el rostro que me recordó una vaca en mitad de la carretera esperando a ser arrollada.
No era para menos, a quien debíamos cuidar yacía flotando en el agua, entre flores secas de buganvilia. Johnny Weissmuller, el mejor Tarzán de todos los tiempos, ya no vería más a su chango, Chita, y en este viaje tampoco lo acompañaría Jane.
Sólo pude decir consternado:
—¡En la madre! Se me murió Tarzán.
II
SCORPION
2 MEDIDAS DE RON BLANCO
2 MEDIDAS DE JUGO DE NARANJA
1 MEDIDA DE JUGO DE LIMÓN
1 MEDIDA DE BRANDY
½ MEDIDA DE ORGEAT O CREMA DE ALMENDRAS
1 REBANADA DE NARANJA
1 CEREZA
1 GARDENIA
HIELO
Ponga el hielo y los ingredientes líquidos en una batidora. Mézclelos a velocidad rápida hasta que el hielo se vuelva frappé. Puede servirse en vaso corto o en doble porción en un tazón hondo, decorado con la rebanada de naranja, la cereza y la gardenia. Se bebe con popote al ritmo del éxito de 1964 “Walk, Don't Run”, de The Ventures.
El scorpion debe su nombre al hecho de que se toma con popote y se comparte con otros comensales. El popote emula la cola del animal; y la bebida, el veneno. El scorpion es una de las más reconocidas bebidas exóticas inventadas por Trade Vic o Victor Bergeron, quien fundó los más famosos restaurantes tikis, no sólo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Él fue quien creó el culto a las islas polinesias, que acabaría integrándose en la cultura pop del mundo. Elaboró más de cien recetas de cocteles con temas de los mares del Sur, siempre servidos en espectaculares vasos con diseños basados en los ídolos de madera de las islas del Pacífico.
Algunos de los más sofisticados intelectuales se aficionaron a sus cocteles en los años sesenta, Gore Vidal, Bob Fosse, Arthur Schlesinger y Stanley Kubrick, que era un cliente asiduo del Trader’s Vic de Nueva York. Cuenta la leyenda que tuvo la idea de filmar 2001: una odisea en el espacio cuando bebía uno de sus cocteles favoritos.
I|I
Todo comenzó meses atrás. No habíamos dejado de extrañar a Marilyn Monroe y a su querido JFK, cuando un cuarteto de muchachos de Liverpool tomó su lugar en los noticieros. Era la hora del almuerzo. Las colinas de Hollywood se veían retapizadas con un verde de lluvias de verano. Yo vestía mi guayabera negra con motivos claros, pantalón de algodón también negro y zapatos blancos de piel, sin calcetines. Estaba aseado, limpio y con mi barba beatnik arreglada. Me veía sereno, en buena forma, con dólares en la billetera, y no me importaba que se notara. Iba a visitar a mi ídolo.
Descendí de mi Ford Woody frente al Trader’s Vic en Beverly Hills. Tomé un sobre del asiento del copiloto, donde guardaba una cerveza caliente; un sostén que pertenecía a una mujer, cuyo nombre trataba de recordar; y dos discos sencillos de música surf, rayados.
Me encaminé con el aplomo de Steve McQueen hasta la recepción. Una hermosa rubia con falda hawaiana me recibió con un par de ojos verdes jade, una sonrisa y un cuerpo que arrancaba gotas de sudor al imaginárselo sin el ridículo disfraz. Le guiñé el ojo. La sonrisa creció hasta convertirse en una gran boca. Perdió su encanto. Pregunté por la reservación y me escoltó hacia la mesa. Trató de coquetearme, pero yo ya tenía mi atención puesta en otra cosa.
En la mesa distinguí la calva, escondida en su corte militar, de mi amigo, Scott Cherries. Sus lentes oscuros lo hacían ver como un agente federal afeminado, pero sólo era uno de esos productores de Hollywood con más entusiasmo que éxito. Esta vez me deleitaba con una playera color canario que esperaba ser atacada por cualquier gato de callejón. Si fuese Silvestre, el de las caricaturas, mejor.
—Mi socio, míster Sunny Pascal —me presentó, levantándose.
El hombre que estaba sentado a su lado era alto, con menos pelo que Scott. Los gruesos anteojos que usaba lo hacían lucir como genio loco, a punto de destruir el mundo. Era de la Costa Este, sin duda: su caluroso traje de lana y la corbata pasada de moda lo delataban. Lo confirmó un fuerte acento de Queens.
—Julius Schwartz, mucho gusto —dijo, estrechándome la mano.
Él era la razón por la que había olvidado a la rubia. No tenía mejor cuerpo ni la sonrisa de anuncio de pasta dental, pero para mí era un genio.
Schwartz había tomado el control de All Star Comics, cambiándola por el sello DC Comics, una compañía editorial famosa por publicar las historietas de los héroes más populares, como Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Había decidido dar un nuevo aire a los viejos personajes con novedosos diseños e historias originales. Entre muchos otros, junto con Carmine Infantino, había vuelto a crear Flash, el héroe con supervelocidad. Hoy era el cómic más vendido. Deseaba ser Barry Allen y correr a la velocidad de la luz para hacer compras, terminar las tareas de la casa, llevar flores a la novia, besar a la segunda novia, ligar con una tercera y tener tiempo para ver el nuevo capítulo de Peyton Place.
Todos tenemos una debilidad. Yo no soy elitista, tengo muchas. Las historietas son una de ellas. Resultan divertidas, fáciles de leer cuando uno está inspirado en el baño, y poco pretenciosas. Son el reflejo de lo que es mi vida. Por eso no me extrañaba mi poca suerte con las mujeres. Nadie se quiere comprometer con un personaje de cómic. Cual niño nervioso, saqué del sobre mi revista Showcase # 4, la primera aparición de Flash, y la coloqué en la mesa.
—El gusto es mío. ¿Podría autografiármela?
Scott Cherries la arrancó de las manos de Schwartz y me sentó de golpe en la mesa. Nada más faltó que me golpeara y me dijera “Sunny, malo’, cual perro que ha sido sorprendido bebiendo del retrete.
—Ésta es una reunión de negocios. Luego continúas con tu fiesta de niños —gruñó. Me jaló hacia él y susurró—: te pedí que no me pusieras en ridículo, no seas infantil.
Puso delante de mí el trago que me había pedido, un scorpion. Sabía que la única manera de callarme era con un coctel. Yo me quedé como un niño bueno en mi lugar. Sorbí de la enorme vasija de cerámica con caras de dioses polinesios enojados.
—Míster Schwartz vino desde su oficina, en el Rockefeller Center, para cedernos los derechos de lo que será un éxito en televisión —explicó Cherries seriamente.
Mi amigo se transformaba en ejecutivo profesional cuando había dinero de por medio. El resto del tiempo lo ocupaba en encerar su Jaguar, beber cocteles y coquetear con las meseras.
—La American Broadcasting Company está interesada en transmitirlo. Se ha desatado una guerra entre las cadenas para colocar el programa televisivo más original —exclamó Scott con un tono digno de ejecutivo de empresas. Era difícil ver a mi amigo como un verdadero productor. Continuó explicando—: Congo Bill fue un éxito en los cincuenta, como serial de cine, ahora lo será como programa de televisión.
Estiré la mano, para indicarle que continuara, sin dejar de sorber el popote de mi bebida, no fuera a abrir la boca y me volvieran a regañar Scott y los dioses de la vasija.
—Hemos decidido usar el viejo personaje de Congo Bill y hacer una nueva versión como la que aparece en los cómics de Julius Schwartz... ¡Congorilla!
La bebida se me atoró. Tosí para evitar suicidarme con el popote. Los productores de Cinelandia tenían tantas ideas en forma de excremento que no necesitaban ir al baño. No, no era mala, sino la peor. Congo Bill era uno de los personajes que habían recreado en los cuarenta, cuando estaban de moda los héroes en África. Era sólo uno más. Ahora lo habían rescatado dándole toques mágicos y de ciencia ficción, lo cual no era nada original, sino una práctica común en los cómics. Lo convirtieron en menos que un chiste. Un chiste muy malo, de paso.
—¿Van a hacer un programa de televisión sobre un cazador aventurero de África que se convierte en un gorila gigante color dorado, sólo con frotar su anillo mágico? —pregunté con los ojos abiertos, tanto como las orejas, pues a lo mejor había escuchado mal.
Schwartz y Cherries sonrieron a la vez. La respuesta llegó también al mismo tiempo.
—Sí.
Cualquier comentario tendría que guardarlo para el siguiente siglo. Cherries, excitado, explicó:
—Los niños van a adorar al personaje. He platicado con mis amigos de las jugueterías y podemos hacer el disfraz de Congorilla, con cinturón, revólver y la máscara de simio. Hemos conseguido a la estrella perfecta para el papel.
—Creo que no quiero saberlo... —traté de interrumpirlo.
Demasiado tarde.
—El mismo Tarzán en persona: Johnny Weissmuller. Dentro de unos días comenzará el Festival Internacional de Cine en Acapulco, al que asistirá para poder dar la noticia y crear expectativa —dijo Scott Cherries con su enorme sonrisa, característica en él, de gato disfrazado de canario—. Además, Weissmuller es socio del hotel Los Flamingos, que servirá como base de la producción.
¡Será un éxito!
Scott levantó su copa para un brindis. Schwartz golpeó la suya con un gesto divertido.
Yo seguía pasmado. No había pestañeado desde que habían anunciado la noticia. Mis ojos empezaban a llorar, no sé si por dolor o por derecho propio.
—¿Y cuál será mi trabajo? —pregunté, tan bajo que sólo un ratón podía oírme. Un ratón y la gente de Hollywood.
—Serás el guardaespaldas de Johnny Weissmuller durante la semana del Festival de Crítica de Acapulco. Deseamos anunciarlo con bombo y platillo. Cuidarás de que no se ponga tan borracho que eche a perder la promoción.
—¿Me están pidiendo que sea la nana de Tarzán?
—Exacto —respondió Cherries.
Me metí el par de popotes del scorpion a la boca. Calladito me veo más bonito.
III
DESARMADOR
2 MEDIDAS DE VODKA
5 MEDIDAS DE JUGO DE NARANJA
1 REBANADA DE NARANJA
HIELO
Ponga el hielo, el vodka y el jugo de naranja en la coctelera. Agítela durante diez segundos al ritmo de “If I Have a Hammer”, del pionero del rock, Trini López. Cuele y sirva en un vaso largo. Haga un corte a la rebanada de naranja para que se sostenga en el borde del vaso.
El de desarmador, o screwdriver, es cuando menos un nombre bastante original para una bebida preparada. También es la mezcla más sencilla que existe para un coctel refrescante: sólo dos componentes. Su pureza compite únicamente con la del martini.
La leyenda cuenta que esta bebida la inventaron trabajadores estadunidenses que laboraban en las construcciones de las plataformas petrolíferas de Irán, en los años cuarenta. A falta de coctelera, para poder revolverlo usaban lo que tenían más a la mano en su caja de herramientas, en este caso, un desarmador. De acuerdo con otra versión, la crearon los trabajadores de la construcción de California después de la guerra. En esta última hay tres elementos comprobables: el auge de la construcción, que aprovechó a los soldados que regresaban de la guerra en los cincuenta; la naranja, que tiene como cuna preferida este estado; y el vodka, que se volvió popular en esa época.
I|I
Se dice que Hollywood invoca la magia en sus películas. Esa magia que hace volar a Mary Poppins; que a las gaviotas, cuervos y otros desagradables plumíferos los convierte en asesinos en Los pájaros; que a John Wayne le ayuda a disparar diez balas en revólveres que sólo tienen seis tiros; que a Rock Hudson lo vuelve varonil; que a Doris Day la convierte en virgen, y que a Humphrey Bogart lo hace ver alto.
Eso es verdadera magia. Pero cuando tratas de ocultar algo tan obvio como un camión de tres toneladas a doscientos kilómetros por hora frente a ti, no hay magia que valga. Ni siquiera aparece en la lista de invitados.
Mi trabajo estos últimos años era detener ese camión, evitar que embistiera a los pobres productores, directores, actores y arrimados de Cinelandia. Hay que tenerles compasión. Hasta ellos fueron bebés y sus mamás los amaban. Es un trabajo sucio, pero paga la renta. Sin embargo, para sostener un proyecto como el de Scott Cherries, necesitaba algo más que la magia de las películas. Requería convocar a todos los magos vivos. Además de desenterrar a otros famosos: Houdini, Merlín y Babe Ruth.
Y eso fue lo que le dije a Scott al día siguiente en su oficina de Sunset Boulevard. Él había conseguido un hermoso bungaló estilo colonial, con tejas californianas, azulejos españoles, palmeras de Florida, secretaria de Kansas y mucama de Mazatlán.
—Sunny, tú no tienes la visión del mundo del entretenimiento —me contestó con su sonrisa felina. Hoy había decidido usar cuello de tortuga y una chaqueta inglesa que lo hacía ver como el doble de Elmer Gruñón. En cualquier momento, Bugs Bunny aparecería y le daría un beso.
—No, te equivocas. Yo tengo una visión mejor desde donde estoy: los calzones de tu secretaria —le respondí. El escritorio de la recepción quedaba justo frente a la puerta de su oficina. Las torneadas piernas en forma de botella de Coca-Cola de su secretaria saltaban a la vista. Scott era un pícaro.
—Baja la voz, ella puede oírte —me murmuró molesto. Tras levantarse cerró la puerta. Su secretaria ya no escuchaba.
Su oficina era mona, como para devorarla, parecida a las casas hechas de golosinas de los cuentos. Mantenía el mismo estilo colonial del exterior, con el sello característico de California. El piso estaba decorado por grandes losetas de barro con remates de azulejos en tonos chillantes. Al centro, habían colocado una sala de piel color verde aceituna y un enorme escritorio fascista. Seguramente lo compraron de barata en el Partido nazi, cuando Alemania perdió la guerra. Atrás del escritorio había un viejo mueble de la época en que California era propiedad de México. En él guardaba Scott el alcohol, los teléfonos de sus amantes y el dinero. De la pared colgaban tres cartelones de películas en las que mi amigo estuvo involucrado. Dos ni siquiera las había visto.
—¿Qué te hace pensar que quiero ser niñera? —le pregunté apenas regresó a su lugar detrás del escritorio, que se le veía grande. Unas tres tallas más.
—Bueno... somos socios, ¿no? —balbuceó mientras abría su mueble antiguo. Vació media botella de vodka en dos vasos y agregó jugo de naranja.
Mientras preparaba el desarmador, sentí que me lo clavaba en la yugular. Puso un vaso frente a mí. El suyo se lo bebió de un trago.
—Es un honor. Debes estar en serios problemas si dices que un sabueso es tu socio. Me pregunto si estoy en una lista entre el plomero y Lupita, tu empleada de limpieza.
—Tú sabes que yo nunca te mentiría —dijo mi amigo con la seriedad del presidente Johnson declarando la guerra—. Al parecer, el tipo, Weissmuller, está en serios problemas. Me ha costado que acepte el trato, pues viene saliendo de un divorcio, acaba de morirse su hija y prácticamente está en bancarrota. Se ha refugiado en Acapulco. Tengo miedo de que haga una locura.
—¿Cómo se puede estar deprimido si se es campeón olímpico y estrella de cine?
—Sunny, Hollywood perdona un desliz con una quinceañera, pero nunca el fracaso. El hombre está acabado. ¿Cuándo fue la última vez que oíste de él?
—No lo sé. Pasan algunas viejas películas por la televisión. No pensé que estuviera tan mal —respondí admirado. No era fácil ver a Scott preocupado. El Pájaro Loco tendría más depresiones que él.
—Estamos arriesgando mucho —bajó los ojos. Hubo un momento de tensión. Sólo un instante. Luego aplaudió y apareció su sonrisa gatuna, marca registrada. Incluso fue la especial, la que se comió al canario—. Pero estoy a punto de cerrar un trato que nos volverá ricos.
—¿Volverá? ¿Tú y yo? ¿Como un matrimonio de bienes mancomunados? —contesté. Sentí el metal en la tráquea. El vodka sólo era para que no doliera.
—Necesito un socio en Acapulco que se asegure de que las cosas funcionan. Él ha aceptado trabajar si lo libramos de un problema: lo están chantajeando por una deuda. Tú podrás contener el problema, aunque no tengamos dinero todavía —me extendió la mano para cerrar el trato. Por alguna extraña razón vi que le salieron cuernos, un rabo y que se tornó, todo él, color rojo. Quizá no era un demonio, tal vez sólo un camarón.
—No habías mencionado nada de eso. No me gusta.
—¿Qué parte? ¿Que deba dinero o que tendrás que lidiar con un chantajista?
—Ninguna parte me gusta, empezando por ti. Scott, yo creo que los chantajistas hacen su trabajo porque la víctima hizo algo mal. No te extorsionan por una mentira. Weissmuller puede empezar a rezar, lo van a aplastar.
—Por eso te necesito.
Lo miré de reojo. Mi mano estrechó la suya. La solté rápidamente, pues tuve la sensación de haber pactado con un demonio.
—Conoces las reglas: sin policía.
—Sólo si no hay un asesinato —respondí en automático. Mi camarada sabía que nunca pediría ayuda a la policía, pues la odiaba. El doble si era mexicana.
Antes de irme saqué una caja de puros que Scott guardaba en el mueble antiguo. La abrí y tomé cinco billetes de cien dólares. Gritó asustado como una niña a la que le quitan su muñeca preferida.
—Es un adelanto. Necesitaré darles algo. El resto me lo pagas cuando llegues a Acapulco —le expliqué con la frialdad de un esquimal de nariz congelada.
—¡Estás loco! ¡Ésos son mis ahorros! —continuó balbuceando palabras incomprensibles. Apenas logré captarlas—. ¿Cómo sabías que ahí guardo las cosas?
—Amigo, cuando agarramos la fiesta y terminamos aquí, estoy borracho, no ciego.
Me miró con cara de odio. Por primera vez en mi vida pude devolverle la sonrisa de gato. Me había comido su canario disuelto en mi bebida.
—No sufras. Facturaré todo para que lo deduzcas.
Abrí la puerta de su despacho y descubrí el panorama de las entrepiernas de su secretaria.
—Apúrate a llegar a Acapulco, no te distraigas mucho viendo debajo de la falda de tu secretaria.
La muchacha clavó los ojos en mí al oírme decir eso.
No supe qué pasó después, pero el ruido de la cachetada llegó hasta el exterior.
IV
B-52
1 MEDIDA DE KAHLÚA
1 MEDIDA DE BAILEYS
1 MEDIDA DE COINTREAU O AMARETTO
Vierta los licores en el orden indicado en un vaso delgado o en uno tequilero. Intente formar tres capas con la ayuda de una cuchara pequeña, dejando caer el líquido suavemente, hasta lograr un efecto de tres colores en la bebida.
Esta famosa bebida fue bautizada con el nombre del bombardero B-52. El estratégico aeroplano Boeing ha volado con el Ejército de los Estados Unidos, desde 1955 hasta la fecha. Diseñado para volar a grandes alturas sin ser detectado por radares en tierra, así como para portar desde explosivos en racimo hasta bombas nucleares, fue una pieza fundamental en el ajedrez de la Guerra Fría y se creó para poder bombardear Rusia en cualquier momento. Ésa fue la razón que motivó a la Unión Soviética a retractarse de colocar misiles en Cuba en 1962. También tuvo un papel importante en las dos últimas guerras de los Estados Unidos: Afganistán e Irak.
La razón de la denominación del coctel es la mezcla de tres licores, que son una bomba. Tan de moda en una época donde todo era atómico, como “Mini Skirt”, de Esquivel.
I|I
Para el viaje arreglé las cosas a fin de dejar mi estudio en Venice Beach por un tiempo. No era un gran trabajo. Sólo dejar un juego de llaves con mi casera. Ella regaría mis plantas, quitaría el polvo cada dos semanas y se aseguraría de que ningún amante de lo ajeno entrara para llevarse mis pertenencias valiosas: las tablas de surf, la colección de historietas, las botellas del bar y las fotos de miss Bettie Page. En cuanto al resto, como los muebles y la ropa, hasta pagaría por que se lo llevaran.
Dejé mi Ford Woody en un taller mecánico. Esta vez se quedaría guardado. Nada grave, sólo una cuarentena mecánica. Ahí le pondrían un termómetro en la boca y le darían su jarabe para el resfriado.
Muy temprano, por la mañana, adquirí mi boleto para Acapulco en la TWA. Preparé mi equipaje. Por más que ponía cosas, no conseguía el título de “maleta de viaje”. Mi Colt descansaba adormilada entre los calzones y las guayaberas, al lado de un libro autografiado por una antigua cliente, titulado Delta de Venus, y unos prismáticos. Si necesitaba algo más, lo compraría con el dinero de Scott. Sólo cosas necesarias, como las bebidas.
Llegué con anticipación a la terminal aérea de Los Ángeles, en Sepúlveda Boulevard. Me dirigí al edificio central, el Theme Building.
Por su forma parecía un platillo volador estacionado en cuatro patas, que esperaba partir a Marte. Ese armatoste en forma de nave espacial siempre me había fascinado. Sus diseñadores, los arquitectos Pereira y Luckman, se echaron un pitillo de marihuana, vieron La guerra de los mundos y dijeron “hagamos un edificio”.
Subí a la parte superior, donde está el restaurante. Me decepcioné al no encontrarme con seres intergalácticos bebiendo extraños cocteles. Sólo estaba lleno de criaturas horrendas: un grupo de agentes viajeros uniformados en traje gris, sombrero de fieltro y gabardina. Unas muchachas de uniforme azul militar atendían.