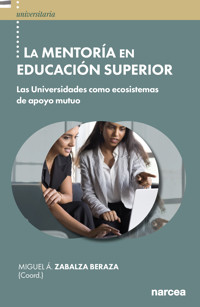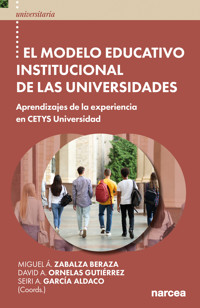
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
¿Qué significa estar formado en esta etapa histórica que nos ha tocado vivir? ¿Están formados nuestros estudiantes cuando dejan la institución tras sus años de vida universitaria? Sin un Proyecto Educativo institucional poco podemos decir de nuestros egresados, salvo que aprobaron las materias del Plan de Estudios. ¿Es eso estar formado? Lo mejor de tener Proyecto Educativo Institucional es que, al elaborarlo, hemos tenido que hacer una seria reflexión sobre qué formación queremos ofrecer a nuestros estudiantes, qué tipo de egresados pretendemos formar. CETYS Universidad es una institución universitaria privada ubicada en Baja California, México. Preguntamos a varios de sus estudiantes: "¿Crees que CETYS enseña diferente a otras universidades?". Algunas de sus respuestas fueron: "Sí, ya que tienen un buen modelo educativo". "Sí, tiene un enfoque humanista, el cual al principio puede que no lo entendamos, pero con el tiempo nos damos cuenta de que es necesario". Algunos confesaban que había elegido la Universidad justo por esa diferencia, por ese valor añadido. No es escaso mérito que los estudiantes lleguen a captar y valorar el proyecto formativo que su institución les ofrece. Cuando se logra parece como que toda la etapa universitaria se ilumina, adquiere sentido, tiene una meta. Sin esa visión de conjunto, cada carrera no es sino una secuencia aleatoria de materias y exámenes que se nos exige superar para obtener el premio final, la titulación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Modelo Educativo Institucional de las Universidades
Aprendizajes de la experiencia en CETYS Universidad
Miguel Á. Zabalza Beraza
David A. Ornelas Gutiérrez
Seiri A. García Aldaco (Coords.)
Alberto Gárate Rivera, Doris Becerra Polio, Mónica Gárate Carrillo, José Luis Bonilla Esquivel
NARCEA, S. A. DE EDICIONES
Índice
PRÓLOGO.Miguel Á. Zabalza Beraza
1. El Proyecto Educativo Institucional como expresión de la coreografía formativa institucional
Miguel Á. Zabalza Beraza
La esperanza como horizonte de la planificación académica
Rescatar la dimensión pedagógica de las Universidades: el Modelo Educativo Institucional
Diseñar los Proyectos Educativos institucionales: de la idea educativa al proyecto de formación
Del Proyecto como documento al Proyecto como Innovación: de la puesta en marcha a la implementación de los proyectos
En conclusión
2. El Modelo Educativo CETYS Multiexperiencial. Un acercamiento a su trayectoria
Alberto Gárate Rivera
Modelo educativo y Universidad
El Modelo Educativo CETYS Multiexperiencial. Su contexto en los planes de desarrollo
El diseño y los componentes del Modelo Multiexperiencial
Del diseño a la implementación. Notas finales
3. Profesores y profesoras ante el Modelo Educativo Institucional
Miguel Á. Zabalza Beraza, David A. Ornelas
Los docentes ante el cambio educativo
El profesorado ante el eje de la Filosofía Humanista
El profesorado ante el eje del Currículo Flexible
El profesorado ante el eje del Aprendizaje Experiencial
El profesorado ante el eje de las Competencias CODED
Visión de conjunto del profesorado ante el Modelo Educativo
Discusión final. Fortaleza y debilidades, desde la perspectiva del profesorado, en la puesta en marcha del Modelo
Apéndice
4. El estudiantado ante el Modelo Educativo Institucional
Seiri A. García, Miguel Á. Zabalza, David A. Ornelas
Introducción
Perspectiva de los estudiantes sobre la Formación Humanista
Perspectiva de los estudiantes sobre la Flexibilidad Curricular
Perspectiva de los estudiantes sobre el Aprendizaje Experiencial
Perspectiva de los estudiantes sobre el Trabajo por Competencias
Reflexión final sobre la percepción y vivencias del estudiantado con relación al Modelo Educativo
Apéndice
5. Visión de los responsables académicos sobre el desarrollo del Modelo Educativo Institucional
David A. Ornelas, Miguel Á. Zabalza, Doris Becerra, José Luis Bonilla
Introducción
La importancia del liderazgo institucional
Método utilizado
Resultados
La formación del profesorado sobre el MEICE
Conclusiones
6. Transfiriendo la experiencia. ¿Qué aporta la evaluación del MEICE al diseño y desarrollo de los Proyectos Educativos Institucionales?
Miguel Á. Zabalza, Mónica Gárate
Sobre la importancia de tener un Modelo Educativo Institucional
Sobre la fase de diseño y configuración del Modelo
Sobre la naturaleza sistémica del Modelo: el dilema entre lo institucional y lo individual o sectorial
Sobre la doble dimensión de los Modelos educativos: enunciativa y estratégica
Sobre los contenidos del Modelo: líneas matrices claras, de neto valor educativo y flexibles
Sobre la necesidad de un plan de formación del profesorado en el marco de las coordenadas que el Modelo plantea
Sobre la difícil conexión entre conocimiento del Modelo y una práctica docente coherente con él
Sobre el insustituible papel de los liderazgos académicos
Sobre el papel de los estudiantes en el desarrollo del Modelo Educativo
Sobre la importancia del seguimiento y evaluación del proceso de implementación de los Proyectos Institucionales
EPÍLOGO.Álberto Gárate Rivera
PRÓLOGO
Miguel Á. Zabalza Beraza
Escribir el prólogo de un libro tiene la ventaja de que es lo último que se hace. Es decir, cuando te pones a ello ya conoces todo los que los autores del libro han escrito. Y así, con la visión del conjunto suficientemente clara, puedes armar un texto amable y alineado con lo que se dice en los diversos capítulos del libro.
Aprovechándome de esa ventaja, voy a iniciar este prólogo retomando la historia que Alberto Gárate nos cuenta en el epílogo: esa muchacha empoderada y frágil a la vez, que se queja de que «los profesores no saben vendernos el destino». Frase que, siendo profesor, te deja pensativo y más frustrado que irritado, porque es una inquietud que siempre llevas dentro, la preocupación por ser alguien «importante» para tus estudiantes, por dejar huella en ellos.
Durante los años en que participé en los cursos de postgrado para capacitar pedagógicamente a los futuros profesores y profesoras de Educación Secundaria (en España, esa capacitación se hace tras haber concluido la licenciatura, ahora graduación, en sus respectivas carreras universitarias) solía dedicar una sesión a comentar con ellos y ellas cómo habían vivido su tránsito por el sistema educativo. Siendo que ya habían pasado por todos los niveles educativos (educación infantil, primaria, secundaria y universidad) les preguntaba cuál de esas etapas educativas les había impactado más, les había dejado más huella y había influido más en sus vidas.
Yo esperaba, obviamente, que todos reconocieran que había sido la universidad. Esperanza que quedó siempre frustrada pues era raro que alguien mencionara la universidad como una etapa valiosa para él o ella. Reconocían sí, que habían aprendido cosas, pero en lo personal no había significado gran cosa. Sí lo había hecho, por ejemplo, la etapa de Educación Secundaria que casi todos reconocían como el periodo educativo que más les había impactado. Frustrante, desde luego, para quienes pertenecemos a la Educación Superior.
No somos pocos los docentes que nos debatimos en esa sensación de que cada vez son más los estudiantes que pasan por la universidad, la transitan, pero sin que la universidad pase por ellos, sin que les impregne y les enamore. A eso se refieren Esteban y Román (2016)1 en la presentación de su libro ¿Quo vadis, Universidad?:
«La educación universitaria no ha funcionado como debiera si ésta consiste en una especie de carrera de obstáculos, que son las asignaturas, para llegar al título que es la meta. La realidad demuestra, por lo menos a nuestro entender, que año tras año, un buen número de estudiantes no se percatan de que son miembros de una comunidad llamada universidad».
Y cuando buscamos las causas, es fácil atribuírselo a las características de los nuevos jóvenes, a su infantilismo, a su falta de motivación, a su pragmatismo utilitario, a su dependencia audiovisual, a cualquier cosa que a los profesores nos resulte extraña. Pero eso es solo esconder la cabeza y lavarnos las manos. No podemos no incluirnos nosotros mismos y la institución como tal, como parte del problema. No podemos dejar de preguntarnos: ¿será que los estudiantes no encuentran en las universidades lo que estaban buscando? ¿Será que universidades y profesorado rehuimos cualquier tipo de actuación que se escape de los contenidos disciplinares que tenemos asignados? ¿Será que esa dimensión educativa y supradisciplinar de la formación ha acabado desapareciendo, o casi, de la universidad?
Ciertamente, hay muchas formas de entender la universidad y su misión formativa en una sociedad y un momento histórico como el que nos ha tocado vivir. De hecho, la universidad y el sentido de lo universitario ha cambiado mucho en la historia. Las prioridades se han ido alterando y en ese juego de equilibrios entre lo que la sociedad demanda y lo que la institución universitaria ofrece, no faltan las tensiones y desajustes, con enfoques que prevalecen y otros que acaban marginados o desatendido.
Justo y honesto es reconocer que la temática que vamos a plantear en este libro sobre los proyectos educativos institucionales no pertenece a los enfoques ganadores. No son buenos tiempos para una pedagogía universitaria preocupada por la formación integral, por intentar que el paso por la universidad suponga, además de una preparación profesional, un plus de madurez personal, una etapa de inmersión cultural y de compromiso intelectual. Y sucede eso, no necesariamente porque los estudiantes actuales pasen de propósitos tan lejanos e inconcretos, sino porque las propias instituciones han puesto el foco en otras coordenadas (profesionalización a secas, investigación, transferencia del conocimiento, tecnologías, rentabilidad económica).
Y en ese contexto institucional, tampoco los docentes estamos llamados a actuar como formadores de nuestros estudiantes, a estar comprometidos con su desarrollo global. No es eso lo que se nos pide. Nuestra función ha quedado relegada a la de meros expertos disciplinares, sin más propósito que el transmitir y ayudar a aprender los contenidos de la materia de cuya docencia nos encargan.
Eppur si muove!
Y, sin embargo, incluso en ese espacio de arenas movedizas para todo lo formativo surgen experiencias atrevidas de universidades que osan configurar un Proyecto Educativo Institucional que actúe como estrella polar de su misión institucional. CETYS Universidad, ubicada en Baja California, México (con campus en Mexicali, Tijuana y Ensenada) ha sido una de ellas. No sin esfuerzo y gracias al empeño de su dirección (al final se trata de una universidad privada) han ido transitando por procesos estratégicos que les fueron acercando a lo que hoy es su Proyecto Educativo Institucional. Ha sido un proceso largo, hecho en etapas sucesivas, cada una de las cuales les iba acercando más a la meta; meta que nunca es una meta final sino volante, porque siempre hay más camino que recorrer si uno se apoya, como han hecho ellos, en la evaluación y seguimiento del proceso.
Lo que la experiencia CETYS nos aporta a todos es que SÍ se puede tener un Proyecto Educativo, que tenerlo no solo no dificulta los otras misiones universitarias, sino que las fortalece y les da sentido; que el proyecto educativo puede transformar la docencia y la forma de afrontarla por parte del profesorado; que el proyecto educativo ayuda a los estudiantes a entender lo que la universidad les ofrece y potencia la identificación con la institución porque la hace más atractiva y destaca lo que tiene de propio, de diferente de las otras universidades.
Enamorarse de la Universidad
Si alguien me preguntara por qué tomarse el trabajo de elaborar y poner en marcha un Proyecto Educativo Institucional, lo que yo le diría es que es bueno hacerlo porque ayuda a encontrar sentido a la vida universitaria, ayuda a sentirse dentro de un proyecto meritorio, ayuda a afrontar el trabajo docente (y el discente) con una meta, con esperanza e ilusión.
¡Ah!, la ilusión, esa cosa que nos va faltando tanto a profesores como a estudiantes. Mi universidad (Santiago de Compostela) está, actualmente, en proceso de elección de nuevo Rector o Rectora. La prensa local entrevistaba ayer (La Voz de Galicia 16/05/2025, p. 8) a una de las candidatas. «¿Por qué se presenta a Rectora?», preguntaba la periodista. «Porque quiero cambiar las cosas», decía la candidata. «Cambiar, ¿qué?», volvía la periodista. «Recuperar la ilusión», respondía la candidata, «Creo que nos falta, que hemos perdido la ilusión (…). Que volvamos a sentirnos institución y estar orgullosos de trabajar para una Universidad como la de Santiago». Estoy de acuerdo.
Resulta bien distinto sentir la universidad como el lugar indiferenciado donde enseñas o aprendes (cosa que podrías hacer en cualquier otro lugar similar), a sentir la Universidad como la organización a la que perteneces y en la que formas parte del equipo humano, que desarrolla un proyecto de formación que es, también, tu proyecto, sea como docente, sea como estudiante. Eso es lo que aporta tener un Proyecto Educativo Institucional. De eso va este libro.
El libro
Durante todo el año 2024, a demanda de la Vicerrectoría Académica de CETYS Universidad, un equipo de tres personas (yo mismo, David y Seiri) hemos estado haciendo un seguimiento del Modelo Educativo de la institución que llevaba un año de puesta en marcha. Aunque la institución venía experimentando planes estratégicos desde varios años atrás, no fue hasta el año 2023 que se instauró el nuevo modelo educativo en todos sus cursos.
Un año de implantación del nuevo Modelo Educativo no da para ir a buscar resultados o evidencias de impacto, pero sí permite explorar cómo docentes y estudiantes han entendido el modelo y cómo las nuevas ideas del Modelo se han ido aplicando al quehacer cotidiano de la docencia. Y eso es lo que hemos hecho.
Tras este prólogo, abro yo mismo el libro con un capítulo que trata de presentar el sentido que tienen los Proyectos Educativos Institucionales en la Pedagogía universitaria: cuál es su función, cómo se elaboran, cómo se implementan. Partiendo del concepto de «formación integral» se va analizando el qué, el cómo y el para qué de los Proyectos Institucionales. Es una visión general sobre la fundamentación pedagógica de los Proyectos Educativos Institucionales que nos permitirá dar sentido a lo que se irá analizando en los siguientes capítulos del libro.
En el segundo capítulo, el profesor Gárate, vicerrector de CETYS Universidad y gran valedor de este Modelo Educativo, narra la trayectoria seguida a través de casi 20 años de planeación estratégica para llegar, a través de diversos modelos educativos intermedios, a la propuesta actual. Describe sus componentes y sus prioridades indicando los motivos por los que la institución los adoptó como ejes de su oferta formativa. Al final, queda claro que tener un Modelo Educativo no es algo puntual o burocrático. Muy al contrario, se trata de un esforzado compromiso institucional que dura años y solo es posible con la participación de toda la institución y, en especial, de sus responsables académicos.
Los capítulos 3, 4 y 5 recogen los resultados de la evaluación del primer año de implementación del Modelo Educativo. El capítulo 3 recoge el análisis de las respuestas de los docentes a dos preguntas sobre cada uno de los cuatro ejes del modelo (enfoque humanista, currículo flexible, aprendizaje experiencial, competencias CODEC): cómo interpretan ese eje y cómo lo han incorporado a su docencia. Los resultados ayudan mucho a entender bien los dilemas y vicisitudes de ese primer periodo de toda innovación. El capítulo 4 hace un recorrido similar por las respuestas de los estudiantes. En su caso, se trata de ver cómo han vivido, en la práctica de las clases, cada uno de los cuatro ejes y, también, su posicionamiento frente al hecho mismo de tener un Modelo Educativo en la institución en la que estudian. El capítulo 5 recoge y analiza las aportaciones de los responsables académicos en torno a cómo se ha ido desarrollando este primer año de implementación del Modelo Educativo.
El capítulo 6 cierra este proceso de evaluación del Modelo Educativo ofreciendo una reflexión general sobre la experiencia vivida en CETYS Universidad con el intento de compartir con colegas de otras Universidades la experiencia de diseñar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional.
La literatura pedagógica habla poco de Proyectos Educativos Institucionales. Tampoco abundan narrativas que cuenten la experiencia de aquellas instituciones que ya cuentan con Modelo Educativo. Y eso hace difícil poder aprender unos de otros. En definitiva, eso es lo que hemos intentado con este libro: reflexionar sobre los Proyectos Educativos Institucionales a partir de la experiencia particular de CETYS Universidad, pero con la vista y el propósito puestos en el conjunto de Universidades. Cierto es que cada institución utilizará estrategias diversas y propondrá modelos diferenciados. De eso se trata, justamente, de dotar de identidad propia a cada institución. En lo fundamental habrá grandes coincidencias, pero con prioridades, estilos, dinámicas y condiciones diferentes. Ojalá lo que aquí se cuenta pueda servirles.
1 Esteban, F. y Román, B. (2016). ¿Quo vadis Universidad? UOC.
1 El Proyecto Educativo Institucional como expresión de la coreografía formativa institucional
Miguel Á. Zabalza Beraza
1. La esperanza como horizonte de la planificación académica
A primeros de octubre de 2024, en el marco del Congreso Internacional sobre Identidad del Docente Universitario que organizó CETYS Universidad en la ciudad de Tijuana (México), el Dr. Alberto Gárate abrió el congreso con un Seminario sobre la Esperanza. Aunque la esperanza constituye un poliedro semántico de muchas caras (y de hecho, enseguida aparecieron intervenciones que hacían lecturas religiosas o poéticas del término) a mí me pareció una idea genial iniciar un congreso de Educación Superior con esa apertura a la esperanza, al futuro. El Dr. Gárate situaba la esperanza en el ámbito de la «pedagogía de la alteridad» de la que él mismo hablará en el próximo capítulo, pero, en mi opinión, la esperanza es un óptimo arco de entrada a la Pedagogía Universitaria y desde ella al diseño de un proyecto educativo institucional.
Porque de lo que no cabe duda es de que la educación siempre nos sitúa en el futuro. Pensar la educación es pensar el futuro, abrirse al crecimiento, al desarrollo, a la esperanza. En realidad, el futuro siempre está ahí. La cuestión es si nos adentramos en él a ciegas y a expensas de lo que las circunstancias dicten, o bien preferimos planificarlo, aunque sea ligeramente y solo en lo que se refiere a las coordenadas básicas que vayan a dirigir nuestro avance.
Tras trabajar durante meses en un Proyecto Internacional compartido en Marruecos, me contaba un colega que les fue imposible definir el proyecto porque no había forma de manejar la variable tiempo. «Nosotros no podemos marcar tiempos, le decían los colegas marroquíes, porque el tiempo es de Alá. Lo que va a acontecer en el futuro solo lo sabe Alá y de él depende». Y le ponían de ejemplo que de poco iban a servir sus previsiones si después llegaba una enfermedad o surgía algún acontecimiento imprevisto.
A veces, nuestras universidades funcionan, en lo educativo, con criterios similares. Y no por razones religiosas, sino por una cierta resistencia a plantearse la complejidad que el factor tiempo trae consigo cuando nos referimos a la educación. Curiosamente es algo que sucede solo en el ámbito de lo educativo, quizás por lo dificultoso de precisar el futuro en lo que se refiere al impacto educativo de la docencia. No es así, por supuesto, cuando se planifica la economía, las infraestructuras, la gestión académica o la investigación. En esos casos, queda fuera de toda duda la importancia de definir con claridad el futuro, la necesidad de secuenciar los procesos.
A esa idea se va a referir este capítulo inicial del libro. Nos proponemos resaltar la importancia de definir y visualizar el proyecto formativo de las instituciones académicas y de hacerlo en un contexto de futuro y de esperanza, es decir, con apertura al cambio, con optimismo y, si fuera posible, hasta con una pizca de utopía.
Al final, la planificación deja siempre traslucir las expectativas que la institución se plantea con respecto a sí misma y a sus estudiantes. Y sus efectos siempre tienen que ver con el viejo principio pedagógico que la self-fulfilled prophecy (Merton, 1957; Rosenthal & Jacobson, 1968). De ahí la importancia de la esperanza.
Desde tres perspectivas me gustaría plantear el Modelo Educativo Institucional en este texto: I) desde su vinculación a la Pedagogía universitaria y a su visión de la educación como algo intencional, multidimensional y orientado al futuro; II) desde su vinculación a la Didáctica y a la toma de decisiones que ha de convertir la misión educativa institucional en un proyecto formativo; y III) desde la visión estratégica y los requisitos que supone implementar una innovación tan potente como es el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Vamos allá.
2. Rescatar la dimensión pedagógica de las Universidades: el Modelo Educativo Institucional
Hubo un tiempo en que hablar de Pedagogía o buscar trabajo como pedagogo resultaba extraño. Incluso en las universidades, la pedagogía resultaba algo ajeno, algo que tenía que ver con los niños. Afortunadamente, hoy se ha popularizado más el término y no es infrecuente hablar de pedagogía, de «hacer pedagogía»: los partidos políticos concluyen que parte de sus problemas es que no hacen «pedagogía» de sus medidas y propuestas; los organismos exigen hacer más «pedagogía» con respecto a las exigencias que impone la sociedad o a los nuevos rumbos que se nos proponen. Por tanto, hablar de pedagogía en la actualidad ya no resulta tan extraño, aunque ello haya supuesto que se ha simplificado su sentido para dejarla en su esqueleto mínimo de información e instrucción.
En verdad, hablar de Pedagogía —de la Pedagogía bien entendida— nos lleva a situarnos en el contexto de una de las Ciencias Humanas que busca rescatar el sentido profundo de los valores humanos para transformarlos en propuesta formativa. El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación y las prácticas educativas y formativas en todas las etapas de la vida (desde la familia a la universidad, desde el ámbito de la formación básica a la profesional). Y en todos esos procesos lo que analiza y trata de reforzar la Pedagogía es su vinculación con esos valores humanos transversales que constituyen la base de un desarrollo integral de las personas. Y este es el núcleo, el eje sobre el que gravita la teoría y la proyección práctica de lo pedagógico: el desarrollo integral de las personas sea cual sea su edad y condición.
Hablar de desarrollo es, por tanto, hablar de mejora y hablar de futuro, de construcción intencional de un futuro personal y social mejor. Y, dado que estamos hablando de educación, la idea de desarrollo nos sitúa ante lo que tenemos que hacer para que ese futuro de las personas se construya desde los parámetros de un desarrollo integral de los educandos. Pero para que esa misión se cumpla (que nos eduquemos o formemos para ser mejores, para vivir mejor) se precisan dos condiciones: un saber sobre lo que significa educar y formarse en la actualidad (teoría pedagógica); y la capacidad de diseñar, a partir de dicha reflexión teórica, proyectos formativos bien fundamentados que nos permitan progresar hacia ese fin inherente a lo educativo que es el desarrollo integral de las personas.
Como toda ciencia humanística, la Pedagogía se construye a partir de una doble fuente de saberes: un saber proveniente de principios filosóficos y culturales que afectan a valores y principios de diversa naturaleza, junto un saber empírico y descriptivo que surge del estudio de las prácticas educativas y de formación en los diversos contextos y etapas de la vida. En el caso de la Pedagogía, es justamente esa combinación del «deber ser» (la teoría pedagógica) con lo que las prácticas educativas reales han sido y son, lo que define su naturaleza propositiva: el saber qué se debería hacer, unido al saber cómo están funcionando las cosas ha de llevarnos a reforzar lo que funciona bien y a mejorar lo que tiene deficiencias.
Es un planteamiento común a la mayor parte de las ciencias, pero en educación esa vinculación entre saber y mejora es mucho más sustantiva porque estamos hablando de personas y de desarrollo humano. El derecho universal a la educación no es solamente el derecho a ir a una escuela, es el derecho a poder alcanzar el máximo desarrollo personal y social posible.
Podríamos decir que ese «derecho universal a la educación» integra un doble compromiso social y político de las instituciones educativas: generar consenso social y propiciar el desarrollo integral de los sujetos. Es, pues, una moneda de doble cara. Por un lado, las instituciones educativas deben hacer posible la convivencia entre los sujetos y el desarrollo social (de ahí los aprendizajes lingüísticos y culturales, de formas de vida, de herramientas para la participación social y el empleo). Por otro, también están comprometidas con el desarrollo personal e individual de cada sujeto de forma que pueda desarrollar todas sus capacidades. Lo recoge el art. 29 de la Convención de los Derechos de la Infancia: derecho a «desarrollar la personalidad del niño, de sus aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades».
Es decir, el derecho a la educación no lleva solamente a obtener un modelaje social que me permita construirme como ser social; requiere, en paralelo, que los dispositivos educativos me permitan desarrollar el potencial y la originalidad que como sujeto individual poseo. Y ese derecho no se proyecta solamente sobre la infancia sino sobre todo el proceso de desarrollo de los sujetos, incluida la universidad. Desafortunadamente, las escuelas e instituciones educativas han atendido siempre mucho más el primero de esos compromisos (la socialización) que el segundo de ellos (potenciar las capacidades individuales, singulares, de los sujetos).
Plantear esta cuestión refiriéndose a las universidades significa poner el acento en su compromiso educativo y de formación. Aunque caben muchas visiones de lo que las universidades son y de cuál es su misión en la sociedad actual, nunca deberíamos perder de vista su dimensión educativa. Recibimos jóvenes en periodo de formación; una formación que se vincula no solo a su equipamiento cultural y técnico sino, también, a aquellos otros aspectos que pertenecen a dimensiones más personales. En realidad, ellos y ellas están en un momento clave en el desarrollo de su proyecto personal de vida. Es por eso que tiene mucho sentido insistir en la formación integral de sus estudiantes como el compromiso clave de las universidades.
Es cierto que las universidades cubren, también, otros frentes y desarrollan otras misiones: investigación, transferencia de conocimientos, divulgación cultural y científica, desarrollo social, etc. No deberían ser misiones contrapuestas ni excluyentes, pero llama la atención cómo, progresivamente, la misión educativa ha ido desplazándose de ser la figura, a ocupar el fondo de las prioridades institucionales. Incluso los rankings que tratan de clasificar a las universidades prestan mucha más atención a sus estrategias de investigación o divulgación que a las prácticas educativas que se desarrollan en su seno.
Esta vinculación primaria de la formación universitaria con lo educativo es la que lleva a entender el importante papel que está llamada a desempeñar la existencia de un Modelo Educativo Institucional que visibilice y enmarque la forma en la que cada Universidad ha entendido y operativizado ese compromiso con la formación de sus estudiantes. Obviamente, aceptar que esto es así tiene que ver con la concepción que se tenga de qué es la Universidad y cuál es su misión. Hablar de Modelo Educativo Institucional solo tiene sentido en la medida en que se acepte que lo educativo constituye una parte relevante de la función que las universidades están llamadas a desempeñar.
Hay una cierta visión de lo educativo que lo vincula a las edades infantiles (el periodo de escuela obligatoria) y se entiende que con el acceso a la universidad los sujetos se adentran en un contexto de formación profesional porque la etapa educativa ya concluyó en la secundaria. La misión de la universidad, dicen, no radicaría tanto en lo educativo como en lo formativo: formarse para desempeñar una profesión. Quienes hemos trabajado en el ámbito de la Pedagogía Universitaria sabemos bien que lo que resulta más difícil de superar son esas concepciones explícitas o implícitas que entienden la universidad solo desde la perspectiva del conocimiento disciplinar y el empleo. Los demás, protestan, no pasa de ser elucubraciones pedagógicas ingenuas y poco prácticas.
Podríamos concluir este primer apartado señalando que la vinculación entre Universidades y Pedagogía se desarrolla a través de la condición esencial de buscar una «formación integral» de los y las estudiantes. Concepto este no fácil de definir, pero que, pese a la carga de indeterminación semántica que pueda afectarle, resulta clave para entender la misión educativa de las universidades.
Hablar de educación integral en las universidades significa ampliar la mirada con la que leemos la misión formativa de la Educación Superior. Una misión que no queda reducida a la formación académica (dominar los contenidos disciplinares que forman parte del currículo), sino que se amplía al desarrollo personal de nuestros estudiantes, a su compromiso social, a la construcción de su proyecto de vida profesional. Buscar una «formación integral» significa, como explicaremos en los apartados siguientes, plantearnos un Proyecto Educativo Institucional que integre el desarrollo personal y el profesional; los contenidos académicos con otros culturales y éticos; las exigencias laborales con los intereses personales; las competencias profesionales con otras dimensiones personales como autoestima, creatividad, pensamiento crítico, bienestar; el engagement académico con el compromiso social.
Las universidades plantean sus Modelos Educativos a través de frases o ideas genéricas que, después, desarrollarán en sus proyectos formativos. Harvard declara que su trabajo se enfoca a la formación de líderes a través de la potenciación del pensamiento crítico de sus estudiantes («Harvard University is devoted to excellence in teaching, learning, and research, and to developing leaders who make a difference globally»1). Una idea similar recoge la Universidad australiana de Melbourne: «Our distinctive Melbourne experience helps graduates become well-rounded, thoughtful and skilled professionals-making a positive impact across the globe». Cambridge quiere que se le reconozca por su educación de alto nivel y basada en valores clave («The University’s core values are as follows: freedom of thought and expression; freedom from discrimination»2). La Universidad de Tokio también insiste en esa perpectiva de formar líderes con alta formación y capacidad de compromiso («The University of Tokyo aims to nurture global leaders with a strong sense of public responsibility and a pioneering spirit, possessing both deep specialism and broad knowledge»3). Y así podríamos seguir con otras muchas universidades relevantes del mundo. Todas ellas intentan definir su misión a través de esos lemas identitarios que se centran en la idea de una formación de alto nivel, abierta al mundo y comprometida con los valores más apreciados de nuestra sociedad: la capacidad crítica, el respeto mutuo, la inclusión, la creatividad.
Claro que estas frases, preciosas en sí mismas, suponen escaso compromiso. Lo que hay que ver es de qué manera estas ideas acaban modulando los proyectos formativos y las coreografías didácticas que las instituciones desarrollan.
3. Diseñar los Proyectos Educativos Institucionales: de la idea educativa al proyecto de formación
A goal without a plan is just a wish4
Si la pedagogía situaba la misión educativa institucional en el marco del desarrollo humano integral y los valores, la Didáctica, sin sacarla de ese contexto, la aborda en el ámbito del diseño y la toma de decisiones para construirlo, darle forma y ponerlo en marcha. Es decir, trata de dar respuesta a cómo hacemos para transformar esa visión de la educación que hemos asumido como nuestra misión en un proyecto formativo. Y el poderlo hacer en el ámbito universitario está relacionado con valores consustanciales a la universidad: la intencionalidad como característica de la educación formal y la autonomía universitaria como posibilidad de concretar esa intencionalidad en proyectos formativos institucionales propios.
Decíamos al inicio de este texto que una característica de la educación formal es la intencionalidad. Cierto es que también hay una educación espontánea e informal fuera de las instituciones educativas: la familia, el ambiente social, los compañeros de estudios o trabajo, los medios de comunicación, la autoformación, etc. Pero las instituciones y los profesionales de la educación desarrollan una actuación consciente y planificada: un plan pensado de antemano y, por tanto, su actividad es una actividad intencional.
Y dado que la educación en general, y también la educación superior, está vinculada a derechos de los individuos, debemos añadir que se trata de una «intencionalidad regulada». No se trata de que las instituciones o los profesionales de la educación hagan lo que les dé la gana, sino de que desarrollen sus propuestas formativas, en el marco de actuaciones que plantea la ley.
Por otro lado, poder tomar decisiones es la más palpable expresión de la autonomía universitaria. Y, la posibilidad mayor o menor de poder hacerlo sobre la línea educativa y de servicios que se desea seguir en la institución, es, de hecho, lo que marcará el espacio de autonomía que cada institución posee. Una autonomía que permite y demanda a las instituciones el adaptar los procesos formativos al contexto, el definir las coordenadas que dan identidad a la institución, el asumir mayor compromiso y responsabilidad con las decisiones que se adoptan.
La intencionalidad educativa, operada en un marco de autonomía (poder decidir sobre el tipo de formación que queremos ofrecer a nuestros estudiantes), ha de llevarnos, por tanto, a la construcción de un proyecto institucional que definirá la particular «coreografía formativa»5 de nuestra institución.
Lo interesante de esta metáfora de las coreografías, que Oser y Baeriswyl (2001), tomaron del mundo de la danza, es que realza el papel que como coreógrafas desarrollan las instituciones. Las instituciones tienen la capacidad de diseñar esa particular coreografía que va a marcar el ritmo y orientación de la danza docente que se desarrollará durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese es, justamente, el papel que juega el Proyecto Educativo Institucional. El mismo papel que jugará, en otro nivel, el proyecto docente de cada profesor en relación a sus estudiantes.
La tesis de Oser y Baeriswyl es que, al igual que sucede en el mundo de la danza, las coreografías condicionan para bien o para mal la actuación de los bailarines. Y algo parecido sucede en las universidades: una mala coreografía deslucirá y hará ineficaz la actuación de un buen docente; una buena coreografía podrá dignificar la actuación de profesores mediocres y escasamente preparados.
La mirada de la docencia desde las coreografías nos permite, además, establecer una perspectiva sistémica a la hora de visualizar la conexión e interdependencia entre las decisiones que se adoptarán en los diferentes niveles de la estructura institucional. La Universidad como institución (que ya es bailarina con respecto a la coreografía que le monta la legislación y las decisiones de la Administración Educativa o de las instancias superiores de las que dependen) actúa como coreógrafa y define el Proyecto Educativo Institucional que será la coreografía que marcará las dinámicas curriculares y docentes en su seno.
Posteriormente, los profesores y profesoras, en el marco de dicha coreografía institucional, definirán su propio proyecto docente que marcará las coordenadas en la que sus estudiantes desarrollarán su aprendizaje y formación. De esa manera, todos, institución, docentes y los propios estudiantes (que también están llamados a autorregular su aprendizaje) estarán actuando como bailarines y como coreógrafos en un proceso de toma de decisiones que debe ser coherente e interactivo.
Se trata, por tanto, de aprovechar la autonomía universitaria para configurar buenas coreografías formativas. Es decir, para ir diseñando un proyecto formativo institucional que sirva de documento base, de marco de referencia de la propuesta formativa que cada universidad hace. Un proceso que requiere de algunas consideraciones.
3.1. La idea de «proyecto» como punto de partida
«La cultura de la autonomía exige pensar en términos de proyecto», señalaba Valentino (2000). Quizás por eso, la universidad constituye un ámbito en el que la palabra «proyecto» tiene una gran presencia tanto en la docencia como en la investigación. Estamos habituados a incluirla en nuestras conversaciones. Sin embargo, ni su concepto, ni su contenido, ni su función es igual para todos. La idea de proyecto es muy polisémica.
Es por eso, para que podamos avanzar con una idea consensuada de lo que significa hablar de proyectos (y más aún si nos referimos a proyectos educativos), quisiera señalar desde el inicio las condiciones que, desde mi punto de vista, ha de poseer un proyecto en el ámbito educativo:
El proyecto requiere de una visión global del proceso que se pretende realizar.
Tener un proyecto o trabajar por proyectos es justo lo contrario de improvisar, de dejar que las cosas vayan fluyendo sin saber bien a donde se va. Podemos salir de vacaciones con proyecto o sin proyecto. Se puede ir construyendo una ciudad con proyecto o sin proyecto. Y de la misma manera puede funcionar un centro educativo con proyecto o sin proyecto. La diferencia está siempre en que el proyecto refleja el proceso global, la meta o propósito que se pretende alcanzar y los itinerarios posibles para lograrlo. Los proyectos precisan de esa visión de conjunto de la meta y del posible camino a seguir.
Los proyectos no son ideas o intenciones, requieren una formalización u expresión objetiva de su contenido: debe convertirse en un documento.
Los proyectos requieren una visibilización objetiva. Quizás alguien pueda tener claro el proyecto en su cabeza, pero eso no vale. El proyecto ha de convertirse en documento visible, objetivo, sea en un lenguaje gráfico, textual, numérico o como representación 3D.
Tener el proyecto-documento posibilita que la propuesta pueda socializarse, compartirse, negociarse, someterse a debate, etc.
Puesto que se trata de un proceso que va a afectar a personas y, en nuestro caso, a derechos individuales, los proyectos han de ser conocidos y, si es el caso, consensuados o aprobados. Por eso se precisa de un documento que se comparta, se analice y se pueda aceptar, reajustar o desechar.
Una vez formalizados y socializados, cuando ya están aceptados, cada proyecto se convierte en un compromiso (a veces, contrato).
Finalmente, el proyecto que ya ha superado los puntos anteriores acaba constituyendo un compromiso para quienes lo van a ejecutar o van a participar en él.
Tener claras estas ideas cuando hablamos de proyectos resulta muy importante, porque la ausencia de cualquiera de ellas desvirtúa la naturaleza de los proyectos. En educación no ha resultado fácil asumir esta cultura de los proyectos. En ocasiones porque no se tiene claro a dónde se quiere llegar en la formación y se avanza un poco a ciegas o siguiendo, sin más, las rutinas establecidas, o renunciando a tener un proyecto formativo propio para seguir sin más la normativa aplicable. En otros casos, porque se considera burocrático, fatigoso e innecesario formalizar el proyecto y convertirlo en un documento.
Curiosamente nadie diría eso en el contexto de la investigación donde nada se hace sin proyecto, pero sí se reniega de esa condición en la docencia. Dicho sea esto, también es cierto, sin negar el riesgo de caer en exigencias burocráticas excesivas e innecesarias en el que han caído no pocas experiencias de innovación docente.
Las dos últimas condiciones (la negociación y el compromiso) tampoco son habituales en la docencia universitaria. No son muchas las experiencias de negociación de los proyectos formativos (sean institucionales o docentes), lo que actúa como motivo de desimplicación tanto de los docentes en el primer caso, como de los estudiantes en el caso de los proyectos docentes. Unos y otros tienden a ver las propuestas formativas como algo que les viene impuesto desde arriba. Quizás por eso, tampoco se hace fácil asumir el proyecto como un compromiso y/o un contrato.
Pocas instituciones viven sus proyectos formativos como el compromiso explícito y asumido en relación a sus estudiantes. Al igual que pocos profesores asumen sus proyectos o programas como el contrato que establecen con sus estudiantes y que obliga a ambos a cumplirlo.
Se ha hecho hábito generalizado que tanto los proyectos institucionales como los programas docentes sirven para cumplir con el requisito de tenerlos y presentarlos en tiempo, pero que una vez cumplido ese requisito se dejan de lado y la dinámica formativa se va desarrollando al margen de lo que los documentos señalaban. «¿Y qué pasará si no cumplimos nuestros proyectos institucionales?», preguntaban algunos directores de escuela italianos cuando se comenzó a exigir a todas las instituciones que tuvieran su proyecto institucional (su