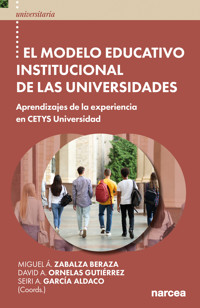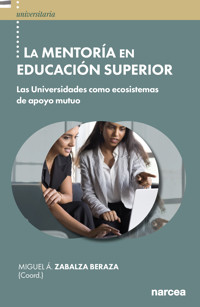Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
El libro analiza y explicita las razones por las que el Practicum, y las Prácticas en Empresas, debe constituir una pieza fundamental en la formación de los estudiantes, las condiciones necesarias para que se produzca de forma efectiva y las implicaciones que tiene en las instituciones docentes y empresariales. Analiza el desarrollo del Practicum desde cuatro perspectivas complementarias: como política institucional, como componente curricular, como situación de aprendizaje y como experiencia personal. Concluye ofreciendo una completa Guía de Evaluación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Practicum y las Prácticas en Empresas
En la formación universitaria
Miguel A. Zabalza
NARCEA, S. A. DE EDICIONES
Dedicado a cuantos han participado conmigo en esa gran aventura que han sido los Symposium de Poio desde 1985.
Índice
INTRODUCCIÓN
I. EL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1.El Practicum
Tipos de Practicum
Aportaciones del Practicum a los estudiantes
Aportacio nes del Practicum a las Universidades y Centros de formación
Aportaciones del Practicum a las Empresas y Centros de trabajo
Efectos negativos del Practicum
2. El Practicum como parte de la formación universitaria
¿Una nueva idea de formación que trascienda el empleo?
¿Qué formación?
Los contenidos de la formación
3. El Practicum y sus aportaciones a la formación
El sentido formativo del Practicum y de las Prácticas en Empresas
Aportaciones formativas del Practicum
El Practicum como encuentro
II. LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PRACTICUM
4. El Practicum como acción institucional
Modelos de colaboración inter-institucional
Características del escenario de prácticas
Implicación real de las instituciones participantes
5. El Practicum como componente curricular
La formalización del Practicum en tanto que componente curricular
Claridad y visibilidad de la propuesta para los estudiantes
Una buena integración en el proyecto global de la institución y de la titulación
Elección adecuada de la modalidad temporal del Practicum
Estructura procesual de las prácticas como proceso formativo
Los momentos de revisión y feed-back
Evaluación de las Prácticas
Reflexión o puesta en común de la experiencia
Recursos materiales y personales puestos a disposición del desarrollo del Practicum
6. El Practicum como situación de aprendizaje
El modelo de aprendizaje que subyace al proyecto de Practicum y a su desarrollo
Aprender desde la experiencia: el Aprendizaje Experiencial
Organización interna del proceso de prácticas que se ofrezca a los estudiantes
Tipo de actividades y com pro mi sos que se les soliciten o encomienden
El tipo de supervisión que se establezca
Vigor y profundidad de la experien cia en relación al perfil profesional
Las conclusiones de Janell Wilson
7. El Practicum como experiencia personal
El Practicum como experiencia personal de los estudiantes
La dimensión personal del Practicum en tutores y supervisores
8. La evaluación del Practicum
Dispositivos de evaluación
Modelo de Guía de Evaluación del Practicum
Componentes del Plan de Prácticas: Nivel 1
Dimensiones/aspectos del Practicum a considerar: Nivel 2
Criterios de evaluación: Nivel 3
MODELO DE “GUÍA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICUM”
EPÍLOGO
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Si algo ha preocupado a ese inmenso grupo de gente que ha estado discutiendo sobre la universidad y los nuevos retos que como institución ha de asumir en los próximos años (dejando aparte, obviamente, todo lo que se refiere a la financiación), ese algo tiene que ver con su misión formativa. Con la forma en que se ha ido alterando el sentido, los contenidos y los procesos a través de los cuales las instituciones universitarias debían formar a sus estudiantes.
Durante el ultimo decenio se han ido sucediendo grandes debates en torno a las reformas curriculares. De todas ellas se han hecho lecturas tanto positivas como negativas. Al final, culquiera fuera la propuesta, siempre aparecía como una estrategia poco clara y que sometía a la universidad a nuevos e innecesarios riesgos: las nuevas ofertas curriculares como actuaciones orientadas a reforzar una supuesta profesionalización de las carreras que acabaría despojándolas de sus niveles previos de conocimientos y exigencias intelectuales; la incorporación de las TIC vinculada a la consiguiente virtualización y estandarización de los contenidos académicos; la incorporación de las empresas en el mundo de la enseñanza y la aparición de las universidades corporativas como una nueva vuelta de tuerca de apropiación de las instituciones académicas por parte del mercado; los nuevos enfoques sobre las competencias, que de inmediato fueron leidos por sus críticos desde la perspectiva de una progresiva dejación de los componentes conceptuales en favor de las destrezas y aplicaciones prácticas.
En fin, detrás de cada uno de los debates que hemos ido desarrollando en estos últimos años ha aparecido siempre el fantasma del neoliberalismo y las amenazas, vividas por algunos como dramáticas, al sentido y misión formativa de las universidades. Ni siquiera la nueva filosofía impulsada por Bolonia y el EEES han conseguido calmar esa sensación de que algo importante se estaba perdiendo. La idea matriz de retornar a una docencia “centrada en el aprendizaje”, repetida como un karma durante todos estos años, ha resultado insuficiente para calmar las aguas turbulentas de la supuesta mercantilización de la Educación Superior.
La importancia que han ido adquiriendo el Practicum y las Prácticas en Empresas no se ha librado, por supuesto, de la controversia. Visto por algunos como un nuevo indicador de la victoria del pragmatismo conductual sobre la utopía intelectual, ha recibido toda clase de improperios y descalificaciones. Se ha dicho de él que supone una socialización prematura al mundo del empleo; un nuevo modo de confundir el rol de estudiante y el de trabajador; una forma de aportar mano de obra barata a las empresas e instituciones; un nuevo estilo de consorcio amable pero interesado entre universidad y empresas. No ha resultado fácil vincular el PRACTICUM a la formación pese a que el Informe Dearing (1997), que se planteó como el diseño de la actividad de las universidades inglesas para el primer cuarto del s. XXI, ya hablaba de la gran importancia que había que dar a un “active partnerships between Higher Education Institutions and the wordls of industry, commerce and the public service” (p.1).
En la Conferencia Nacional sobre el Practicum celebrada en 1986 en Geelong, Australia, presentaba Zeichner un trabajo sobre el practicum en el que se planteaban algunas dificultades (obstacles) que había encontrado en su experiencia como coordinador del Practicum de sus estudiantes de Educación en la Universidad de Wisconsin-Madison. Las sintetizaba en seis:
La visión del practicum como un periodo de trabajo como aprendices no mediado ni estructurado, de lo que se extraía la idea de que cuanto más tiempo pasaran los estudiantes con buenos profesionales mejores serían los resultados.
La carencia de un curriculum explícito para el practicum y la frecuente desconexión entre lo que los estudiantes aprendían en la universidad y lo que aprendían en los centros de prácticas.
La desigual calidad de los procesos de supervisión del practicum y la falta de preparación de los supervisores tanto los universitarios como los del centro de practicas.
El bajo estatus de los estudios clínicos dentro de instituciones de educación superior que a menudo ha dado lugar a la falta de recursos para las prácticas y a discrepancias entre la carga de trabajo de los docentes encargados de esta parte clínica y el resto del profesorado de educación.
La escasa prioridad otorgada al practicum en las escuelas de primaria y secundaria, incluso en aquellas escuelas en las que sus prácticas pedagógicas eran adecuadas y coherentes con las prioridades de formación planteadas en la universidad. Los profesores de las escuelas solían estar más centrados en el aprendizaje de sus alumnos que en ayudar a los estudiantes en prácticas a aprender la práctica profesional.
La discrepancia entre el rol del profesor como un práctico reflexivo que elabora juicios y toma decisiones sobre diversos aspectos del currículo y la instrucción en contextos definidos, y el rol del profesor como técnico, es decir, alguien que lleva a cabo los dictados del gobierno o de las autoridades académicas de una manera eficiente.
Cuatro años más tarde, el propio Zeichner (1990) volvía sobre los mismos asuntos y se planteaba en qué habían mejorado aquellos obstáculos tomando en consideración las iniciativas de innovación que se habían adoptado durante todos aquellos años. En su opinión, tales innovaciones se habían centrado, sobre todo, en tres tipos de cuestiones: (a) cuestiones de tipo organizativo (duración, ubicación de los espacios de prácticas); (b) cuestiones de tipo curricular (naturaleza de la experiencia: conocimientos, habiliades y disposiciones que se suponía que los estudiantes deberían aprender durante el practicum y tipo de experiencias que facilitaría que lo consiguieran), (c) cuestiones de tipo estructural (los recursos necesarios para realizar el Practicum y las condiciones de todo tipo que lo hacen posible). Obviamente, los tres grandes ámbitos de desarrollo del practicum están interrelacionados, pero la crítica de Zeichner va en la dirección de que faltando recursos, es decir, en ausencia de cambios estructurales; la innovación se refugia en aspectos organizativos y curriculares que resultan ineficientes a largo plazo y con escaso impacto en el proceso global:
“En un momento en que nos enfrentamos a exigencias cada vez mayores con recursos cada vez más escasos, surge la tentación de tratar de “poner los pies en tierra” por así decirlo, y centrarse en los cambios curriculares y organizativos dentro de las estructuras ya existentes (…) Aunque soy consciente de que el cambio estructural por sí solo no necesariamente lleva a cambios en la práctica; los cambios curriculares y organizativos por sí sólos tampoco pueden llevarnos demasiado lejos a la hora de enfrentar los problemas del Practicum. Yo creo que tenemos severas limitaciones para mejorar el practicum sin llevar a cabo algunos cambios estructurales fundamentales” (Zeichner, 1990: 107).
Resulta curioso cómo el planteamiento que Zeichner hace tantos años, sigue siendo válido aún hoy en muchos de nuestro diseños del practicum. Caires y Almeida (2000: 220), desde Portugal, siguen insistiendo en que, pese a la progresiva importancia que el practicum ha ido adquiriendo en la formación universitaria, siguen subsistiendo importantes problemas en su articulación: bajos niveles de estructuración, indefinición del papel de las universidades en la profesionalización de su alumnado, inadecuado acompañamiento y deficiente articulación entre la universidad y el mundo del trabajo.
En una aproximación similar a la de Zeichner, pero 21 años después, yo mismo volvía sobre algunos de esos puntos débiles en el diseño del practicum (Zabalza, 2011). Desarrollando un análisis en torno al “estado del arte” acababa señalando algunas de las características que, desde mi punto de vista, presentaban los programas de prácticas en nuestras universidades:
La falta de una fundamentación teórica clara
de los proyectos de prácticas que permita darle al practicum una orientación y un sentido formativo coherente con los planteamientos que lo soportan.
La predominancia de los aspectos organizativos sobre los curriculares
que se manifiesta en algunos de los puntos débiles de buena parte de los proyectos de prácticas: (a) escasa atención a los contenidos de aprendizaje; (b) sistemas de evaluación superficiales; (c) sistemas de supervisión y tutoría marginales en el proceso y muy heterogéneos en su enfoque; (d) falta de integración curricular del practicum con el resto de las materias de la carrera.
Protocolos de colaboración inter-institucional
borrosos y desequilibrados.
Predominancia de los aspectos emocionales
en la forma en que los estudiantes visualizan y viven su experiencia durante el practicum.
Obviamente, a todo ello habría que añadir la cuestión de las infraestructuras y recursos en las que mi texto no entra, pero que, como señalaba Zeichner, afectan de manera sustantiva al éxito del practicum.
En cualquier caso, lo que me gustaría destacar en esta introducción es que el Practicum constituye un escenario formativo en el que se entrecruzan muchos de los elementos y desafíos que debe afrontar la enseñanza universitaria. En el fondo hablar de mejorar el practicum o de prácticas de calidad y establecer las condiciones para lograrlo es bastante similar a hablar de calidad de la enseñanza. Los retos son muy similares y las argumentaciones a utilizar para fundamentarlos también. Pero para ello hace falta dotar al practicum de un discurso teórico que acabe aglutinando su papel en las exigencias formativas que la sociedad moderna plantea a sus jóvenes a través de la universidad.
¿Teorizar sobre el Practicum?
Durante los últimos años se ha incrementado notablemente el interés por la Educación Superior que ha sido analizada y revisada desde todos sus flancos. Pero, curiosamente, los libros sobre Educación Superior (en general) o sobre enseñanza universitaria (en sus cuestiones más menudas y técnicas) no suelen decir nada sobre el practicum. Es como si el Practicum constituyera, aún, un espacio por descubrir, por conceptualizar, por ordenar curricularmente. Y, sin embargo, no suelen aceptarse mal los libros sobre el practicum; pero tratado a solas, como una realidad puntual y con sentido en sí misma.
A estas alturas hay ya mucha literatura disponible. La mayor parte de ella con aportaciones descriptivas sobre proyectos o experiencias concretas en diversos países y carreras. En otros casos, planteando innovaciones didácticas que mejorarían su impacto formativo o su gestión administrativa y curricular: incorporación de las TIC, trabajo por casos o proyectos, nuevas modalidades de supervisión, incorporación de los portafolios y las rúbricas a la evaluación, etc. En cambio, no son muchos los trabajos que tratan de teorizar sobre el practicum y lo que este supone en la formación.
Hace unos años, en el segundo Symposium sobre el Practicum y las Prácticas en Empresas de Poio, hice una intervención sobre la “Teoría de las Prácticas”. Al concluir, una buena amiga de otra universidad se acercó a decirme que le había defraudado mucho. Que quería convertir en teórico algo que era práctico y seguir así la tendencia habitual de los profesores de universidad (los pedagogos, decía ella) de convertirlo todo en contenido abstracto haciendo perder la riqueza vivencial y operativa que siempre habían tenido las prácticas. Aún sin que lo hicieran tan explícito, he tenido esa misma sensación en las reacciones de no pocos colegas habituados a tutorizar el practicum.
Pareciera que en la mente de algunas personas hay cosas que son para vivirlas, entre ellas el practicum, y otras sobre las que hay que teorizar. La cuestión que se plantea, por tanto, es si resulta conveniente y oportuno “teorizar” sobre experiencias y situaciones en las que los sujetos han de implicarse de forma muy operativa y vivencial. Mi opinión, por supuesto, es que no solamente es conveniente sino que resulta absolutamente necesario. De vez en cuando hay que dar un paso atrás y ponerse a pensar en los fundamentos y referentes de las acciones que realizamos. Se trata de un proceso combinado en el que por una parte se han de buscar referentes doctrinales que resulten útiles para entender lo que sucede en las prácticas: cómo se aprende a partir de las prácticas y qué condiciones se han de tomar en consideración para que dicho aprendizaje se produzca; y, por la otra, se trata de reconstruir y/o reajustar esa teoría a partir de la propia actividad práctica que se lleva a cabo.
Teorizar en este caso no es, por tanto, ponerse a elucubrar de forma indiscriminada y puramente nominalista. Teorizar es tratar de disciplinar y dar sentido al conjunto de operaciones y procesos puestos en marcha en el practicum.
Después de tantos años reuniendo en el Symposium de Poio a los responsables del Practicum de la mayor parte de las universidades españolas y de muchas internacionales, mi impresión en este momento es que se están haciendo cosas muy interesantes en las diversas universidades. Han ido incorporándose innovaciones e iniciativas nuevas que, sin duda alguna, han mejorado mucho el diseño y desarrollo de los Planes de Prácticas de las diversas titulaciones.
Pero creo, igualmente, que nos sigue faltando claridad en cuanto al fundamento doctrinal que está a la base de las iniciativas que se adoptan. Intuitivamente pensamos que pueden funcionar, pero no tenemos la seguridad que nos podría otorgar el contar con uno o varios modelos de referencia.
De ahí que nos sigamos moviendo, en bastantes casos, en la típica situación de “caja negra” aplicada al aprendizaje. Programamos actividades y procesos prácticos que nos parecen sensatos y válidos y en unos casos funcionan mientras en otros no. Y, aunque cada vez vamos iluminando más el proceso e identificando las variables que influyen en él, no tenemos aún la suficiente seguridad en las explicaciones de los porqué.
Subsisten muchas zonas de penumbra en relación a los contenidos de la formación que se desea alcanzar, es decir, el tipo de ganancias o mejoras que nuestros estudiantes deberán conseguir con el practicum, y en cuanto al proceso a través del cual esperamos conseguirlas. Y eso es, justamente, lo que la reflexión teórica podría ayudarnos a clarificar. Con lo cual, mejoraría nuestro conocimiento del practicum y así, sabiendo más sobre cómo funciona y cuáles son sus posibilidades, estaríamos en condiciones de irlo mejorando cada vez más.
Ésa es la razón por la que me parece importante “teorizar” sobre el practicum, porque es la única manera de poder mejorarlo con fundamento. Y ése es el (inmodesto) objetivo que me propongo desarrollar en este libro.
He tratado de recoger e integrar en él muchas de las cosas que he ido diciendo a lo largo de todos estos años: una especie de trabajo resumen de fin de carrera. No me ha resultado un trabajo fácil. Han sido muchos años de investigaciones, conferencias y cursos sobre el Practicum. Mi narcisismo académico se revelaba cuando desechaba textos por obsoletos o repetitivos y la inseguridad que te van inoculando los años siempre encontraba problemas en las nuevas ideas que pretendía exponer. Ha sido una batalla constante. Espero que haya merecido la pena.
I EL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1 El Practicum
En un mundo de palabras, como es éste que hemos construido en torno a los temas vinculados a la formación, es curioso que no haya habido intentos sistemáticos de definir qué es el PRACTICUM. Y eso que se trata de un neologismo latino que ha ido adquiriendo sustancia semántica más por su uso que por su etimología. Como las denominaciones con las que identifica este componente del currículo formativo de las carreras universitarias es diferente (practicum, prácticas en empresas, prácticas de campo, formación en centros de trabajo) hemos de convenir en que nos estamos refiriendo a aquellos periodos de formación que los estudiantes universitarios (de grado o posgrado) realizan fuera de la universidad en contextos profesionales reales.
La Carta (consorcio) Europeo por la Calidad del Practicum1 señala que, a los afectos de los acuerdos que recoge el documento programático, se entiende por practicum (tirocinio, en italiano) tres tipos de situaciones:
Un periodo de tiempo de trabajo, durante la Educación Superior, que comporta la atribución de créditos y durante el cual el estudiante disfruta del estatus de estudiante, así como del acceso a servicios del tipo de préstamos, alojamiento para estudiantes, seguros sanitarios, becas, etc.
Un periodo de trabajo, desarrollado fuera del marco de la instrucción formal (o, incluso, una vez obtenido el título de estudios) que no comporta la atribución de créditos formativos de cara al título. Algunos practicum que entran en esta definición no poseen un estatuto jurídico y pueden ser, por tanto, considerados ilegales.
Cualquier otra forma de experiencia de trabajo similar a éstas que se ofrezca a los jóvenes como oportunidad de aprendizaje basada en el trabajo.
No se trata, como puede verse, de una declaración oficial que aclare mucho la situación, aunque todo se concreta mucho más en el articulado de los acuerdos. Permite, eso sí, quedarse con la idea final de que, en cualquier caso y cualquiera sea la modalidad organizativa que siga, el Practicum es una oportunidad de aprendizaje basada en el trabajo (work-related learning). Maurer, Weiss y Barbeite (2003) lo definen como el aprendizaje logrado a través de actividades que están basadas en el trabajo, o que se derivan de un contexto de trabajo o de un puesto de trabajo. Para estos autores no es tan importante ocupar un puesto de trabajo real cuanto conseguir una visión comprensiva del mundo del trabajo.
La dificultad para definirlo estriba, probablemente, en las muchas variaciones y modelos en los que se ha concretado según la época histórica, los países y las carreras. La constante general, lo que tienen en común todos los modelos (y que podría constituir algo así como una definición básica) es que, a través del practicum, se pretende establecer una alternancia o complementación de los estudios académicos con la formación en centros de trabajo. Los estudiantes pasan un tiempo de su formación en universidades y/o centros de formación y otro tiempo en centros de trabajo. Salvo esa condición constante, todas las otras características del practicum pueden variar de unos programas a otros.
Es cierto que hay especialidades en las que las prácticas externas tuvieron una fuerte tradición. Es el caso de las carreras fuertemente profesionalizantes como las antiguas diplomaturas de enfermería, trabajo social, magisterio, etc. Otras carreras han ido introduciendo periodos de prácticas progresivamente y de forma titubeante. En la actualidad, los nuevos enfoques sobre la formación (en Europa, los planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior) han otorgado un nuevo impulso al ahora definido como practicum logrando su generalización a la mayor parte de las carreras.
En cualquier caso, lo que primero que se debe decir del Practicum es que constituye uno de los componentes curriculares de los programas formativos. Constituye uno de los subsistemas del sistema curricular. Esto quiere decir que, aunque se puede hacer una consideración aislada del practicum, su lugar natural y las consideraciones que sobre él se hagan, han de situarlo en el marco de un programa de formación (relacionado, por tanto, con los otros componentes de dicho programa: la universidad, la Facultad, la carrera, las otras materias, la tradición, el profesorado, etc.). Un Practicum que funcione bien en un diseño de formación puede no funcionar (por incoherente, por poco adecuado, por disfuncional) en otro.
Éste es el problema que podemos tener cuando entramos en contacto con literatura extranjera relativa al practicum. O cuando extrapolamos modelos de practicum de otros contextos (la formación profesional, por ejemplo) o de otras carreras (medicina, educación, etc). Diseños del practicum adecuados a los propósitos formativos y de empleo de dichos programas de formación pueden no ser aplicables a programas de formación de profesionales de otros ámbitos.
Esta consideración inicial resulta, a mi juicio, fundamental. La discusión no cabe centrarla en el practicum como si fuera una pieza aislada e independiente, algo que se puede abordar como un elemento aislado, como si tuviera sentido por sí mismo. No tiene sentido hablar del practicum así, al margen del modelo y/o del programa de formación al que nos estemos refiriendo. Con todo, obviamente, sobre el practicum se pueden hacer consideraciones generales, útiles para todas las carreras. A ellas justamente se va a dirigir este libro.
Una de esas consideraciones comunes es la de que el Practicum constituye una realidad compleja, determinada por múltiples variables y en la que participan tres agentes fundamentales: los estudiantes, la institución universitaria y los centros de prácticas. Foster y Stephenson (1998) lo han representado así:
Gráfico 1.Los agentes del Practicum (Foster y Stephenson, 1998:165)
Según este modelo, hay tres agentes implicados en el proceso: la universidad, los empleadores (aquel conjunto de instituciones, empresas o agencias en las que nuestros estudiantes realizan sus prácticas) y los propios estudiantes. Cada uno de ellos juega funciones relevantes para que la experiencia pueda resultar efectiva:
En relación a la
Universidad
hay que considerar: que haya un buen programa de prácticas conveniado con las instituciones donde se van a realizar, que se habiliten los recursos necesarios para que el proceso se desarrolle adecuadamente, que se mantenga una supervisión adecuada tanto con respecto al estudiante como al propio programa, y que la experiencia permita acceder a una acreditación reconocida.
Con respecto a los
Estudiantes
que realizan las prácticas importa tomar en consideración que exista una buena planificación de la experiencia de aprendizaje que van a vivir, que las tareas que han de desempeñar resulten significativas en su formación (mejor si ellos/as mismos tienen algo que decir al respecto) y que la experiencia, en su conjunto, esté bien alineada con el enfoque de aprendizaje autónomo que ha de ser una característica básica en su formación.
Por lo que se refiere a las
Instituciones de prácticas,
lo que corresponde garantizar es que el ambiente de aprendizaje y formación que se ofrezca a los estudiantes resulte enriquecedor, que suponga realmente una inserción progresiva en el mundo de la profesión. Inserción que, por descontado, ha de ser acompañada (tutorizada), vinculada a proyectos reales e innovadores, y con posibilidad de establecer relaciones interpersonales de apoyo. Un aspecto que, en estos tiempos de crisis, resulta de vital importancia, es evitar que el practicum sirva para que las empresas utilicen a los estudiantes como mano de obra barata (art. 1 de la Carta Europea para la Calidad del Practicum).
Aunque este modelo podría retocarse y destacar otras cuestiones, puede resultarnos útil en la medida en que sitúa el practicum en un espacio interinstitucional compartido y en un marco curricular que destaca su sentido formativo.
Tipos de Practicum
Una visión de conjunto del Practicum, como si estuviéramos sobrevolando sobre dicho territorio, nos permite descentrarnos e introducir una cierta distancia en su análisis para así poder entender mejor las múltiples orientaciones y funciones que cumple. Desde esa perspectiva podríamos identificar modelos de practicum muy diversos entre sí: por la función que cumplen, por su posición en las carreras, por su organización, por la forma en que definen el status del “estudiante en prácticas” y la naturaleza del trabajo que debe realizar, etc.
Ryan, Toohey y Hughes (1966: 360 y ss.) describen cuatro tipos de Practicum:
El practicum orientado a la formación práctica
de los aprendices en el que el objetivo principal reside en la adquisición de aquellas destrezas y hábitos que serán importantes para el desempeño de la profesión. El tutor de prácticas modela la conducta del estudiante y lo guía en el proceso, en una forma bastante similar a como lo hacían los antiguos maestros artesanos con sus aprendices.
El practicum orientado a la consecución de objetivos académicos a través de las prácticas.
La experiencia práctica es subsidiaria de los aprendizajes adquiridos en la universidad y se busca en ella la posibilidad de aplicar en contextos reales aquello que se ha aprendido teóricamente en las disciplinas.
El practicum orientado al desarrollo personal y a la construcción de la identidad profesional.
Se prioriza la reflexión sobre la experiencia y sobre uno mismo actuando en un contexto profesional real. Esta modalidad de practicum adquiere más sentido en las carreras de Ciencias Sociales y de la Salud.
El Practicum orientado a la integración de conocimientos teóricos y prácticos, a complementar los aprendizajes y experiencias académicas con otras que se producen sobre el terreno
. El objetivo fundamental de este practicum es la inducción del estudiante en el mundo profesional a través de su dominio de las competencias profesionales (habilidades, conocimientos y valores).
Al igual que señalaré yo mismo a continuación, también para estos autores, este último tipo de practicum constituye su versión más actualizada y la alternativa más coherente para la formación.
No ha sido muy diferente nuestra propia experiencia en el análisis de diferentes tipos de practicum. Entre nosotros podemos diferenciar los modelos de practicum que a continuación detallamos.
1. Practicum orientado a la aplicación en contextos reales de lo aprendido en centros de formación: universidades, escuelas, etc.
El objetivo principal es completar la formación básicamente “teórica” recibida en los centros escolares con su aplicación práctica en situaciones reales. Como para poder llevar a cabo esas actuaciones “pre-profesionales” se precisa haber completado la mayor parte de la formación académica (para tener qué ofrecer a los centros de prácticas, suele decirse), el practicum tiende a situarse al final de la carrera. Esta es la idea desde la que Price (1987) define el practicum. Él habla de profesores pero la idea podría aplicarse a cualquier tipo de profesional:
“Aunque resulta difícil establecer una síntesis de los propósitos del practicum que resulte universalmente aceptable, existe un acuerdo bastante considerable en que su principal propósito reside en unir teoría y práctica proporcionando a los profesores en formación oportunidades bien estructuradas y supervisadas para que puedan aplicar y contrastar los conocimientos, habilidades y actitudes que han ido adquiriendo en sus estudios dentro del campus universitario a situaciones reales del mundo de las escuelas y de las comunidades escolares” (Price, 1987: 109).
2. Practicum orientado a completar la formación general recibida en el cen tro de formación con una formación especializada en el centro de trabajo
El objetivo básico, en estos casos, es poder adquirir una formación especializada que resultaría, por su naturaleza técnica, su contenido especializado, la exigencia de recursos caros y su sentido contextual (aplicable a unos sujetos o en unos escenarios de trabajo específicos)-, poco viable o eficaz en los centros de formación. A este tipo de modalidad pertenecen los bien conocidos modelos MIR (médicos), PIR (psicólogos), FIR (farmaceúticos y químicos), etc. Pero también los periodos en empresas especializadas de otros estudiantes una vez acabada su carrera (ingenieros, economistas, abogados, etc.). Su trabajo “preprofesional” en dichos escenarios significa la posibilidad de completar la formación y/o especializarse en el ámbito concreto y especializado de ese centro de trabajo.
3. Practicum destinado a enriquecer la formación básica complementando los aprendizajes académicos, teóricos y prácticos, con la experiencia en centros de trabajo
Este es el modelo al que pertenecen los practicum de la mayor parte de las carreras. Sobre todo, si se ha entendido bien el sentido curricular del practicum. La presencia de los estudiantes o aprendices en los centros reales de trabajo está destinada a enriquecer su experiencia formativa y les va a ofrecer la oportunidad de ampliar sus aprendizajes (sobre todo prácticos pero también teóricos) en situaciones propias de la profesión para la que se preparan. Existe una gran variación en cuanto a los formatos organizativos en que se llevan a cabo este tipo de prácticas: durante la carrera o al final de la misma, en módulos intensivos o de forma diseminada, en un único centro de trabajo o rotando por varios, etc.
La importancia de este practicum es que se inserta plenamente en el proceso formativo de los estudiantes. Es un practicum curricular que interactúa con los aprendizajes que se van alcanzando en las diferentes disciplinas o módulos de la carrera. Las prácticas ayudan a entender mejor lo que se estudia en la universidad y lo que se estudia en la universidad ayuda a entender mejor lo que uno ve y hace durante las prácticas. A este tipo de practicum nos referimos fundamentalmente en este libro.
4. Practicum orientado a facilitar el empleo
El objetivo básico es facilitar el conocimiento mutuo entre aprendices y “empleadores” o empresarios. Se trata de una especie de “periodo de prueba” en el cual ambas partes se conocen y evalúan. Una buena conclusión del proceso suele ser la posibilidad de proceder a la incorporación de los estudiantes en prácticas a la plantilla de la empresa.
Con frecuencia, esta intención no aparece de forma explícita en el proyecto de prácticas, pero queda claro en esa especie de “contrato tácito”. Los alumnos o “aprendices” prefieren ir a hacer las prácticas a centros de trabajo en los que tengan posibilidad de quedarse como trabajadores o profesionales. Para los empresarios es un intercambio interesante, pues les permite elegir más fácilmente y con mejor conocimiento a sus trabajadores, seleccionándolos de entre los mejores estudiantes en prácticas que hayan pasado por la empresa.
Como podemos constatar, cada uno de estos modelos de practicum cumple funciones diferentes y también su puesta en práctica requiere de condiciones diversas. El practicum al final de la carrera convierte a los estudiantes en “cuasi-profesionales” y, por tanto, exige para ellos un estatus diferente a mitad de camino entre trabajadores y personal en formación. Normalmente son prácticas que requieren un contrato y en las que se recibe un salario o beca puesto que se asumen ya compromisos específicos en relación a la empresa o institución en la que se trabaja.
El segundo tipo de practicum posee muchas de las características señaladas para el primero: también se realiza al final de la carrera, también se posee un estatuto laboral y legal específico, a veces se cobra y otras se paga (como una formación de especialización). La diferencia fundamental tiene que ver, en estos casos, con las características de los centros de prácticas, que poseen esa cualificación particular que les permitirá completar la especialización de quienes hacen las prácticas, y en las características del propio proceso que se configura como un proceso de formación con todas sus condiciones: personal formador, fases del proceso, sistemas de acreditación, etc.
El practicum orientado al empleo posee características más simples. Tambien es un practicum situado al final de los estudios y los estudiantes se integran en el trabajo ordinario de la empresa o institución en la que se desarrolla. Obviamente, se buscan aquellas empresas e instituciones que no tienen articulado el proceso selectivo para el acceso por pruebas u oposiciones de diverso tipo, salvo que en dichas pruebas se valore el hecho de haber realizado las prácticas en la institución que convoca las plazas.
Son, por tanto, más interesantes las empresas privadas que las públicas. Y se trata de una oportunidad mutua: los estudiantes comprueban si les gusta ese trabajo y si les interesaría incorporarse a la empresa en el caso de que se lo ofrecieran; los empresarios o directores van conociendo a posibles candidatos y tienen la posibilidad de contratar, en el momento en que se ofrezca la oportunidad, a aquellos que les parezcan más válidos en relación a sus necesidades.
Al practicum curricular, al que está destinado este libro, le corresponden un conjunto de funciones mucho más amplias y vinculadas al proceso de formación y aprendizaje que desarrollan los estudiantes durante su carrera. Aunque entraremos en ellas con más amplitud en un capítulo posterior, esas funciones están relacionadas con el mejor conocimientos del mundo profesional (un conocimiento in situ, no a través de referencias); con el enriquecimiento con experiencias ricas y sugerentes en la construcción de la identidad profesional, con la adquisición de referencias reales que mejoren la significación de las cosas que se estudian en la universidad, con el mejor conocimiento de sí mismos y de sus puntos fuertes y débiles en relación a la profesión para la que se están formando.
Aportaciones del Practicum
Para poder analizar las aportaciones del practicum deberíamos volver al gráfico con que iniciábamos este capítulo y recordar los tres grandes protagonistas de este componente formativo: los estudiantes, las empresas y la universidad. Al menos en la teoría las tres partes deberían tener algo que dar y algo que recibir en este proceso que las coimplica.
Aportaciones del Practicum a los Estudiantes
Algunos autores han intentado hacer una especie de catálogo de las aportaciones posibles del practicum. Muchos de nosotros lo hemos intentado a lo largo de estos años, tratando de insistir en la importancia que el practicum debiera recibir en las estructuras curriculares universitarias2. Sirva, a título de ejemplo de lo que sucede en contextos no españoles, el trabajo de Daresh (1990) para quien el practicum tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes la oportunidad de:
Aplicar sus conocimientos y habilidades en contextos prácticos.
Desarrollar competencias orientadas a la participación gradual en un amplio espectro de actuaciones prácticas.
Contrastar su implicación con la profesión.
Comprender mejor la práctica real de su profesión.
Evaluar su propio progreso e identificar aquellas áreas en las que precisaría de un desarrollo personal y/o profesional más intenso.
Un interesante trabajo de revisión de la literatura internacional en este ámbito ha sido llevado a cabo por Ryan, Toohey y Hughes (1996). Haciendo un resumen de los trabajos analizados llegan a la conclusión de que el practicum ha demostrado ser eficaz en los siguientes cometidos:
Dar a los estudiantes una visión de conjunto (
insight
) sobre el mundo del trabajo y la situación de la profesión.
Desarrollar habilidades vinculadas al desarrollo del puesto de trabajo.
Desarrollar habilidades de tipo interpersonal y social.
Mejorar las posibilidades de empleo de los estudiantes.
Incrementar el contacto con las empresas por parte de los profesores universitarios.
Mejorar la actitud cara a la supervisión, la autoconfianza, el conocimiento del trabajo, las habilidades en la búsqueda de empleo y el razonamiento práctico.
Ayudar a los estudiantes a integrarse adecuadamente en el mundo del trabajo.
Desarrollar una mayor madurez en los estudiantes.
Capacitar a los estudiantes para hacer aportaciones más positivas y también para mostrar actitudes más positivas en clase.
En nuestro contexto, García Delgado (2002: 15) señala la importancia del periodo de prácticas en la formación universitaria porque: (a) permite aplicar en contextos reales los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas universitarias; (b) permite adquirir otros conocimientos distintos a los académicos y hacerlo en contextos donde tales conocimientos funcionan efectivamente; (c) da la oportunidad a los universitarios de enfrentarse a situaciones complejas que requieren integrar conocimientos de diferentes campos disciplinares; (d) permite conocer de primera mano las condiciones y condicionantes en las que se desarrolla el trabajo profesional en una organización actual y permite establecer ajustes progresivos entre las expectativas, actitudes y comportamientos habituales del estudiante y los que requiere el mundo laboral.
Aportaciones del Practicum a las Universidades y Centros de formación
Aunque las aportaciones quedaran limitadas a ventajas en la formación de los estudiantes, esto ya sería en sí mismo una aportación a los centros de formación. Todo lo que mejore la formación que se ofrece y posibilite a los estudiantes nuevas oportunidades de aprendizaje es una mejora de la propia institución que los forma. Pero junto a esta aportación general, el Practicum y las Prácticas en Empresas hacen otras importantes aportaciones a los centros formativos. En concreto, convendría resaltar las siguientes:
Rompe el aislamiento tradicional de la universidad con respecto al mundo productivo
Con frecuencia se ha acusado a las universidades de constituir ecosistemas autoreferidos y poco abiertos a los rápidos cambios que se producían en su entorno. Se decía, y se sigue diciendo, que las universidades no están dando una adecuada respuesta a las nuevas demandas que la sociedad y el mundo productivo les plantean con respecto al tipo de profesional que se requiere en el nuevo contexto productivo. Pues bien, lo que podemos observar es que una de las características básicas de las universidades con una fuerte implantación del practicum es que, poco a poco, han logrado establecer una compleja y variada red de relaciones y convenios interinstitucionales que les permiten generar contextos de prácticas para sus estudiantes. Ya no se trata de plantear experiencias prácticas a medida de la propia lógica académica sino de hacerlo tomando en consideración otras perspectivas y aportaciones. Gestionar hoy en día una universidad supone ser capaz de abrir la institución, hasta el máximo de lo posible y de lo manejable, a toda una red de instituciones y agentes sociales cuyas aportaciones convergentes puedan optimizar la formación de los futuros graduados.
Entiendo que ésta es una aportación muy importante de los nuevos enfoques sobre la formación que tratan de integran a nuevos agentes en el proceso formativo de los universitarios. Quizás uno de los aspectos que más ha ayudado a transformar la universidad en el último decenio.
Mejor conocimiento del mundo productivo y sus transformaciones, sus demandas y sus contradicciones
Los diversos mecanismos que se generan a través de los procesos de prácticas en empresas suelen traer consigo un mejor conocimiento del mundo profesional y productivo con los que se vincula la universidad. Bien a través de las informaciones que traen consigo los alumnos, bien a través de las visitas que suelen hacer los tutores de prácticas a los centros de trabajo, bien a través de los considerandos mutuos que unos y otros introducen en los protocolos de relación; la cuestión es que poco a poco esa lejanía entre las universidades y las empresas se ha ido quebrando.
El algunos casos esta relación más intensa ha llegado a constituir una auténtica cultura institucional de nuevo cuño en las universidades. Los contactos con las empresas e instituciones no se refieren tan sólo a los alumnos sino que los mismos profesores participan en los intercambios y dedican parte de su tiempo anual al trabajo en escenarios profesionales colaboradores de la Universidad. Algunas Universidades han establecido protocolos especiales con empresas punteras en el sector de modo que sus profesores puedan realizar frecuentes visitas a las mismas para familiarizarse con los nuevos desarrollos tecnológicos o productivos. A veces se han iniciado, incluso, programas de “practicum para docentes” con vistas a que el profesorado participante pueda actualizarse en relación a los nuevos procesos que desarrollan las empresas de su sector.
Mejora del ajuste entre los planes de estudio y las características de las actuales demandas de formación para los futuros profesionales
Como ya señalaron Gibbons et alii (1994), la demanda de conocimientos en la sociedad actual ha cambiado de una manera clara, al menos, en tres aspectos:
Debe tener una orientación clara a la aplicación (y por tanto trascender el sentido disciplinar clásico). Se trata, por tanto, de un tipo de conocimiento mayoritariamente construido en contextos aplicativos y de producción y destinado a mejorar esos mismos procesos.
Se trata de un conocimiento básicamente interdisciplinar.
Y desde el punto de vista de los agentes, se trata de un conocimiento surgido en el marco de grupos heterogéneos de profesionales y especialistas que trabajan en ambientes variados y en instituciones de diverso signo; una de las cuales, pero ni siquiera la más importante, puede ser la universidad.
Este nuevo escenario cambia, evidentemente, el sentido del trabajo que se lleva a cabo en las universidades y sitúa a éstas ante el reto de ampliar el espectro de situaciones de aprendizaje que ofrecen a sus estudiantes y, también, la forma de afrontar la creación de conocimiento. Es decir, altera sus dos misiones fundamentales, y como consecuencia de ello también la tercera de dichas misiones: su aportación al desarrollo social de la comunidad.
Uno de los avances más interesantes en los últimos años, en lo que se refiere a la oferta formativa de las Universidades, se ha producido, justamente, en el terreno de las nuevas propuestas curriculares surgidas como correcciones de los modelos tradicionales de las carreras. Podría decirse que la influencia del entorno ha obligado a las universidades a reajustar su oferta y a abrirse a nuevos perfiles más flexibles y polivalentes.
Es así como se han ido diseñando carreras y Planes de Estudios con componentes pertenecientes a perfiles diversos (derecho + económicas; ingenierías + empresariales; carreras técnicas + filologías; empresariales + psicología, etc.). De la misma manera han ido apareciendo carreras nuevas para cubrir nuevos perfiles profesionales (en el mundo de la imagen, las redes virtuales, la publicidad, las ventas, etc.).
Otra de las presiones del entorno laboral es la internacionalidad. Junto a esas propuestas mixtas en las que las lenguas extranjeras pasan a tener un protagonismo especial, han aparecido también nuevos sistemas de acreditación de los estudios que suponen el reconocimiento de la formación y los títulos conseguidos en instituciones de diversos países. Dichas instituciones comparten la planificación y desarrollo de los programas de estudio y los estudiantes rotan por ellas durante el periodo de formación.
A ese mismo orden de ajustes pertenece, creo yo, la actual tendencia a potenciar carreras cortas que sienten las bases teórico-prácticas del futuro ejercicio profesional. Estos estudios cortos tienen la ventaja de acreditar a los sujetos para iniciar tempranamente su inserción profesional. De esta manera se trata de estudios que quedan abiertos a posteriores ampliaciones y especializaciones una vez que se está ya trabajando: volvemos nuevamente a revalorizar esa combinación entre la formación académica y la práctica real.
La introducción en la universidad de la cultura empresarial y del emprendimiento
Toda esta dinámica ha llevado a la propia universidad a incorporar en su seno nuevos planteamientos empresariales de gestión y desarrollo de sí misma. Se trata, sin duda, de otra forma de influencia del entorno. Es difícil salir al mundo desde los claustros universitarios sin que, a su vez, el mundo no entre dentro de ellos. Situación que para algunos académicos supone una perversión del espíritu intelectual y científico que debiera caracterizar la institución universitaria y, para otros, es solo el signo de los tiempos y el inicio de una nueva etapa en que la universidad necesariamente ha de abrirse a las nueva condiciones de un mundo globalizado e interdependiente para poder desarrollar su misión y dar respuesta a las demandas que la sociedad le hace.
Los actuales planteamientos centrados en el empowerment