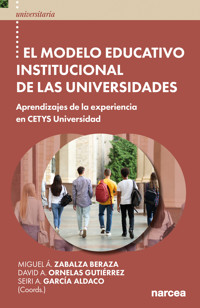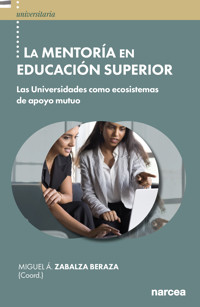
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
La UNESCO presentó en el 2016 la iniciativa "Happy Schools", que ha consolidado en el 2024 con su informe Why the world needs happy schools. Global report on happiness in and for learning. Entre las muchas cosas interesantes de dicho proyecto merece la pena destacar la identificación de cinco factores involucrados en la generación de un ambiente educativo positivo: capacidad de generar vínculos entre los distintos miembros de la comunidad educativa, fomentar el espíritu de equipo, contar con profesores que motivan a quienes enseñan, aprender en un contexto cálido, lograr que todos sientan que disponen de un espacio para desarrollarse creativamente. No sería fácil buscar una aproximación mejor al sentido que adquiere la mentoría en la enseñanza universitaria. Son cada vez más preocupantes los datos que conocemos sobre el estrés y agotamiento de docentes y estudiantes. En este contexto, la mentoría puede ayudar a incorporar a la agenda institucional algunos elementos positivos para paliar esta preocupación por el bienestar de docentes, estudiantes y personal de servicio, y para remodelar el clima relacional de nuestras universidades haciéndolo más saludable. Y, todo ello, con la esperanza de que no solo se enseñe y se aprenda mejor, sino que se viva mejor, en la Universidad. Pensada la mentoría desde lo que su práctica implica en la vida universitaria, la enseñanza aparece como encuentro entre docentes y estudiantes, en cuyo contexto se va hilvanando toda una red relacional de apoyo mutuo: apoyo entre docentes, apoyo de docentes a estudiantes, apoyo entre estudiantes. Esa mirada, de sostenimiento y cuidado mutuo, supone un giro de 180º con respecto a la visión solitaria y competitiva con que, a veces, se plantea y vive la Universidad. Con ese propósito se ha escrito este libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Mentoría en Educación Superior
Las Universidades como ecosistemas de apoyo mutuo
Miguel Ángel Zabalza Beraza (Coord.)
NARCEA, S.A. DE EDICIONES
Índice
PRÓLOGO.Miguel Á. Zabalza Beraza
PRIMERA PARTELA FUNDAMENTACIÓN DE LA MENTORÍA
1. El mentoring como coreografía didáctica universitaria
Miguel Á. Zabalza Beraza
1. Introducción
2. Vinculación entre formación integral y mentoría: una mirada pedagógica sobre la Universidad
3. La mentoría como coreografía institucional
4. La implementación de la mentoría
5. Cierre
Referencias
2. Convertirse en mentor
Miguel Aurelio Alonso García
1. A vueltas con el término mentor
2. ¿Qué es un mentor y qué significa ser mentor?
3. ¿Cuándo es necesario un mentor? ¿Qué recompensas lleva ser mentor y qué aporta serlo?
4. Condiciones para ser mentor
5. Formación necesaria para ser mentor
Referencias
SEGUNDA PARTE MENTORÍA PARA EL PROFESORADO
3.Faculty mentoring en la experiencia italiana. El modelo y la investigación
Ettore Felisatti, Roberta Bonelli
1. El faculty mentoring: objetivos, estrategias y métodos
2. El mentoring en la experiencia italiana
3. Hacia un posible modelo italiano de mentoring
4. Investigación y evaluación en proyectos de mentoring: el caso del “Mentoring Polito Project”
5. Conclusiones
Referencias
4. El mentoring para la docencia universitaria en la Universidad de Palermo
Marcella Cannarozzo, Onofrio Scialdone
1. Introducción
2. El enfoque utilizado
3. Evolución del Proyecto
4. Formación de los mentores
5. Análisis y evaluación de los procesos de mentoring
6. Conclusiones y próximos pasos
Referencias
5. Plan de acogida al profesorado novel en la Universidad de Cádiz
Manuel Otero Mateo, María del Carmen de Castro Cabrera
1. Los fundamentos. De qué idea de mentoría se ha partido y qué se espera del programa
2. Cómo fueron los inicios
3. Cómo se seleccionan y cómo se forman los mentores
4. Cómo está organizada la mentoría
5. ¿Hay algún sistema de supervisión o evaluación del proceso de mentoría?
6. ¿Cómo valoran la experiencia desarrollada y qué futuro le ven en su institución?
Referencias
6. Programa de apoyo a estudiantes de Medicina (PSE) en la Universidad de Vic (UVIc-UCC)
Irene Veganzones
1. Los fundamentos. De qué idea de mentoría se ha partido y qué se espera del programa
2. Los inicios
3. Cómo se seleccionan y forman los mentores
4. Qué actividades se les encomiendan, qué apoyos tienen por parte de la institución y qué tipo de incentivos se les ofrecen
5. Como está organizada la mentoría
6. ¿Hay algún sistema de supervisión o evaluación del proceso de mentoría?
7. ¿Cómo valoran la experiencia desarrollada y qué futuro le ven en su institución?
TERCERA PARTE MENTORÍA ENTRE ESTUDIANTES
7. Mentoría entre pares en Educación Superior
Edite Oliveira
1. Introducción
2. Estructura
3. Origen y descripción histórica de la mentoría
4. Programas de mentoría, objetivos, estructura
5. Formación de mentores
6. Monitorización y evaluación
7. Reconocimiento de la actividad de mentoría
Referencias
8. Experiencias de mentoría en Educación Superior: Escuela Superior de Enfermería de Porto
Márcia Cruz, Lígia Lima, José Carlos Carvalho
1. Introducción
2. Fundamento: idea base y objetivos del programa
3. Los inicios: propósito y contexto
4. Selección, formación y actividades de los mentores
5. Organización del programa
6. Supervisión y evaluación del programa
Referencias
9. La mentoría entre iguales dirigida a estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Complutense de Madrid
Miguel Aurelio Alonso García, María de los Ángeles Gómez Flechoso
1. Antecedentes y objetivos del programa
2. Tipo y características de la mentoría
3. Resultados del programa
Referencias
10. El engagement de los estudiantes a través del mentoring en la Universidad Rey Juan Carlos
María del Carmen De la Calle Durán
1. Introducción
2. El mentoring entre estudiantes universitarios
3. El “Programa Mentoring Estudiantes” (PME) de la URJC
4. Conclusiones
Referencias
11. El “Plan SiC” de mentoría de los estudios de Grado en Psicología de la Universidad de Girona
Marc Pérez-Burriel, Esperanza Villar-Hoz, Sara Malo-Cerrato, Natalia Cuenca-Balañà
1. Introducción
2. Inicios
3. Valoración de la experiencia
Referencias
Anexo 1
Anexo 2
12. Mentoría social en Educación Superior en la Universidad Pública de Navarra
Marcela Bejarano Riveros, Alexandra Duran Oliveros, Sara Malo-Cerrato, Natalia Tajadura Arizaleta
1. Introducción
2. Antecedentes y fundamentación del Proyecto Ruiseñor/ Urretxindorra en la UPNA
3. La mentoría social en la UPNA. Sus protagonistas
4. Organización de la mentoría social en la UPNA
5. Acompañamiento de la mentoría social desde la Unidad de Acción Social
6. Valoración general de la mentoría social en la UPNA
13. Programa de Mentoría Interpares de la Universidad de Oporto
Teresa Medina, Flora Torres, Francisco Campos
1. De qué tipo de mentoría se trata
2. De qué idea de mentoría se ha partido y qué se espera del Programa
3. Los inicios
4. Registro y formación de los mentores
5. Cómo está organizada la mentoría
6. Procesos de seguimiento y evaluación del Programa
7. Valoración general de la Mentoría U. Porto
REFLEXIÓN FINAL Y EPÍLOGO. Miguel Á. Zabalza Beraza
1. La mentoría supone un cambio
2. El valor estratégico del contar las experiencias de mentoría
3. La diversidad de fuentes, enfoques, planteamientos, y fórmulas de mentoría
4. La importancia de que la mentoría se convierta en un proyecto formalizado
5. Lo institucional vs. lo individual en la mentoría
6. La importancia de la formación de los mentores
7. La importancia de la “comunidad de mentores”
8. La vivencia personal de quienes participan en la mentoría
9. El reconocimiento del trabajo de los mentores
10. La necesaria condición de ganancia mutua en la mentoría
Prólogo
Miguel Á. Zabalza Beraza
Si nos dieran la posibilidad de soñar, ¿cuál sería la universidad de nuestros sueños?, ¿qué tendría de particular? ¿En qué se parecería o en qué sería diferente de las universidades que tenemos?.
Desde luego habría profesores y habría estudiantes; habría enseñanza y habría aprendizaje; habría clases y laboratorios y bibliotecas; quizás hubiera edificios y campus que, puesto que estamos soñando, serían hermosos y amplios; estarían, por supuesto, las autoridades y el personal de servicios. Habría…
O sea, incluso en sueños, la estructura de la universidad imaginada no sería muy diferente a las que ya tenemos. No sé si eso es bueno o malo; si la pensamos así porque estamos contentos con la universidad actual, o sucede eso porque nuestros sueños ya están socializados y les cuesta salir de ese espacio de confort al que nos hemos adaptado.
Pero incluso así, la universidad de nuestros sueños (disculpas por utilizar un plural que quizás sea inapropiado) sería muy diferente a la actual en lo que se refiere a sus dinámicas internas, al ambiente de trabajo, a las relaciones entre sus miembros.
Soñamos con una universidad convertida en comunidad académica en la que sus miembros se reconozcan mutuamente y se apoyen en sus respectivos roles; donde se sientan como colectivo, como equipo bien integrado que desarrolla un proyecto común.
“¡Está usted soñando, caballero!”, “Sí, lo sé, pero de eso se trata, ¿no?”.
En fin, está claro que la cosa no va de sueños, sino de seguir profundizando en lo que la universidad (nuestras universidades, no unas universidades soñadas) tiene de propio como institución esencial en nuestra sociedad; lo que puede aportar de plusvalía cultural y formativa a los futuros ciudadanos y profesionales que cursan sus estudios en ellas.
Por ese motivo nos hemos animado a ofrecerles en este libro nuestras ideas y experiencias sobre la Mentoría en la Universidad. Nos faltaba en la Colección Universitaria de Narcea una reflexión sobre la mentoría. Y aquí está. Permítanme dos palabras de prólogo: una sobre la idea, la otra sobre el libro en sí.
La idea
Hablar de “mentoría” en los estudios universitarios es hablar de comunidad. Es volver a la vieja definición de universidad como “comunión de profesores y estudiantes para trabajar juntos”. En esa fórmula de “estar juntos” radica buena parte de esta idea de universidad: convivir, reconocerse, apoyarse, formarse, crecer.
Hablar de vida académica es muy diferente a hablar de clases o momentos académicos. Vivir la universidad es mucho más que transitar por ella.
En algún escrito anterior me atreví a decir que, a lo largo de su historia, las universidades han pasado de ser monasterios (donde los universitarios y sus docentes vivían intensamente sus cursos académicos) a ser aeropuertos (donde todo son prisas y momentos, donde la gente se cruza sin apenas conocerse, donde cada quién va en direcciones opuestas). Y algo así me comentaba mi decana hace solo unos días: cada vez más los estudiantes transitan por la universidad (vienen a clase y se van) y, cada vez más, está pasando eso mismo con el profesorado (vienen, dan sus clases y se van). Hay poco tiempo de despacho, de convivencia, de trabajo conjunto, al menos en lo que se refiere a la docencia. En lo que se refiere a la investigación es distinto.
No sé si ese es ya un viaje sin retorno, no sé si estamos a tiempo de recuperar esa idea de comunidad académica, pero la universidad lo necesita: por eficacia formativa, por salud, por recuperar el placer de la docencia y el sentido de la etapa universitaria.
Ver y sentir la universidad como un lugar de encuentro entre personas de diversas generaciones, entre conocimientos científicos y culturales, entre ideas y visiones del mundo, etc., es una parte esencial de su misión institucional. Por eso la universidad es un contexto rico y enriquecedor, porque en ella se vive el pluralismo y la diversidad, porque en ella se contrastan experiencias vitales diferentes, porque allí se debate y se crea, porque se vive lo local y lo internacional, porque nos ofrece un ambiente abierto y estimulante para poder avanzar en nuestro proyecto vital. Todo eso tiene que ver con la idea de comunidad y de convivencia en la universidad. Y tiene que ver, en consecuencia, con la idea de mentoría en lo que esta tiene de empatía, colaboración y apoyo mutuo.
De eso va este libro sobre la mentoría. La mentoría como recurso organizativo para operativizar la idea de comunidad, como herramienta para avanzar hacia una cultura del cuidado y el apoyo mutuo entre los diversos sectores de la comunidad universitaria.
Pese a todas las crisis que hemos tenido que superar juntos en los últimos años, aún tiene mucho de contracultural hablar de la mentoría y de apoyos en referencia a la universidad. Seguimos manteniendo una cierta idea de la universidad como carrera de obstáculos para que lleguen a la meta solamente los mejores (por algo denominamos “carrera” a las titulaciones). Cada disciplina y cada examen es una valla que los estudiantes han de superar individualmente y en base a sus propios recursos. Hablar de ayudas y apoyos suena, en ese marco conceptual, a paternalismo e, incluso, a injusticia.
En el caso del profesorado las causas del individualismo son diferentes (la competitividad, la atomización de tareas, la superespecialización), pero el efecto es el mismo, la soledad, el tener que valerse con los propios recursos para sobrevivir en la docencia.
Y, sin embargo, como podrán ver en las experiencias que se recogen, tanto en el caso de la mentoría entre estudiantes, como en la mentoría entre docentes, quienes participan en ellas viven la experiencia de forma muy satisfactoria y acaban encantados y deseosos de continuarla.
El libro
El libro que tiene en sus manos está organizado en tres partes. Una primera parte, de fundamentación teórica, en la que se va repasando el sentido de la mentoría en la vida universitaria (que puede ampliarse a toda la Educación Superior). Miguel Zabalza (USC) aborda el tema de la mentoría a tres niveles: el nivel conceptual (la mentoría como parte sustantiva de la formación integral en la universidad, la profesión docente como profesión de cuidados, la enseñanza universitaria como encuentro); el nivel organizativo (la mentoría como coreografía didáctica); y el nivel operativo (la mentoría como acción sistémica y como estrategia de mejora). Esta parte general del libro se completa con una reflexión de Miguel Aurelio Alonso (UCM) en torno a la figura del mentor o mentora: qué significa ser mentor, qué condiciones debe reunir, qué formación requiere, etc.
El segundo bloque está dedicado a la mentoría entre docentes. Abre el bloque el texto de Ettore Felisatti y Roberta Bonelli (UNIPD) que, tras una reflexión general sobre el sentido de la mentoría universitaria y su desarrollo, plantea diversas experiencias italianas para concluir con algunos rasgos comunes de lo que ellos definen como “enfoque italiano” de la mentoría. Le sigue la explicación de una de esas experiencias, la de la Universidad de Palermo contada por dos de sus protagonistas Marcella Cannarozzo y Onofrio Scialdone. Le sigue el relato de el Plan de acogida para el profesorado novel de la Universidad de Cádiz presentado por Mª del Carmen Castro y Manuel Otero. En este mismo bloque, aunque con una orientación diferente (mentoría docentes-estudiantes), Irene Veganzones expone el programa de apoyo a los estudiantes de Medicina de la Universidad de Vic.
El tercer bloque está dedicado a la mentoría entre estudiantes. Abre el bloque el texto de Edite Oliveira de la Univerrsidad Nova de Lisboa en el que analiza el panorama actual de la mentoría entre estudiantes, incluyendo su propia experiencia en Lisboa. Siguiendo en el contexto portugués, Márcia Cruz, Ligia Lima y José Carlos Carvalho presentan el modelo de mentoría de la Escuela de Enfermería del Politécnico de Porto que, en su caso, se centra en la mentoría entre estudiantes, aunque con el apoyo de docentes. Le sigue el texto de Miguel Aurelio Alonso y Mª de los Ángeles Gómez Flechoso sobre la experiencia de mentoría para estudiantes de primer año en la Complutense de Madrid. A continuación, Mª Carmen De la Calle nos cuenta la experiencia de la Rey Juan Carlos con el Programa Mentoring Estudiantes orientado a reforzar la implicación y rendimiento académico. Marc Pérez-Burriel, Esperanza Villar-Hoz, Sara Malo-Cerrato y Natalia Cuenca-Balañá nos describen el Plan SiC de la Universidad de Girona para los estudiantes de Psicología. Concluye este apartado con una hermosa experiencia de mentoría social de la Universidad Pública de Navarra descrita por Marcela Bejarano, Alexandra Durán y Natalia Tajadura, junto a una descripción detallada del Programa Mentoria U.Porto, redactada por Teresa Medina, Flora Torres y Francisco Campo.
Concluye el libro con un epílogo que trata de recoger algunas líneas transversales de las experiencias expuestas.
Nota. Observaciones técnicas.
Hemos respetado en el texto las diferentes denominaciones que los autores han ido dando a los términos. Los italianos no hablan de mentoría sino de mentoring. La multiplicidad de términos para referirse a quienes reciben la mentoría refleja la falta de consenso a la hora de utilizarla: es habitual utilizar la denominación inglesa de mentee; otros prefieren la expresión mentorizado (aunque hay que reconocer que suena a quien lleva algún implante médico); Miguel Aurelio Alonso, reconocido autor en estos temas, se decanta por volver a los orígenes históricos del término mentor y denominar “Telémaco” a quien es mentorizado. No habiendo aún un consenso terminológico claro, hemos decidido mantener la denominación que cada autor ha utilizado en su escrito.
Así mismo, aceptamos y compartimos las normas internacionales sobre lenguaje no-sexista. No obstante, en el presente libro hemos optado por utilizar el término genérico masculino, tal y como suele ser habitual en estos casos, con la única finalidad de hacer más ágil su lectura.
Primera parte LA FUNDAMENTACIÓN DE LA MENTORÍA
1 El mentoring como coreografía didáctica universitaria
Miguel Á. Zabalza Beraza
1. Introducción
Los avances que ha ido logrando la universidad en el último medio siglo, que han sido muchos, no han podido quebrar la sensación de que estamos en el final de un ciclo, de que algo importante debe cambiar en las instituciones de Educación Superior para que puedan recuperar el liderazgo intelectual y moral que otrora tuvieron.
Porque es cierto que nuestras universidades han ido alcanzado, no sin esfuerzo, niveles muy relevantes en infraestructuras y recursos; en masa crítica de docentes e investigadores; en ampliación de los perfiles profesionales para los que forma y acredita; en apertura social en cuanto al estudiantado que recibe, al menos en las universidades públicas. Lo ha logrado, incluso, en presencia social, aunque ahora haya de compartir protagonismo con muchos otros agentes sociales que ejercen influencia en el devenir cultural y científico de la sociedad. Todo eso es cierto (o lo parece) y, sin embargo, ni las universidades, ni quienes formamos parte de ellas (sea estudiantes, sea docentes) sentimos aquel orgullo de antaño por pertenecer a una institución cuyo reconocimiento y prestigio nos hacía importantes y valiosos para la sociedad.
No es infrecuente escuchar de egresados universitarios que su paso por la universidad ha tenido más de tránsito obligado que de periodo fundamental en su vida. Y algo de verdad tienen esas palabras si la universidad y lo universitario se reducen a la pura formalidad de asistir a unas clases, superar los exámenes y obtener el anhelado título final como mero aval de la instucción recibida.
En la cara más oscura de la universidad figuran una serie de padecimientos crónicos que tienen que ver con la cultura del individualismo, con esa obsesión endiablada por la autonomía docente que acaba llevándonos a la soledad, la autoformación (esa idea de que a enseñar se aprende enseñando) y a sus correlatos de presión y estrés. Esa tendencia a hacer cada uno lo suyo, a solas y a su manera, hace casi imposible la transferencia didáctica (que aprendamos los unos de lo que hacen los otros) y se convierte en un obstáculo insalvable para la elaboración de proyectos colectivos.
Soy consciente de que este es un mal comienzo para un texto que quiere ser propositivo y optimista. Quizás no sobre considerar, también, como un mal de la universidad la tendencia de algunos universitarios a fijarse en las sombras más que en las luces, a jugar a agoreros de males y desgracias por venir. No sé si ese será mi caso, pero desde luego, no es esa mi intención. Solo una estrategia narrativa para iniciar una refllexión sobre la mentoría como posible remedio a esta dolencia estructural de nuestras universidades.
Confieso que inicio este capítulo con la idea de rescatar la dimensión moral de la formación universitaria, vinculándola, justamente, con la mentoría. Lo que plantearé es que la mentoría no solo es un recurso que mejora los aprendizajes, sino que mejora la experiencia universitaria porque la dota de un sentido diferente.
La mentoría da una luz especial a lo que hacemos en la universidad tanto profesores como estudiantes, es otra mirada sobre lo universitario, convierte la docencia en una profesión de “cuidados” y a la propia universidad en un ecosistema amigable.
1.1. ¿Qué es la mentoría? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mentoría en la Universidad?
No cabe duda de que la enseñanza (la docencia) constituye un proceso complejo en el que se integran muchas dimensiones. Podríamos simplificarlo dicendo que la enseñanza es la conjunción de dos acciones: enseñar y aprender; profesores que enseñan y estudiantes que aprenden. Podríamos decirlo (de hecho, eso es lo que mucha gente, incluidos profesores y estudiantes, tienen en su cabeza), pero resulta hiriente y falso. Y de esa visión minimalista de la docencia, surgen no pocos problemas.
Cierto es, desde luego, que los profesores enseñamos y los estudiantes aprenden, pero para que esa función esencial pueda cumplirse otras muchas tareas y dinámicas deben estar funcionando en paralelo: encuentro y conocimiento mutuo, comunicación, relación, apoyo, consejo, acompañamiento, supervisión, etc. Enseñar a secas, en su expresión mínima de decir y explicar, podría hacerlo una máquina o un avatar. Educar, enseñar, formar requieren de ese otro conjunto de operaciones que actúan en simultáneo y condicionan tanto el proceso en sí, como su resultado. Y ahí aparece la mentoría, como uno de esos procesos que optimizan la enseñanza y el aprendizaje, que lo hacen más asequible, placentero y justo.
La mentoría como proceso vinculado a la educación podría definirse como la expresión formal y práctica de una cultura del cuidado y del apoyo mutuo en contextos académicos. Es cierto que la literatura pedagógica ha introducido diferentes denominaciones para esa cultura del cuidado y del apoyo en el espacio de la enseñanza: orientación, tutoría, supervisión, mentoría, coaching, asesoría, etc. Esa polisemia genera una cierta borrosidad semántica del concepto de mentoría (Bozeman & Feeney, 2007). Pero aún así, lo cierto es que, través de todas esas denominaciones el contexto académico adquiere una nueva luz porque todas ellas ponen el foco en el encuentro y el apoyo. Y solo con eso, al utilizarlas ya estamos proyectando una mirada diferente sobre la docencia. Es en ese contexto de encuentros y apoyos mutuos donde se generan las relaciones y sinergias que permiten descubrir al otro y aprender de él y con él.
Podríamos decir que la mentoría (mentoring) en el ámbito universitario es el proceso de acompañamiento y apoyo mutuo que se establece entre docentes, entre docentes y estudiantes, o entre los propios estudiantes. Quienes actúan como mentores o mentoras (normalmente poseedores de mayor experiencia) ayudan a quienes son mentorizados y lo hacen mediante una relación transitiva que acaba beneficiando a ambos.
Dicho así suena a algo tan sencillo, tan coherente con la idea de educación que lo que extraña es que sobre ello precisemos de aclaraciones y teoría que lo justifique y explique. Cuando le comenté a un amigo, maestro jubilado, que estábamos preparando un libro lo primero que hizo fue preguntarme qué es eso de la mentoría, lo que me pareció raro, pero supuse que era la palabra lo que le resultaba desconocida no su contenido. En cambio, cuando le comenté de qué trataba la mentoría enseguida exclamó: “¡Anda, pero si eso ya lo hacía mi padre en la escuela rural donde enseñaba: los chicos mayores ayudaban a los pequeños en las tareas escolares!”. Y es verdad que ese acompañamiento y apoyo es algo tan connatural con el propio proceso educativo que resulta extraño constatar cómo la educación se ha ido alejando tanto de esa cultura del apoyo.
En la universidad no estamos tan acostumbrados a que florezca esta dimensión del cuidado y apoyo. Las coreografías institucionales están permeadas por el individualismo y la competición. Quien más quien menos, todos intentan sobrevivir en el magma de presiones académicas y vitales que forman parte de los años universitarios. Y no es que falten experiencias y dispositivos orientados al apoyo (tutorías, servicios de apoyo y orientación, etc.), pero acaban funcionando como añadidos o acciones marginales incapaces de abrir brechas relevantes y permanentes en la cultura y las dinámicas institucionales. Necesitamos una revisión tanto conceptual como operativa de la enseñanza universitaria que a través de la mentoría le dote de ese sentido revolucionario y contra-cultural que opone el apoyo a la competitividad, el trabajo cooperativo al individualismo, la formación integral y moral a la mera instrucción.
Sobre esa posibilidad vamos a hablar en este libro: sobre lo que puede significar la mentoría como una nueva cultura institucional, como una mirada distinta de lo que podría ser la universidad (o cualquiera de los niveles educativos) si la pensáramos desde unas coordenadas basadas en el cuidado y el apoyo mutuo.
Por tres vías complementarias pretendo acercarme a la mentoría: a) a través de la vinculación entre formación integral y mentoría (la mentoría como nueva mirada pedagógica sobre la universidad y la profesión docente); b) analizando la mentoría como coreografíainstitucional (la dimensión sistémica, cultural y estratégica de la mentoría en la creación de un ambiente saludable de enseñanza y aprendizaje); y c) revisando la relación entre mentoría e innovación didáctica (las condiciones para una implementación efectiva de la mentoría). Vamos a ello.
2. Vinculación entre formación integral y mentoría: una mirada pedagógica sobre la Universidad
Veamos en primer lugar la base teórica sobre la que se asienta el concepto y la práctica de la mentoría. Será algo así como buscar las raíces de esta actuación educativa que llamamos mentoría (mentoring). No es infrecuente que en educación pongamos en marcha iniciativas, seducidos por su emotividad, su novedad, o el deslumbramiento de los artificios tecnológicos que incluye. Y cuando eso sucede, cuando la innovación se reduce a mera práctica (quien la propone solo nos dice cómo llevarla a cabo, sin necesidad de aclarar los porqués o paraqués), el resultado no pasa de ser un hermoso edificio sin cimientos que sucumbirá fácilmente a interpretaciones insuficientes y a rutinas ineficaces. Por eso suele insistirse en que una de las condiciones de la innovación educativa se refiere a que las propuestas que se hagan estén bien fudamentadas.
Y esa es, también, la condición básica que hemos de exigir a la mentoría. Empezaremos, por tanto, buscando esas bases de fundamentación teórica sobre las que se construye la idea y la práctica educativa del mentoring. Y pretendemos hacerlo a través de su conexión con el humanismo y la educación.
Probablemente es innecesario recordar aquí que la idea de la mentoría no es exclusivamente educativa. Si la función de la mentoría se refiere a generar sinergias entre sujetos o colectivos que se apoyan mutuamente, parace lógico que este tipo actuación solidaria se dé en múltiples contextos. Es curioso que el Diccionario de la RAE, quizás por la naturaleza polisémica del término, no se atreva a describir qué es la mentoría y se limite a señalar sinónimos varios: maestro, guía, tutor, consejero, preceptor, instructor, educador. Y aunque la mayor parte de esos términos se vinculan a la educación, está claro que pueden proyectarse sobre cualquier espacio de la actividad humana (industria, salud, deporte, artes, etc.)
Esa diversidad de escenarios en los que, de hecho, se aplica la mentoría tienen, desde luego, fundamentos comunes, pero con connotaciones y condiciones diferentes. Lo que está claro, en todo caso, es que la mentoría en Educación Superior requiere de una clara fundamentación pedagógica que le dé sentido y la sitúe en el contexto de la formación integral que las universidades están llamadas a desarrollar. Desde tres bases teóricas quisiera fundamentar esta base pedagógica de la mentoría: 1) desde el sentido formativo de la universidad; 2) desde la concepción de la profesión docente como una profesión de cuidados; y 3) desde una mirada de la educación universitaria como encuentro.
2.1. La Universidad como contexto de desarrollo personal: la base educativa de la formación universitaria
Las universidades son organizaciones complejas que desarrollan muy diversas funciones en las sociedades a las que sirven. Podríamos decir que su misión fundamental es la de culminar el proceso formativo de las nuevas generaciones para habilitarlas al desempeño valioso de las profesiones y a una vida adulta culta y satisfactoria.
Pero siendo eso cierto, la verdad es que las universidades actuales cubren, en paralelo, muchos otros frentes; investigación, transferencia de conocimientos, divulgación cultural y científica, desarrollo social, etc. No deberían ser funciones excluyentes entre sí, aunque tampoco resulta fácil integrarlas y no es infrecuente que compitan entre ellas en la búsqueda de protagonismo y priorización. En cualquier caso, lo que sí sucede es que según se preste más atención a una u otra de las funciones, la imagen que se tenga de la universidad tiende a ser distinta. Por eso podemos hablar de diferentes “miradas” sobre la universidad.
De todas maneras, aunque la mentoría tiene sentido con respecto a cualquiera de las funciones que la universidad desempeña (mentoría en investigación, en intervención social, en transferencia de conocimientos, etc.), en este libro nos vamos a centrar en el ámbito de la docencia y la formación. Por eso tiene sentido que nuestra mirada sea educativa y busquemos su fundamentación en la Pedagogía Universitaria.
No creo que sea preciso argumentar el sentido y valor de la Pedagogía para quienes puedan leer este libro. Si han elegido leerlo es porque conocen su sentido y reconocen su valor. Baste decir, en cualquier caso, que la Pedagogía, tiene por objeto de estudio la educación y las prácticas educativas desde la formación básica a la profesional. Como área científica pertenece a las Ciencias Humanas y comparte con ellas la conexión con los valores humanos transversales que constituyen la base de un desarrollo integral de las personas, sea cual sea su edad y condición.
La mirada pedagógica sobre la universidad pone el acento, por tanto, en el compromiso educativo y de formación que las universidades asumen. Recibimos jóvenes en periodo de formación y se espera de nosotros que contribuyamos a que los años universitarios constituya una experiencia que complete su formación. Claro que, llegados a este punto, debemos afrontar un nuevo problema semántico e interpretar qué queremos decir cuando decimos “formación”. Y la pedagogía vuelve, nuevamente, a aclararnos el embrollo: se trata de una formación que se vincula no solo al equipamiento cultural y técnico de los estudiantes sino, también, a aquellos otros aspectos que pertenecen a dimensiones más personales.
En realidad, ellos y ellas, nuestros estudiantes, están en un momento clave en el desarrollo de su proyecto personal de vida. Es por eso que tiene mucho sentido insistir en la formación integral de sus estudiantes como el compromiso clave de las universidades. Esa es la mirada pedagógica.
Y llegamos así a un nuevo cruce de caminos a la hora de entender a qué se refiere eso de la formación integral, qué elementos integra en su espacio semántico, de qué manera se traduce la idea de formación en un proyecto institucional de enseñanza y aprendizaje.
Hablar de formación integral en las universidades significa ampliar la mirada con la que leemos la misión formativa de la Educación Superior. Una misión que, así leída (como integral), no queda reducida a la formación académica (dominar los contenidos disciplinares que forman parte del currículo), ni profesionalizante (preparar técnica y científicamente para el desempeño de una profesión), sino que se amplía al desarrollo personal de nuestros estudiantes, a su compromiso social, a la construcción de su proyecto de vida profesional. Buscar una formación integral significa integrar el desarrollo personal y el profesional; los contenidos académicos con otros culturales y éticos; las exigencias laborales con los intereses personales; las competencias profesionales especializadas con otras competencias académicas transversales (comunicación, trabajo en equipo, creatividad, ética); las dimensiones intelectuales (reflexión, pensamiento crítico, rigor) con otras personales (autoestima, altas expectativas, bienestar); el engagement académico con el compromiso social.
Es verdad que cuando alguien plantea estas cosas así, inmediatamente aparecen posturas de desconcierto, cuando no de claro desagrado. Y dicen: ¿acaso está para eso la universidad? ¿Tenemos medios para hacer eso en la universidad? ¿Quieren los estudiantes que la universidad se meta en esos berenjenales? Aceptemos que no es fácil. Y puesto así, todo junto, aceptemos, incluso, que parece más un batiburrillo de cosas que una propuesta sensata de formación universitaria. Pero la idea está en abrir el ámbito de la formación a un desarrollo que va más allá de lo disciplinar.
¿Tiene esto algo que ver con la mentoría? Efectivamente, lo tiene y en dos sentidos. Primero porque le es aplicable a la mentoría, como un recurso formativo más que algunas instituciones han puesto en marcha, la misma idea: podemos hablar de mentoría académica, pero el sentido de la mentoría, el espacio de mejora que abre, va mucho más allá que el mero apoyo académico. Cabe esperar de la mentoría que esté enfocada en cuestiones académicas, pero sin desatender los otros ámbitos mencionados en la formación integral. Y en segundo lugar, porque la propia mentoría en sí misma, se ubica, para quienes participan en ella, en ese territorio amplio de los valores y las dimensiones metaacadémicas de la formación.
En definitiva, la mirada pedagógica sobre la universidad no ignora ni minusvalora sus otras funciones culturales o sociales, pero pone el acento en esa dimensión de desarrollo humano integral que asume con respecto a sus estudiantes. Marta Nussbaum lo planteó como el desarrollo de las capacidades humanas (capabilities approach) que precisan de libertad individual para escoger un tipo de vida u otro y oportunidades de crecimiento individual. La universidad es un ecosistema fantástico para que eso suceda en los 10 grandes ámbitos que ella sitúa en ese concepto de desarrollo personal: la vida, la salud, la integridad corporal, los sentidos, la imaginación y pensamiento crítico, las emociones, el proyecto personal de vida, la afiliación, el juego y el control sobre el propio entorno. Un decálogo que resume en la idea del vivir bien. Por ese motivo defiende las humanidades (al final ella es especialista en filosofía griega) en los estudios universitarios por todo lo que pueden aportar en esa etapa de Educación Superior.
En definitiva, esta es la mirada pedagógica sobre la universidad, la que nos va a permitir después entender que la mentoría va a suponer un recurso poderoso para generar esas oportunidades de crecimiento personal y desarrollo de capacidades a las que se refería Marta Nussbaum.
2.2. Desde la concepción de la profesión docente como una profesión de cuidados
Decir que la educación lleva en su propia esencia esta idea del “cuidado” a nadie le resultaría extraño si estuviéramos hablando de la educación en la familia o en los niveles iniciales de la escolaridad. Seguramente iría resultando más raro e impropio si llegamos a hablar de cuidado en la secundaria, y sonaría claramente a extemporáneo que hablemos de cuidados en referencia a la enseñanza universitaria. Nuestros estudiantes, nos dirían, son jóvenes adultos capaces de tomar sus propias decisiones y renuentes a que los adultos de su entorno (sean padres o profesores) quieran inmiscuirse en su vida personal.
Bajo esa perspectiva se ha construido, al menos en parte, la cultura profesional docente del profesorado universitario. Nos vemos a nosotros mismos mucho más como instructores que como educadores, más como expertos en nuestro espacio disciplinar que en el acompañamiento a nuestros estudiantes.
Esta idea la expresó de manera clara y tajante una colega bióloga que asistía a uno de los cursos que yo impartía en su universidad. Cuando ya llevaba un tiempo hablando sobre el tema del día (probablemente algo que tenía que ver con la relación con los estudiantes), ella, visiblemente molesta con lo que yo estaba diciendo, levantó la mano para intervenir.
Y lo que dijo fue que estaba en absoluto desacuerdo con lo que yo estaba diciendo. Que ella era doctora en Biología, que había concursado a una plaza de Biología, que la habían seleccionado porque demostró que sabía de Biología, que le habían encargado que enseñase a sus estudiantes una materia de Biología y que le pagaban por enseñar Biología. Y para dejarlo claro concluía diciendo que “eso es lo que quieren que haga, eso es lo que hago y no quiero hacer nada más. No quiero saber si mis estudiantes tienen problemas o no, si están más motivados o menos, si les interesa la Biología o la estudian a la fuerza. Ni sé de eso, ni quiero preocuparme por problemas que no sabría resolver. Mi trabajo es ser profesora de Biología. Ni soy, ni puedo, ni quiero ser ni su madre, ni su consejera, ni su coach, ni su directora espiritual. Y me molesta mucho que ustedes insistan en esa ampliación injustificada de nuestras responsabilidades”.
No estoy seguro de que esas fueran exáctamente sus palabras literales, pero ese era su mensaje. No le aplaudieron, pero en el brillo de los ojos se notaba que la mayor parte del grupo asistente estaba de acuerdo con ella y le agradecían haberlo expresado con tal claridad.
Partamos, por tanto, de que la cultura académica actual no es excesivamente propicia a una visión de la docencia basada en los cuidados o que, al menos, incluya los cuidados (la empatía, el apoyo mutuo, la colaboración) como una parte sustantiva del quehacer docente.
Y, sin embargo, esa mirada pedagógica a la que aludíamos en el punto anterior plantea el cuidado como una base fundamental de la relación pedagógica.Y lo hace desde distintas vías y enfoques sobre la educación. Hay miradas más simples y directas como la de Wright (2021) que incluye los cuidados en las “4 Cs” de la buena docencia: Claridad, Consistencia, Cohesión y Cuidados. Otras son más complejas. Son más complejas porque suponen toda una construcción argumental de hondo calado filosófico o psicológico. Veamos algunos ejemplos.
Pedro Ortega (2010, 2013, 2016), basándose en la ética de Levinas (1991), ha liderado en España la denominada “Pedagogía de la alteridad” (Mínguez y Linares, 2023) . De él es el siguiente párrafo:
“Decir ‘educar’ es ya pronunciar implícitamente el nombre del “otro”. No hay educación sin un “yo” y un “tú”, sin una relación de alteridad. Pero la relación con el otro puede ser de dominio-imposición, de indiferencia, o de respeto y reconocimiento del otro. En educación solo cabe hablar de una relación ética entre educador y educando, y esta se traduce en el re-conocimiento del otro, en la acogida del otro” (p.409).
Este sentido central de la “alteridad”, de la presencia del otro, del “cuidado del otro” resulta especialmente relevante en la consideración pedagógica de la docencia universitaria. El otro, los otros son necesarios tanto en la configuración de los procesos de enseñanza como en los del aprendizaje. Cuando en la acción de cada docente universitario desaparecen los “otros” docentes que forman parte del equipo, estamos perdiendo una dimensión necesaria de nuestra condición de formadores. Y otro tanto sucede con el proceso de aprendizaje cuando aprender se convierte en un recorrido individual y solitario. Aprender, como meta final, lo ha de conseguir cada estudiante, pero el recorrido hasta lograrlo ha de hacerse a través del encuentro con los “otros”, con el apoyo de los “otros” que servirán de apoyo, de contraste, de coaprendientes.
Ese descubrimiento del otro resulta una condición básica de la docencia. Condición que en la docencia universitaria cumplimos solo a medias. En ocasiones porque resulta una condición imposible (por la gran cantidad de estudiantes a los que hay que atender; o porque la docencia se hace en modalidad virtual o a distancia; o porque ni siquiera se contempla esa necesidad en la forma de actuar como docentes). En otras ocasiones sí que se atiende esa presencia del “otro”, pero disminuida, bien porque el reparto de papeles se ha formalizado y la relación personal se minimiza, bien porque la relación se deteriora en el marco de abusos de poder, de discriminación o de conflicto.
Pero el “otro”, los otros (profesores, estudiantes, personal de la universidad) siempre están ahí sea de forma visible o de forma invisible, pero real. Y la cuestión no es solo constatar su presencia, sino reconocerlos como partenaires y vincularse a él y a ellos con el compromiso que con ellos y ellas tengamos. Lo que somos y hacemos como docentes siempre se sitúa en aquello que somos y hacemos con otros y en relación a otros. Educar, formar, enseñar, convivir es siempre una acción transitiva, algo que hace referencia a otras personas. Es inmiscuirse en el territorio del otro, en su contexto personal, en su desarrollo. Podríamos hacerlo sin contar con él y sin su beneplácito, pero parece obvio que en educación (por mucho que esta sea obligatoria o necesaria) eso no resulta natural ni ético. Paul Ricoeur (2005) hablaba de la ética del reconocimiento, un reconocimiento que parte de la identificación (de conocer y reconocer a sí mismo y al otro) y ha de llegar al reconocimiento mutuo.
Siendo connatural al hecho educativo la presencia del “otro” (de los otros) y dado que, en el caso de la docencia, esa relación yo-otro se produce en un contexto de estatus desigual (profesor-estudiante; adulto-joven), enseguida salta la alarma de los posiblles desajustes a neutralizar. De ahí que la pedagogía universitaria no solamente se refiere a la docencia como una profesión basada en el “cuidado”, sino que inmediatamente sale a colación el tema de la “ética del cuidado” (Gilligan, 1982; Noddings, 2005; Ramos, 2011).
Entra la ética del cuidado en este apartado en dos sentido complementarios, como anverso y reverso de una misma moneda: a) porque la ética docente nos lleva al cuidado (ser éticos en nuestra acción docente y en nuestra relación con los estudiantes nos lleva necesariamente a considerar la empatía y el cuidado como un elemento clave de nuestra actuación, y más aún cuando ese “otro” con el que nos relacionamos tiene algún problema o necesidad); y b) porque el “cuidado” constituye una acción compleja no carente de peligros y desviaciones, sobre todo cuando se ejerce entre sujetos en diversa situación de estatus y poder, lo que hace necesario que todo cuidado se haga con ética. Es decir, la ética docente nos lleva al cuidado; el cuidado nos obliga a considerar la ética como una condición básica para ejecutarlo con garantías.
Carol Gilligan (1982), profesora de Harvard, es una de las autoras de referencia en este tema de la ética del cuidado. Ella parte de la idea