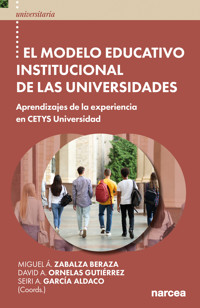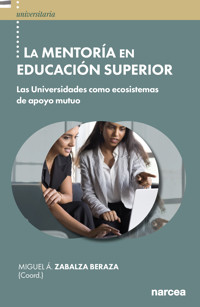Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
¿Qué tipo de formación se demanda hoy a las universidades? ¿Cuál es el perfil profesional que debe asumir el profesorado de educación superior? ¿Cuáles son las necesidades de formación pedagógica? ¿Cómo son y cómo aprenden los alumnos universitarios? ¿Qué hacer para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad? El libro analiza en profundidad estos temas y ofrece propuestas innovadoras y adaptadas a las exigencias actuales de una universidad en cambio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La enseñanza universitaria
El escenario y sus protagonistas
Miguel Ángel Zabalza
NARCEA, S.A. DE EDICIONES
Índice
Presentación de la Colección “Universitaria”
INTRODUCCIÓN
Estudiar la Universidad
Buscando un modelo para el análisis
Referentes: autor, currículum y calidad
Orientaciones para abordar este libro
1. LA UNIVERSIDAD, ESCENARIO ESPECÍFICO Y ESPECIALIZADO DE FORMACIÓN
Transformación de la Universidad
Cambios en el sentido social atribuido a las Universidades
La masificación
Nuevo concepto de formación a lo largo de la vida (long life learning)
Impacto en las exigencias a los profesores
Sentido formativo de la Universidad
Sentido de la formación
Contenidos de la formación
Dilemas que plantea la formación
La formación como proceso a lo largo de la vida
Posición de la Universidad en la «sociedad del conocimiento»
2. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS
Las organizaciones en general: institución, organización y organigrama
Democracia y autonomía, grandes aspiraciones institucionales
Democracia y estructuras de participación en la Universidad
Autonomía e identidad institucional
La Universidad como sede de una particular cultura organizacional
Cultura e identidad de las Universidades
Cultura y dinámica de conflictos y cambios
Cultura y modelos de actuación apropiados
Liderazgo y gestión de los recursos humanos en la Universidad
La Universidad como organización que aprende
Condiciones del aprendizaje institucional
Aprender y desaprender de la Universidad
3. EL PROFESORADO UNIVERSITARIO
Dimensión profesional del docente universitario
La docencia como actividad profesional
Función formativa de los profesores
Dilemas de la identidad profesional de los docentes universitarios
Individualismo/Co-ordinación
Investigación/Docencia
Generalistas/ Especialistas
Enseñanza/Aprendizaje
Nuevos parámetros de la profesionalidad docente
Reflexión sobre la propia práctica
Trabajo en equipo y cooperación
Orientación al mundo del empleo
Enseñanza pensada desde el aprendizaje, desde la didáctica
Recuperación de la dimensión ética de nuestra profesión
Dimensión personal del docente universitario
Satisfacción personal y profesional
Carrera docente del profesorado
Dimensión laboral del docente universitario
4. FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO
Cuestiones de fondo en la formación del profesorado universitario
Sentido y relevancia de la formación: ¿Formación por qué?
Contenidos de la formación: ¿Formación sobre qué?
Destinatarios de la formación: ¿Formación para quiénes?
Agentes de la formación: ¿Quién debe impartirla?
Organización de la formación: ¿Qué formatos y metodologías resultan más eficaces?
Grandes retos de la formación del profesorado universitario
Paso de una docencia basada en la enseñanza a otra basada en el aprendizaje
Incorporación de las nuevas tecnologías
El prácticum
Flexibilización del currículo universitario
Búsqueda de la calidad a través de la revisión de las prácticas docentes
Conclusión
5. EL ALUMNADO UNIVERSITARIO
Los estudiantes como miembros de la comunidad universitaria
Proceso de masificación
Proceso de feminización
Proceso de selección
Los estudiantes universitarios como sujetos adultos
Los alumnos como aprendices
Aprender en la Universidad
Referentes cognitivos del aprendizaje
Conclusión
BIBLIOGRAFÍA
Presentación de la Colección «Universitaria»
La Colección «Universitaria» está formada por una serie de obras sobre enseñanza superior en la que se presentan algunas ideas de interés para los docentes universitarios en los diversos ámbitos de actuación y desarrollo profesional que han de afrontar día a día. ¿Qué se propone esta colección?
En primer lugar, abordar problemas eminentemente prácticos, aunque situándolos en el marco de la teoría o teorías en las que se fundamentan y desde las que se les pueda dar una solución. Se trataría de buscar un equilibrio adecuado entre los fundamentos teóricos y las propuestas prácticas. En algún otro lugar lo he denominado «práctica con discurso» como algo opuesto al mero hacer porque sí (si yo soy el profesor nadie me tiene por qué decir cómo lo he de hacer, lo haré como yo lo sé hacer), porque siempre se hizo así o, simplemente, porque así me enseñaron a mí y no me ha ido tan mal.
En segundo lugar, se centra en problemas relacionados con la docencia universitaria. No faltan reflexiones y análisis que aborden otras dimensiones de la estructura y dinámica institucional de los centros de enseñanza superior. Por nuestra parte hemos tomado la decisión de restringir el campo a los aspectos más estrictamente docentes.
No siempre resulta fácil discernir entre lo que es pura docencia y lo que pertenece a otros ámbitos: investigación, gestión, organización de las estructuras y los recursos, selección y promoción del profesorado, etc. Eso quiere decir que aunque la figura será siempre la docencia universitaria, en el fondo de los análisis aparecerán, necesariamente, cuestiones relacionadas con otros ámbitos de la estructura y la dinámica institucional de las Universidades.
El grupo destinatario de esta Colección «Universitaria» son los profesores de la Universidad y los estudiosos de la problemática didáctica que ellos y ellas deben afrontar en el desarrollo de su actividad profesional.
Nadie duda de que el profesorado universitario es un grupo social de alto nivel de lectura, pero resulta ciertamente optimista pensar que entre sus prioridades esté el leer cosas sobre la enseñanza universitaria. Cada vez se nota una mayor preocupación por cuestiones vinculadas a la mejora de la calidad de nuestra docencia; aunque la investigación sigue siendo la reina de la fiesta, se notan fuertes movimientos en lo que se refiere a la recuperación por parte de la docencia de un papel más central y exigente.
Otra de las características de esta colección es combinar libros sobre cuestiones generales y que afectan a la enseñanza universitaria en general (aspectos generales de la docencia, tutoría, evaluación, estrategias de aprendizaje del alumnado, etc.) con otras que tengan una proyección más especializada (la enseñanza de la medicina, de las filologías, de las ingenierías, de la psicología, etc.).
Me he resistido mucho a incluir la denominación de Pedagogía Universitaria en los rótulos de la colección por miedo, precisamente, a que el profesorado entienda que es algo que preocupa e interesa sólo a los pedagogos. Al final se trata de cuestiones pedagógicas, pero como no tenemos un gran cartel entre nuestros colegas de otras especialidades, parece más estratégico acudir a otros rótulos mejor aceptados. ¿Quizás didáctica universitaria? O simplemente, «universitaria».
Lo que nos interesa especialmente es garantizar que todo el profesorado universitario se sienta implicado en las cuestiones que se vayan abordando. Por eso están invitados a participar autores no pedagogos, para hacer efectiva la multiplicidad de perspectivas y la visión de la docencia universitaria desde las especialidades.
El ámbito geográfico de esta Colección «Universitaria» se amplía al mundo iberoamericano con el que compartimos lengua y, en buena medida, preocupaciones y retos en el desempeño de la tarea docente universitaria. Éste es uno de los pilares de esta colección: el deseo de su apertura a Hispanoamérica. Pero no sólo al «mercado hispanoamericano» sino al mundo universitario de los países de habla hispana. No se trata sólo de vender libros en latinoamérica, aunque espero que esto también suceda por el bien de la editorial y el mantenimiento de la colección; sino de recoger sus preocupaciones y experiencias que, al fin y al cabo, no son tan alejadas de las nuestras.
La colección ha nacido al calor de una feliz experiencia de encuentros con nuestros colegas iberoamericanos. Desde diciembre de 1999 en que tuve el honor de promover el I Symposium Iberoamericano de Didáctica Universitaria, en Santiago de Compostela, los foros de encuentro bianuales y un buen número de jornadas, seminarios, etc., están siendo una realidad muy prometedora, tanto en España como en Portugal o Iberoamérica.
La Colección «Universitaria» es un elemento base de este pool de iniciativas y quiere sumarse al objetivo de compartir discursos y experiencias e ir creando así un espacio conjunto de encuentro y debate sobre cuestiones de Didáctica Universitaria.
MIGUEL A. ZABALZA
Universidad de Santiago de Compostela.
Introducción
Estudiar la Universidad
La primera sensación que uno tiene cuando pretende abordar el terna de la Universidad es que va a resultar una tarea irrealizable. Son tantos los elementos a considerar y tan complejos que no parece posible enfrentarlos con suficiente coherencia y sistematicidad.
Por eso, seguramente, han sido numerosas las aproximaciones sectoriales al mundo universitario: la Universidad vista desde las políticas de financiación, o desde la adecuación de sus planes de estudio a las demandas de la sociedad, o desde los sistemas de selección y promoción del profesorado, o desde su imagen social, o desde las características del alumnado que accede a los estudios universitarios. En fin, que es abundante la producción sobre cuestiones universitarias pero siguen faltando visiones de conjunto que nos permitan, al menos a quienes trabajamos en su seno, hacemos una idea completa y ajustada del sentido y la dinámica de la Universidad.
Llegados a este punto surge, sin duda, la primera dificultad seria. Algo así como una primera enmienda a la totalidad. ¿Resulta viable una aproximación de ese tipo a la complejidad social y cultural que caracteriza a las Universidades actuales? ¿No será, más bien, un empeño ingenuo de alguien demasiado narcisista corno darse cuenta de que se trata de una opción imposible? Porque, ¿podemos hablar realmente de «Universidades» como un concepto unitario o será más bien que las Universidades se han convertido en realidades tan diversas entre sí que ya no pertenecen a la misma categoría institucional? ¿Qué tienen en común una Universidad inglesa tradicional, un centro superior chileno, una escuela superior francesa o un centro de estudios superiores a través de Internet?
Esta dificultad es cierta y plantea serios problemas a quien desee hacer un abordaje amplio y multidimensional a la enseñanza universitaria. Pero hay que ser realistas. No elucubraré, pues, sobre la naturaleza completa e integral de este análisis. No pretendo presentarlo como una visión válida para cualquier realidad universitaria, ni mi experiencia ni mis conocimientos se corresponden con una pretensión tan elevada. Mi referente serán las Universidades españolas (en las que trabajo desde hace más de un cuarto de siglo) y, en algunos casos, las iberoamericanas y algunas europeas con las que he tenido también frecuentes contactos en los últimos años. Lo demás lo sé de oídas y a través de la abundante bibliografía existente en el contexto internacional.
En todo caso, el objetivo de este trabajo es una reflexión en alto sobre cómo se puede ver la Universidad y el trabajo formativo que se lleva a cabo en ella. En la reflexión mezclaré elementos de mi propia experiencia con aportaciones de otros autores que han trabajado con anterioridad el terna. Esto es, biografía y bibliografía son los juncos con los que pretendo construir esta aportación a los colegas profesores y profesoras universitarios. Parece claro que sólo en la medida en que vayamos estudiando, analizando, debatiendo la realidad de la Universidad estaremos en disposición de tener ideas más claras con respecto a cómo podemos mejorar la calidad del trabajo universitario.
Buscando un modelo para el análisis
Volviendo al punto de partida de la complejidad de las instituciones universitarias, perece obvio que cualquier intento de aproximarse a su estudio y mejora conlleva el hacerse con un modelo o línea de análisis que permita, cuando menos, identificar tanto sus dimensiones básicas como las relaciones que existen entre ellas.
Goodlad (1995)1 sintetiza algunas de las aproximaciones realizadas al mundo universitario:
Estudios históricos
que han abordado tanto la naturaleza variable de las instituciones de Educación Superior como sus mentalidades y orientaciones.
Estudios fenomenológi,cos
sobre la actuación concreta de las Universidades y su aportación (reproductora o modificadora) a la construcción de las sociedades a las que pertenecen.
Estudios con una orientación economicista
que han tratado de establecer la relación entre costes y beneficios de los estudios tanto para los Estados (la formación como inversión) como para los sujetos.
Estudios de impacto
que tratan de valorar los cambios en conocimiento y actitudes que se derivan del hecho de la experiencia universitaria.
Como es lógico suponer, no todas esas modalidades están igual de comprometidas en presentar no sólo una descripción de las instituciones universitarias sino una propuesta de mejora de las mismas.
En nuestro caso vamos a tratar de jugar en el doble terreno de la descripción y la proposición de alternativas de mejora. Eso presenta una serie de condiciones básicas, la primera de las cuales tiene que ver con la necesidad de partir de un esquema comprensivo de las diferentes vertientes desde las que se puede acceder a una mejor «lectura» de la docencia en la Universidad. Eso es lo que se ofrece en el cuadro siguiente, un modelo que, pese a su necesaria sencillez, posee capacidad para dar una visión suficientemente completa y rica de la Universidad y de los componentes principales que la integran.
En el cuadro (y en el posterior desarrollo de los diversos capítulos del libro) se considera la Universidad como un espacio de toma de decisiones formativas. Debo insistir en que no entro a considerar otros aspectos igualmente relevantes de la vida universitaria (financiación, investigación, gestión, relaciones externas, etc.) salvo en lo que afectan de forma directa a la docencia y a la formación de los estudiantes y profesores universitarios.
En el escenario formativo universitario se entrecruzan diversas dimensiones (agentes, condiciones, recursos, fuentes de presión, etc.). En tal sentido, se identifican cuatro grandes ejes vertebradores de la actuación formativa que se lleva a cabo en el escenario universitario. Esa actuación viene además marcada por un doble espacio de referencia: un espacio interno (que se correspondería, por así decirlo, con lo que se denomina la «Universidad» o el «mundo universitario» considerado en general) y un espacio exterior (que se correspondería con las dinámicas de diverso tipo, externas a la Universidad, pero que afectan su funcionamiento).
Como puede observarse en el cuadro anterior, el contexto institucional, los contenidos de las carreras, los profesores y los alumnos, constituyen los cuatro vectores del escenario didáctico universitario desde una visión «hacia dentro» de la Universidad. Por su parte, las políticas de educación superior, los avances de la ciencia, la cultura y la investigación, los colegios profesionales y el mundo del empleo son los cuatro ejes «externos» que inciden de manera directa en el establecimiento del «sentido» yen la gestión de lo «universitario». En cada uno de los cuatro ejes se entrecruzan las influencias internas y externas. Aunque haremos ahora alusión a ambos espacios, este trabajo se va a centrar sobre todo en el espacio interior.
Vista de esta manera, la Universidad queda constituida como un escenario complejo y multidimensional, en el que inciden y se entrecruzan influencias de muy diverso signo. Precisamente por ello, cualquier consideración que quiera hacerse sobre los procesos que tienen lugar en el seno de la Universidad exigen una contextualización en ese marco más general.
El cuadro podría «leerse» de la siguiente manera:
El
eje 1 (Universidad-política universitaria)
es el marco institucional de los estudios universitarios y está constituido por la «Universidad» como institución social a la que se le encomienda una misión específica. Como toda institución, la Universidad es una realidad histórica y, por tanto, posee una identidad propia y única (su «estructura» y dinámica institucional) que condicionará la forma de afrontar dicha misión. Me estoy refiriendo en este caso a la Universidad en su conjunto (el «mundo universitario»), aunque en análisis más cualitativos y/o pormenorizados podríamos referirnos también a cada una de sus instituciones (cada una de ellas posee una historia y un presente sin cuya consideración resulta «incomprensible» la «cultura» institucional de cada uno de los centros universitarios, lo que sucede en su interior).
Pero este marco institucional interno no funciona de una manera autónoma ni en el «vacío social o institucional». Por el contrario, se ve condicionado por un conjunto de influencias externas que podríamos identificar con la «política universitaria». Los dos ejes que ejercen una mayor incidencia en él son la propia legislación sobre la Universidad y la adscripción de recursos financieros para su funcionamiento.
Buena parte de lo que se puede hacer hoy en día en la Universidad pasa por los filtros de esta dimensión: se exigen cambios pero no se adscriben nuevos recursos, se exige una mejora sensible de la calidad pero se siguen manteniendo grupos enormes de alumnos, sistemas burocratizados de organización y un bajo nivel de recursos técnicos. En definitiva, no vale con teorizar o prescribir lo que la Universidad debe hacer, o el nivel de calidad que debe alcanzar. La consideración no es completa si no se introduce, a la vez, la idea de que la Universidad es una instancia limitada y dependiente. Incluso en el mejor de los casos es «capaz» de hacer sólo lo que está a su alcance, lo que puede pretender partiendo de los condicionamientos reales en los que se mueve.
El
eje 2 (materias de currículum-ciencia, tecnología)
viene dado por el componente cultural y técnico: los conocimientos y habilidades profesionales que en la Universidad se enseñan-aprenden. En buena parte de los sistemas universitarios éste es el eje central de la definición de las
carreras:
constituye la sustancia formativa del trabajo universitario. A su vez, este eje interno, se ve contrabalanceado desde fuera de la Universidad por la presión externa proveniente del
statu quo
de la ciencia, la tecnología y la cultura en general. En este caso, la incidencia es las más de las veces indirecta, a través de la propia legislación y la normativa (que presumiblemente trata de adaptar la estructura de las carreras al actual desarrollo de la ciencia y la cultura así como a las demandas sociales y del mundo del empleo).
El
eje 3 (profesores-mundo profesional)
está constituido por los profesores o staff de las Universidades y por los grupos o asociaciones profesionales de los diversos campos científicos. También en este caso, los profesores universitarios presentan características culturales propias (en la forma de construir el conocimiento y de presentárselo a sus alumnos, en la forma de concebir su trabajo y su carrera profesional) en buena parte derivadas del proceso de selección seguido y de su propia socialización como «profesorado de Universidad». Ninguna innovación es pensable al margen de quienes hayan de llevarla a cabo: los profesores se convierten siempre en los mediadores y agentes básicos de las innovaciones en la Universidad (siempre como aplicadores y, con frecuencia, como instigadores y planificadores de los cambios).
También en este eje se produce una clara incidencia externa a través de los círculos profesionales (colegios profesionales, por ej.) y asociaciones culturales de diverso tipo que contribuyen a la legitimación de los conocimientos y habilidades requeridas en la profesión y controlan, desde fuera, la estructura de las carreras. En algunos casos no faltan, tampoco, las influencias externas dirigidas a preservar una cierta visión de la profesión y de las condiciones para ejercerla (número de años de estudios, limitación de titulados, condiciones para el ejercicio profesional, etc.)
El
eje 4 (estudiantes-mundo del empleo)
es el de los alumnos y alumnas universitarios. Por su nivel de madurez (se trata de sujetos adultos con un fuerte
background
escolar previo y unas opciones profesionales definidas) y sus particulares características sociales, constituye una clientela escolar claramente diferenciada y capaz de condicionar, al menos en parte, el trabajo a hacer en la Universidad.
En este caso, el mundo del empleo constituye el marco de incidencia externo: no sólo en tanto que definidor de las expectativas de empleo (incluyendo la facilidad de «colocarse» pero también la «imagen social» de la profesión y el nivel de los salarios), sino también de las condiciones de acceso al empleo y de las necesidades de formación (básica, especializada y complementaria). Todo ello orienta los intereses y las demandas de los alumnos. Su incidencia será aún mayor cuanto más se abra el nivel de opcionali dad.
Sirva todo lo anterior para dejar claro que la Universidad no son las clases que en ella se imparten, ni lo es la organización de las carreras, sino que es un todo complejo en cuyo seno se entrecruzan dimensiones de muy diverso signo que interactúan entre sí condicionando cada uno de los aspectos de su funcionamiento interno. Y eso que nos estamos refiriendo tan sólo a la faceta docente de la Universidad (dejando fuera de este análisis todo el ámbito de la investigación y el de la gestión institucional). La idea, en definitiva, es que la enseñanza universitaria es una realidad cuyo conocimiento exige ampliar el marco de análisis para considerar aquellos factores que más sustancialmente condicionan su desarrollo (el desarrollo de la Universidad y de la formación que se planifica y desarrolla en su seno).
Ésa es la perspectiva desde la que abordamos la enseñanza universitaria. Espero haber hecho una opción adecuada y que nos permita movernos en este recorrido analítico con la necesaria agilidad (porque se trata, en definitiva, de un modelo sencillo y manejable) y la suficiente profundidad (de manera que no dejemos fuera de foco aspectos sustantivos de la realidad universitaria).
Referentes: autor, currículum y calidad
Suele decirse que es importante identificar, en las introducciones, algunas claves de lectura de los textos. Dar aquellas pistas necesarias para saber desde qué perspectiva y con qué bagage se escribe. Los lectores no tienen por qué conocer al autor, ni saber cuáles son sus manías. Y aunque es poco probable que los autores estemos dispuestos a esta especie de striptease inicial, parece razonable y honesto poner a los posibles lectores en antecedentes de nuestras características personales y doctrinales (al menos en aquellas que puedan tener que ver con el contenido del texto que se les ofrece). En las conferencias y cursos suele hacerse esto en el momento de la presentación del orador. Como ahora se trata de un libro, no veo mal, incluir este apartado en la introducción. Así nadie tiene por qué llamarse a engaño.
Por lo que a mí se refiere, puedo situar este trabajo en el marco de tres puntos de referencia. El primero tiene que ver con mi propia experiencia como profesor universitario. Y los otros dos se refieren a dos ejes centrales desde los que he tratado de construir este trabajo: la perspectiva curricular y el tema de la calidad de la docencia.
Decía en un párrafo anterior que este libro surgía como un tejido construido sobre los mimbres de la biografía y la bibliografía. Seguramente no puede ser de otra manera. No me resignaría, a estas alturas de la vida, a redactar un texto a base de nociones y discursos ajenos. No me gustan esos textos, desgraciadamente demasiado habituales, en los que sus autores se esconden y legitiman tras la cortina de las citas y las referencias de otros autores, cuanto más extranjeros mejor.
Procuraré, también, no aburrir demasiado con historias personales que a veces carecen, para quien las lee, del sentido e importancia que pretende atribuirles quien las vivió personalmente. Pero tampoco renuncio del todo a ellas, porque aunque se corre el riesgo de transmitir una cierta imagen narcisista de quien las cuenta (en una especie de fantasía «copernicana», como si la realidad que se estudia girase en torno a uno mismo), sin embargo constituyen elementos que dotan de vida al texto, lo encarnan en unos sujetos, un espacio y un tiempo que son reales. A veces, sirven además para relajar el tono doctrinal e introducir un poco de humor y realismo (bajar del «deber ser» al «ser» de la vida universitaria).
Completando este punto sobre las referencias personales, parece lógico comentar, además, que lo que puedo ofrecer como reflexión sobre la Universidad viene muy condicionado por mi propia formación y por el ejercicio docente al que he estado vinculado. Debo decir al respecto que soy psicólogo y pedagogo y que he trabajado siempre en el ámbito de la educación. Esto condiciona ciertamente el tipo de visión que uno mismo posee sobre la Universidad y sobre la particular distribución de sus componentes entre figura y fondo (esto es, entre elementos sustantivos y elementos accesorios). Esta diferencia de perspectivas y lenguajes se evidencia de inmediato en cualquier reunión o debate sobre ternas universitarios. Cuando empieza a hablar alguien proveniente del ámbito de la Pedagogía, uno nota enseguida las miradas y las sonrisas que se entrecruzan los otros colegas. «Ya están éstos otra vez con sus fantasías», parecen pensar. Al principio te observan con una cierta sorpresa, luego se van impacientando (uno de nuestros defectos es que hablamos largo) y, al final, no sienten empacho alguno en hacer patente su irritación y su deseo de pasar a cuestiones más básicas.
Puede resultar igualmente clarificador el hecho de reconocerme como profesor de una «antigua» Universidad (la de Santiago de Compostela) que ha superado ya sus 500 años de existencia. Posiblemente esto también afecta (en lo positivo y en lo negativo) a la forma de analizar ciertos problemas actuales y al valor que se acaba atribuyendo a ciertas condiciones y dinámicas del funcionamiento institucional. La importancia que entre nosotros tienen ciertas tradiciones universitarias (en lo que se refiere, por ejemplo, a las culturas institucionales de ciertas Facultades, a la organización de los estudios, a los recursos didácticos empleados, a los modos de relación con los alumnos, etc.), o la percepción del papel del profesorado universitario como vinculado no sólo a la docencia sino a la investigación, o el tipo de relaciones con la sociedad, etc. vienen muy marcadas por toda la historia que la institución tiene a sus espaldas.
Estar tan metido en un cierto estilo de «hacer Universidad» suele comportar notables dificultades de entendimiento cuando se debe trabajar con colegas de otros países con otras tradiciones. Los problemas que afrontan muchos de nuestros colegas no tienen casi nada que ver con los nuestros. Las cosas que nosotros decimos sobre la docencia universitaria, resultan notablemente distantes. Por eso, quienes lean este libro han de ajustar sus consideraciones a la particular situación en que cada uno ejerce su trabajo.
El segundo referente o pista sobre mí mismo que desearía comentar es que, aunque he debido trabajar, investigar y escribir sobre muchos y muy diversos argumentos (casi treinta años de Universidad dan para mucho), siempre lo he hecho desde una perspectiva curricular, esto es, muy centrada en la docencia y en sus condiciones. Pertenezco al área de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar (algo que posiblemente dice poco a colegas de otros países pero que constituye en España una especie de ecosistema de especialidades vinculadas entre sí y en cuyo seno se producen los procesos de promoción y de selección de nuevo profesorado) y eso a la larga va creando una red de relaciones y dependencias tanto doctrinales como personales.
Tendré oportunidad de resaltar en capítulos posteriores el sentido que para mí tiene esa visión de la docencia universitaria desde el currículum.Baste decir ahora que al hacerlo, uno establece como figura del análisis lo que la Universidad tiene de institución formadora y deja en un segundo plano (el fondo) otros aspectos que desde otras perspectivas poseerían un valor más central (las políticas universitarias, la financiación, las relaciones laborales, etc.).
Dentro de este contexto, me gustaría resaltar la importancia que en mi visión de la Universidad tiene el tema de la calidad. Pese a las múltiples críticas que se han planteado a los enfoques modernos sobre la calidad, a su oportunidad y a los intereses bastardos que, según algunos, se cobijan en sus planteamientos, estoy convencido de que éste es el sino de nuestros tiempos y que debemos aceptarlo como el gran reto que las Universidades deberán afrontar, lo quieran o no, en la próxima década.
Ambas perspectivas (la curricular y la de la calidad) se complementan. Comentaba Stenhouse (1989)2, haciendo un balance de lo que les había aportado en Inglaterra una década de movimiento curricular, que lo principal había sido el hecho de convertir el currículum en un problema, en algo de lo que merece la pena hablar. Con la calidad de la ense11anza universitaria pasa lo mismo. Llevamos un par de décadas en las que de lo que se ha hablado más (cabe suponer que porque constituían los ejes de interés de lo universitario en ese momento, lo conceptuado como importante de la Universidad) era del número de estudiantes y profesores, de la selección y categorías de los profesores, de los nuevos planes de estudio, de las salidas profesionales, etc.
En la mente de muchos está que lo realmente sustantivo del paso por la Universidad es que te da un título, una acreditación. Parece importar menos saber a qué corresponde ese título, si la formación recibida ha sido realmente buena o no. En ese sentido, en la Universidad nos ha pasado como en el mundo laboral. En momentos de excedentes de demanda no es tan importante tomar en consideración la calidad. Como de una manera u otra hay que colocar en aulas a miles de estudiantes, incluso las carreras y los centros con peor fama ven desbordadas sus previsiones de candidatos.
Afortunadamente, los parámetros han cambiado sustancialmente. Ha crecido una nueva conciencia social sobre el derecho a una buena formación. Y esta presión, unida a la ejercida desde los gobiernos y unida a la propia asunción de responsabilidades por parte de las instituciones universitarias y de los profesores que enseñamos en ellas, ha elevado el tema de la calidad a uno de los principios básicos de actuación institucional. Al menos, eso es lo que figura en las declaraciones y documentos - oficiales. Otra cosa es que esa filosofía haya logrado impregnar realmente las prácticas docentes de nuestras instituciones. Pero ése es justamente nuestro reto y lo que justifica libros como éste.
En definitiva, hablar de la Universidad reflexionar sobre el trabajo que hacemos en ella como profesores, constituye un proceso imprescindible para mejorar nuestro nivel de conocimiento sobre lo universitario y miestro compromiso con la calidad. Yo lo he intentado con las armas que poseo. Espero que pese a las limitaciones que mi propia biografía y condición profesional me imponen, haya logrado desgranar algunas ideas útiles para entender mejor la Universidad y abrir caminos para su mejora.
Orientaciones para abordar este libro
He tratado de hacer un texto en el que se fueran combinando las consideraciones más teóricas o conceptuales con otras prácticas y de fácil aplicación a nuestro trabajo. A veces me han asaltado dudas sobre si no estaría quedándome en planteamientos demasiado prácticos. Los profe sores y profesoras universitarios constituirnos un colectivo más propicio a aceptar grandes doctrinas (que por otro lado afectan poco a nuestra práctica docente cotidiana) que análisis simples de lo cotidiano. En este caso aumentan las divergencias y, puesto que se trata de cosas que todos conocemos y sobre las que tenemos experiencia personal, cada uno está legitimado a mantener su propio punto de vista.
No me sentiré defraudado si de la lectura de los capítulos que siguen se derivan controversias y disensos con lo que yo expongo. Me parece interesantísima la posibilidad de provocar reflexiones y tomas de postura sobre los distintos asuntos que se van abordando. Nada más lejos de mi propósito y de mis posibilidades, que intentar sentar cátedra sobre una cuestión tan compleja como la docencia universitaria y los factores que le afectan. Yo mismo me he sentido dubitativo con respecto a muchos de los puntos que he ido analizando y he sido casi siempre absolutamente consciente de que las cosas podrían plantearse desde otros puntos de vista. Como este trabajo forma parte de una colección especializada en la docencia universitaria es de suponer que otros autores abordarán temas próximos a estos desde otras perspectivas diferentes.
Por otra parte, soy consciente de que uno de nuestros problemas principales tiene que ver con la escasez de tiempo. Por eso es poco probable que los posibles lectores (ni siquiera mis más fieles amigos) tengan el tiempo ni la paciencia para leer el libro completo o para seguir sus diversos capítulos uno a uno. He tratado de organizarlo de manera tal que se pueda acceder libremente a los distintos capítulos. Cada uno de ellos aborda un tema concreto y tiene un desarrollo relativamente autónomo. Si en lugar de un libro esto fuera un CD-ROM hubiera introducido algunos links entre temas tratados en unos apartados y otros. Pero como eso no es posible lo que he hecho ha sido mencionar que ese tema, o algún matiz del mismo, ya fue abordado en algún capítulo anterior o lo será en alguno posterior.1
1 Goodlad, S. (1995): The Quest for Quantity. Sixteen, forms of neresy in Higher Education. SRHE and Open University Press. Buckingham. Pág. 11 y ss.
2 Stenhouse, L. (1991): Investigarión y desarrollo del curriculum. Morata. Madrid.
1 La Universidad, escenario específico y especializado de formación
Nos hallamos en un momento en el cual se han producido cambios profundos en la estructura de la enseñanza universitaria y en su posición y sentido social. Esta situación de cambio no es novedosa para la institución universitaria. Aunque externamente transmite la imagen de algo rocoso y poco mudable (alguien ha dicho que intentar innovar en la Universidad es como tratar de mover un elefante), durante sus varios siglos de historia las Universidades han estado modificando constantemente su orientación y su proyección social. Pero esa dinámica de adaptación constante a las circunstancias y demandas de la sociedad se ha acelerado tanto en este último medio siglo que resulta imposible un ajuste adecuado sin una transformación profunda de las propias estructuras internas de las Universidades. Y andamos incorporando a marchas forzadas cambios en la estructura, contenidos y dinámicas de funcionamiento de las instituciones universitarias con el objetivo de ponerlas en disposición de afrontar los nuevos retos que las fuerzas sociales les obligan a asumir. Se trata de cambios que en su mayoría no han logrado aún una consolidación firme y cuya situación es, en algunos casos, ciertamente confusa: nuevas estructuras de tomas de decisiones políticas y técnicas sobre la Universidad revisión del status jurídico de la Universidad (una autonomía universitaria que no sea incompatible con el control político); nueva estructura organizativa de las Universidades (aparición de nuevos órganos rectores, transformación de los existentes; reconfiguración de Centros con fusión de unos y subdivisión de otros; asentamiento de estructuras intermedias (como los Departamentos, los Institutos, las Oficinas y los Programas Especializados, etc.), nuevos mecanismos internos de representación y participación de los diversos estamentos en el funcionamiento de la Universidad nuevos Planes de estudios, y así sucesivamente.
En definitiva, el mundo universitario es un foco de dinámicas que se entrecruzan y que están provocando los que algunos no dudan en describir como una auténtica «revolución» de la Educación Superior. La propia legislación ha ido modificando en los últimos años el espectro de atribuciones y expectativas sobre la Universidad: lo que debería ser, los nuevos retos sociales a los que deberá dar respuesta, las condiciones bajo las que se supone que ha de funcionar. De esa manera se ha ido modificando la imagen más habitual de verla como una institución dedicada a impartir una «alta enseñanza» para formar los líderes tanto del mundo social como del científico y el artístico.
La legislación española concreta en cuatro grandes objetivos los compromisos que las Universidades están llamadas a asumir:
Creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura.
Preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística.
Apoyo científico y técnico para el desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional como de las Comunidades Autónomas.
Extensión de la cultura universitaria.
En resumidas cuentas se está pidiendo a las Universidades que no se contenten con transmitir la ciencia sino que deben crearla (esto es, deben combinar la docencia y la investigación), que den un sentido práctico y profesionalizador a la formación que ofrecen a los estudiantes, y que hagan todo eso sin cerrarse sobre sí mismas sino en contacto con el entorno social, económico y profesional en cuya mejora deben colaborar.
Grandes retos para la Universidad que reflejan, si lo miramos con mentalidad positiva, el buen concepto y la fuerte confianza que la sociedad tiene por la Universidad y su capacidad de influencia en el desarrollo social, cultural y científico de los países.
Esas elevadas expectativas suelen convivir con una visión mucho menos valiosa y estimulante de la Universidad. Para algunos, es la instancia social que «da títulos» y acredita profesionalmente (no importa tanto la calidad de la formación que se ofrece y su adecuación a las demandas sociales como el hecho mismo de que es un trámite inevitable para la «acreditación profesional»). Y, desde otro punto de vista, tampoco deja de ser una perversión ver la Universidad como el «coto cerrado» de los académicos, como una forma interesante de ganarse la vida, y de mantener ciertas cotas de poder y prestigio social (también en este caso, la misión de la institución pasa a situarse en una posición secundaria).
Me parece muy interesante iniciar nuestra aproximación al escenario formativo universitario situando el tema en este marco más general de las funciones sociales, la «misión» de la Universidad. Aunque este libro se centra en la docencia, son varias las dimensiones y características del «ser» y «hacer» universitario que tiene sentido analizar aquí. Así pues, en primer lugar y como contexto a todos los otros puntos es preciso resaltar el nuevo sentido que se atribuye a las Universidades y las profundas modificaciones que está sufriendo la institución universitaria en este cambio de siglo y de milenio. Y para centrarnos en algunos puntos básicos me gustaría referirme en particular a las características y problemática que las Universidades actuales presentan con respecto a tres aspectos de particular importancia: la transformación del propio escenario universitario al socaire de los fuertes cambios políticos, sociales y económicos de los últimos lustros; el sentido formativo de la Universidad y los actuales dilemas y contradicciones para cumplir dicha misión; y, finalmente, la estructura organizativa y la dinámica de funcionamiento de las Universidades en tanto que instituciones. Los tres aspectos constituyen referentes fundamentales para poder entender el sentido de la docencia universitaria y nuestro papel como docentes. Ninguno de los capítulos siguientes tendría sentido sin plantear previamente, a modo de contexto de significación, estas coordenadas generales.
Transformación de la Universidad
Gustan algunos decir que la Universidad ha experimentado en estos últimos veinticinco años cambios más sustantivos que a lo largo de toda su historia. Aunque he vivido desde dentro todo ese periodo de tiempo, ni mi experiencia ni mi conocimiento m,e permiten hacer una afirmación así. Pero por ciertos indicadores objetivos y por todo el conjunto de movimientos y transformaciones que hemos ido viviendo consecutivamente (y a veces, incluso, simultáneamente) no parece una afirmación excesivamente exagerada. En lo que no cabe ninguna duda es en que la Universidad en la que se formó mi generación (finales de los 60 e inicios de los 70) ha evolucionado enormemente, para bien y para mal, en relación a la actual.
Entonces no existía la fuerte presión actual por el empleo y nuestras prioridades y las de nuestros profesores se construían al margen de esa obsesión. No era preciso competir por conseguir el mejor expediente, podías estudiar e interesarte por cosas no siempre ligadas a tu carrera (de ahí la gran proliferación en los campus de libros sobre política, historia o arte, psicoanálisis o literatura; la abundancia de reuniones y asambleas por cualquier motivo; los maratones de cine, etc.). Las carreras eran más generalistas y te permitían adquirir una visión amplia del mundo de la cultura. Por otro lado, siendo menos en número también resultaba más fácil relacionarte con gente de otras especialidades, conocer más de cerca de los profesores e incluso pasar más tiempo en las Facultades.
Había también sus claroscuros: con la policía «secreta» (aunque casi todos sabíamos quiénes eran), había menos posibilidad de participación en las decisiones institucionales y, al menos formalmente, nuestro sector estudiantil poseía menos poder.
No sé cómo valorarían los profesores de entonces la situación y qué opinión les merece la actual si la comparan con aquélla. Pero no cabe duda de que todos coincidirán en que los cambios han afectado no sólo a los estudiantes sino a toda la institución. También ellos y ellas han visto variar fuertemente su rol docente y las condiciones para desempeñarlo.
Ponerse a analizar pormenorizadamente esos cambios resultaría una tarea ingente y fuera de lugar. Quisiera referirme, tan sólo, a aquellos aspectos cuya incidencia en el desarrollo de la docencia universitaria es más fuerte.
Cambios en el sentido social atribuido a las Universidades
Son muchas las cosas que han cambiado en la Educación Superior durante estos últimos años: desde la masificación y progresiva heretogeneidad de los estudiantes hasta la reducción de fondos, desde una nueva cultura de la calidad a nuevos estudios y nuevas orientaciones en la formación (fundamentalmente el paso de una orientación centrada en la enseñanza a una orientación basada en el aprendizaje 1), incluyendo la importante incorporación del mundo de las nuevas tecnologías y de la enseñanza a distancia. Todos esos cambios han repercutido de forma sustantiva en cómo las Universidades organizan sus recursos y actualizan sus propuestas formativas. Brew, A. (1995)2 señala los siguientes aspectos como características que definen la situación del mundo universitario y que están en la base de los cambios que se están produciendo en su seno:
Vivir un tanto al margen de la sociedad que le rodea (se había dejado en manos de los académicos decidir qué era importante enseñar y con qué propósito). Ello implicaba una escasa relación con la actividad económica de la nación.
Creciente ansiedad de los gobiernos por controlar cómo se gasta el dinero público y la consiguiente introducción de sistemas de evaluación y control.
Progresiva heterogeneización de las instituciones y diversificación del concepto de Universidad y de los formatos contractuales de los profesores.
Cambios significativos en las demandas del mundo productivo y de los empleadores. Ya no se pide sólo un gran caudal de conocimientos o unas. competencias técnicas muy especializadas. Se solicitan también otro tipo de habilidades (gente que sepa cómo aprender, que sea capaz de tomar decisiones, que sea consciente de sí misma, que sepa comunicarse). Se plantea, además, la formación como tarea a lo largo de toda la vida.
Mayor implicación en la formación por parte de las empresas y de los empleadores.
Progresiva masificación con la consiguiente heterogeneización del estudiantado. La masificación ha solido acompañarse de un descenso en los módulos de financiación. Con lo cual las. instituciones y los profesores se han visto obligados a dar respuesta a nuevos compromisos sin poder contar con los recursos necesarios para hacerlo.
Notable indiferencia con respecto a la formación para la docencia. Aspectos importantes para el buen funcionamiento de los procesos formativos se han cuidado poco (coordinación, desarrollo de metodologías, evaluación, incorporación de nuevas tecnologías, nuevos sistemas de enseñanza como la semipresencial, la formación en el trabajo, etc.)
Internacionalización de los estudios superiores y de las expectativas de movilidad laboral.
Creciente precariedad de los presupuestos con una insistencia mayor en la búsqueda de vías diversificadas de autofinanciación.
Sistema de gestión que se aproxima cada vez más al de las grandes empresas.
Se trata, como se puede constatar, de modificaciones de amplio espectro que afectan a dimensiones de gran importancia en el funcionamiento institucional de las Universidades e instituciones de Educación Superior. De todas formas, los procesos de cambio en las Universidades se están viendo sujetos a la dialéctica de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado la presión de la globalización e internacionalización de los estudios y marcos de referencia (se plantean muchos referentes comunes entre todas ellas: sistemas de evaluación, niveles de referencia, políticas de personal, condiciones de acreditación y reconocimiento de las titulaciones, movilidad de los estudiantes, estrategias para competir en investigación y en captación de alumnado, ele.), pero por el otro, cada vez se es más conciente de la importancia del contexto como factor determinante de lo que sucede en cada Universidad y de las dificultades para aplicar reglas o criterios generales. Al final, cada Universidad es tributaria de aquellas condiciones idiosincrásicas que la caracterizan. Lo que está sucediendo en cada Universidad está muy condicionado por el contexto político, social y económico en que cada una desarrolla sus actividades: ubicación, características de la región, sistemas de financiación de sus actividades, nivel de autonomía, cultura institucional generada en su seno (incluyendo en un lugar muy importante la particular visión que se tenga del papel a desempeñar por la Universidad), conexión con las fuerzas sociales y económicas del territorio, etc.
Es muy interesante constatar cómo se va haciendo patente, en la «anto-presentación» que de sí mismas hacen algunas Universidades, la necesidad de situarse en ese marco general de la globalización como instituciones de prestigio reconocido a nivel internacional. La Universidad de Cambridge lo plantea de la siguiente manera:
«La estrategia a largo plazo de esta Universidad es promover y desarrollar la excelencia académica a través de un amplio espectro de contenidos en los diversos niveles de estudio para reafirmar su posición como una de las Universidades líderes en el mundo y para continuar jugando el gran papel intelectual y cultural que ha venido caracterizando sus actividades durante siglos» (Univ. of Cambridge, England: página web de la Universidad).
La Copenhagen Bussiness School (CBS: una de las más prestigiosas instituciones de formación económica de Europa) es un prototipo de esta orientación explícita a la internacionalidad:
«La CBS quiere estar entre las mejores instituciones de la Educación Superior en Europa y se propone por ello el objetivo de convertirse en una entidad que hace contribuciones del máximo nivel al mundo de los negocios y a la sociedad, que forma titulados capaces de competir ventajosamente en el mercado internacional de trabajo y que desarrolla nuevos conocimientos e investigaciones en cooperación con las empresas y otras instituciones” (Página web de la institución).
Situados en ese marco general de cambios a muchos niveles, me ha parecido especialmente lúcido el análisis que hace Barnett (1994)3 sobre los cambios acaecidos en la «idea» y en el «papel social» de la Universidad. En su opinión, el principal cambio se ha producido en la relación entre Universidades y sociedad. Cambio que ha consistido en que las Universidades han pasado de ser realidades marginales en la dinámica social (lo que les permitía mantener un alto nivel de autonomía y autogestión sin apenas tener que dar cuentas a nadie) para sumirse plenamente en la dinámica central de la sociedad y participar de sus planteamientos.
De ser un bien cultural, la Universidad pasa a ser un bien económico. De ser algo reservado a unos pocos privilegiados pasa a ser algo destinado al mayor número posible de ciudadanos. De ser un bien dirigido a la mejora de los individuos pasa a ser un bien cuyo beneficiario es el conjunto de la sociedad (sociedad del conocimiento, sociedad de la competitividad). De ser una institución con una «misión» más allá de compromisos terrenos inmediatos pasa a ser una institución a la que se le encomienda un «servicio» que ha de redundar en la mejor preparación y competitividad de la fuerza del trabajo de la sociedad a la que pertenece. De ser algo dejado en manos de los académicos para que definan su orientación y gestionen su desarrollo pasa a convertirse en un espacio más en el que priman las prioridades y decisiones políticas.
Al final, la Universidad se convierte en un recurso más del desarrollo social y económico de los países y pasa a estar sometido a las mismas leyes políticas y económicas que el resto de los recursos. Si ese proceso constituye un pérdida o una ganancia para las propias Universidades es algo opinable. Sea cual sea nuestra opinión, lo cierto es que la Universidad forma parte consustancial de las dinámicas sociales y está sometida a los mismos vaivenes e incertidumbres políticos, económicos o culturales que afectan a cualquiera de las otras realidades e instituciones sociales con las que convive (o en las que se integra como un subsistema más): la sanidad, la función pública, el restodel sistema educativo, el mundo productivo, las instituciones culturales, etc.
De esa incorporación plena de la Universidad a la dinámica social podemos extraer algunas consecuencias importantes para el desarrollo de la docencia universitaria.
La masificación
Es, seguramente, el fenómeno más llamativo de la transformación de la Universidad y el que más impacto ha tenido sobre su evolución. Todos los países han visto cómo se ampliaban los colectivos que accedían a la Universidad.
Las propias políticas universitarias han propiciado ese fénomeno. Así, el Robbins Report (1963)4 recomendaba en Inglaterra incrementar el número de estudiantes de manera que se diera oportunidad de acceso a los estudios superiores al mayor número de ciudadanos. Para lograr ese propósito se multiplicaron las instituciones de Educación Superior ( conviniendo, a veces, en instituciones universitarias centros de rango inferior como politécnicos, escuelas superiores, etc.), se crearon instituciones preparadas para llevar a cabo programas a distancia, se contrataron enormes levas de nuevo profesorado, etc. El objetivo político era que, si la educación superior constituye un bien social, si la formación especializada constituye un valor económico necesario, es preciso abrir la Universidad a todas las capas sociales. Este fenómeno ha tenido efectos fundamentales en la actual situación:
Llegada de grupos de estudiantes cada vez más heterogéneos en cuanto a capacidad intelectual, preparación académica, motivación, expectativas, recursos económicos... Otras transformaciones del alumnado universitario han sido igualmente llamativas: incremento del número de mujeres (hasta llegar a superar netamente el de hombres), diversificación de las edades (con mayor presencia de adultos que retoman su formación
5
), aparición de sujetos que ya están trabajando y simultanean su profesión con el estudio (lo que condiciona su disponibilidad y los convierte en estudiantes a tiempo parcial). Veremos enseguida cómo estos fenómenos han obligado a repensar la estrategia formativa de la Universidad.
Necesidad de contratar, de forma también masiva, nuevo profesorado para atender la avalancha de estudiantes. Una contratación con efectos notables sobre la capacitación del nuevo profesorado, sobre sus condiciones laborales, sobre la adscripción de las funciones a desarrollar por los mismos y sobre la posibilidad de arbitrar sistemas de formación para el mejor ejercicio de la docencia y la investigación.
Aparición de sutiles diferencias en cuanto al status de los diversos estudios y de los centros universitarios que los imparten. El proceso de masificación no se ha producido por igual en todas las carreras y Facultades. Algunas de ellas (Medicina, Ingenierías, etc.) han conservado su marchamo elitista y han mantenido, con ello, un cierto status de estudios privilegiados. El peso de la masificación se ha dejado sentir especialmente en las carreras ele humanidades y estudios sociales (ámbitos en los que se han multiplicado las especialidades, se ha mantenido la docencia a grandes grupos y se han incorporado amplias levas de nuevo profesorado a veces en condiciones laborales precarias).
Todos estos aspectos tienen, como veremos, importantes repercusiones en el desarrollo de la docencia universitaria. Lo que el profesorado universitario puede llevar a cabo estará fuertemente mediatizado por este fenómeno de la masificación.
Control social de la Universidad (calidad y estándares)
Fruto de la misma circunstancia anterior, la incorporación de la Universidad a las dinámicas centrales de la vida social, ha sido su afectación por las políticas generales desarrolladas desde los gobiernos. Pese a la «autonomía» formal de que siempre han gozado en la ley las instituciones universitarias, se han ido generando numerosos mecanismos de control desde los poderes políticos. Muchos de esos mecanismos de control se han vinculado a las políticas de financiación y de control de calidad.
Faltas de un apoyo financiero incondicionado por parte de los poderes públicos, las Universidades han debido doblegarse a los nuevos criterios que dichos poderes les fueron imponiendo en el desarrollo de su actividad y en la gestión de los recursos:
Búsqueda de nuevas fuentes de financiación a través de contratos de investigación y asesoría a las empresas (con lo cual ya queda orientado y comprometido una buena parte de su potencial investigador).
Incremento del número de alumnos matriculados. En muchas ocasiones la financiación viene vinculada básicamente al número de alumnos matriculados (por lo que supone de mayores ingresos por matrículas y porque el dinero recibido del Estado viene vinculado al número de alumnos atendidos).
El control de la calidad y el establecimiento de estándares (o los llamados contratos por objetivos) se ha convertido en una nueva obsesión política. Pero da la impresión de que la motivación de fondo no es el que se esté especialmente preocupado por la calidad de la formación en sí misma (por garantizar que las Universidades cumplan efectivamente con su compromiso de ofrecer una formación de alto nivel) sino por la forma en que se gestionan y rentabilizan los recursos.
Nuevo concepto de formación a lo largo de la vida (long life learning)
Especialmente importante me parece esta modificación del sentido de la Universidad. Una nueva visión de la sociedad en la que se le otorga especial valor al conocimiento, necesariamente debía otorgar a la Universidad un papel protagonista. Y así ha sido, pero con una matización fundamental: la formación es un recurso social y económico fundamental pero para que resulte efectiva debe plantearse como un proceso que no se circunscribe a los años universitarios sino que dura toda la vida.
Visto así, se relativiza incluso el valor tradicionalmente otorgado a la formación universitaria como única vía de acreditación profesional. En el nuevo escenario, la Universidad juega un importante papel en el proceso de formación pero no lo completa: la formación se inicia antes de llegar a la Universidad, se desarrolla tanto dentro como fuera de las aulas universitarias, y se continúa tras haber logrado la titulación correspondiente a través de la formación permanente. Muchas Universidades europeas tienen en la actualidad más alumnos de postgrado que de pregrado.
Algunas consecuencias de especial importancia para la docencia universitaria son las siguientes:
Incorporación a la Universidad de nuevos grupos de alumnos y alumnas adultos con formaciones previas diversas y con objetivos de formación claramente diferenciados.
Necesidad de reconstruir la idea de formación entendiéndola no como un bloque que se suministra en un periodo corto de tiempo (los años que dura la carrera) sino como un proceso que se alarga durante toda la vida. Eso supone, en primer lugar, una oferta formativa estructurada en diversos niveles y con distintas orientaciones. La formación inicial, aquella que constituía la esencia de lo universitario, se configura ahora como una formación básica y general destinada a establecer los cimientos de un proceso formativo que continuará posteriormente con formatos más especializados y vinculados a actuaciones profesionales más concretas.
La fuerte orientación profesionalizadora de los estudios universitarios (lo que significa la priorización de la «aplicación» de los saberes sobre su mera acumulación o desarrollo teórico) ha ido provocando en los últimos años la aparición de escenarios formativos complementarios, casi siempre ligados al ejercicio de la profesión. Es así como ha ido tomando cuerpo en toda Europa la llamada
fijación en alternancia (prácticum
o
prácticas en empresas
) que se desarrolla en un doble escenario (el centro universitario y las empresas o servicios vinculados al ejercicio de la actividad profesional de que se trate). De la misma manera, se amplía el espectro de los agentes de formación que ya no quedan reducidos a los profesores sino que incluyen a aquellos profesionales en ejercicio que atienden a los estudiantes durante su periodo de prácticas (tutores).
Ruptura del marco puramente académico de la oferta formativa de las Universidades. Puesto que la orientación al mundo del trabajo resulta ser un punto clave en el nuevo enfoque de la formación universitaria, esto lleva a las Universidades a ampliar su marco de influencia sobre la adquisición de competencias, para el empleo. Y eso lo llevan a cabo bien de forma directa (generando sus propias empresas que se vinculan a la institución como nuevos espacios de formación e investigación, sin olvidar sus aportaciones generadores de recursos económicos) bien de manera, indirecta (a través de diversas fórmulas de cooperación con instituciones y empresas del propio país, o repartidas por todo el mundo).
En la actualidad son muchas las Universidades que figuran como grandes productores tanto en el sector primario (piscifactorías, granjas, cultivos, etc.) como en el de servicios (software, tecnologías aplicadas, asesorías, etc.) La prensa6 aportaba hace poco tiempo el dato de que titulados y profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technologie) habían participado en los dos últimos años en la creación de 4.000 empresas que dan empleo a más de un millón de personas.
Reconocimiento académico (y su consiguiente incorporación a los itinerarios formativos) de modalidades de formación no académicas y logradas en contextos institucionales o productivos no universitarios. La experiencia en el trabajo, los auto-aprendizajes, las competencias adquiridas por cualquier vía legítima son valoradas como adquisiciones reconocibles en los procesos de acreditación. Ya no es el título en sí lo que importa sino el nivel de conocimiento y competencias que el titulado acredita. Se habla, incluso, de que en el futuro los títulos incluirán en su reverso la especificación de las competencias que el sujeto titulado ha demostrado poseer (Italia, por ejemplo, ya ha incorporado esta norma a su legislación).
Necesidad de modificar profundamente los soportes y las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizables en la Universidad. Los adultos que acuden a la Universidad lo hacen con un gran bagaje de experiencias que se deben tomar en consideración. Por otra parte, su disponibilidad de tiempo y esfuerzo no es ilimitado pues muchos de ellos comparten los estudios con la vida laboral y familiar. Se hacen necesarias nuevas fórmulas de enseñanza a distancia o semipresencial, la creación de materiales didácticos que faciliten el trabajo autónomo de los estudiantes, la introducción de nuevas dinámicas relacionales y nuevas formas de compromiso, etc.
La Universidad debe ampliar el espectro de su oferta formativa. Ahora se le pide no sólo que ofrezca cursos para llevar a cabo la formación inicial de sus alumnos sino también que incorpore a su oferta cursos de especialización, de doctorado, para adultos que deseen retomar su formación, de reciclaje para profesionales, para extranjeros, etc.
Situadas en el nuevo marco de la formación a lo largo de toda la vida, la Universidad recobra su protagonismo pero se le fuerza a reconfigurar su oferta.
Impacto en las exigencias a los profesores
Estos cambios han tenido una clara incidencia en la vida y el trabajo de los profesores y profesoras universitarios. Lo que se espera de nosotros, las demandas que se nos hacen han ido variando al socaire de los grandes cambios estructurales y funcionales que la Universidad ha ido sufriendo.
Los aires de cambio en la Universidad y, sobre todo, la presión por la calidad están llevando a los cuerpos docentes a revisar sus enfoques y estrategias de actuación. Algo que muchos están haciendo voluntariamente y algunos otros solamente bajo presión y oponiendo una seria resistencia. Pero también en este punto la suerte está echada y de una forma u otra las Universidades y sus profesores nos veremos obligados a salir de la modorra institucional en que se había enquistado la docencia.
Fruto de este fenómeno se han producido también algunas repercusiones para el profesorado:
Ampliación de las funciones tradicionales, basadas en la explicación de contenidos científicos, a otras más amplias en las que se integran actuaciones de
asesoramiento y apoyo
a los estudiantes, coordinación de la docencia con otros colegas, desarrollo y supervisión de actividades de aprendizaje en distintos escenarios de formación, preparación de materiales didácticos en distintos soportes que puedan ser utilizados por los estudiantes en sistemas a distancia, etc.
Exigencia de mayores esfuerzos en la
planificación, diseño y elaboración de las propuestas docentes.
En algún sentido (más alumnos, mayor heterogeneidad, mayor orientación profesionalizada de los estudios, nuevos formatos de enseñanza con incorporación de las nuevas tecnologías, etc.), la docencia universitaria se ha complicado mucho. Sigue siendo muy importante conocer bien la propia disciplina pero uno ya no puede llegar a clase y soltar lo que sabe sobre el tema del día. No serviría para nada porque parte de los alumnos no estarían en el aula, otros no entenderían nada de lo que les contamos, otros lo verían como algo que tienen que estudiar pero de escaso interés personal, etc. Afortunadamente siempre hay también los que nos siguen con agrado y aplicación pero no podemos reducir nuestras atenciones a este grupo de incondicionales. El problema está en cómo llegar al conjunto de alumnos con el que trabajamos. Está claro que las lecciones y la explicación tradicionales no sirven. Por eso se ha hecho patente la necesidad de reforzar la dimensión pedagógica de nuestra docencia para adaptarla a las condiciones variables de nuestros estudiantes. Se nos impone la necesidad de repensar el itinerario formativo que proponemos a nuestros estudiantes (tomando en cuenta la condición de que estamos trabajando para un proceso de formación que durará toda su vida y que pasará por diversas etapas); la necesidad de revisar los materiales y recursos didácticos que ponemos a su disposición para que faciliten su aprendizaje; la necesidad de incorporar experiencias y modalidades diversas de trabajo de forma tal que los propios alumnos puedan optar por niveles de profundización en la disciplina acordes con su propia motivación y orientación personal. No es, desde luego, un trabajo fácil. Al contrario, supone toda una reconstrucción del perfil habitual del profesorado universitario.
Incremento de la
burocratización didáctica.