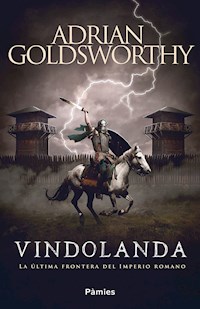Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Una imagen extraordinariamente vívida de cómo eran las batallas en las fronteras del Imperio romano». The Times «Descarnada y realista». Daily Telegraph «Acerca al lector a la verdadera naturaleza de la Britania romana». New Books Magazine 117 d. C. Britania. El centurión Flavio Ferox está tratando de vivir, por fin, de forma tranquila, supervisando las propiedades de su esposa, la reina de los brigantes, y controlando el impulso de asesinar a un vecino molesto…, hasta que alguien lo hace por él. Empujado de nuevo a una vida de violencia, pronto se encuentra persiguiendo asaltantes, luchando contra jefes guerreros y negociando con reyes tribales. Bajo el mando del nuevo emperador, Adriano, el mundo entero parece estar cambiando: los antiguos amigos ahora son enemigos, los enemigos afirman ser amigos y nuevas y mortales amenazas acechan en las sombras. Cuando el propio Adriano llega a Britania para inspeccionar la construcción de su gran muro, la guerra estalla súbitamente. Ferox es el único que puede salvar al emperador, pero con su familia y su propia vida en peligro, primero debe decidir de qué lado está.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Wall
Primera edición: octubre de 2023
Copyright © Adrian Goldsworthy, 2023
© de la traducción: Olalla García, 2023
© de esta edición: 2023, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-19301-66-6
BIC: FV
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®
Fotografías: Ivan Smenovych/Kiev.Victor/Shutterstock y Lesnievski/depositphotos.com
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Acto I
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Acto II
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
Acto III
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
Epílogo
Nota histórica
Contenido especial
Para todos los eruditos del Muro de Adriano, pasados, presentes y futuros.
Que nos sigan fascinando, iluminando y confundiendo en su intento de comprender este monumento único.
Acto I
Prólogo
Antioquía del Orontes, en casa del legatus Augusti de Siria
Decimoséptimo día antes de las calendas de septiembre, durante el consulado de Quinto Aquilio Niger y Mario Rebilio Aproniano
16 de agosto del año 117 d. C.
Adriano suspiró mientras volvía a revisar la carta interceptada. Su autor era un individuo bastante decente y bueno en su trabajo, pero demasiado ingenuo. Los libertos solían ser perspicaces, pero Fedimo, el chambelán imperial, escribía con una indiscreción fuera de lugar en un hombre tan puntilloso para con sus deberes. Era como si creyera que nadie podía escuchar a escondidas las palabras de una página, a diferencia de lo que ocurría con una conversación a viva voz.
«Me preocupa la salud del princeps, nuestro señor Trajano, el mejor de los amos, que me ha tratado con tanta justicia y que me concedió la libertad hace muchos años. Sus reglas son estrictas y precisas, sus estándares, altos, como nosotros, los que servimos en su familia sabemos muy bien. Sin embargo, si eres diligente y sigues esas mismas reglas, él siempre es amable. Pocas casas han sido tan felices como la nuestra, tanto si estábamos en Roma, en el campo o en la guerra.
El princeps ya no es joven, cierto, pero los que lo hemos visto en estos últimos años en los montes de Armenia y los desiertos de Asiria no podíamos dejar de maravillarnos ante el vigor de un hombre de sesenta y dos años, que marchaba con tanta firmeza y cabalgaba tan lejos como cualquier soldado del ejército».
Eso era cierto. Cuantos más años cumplía Trajano, más sentía la necesidad de demostrar su vigor a todos —y más que a nadie, a sí mismo—.
«El señor Trajano siempre es más feliz cuando está con su ejército en campaña, cubierto de sudor, con el cabello canoso y el rostro llenos de polvo o empapados de lluvia. Sus sirvientes personales menean la cabeza al calcular la cantidad de trabajo que necesitarán para que vuelva a estar decente. Pero para la hora de la cena vuelve a presentarse inmaculado, con túnica y manto, o, a veces, incluso con toga, y con los zapatos impecables. Y, a la mañana siguiente, está listo antes del amanecer, con la armadura reluciente y las botas y las piezas de cuero lustrosas».
Trajano había disfrutado de todo eso, siempre había querido mostrarse como el típico militar huraño. La lucha y la victoria ejercían sobre él una atracción aún mayor que la del vino, y eso que siempre había sido un bebedor empedernido.
«Solo en estos últimos tiempos su apetito ha disminuido, como sé muy bien, puesto que es tarea mía supervisar cada comida. Él, sus oficiales y los comites solían comer en abundancia, con grandes cantidades de carne, todo servido y elegido con cierto estilo y discernimiento, aunque sea yo quien lo diga. Todo era del mejor gusto, ya que no puedo resistirme a hacer este juego de palabras…».
No, no puedes, ¿verdad?, pensó Adriano.
«… sin rebajarse nunca a la vulgaridad de tantos hombres ricos, incluso entre los senadores, que creen que algo tiene mérito simplemente por ser raro, caro o lujoso. Eran comidas buenas y decentes, para el mejor y más decente de los emperadores. Eso es exactamente lo que el Señor Trajano exigía y recibía. Comía bien, aunque a menudo los platos se quedaban fríos porque le encantaba hablar y reír. Tengo prohibido preparar raciones extra, de esas que, en las mesas elegantes, se van cocinando en distintos momentos, de modo que, cuando la conversación comienza a decaer, se pueda ordenar que los esclavos sustituyan fácilmente los platos fríos con los recién preparados».
Adriano podía oír la voz de su primo, como si Trajano estuviera en esa misma habitación. «Dejemos ese tipo de cosas para los de la ralea de Marco Antonio y su furcia».
Leyó por encima las siguientes líneas, en las que Fedimo se extendía tratando sobre las comidas y su preparación, y lo que era apropiado para un princeps y sus invitados. Los esclavos y libertos solían tener puntos de vista muy rígidos sobre tales cosas. La mayoría de los hombres creen sinceramente que las preocupaciones de su día a día son de la mayor importancia para el resto del mundo. Después de más de una página al respecto, el chambelán expresaba una leve desaprobación por la embriaguez que acompañaba muchas de las comidas a la mesa del emperador.
«Esto es por influencia del emperador, porque bebe lo mismo o más que todos los demás, sin perder nunca del todo el control. Sus asistentes dicen que llevarlo a la cama siempre era fácil, y que se despertaba sin necesidad de que fueran a llamarlo. Es uno de los borrachos mejor educados y más ordenados de los que se tiene noticia».
Adriano resopló, divertido. Trajano estaría complacido con ese comentario mientras se hiciera en privado, pero no querría que se propagara más allá de su círculo. Resultaba muy fácil olvidar que los esclavos y libertos conocían mejor a su amo o a su ama que ninguna otra persona. También los juzgaban, generalmente con perspicacia, aunque desde un punto de vista muy particular. Un hombre sabio consideraría eso como una advertencia, y recordaría no ser demasiado espontáneo en sus actos o sus palabras.
«Ahora bebe menos, y solo después de que yo haya probado su copa, en parte, porque sospecha y, en parte, por motivos de salud. El cambio en sus hábitos alimenticios es aún mayor. El princeps solía comer bien, tanto si la comida estaba caliente o fría como una piedra, pero ahora picotea los platos, y sufre con demasiada frecuencia de dolores de estómago o flojedad intestinal. Los viajes duros y las luchas en tierras hostiles no son cosas que ayuden a engordar. Tal vez no lo creas, ¡pero hasta yo estoy indudablemente delgado! El señor Trajano se ha ido quedando demacrado en los últimos años, por lo que aparenta más edad de la que tiene, incluso con todo su vigor. Desde que se puso enfermo, el mes pasado, se está consumiendo, y sus miembros, que antes eran musculosos, ahora parecen delgados como palos. Lucha para mover, aunque sea mínimamente, el brazo izquierdo, mientras que la pierna está rígida, lo que le hace cojear.
El señor Trajano cree que lo están envenenando, y yo considero el mayor cumplido de mi vida que todavía confíe en mí —y solo en mí— para probar su vino y su comida».
Bueno, eso era suficiente como para asegurarse de que nadie más llegara a leer nunca aquella carta. Había rumores —siempre los había—, pero a Fedimo, cuya opinión no importaría en otras circunstancias, no se le podía permitir expresar tales preocupaciones.
«No sé si esto es cierto o no, pero conozco a mi amo, a mi patrón, y sé que es un hombre valiente que se ha enfrentado a la muerte muchas veces sin pestañear».
Nadie podría dudar de la valentía de Trajano. Dos años antes, en aquella misma ciudad, se había quedado atrapado tras el derrumbamiento de su casa, mientras la tierra temblaba y los edificios se desmoronaban. Se pasó horas en una caverna formada por los escombros, dando ánimos a los esclavos sepultados con él, hasta que el equipo de rescate logró sacarlos.
Un año antes, casi se había ahogado cuando su barco naufragó en el Tigris. Otros perecieron, mientras que él nadó con facilidad hasta la orilla. Algo muy parecido le había ocurrido a Alejandro Magno muchos siglos antes. Dicen que Trajano mostró más emoción cuando llegaron a Cárace, en la desembocadura del gran río, y vio cómo un barco zarpaba para emprender su largo viaje hasta la India. Algunos comentaban que lloró porque era demasiado viejo para hacer lo mismo que Alejandro, que condujo a sus ejércitos hasta aquellas tierras. Adriano lo dudaba, porque el princeps siempre había sabido dominar sus emociones en público y no era tan débil como para derramar lágrimas. Probablemente ese anhelo sí resultaba real, pero, como muchos otros impulsos, era algo que su primo mantendría bajo control.
Todo eso había ocurrido antes de que la guerra se recrudeciera. Trajano había creado nuevas provincias en los territorios arrebatados a los partos y a sus aliados. De repente, estallaron revueltas simultáneas en muchos lugares diferentes. Tal vez fuera casualidad, tal vez no, porque había muchos judíos influyentes en Babilonia, pero la población judía de Egipto, Cirenaica y más allá también se lanzó a una guerra salvaje, masacrando a sus vecinos y derrotando a las diezmadas guarniciones romanas.
Después de meses de victorias, Trajano tuvo que enfrentarse a una amenaza tras otra. Sus ejércitos estaban cansados y diseminados por las tierras recién conquistadas. Los sorprendieron, y no pudieron mostrarse fuertes en todos los frentes a la vez. Hubo derrotas y varios desastres absolutos. Fedimo notó el cambio.
«… cuando la guerra se recrudeció y estallaron rebeliones en muchas de las provincias recién conquistadas, el estado de ánimo de mi señor Trajano se volvió sombrío y los años empezaron a pesarle.
No debería haber dudado de él. Una mañana, el princeps se despertó y fue como si sus hombros se hubieran liberado del peso de varias décadas. Había encontrado el camino a seguir, y despachó órdenes mientras se ponía personalmente a la cabeza de una columna del ejército. A partir de entonces, todas las noticias traían ecos de victorias. Proclamó un nuevo rey de reyes en la ciudad real de Ctesifonte, poniendo a uno de sus hombres como gobernante del gran Imperio parto. Lusio Quieto, ese africano que parece envejecer casi tan bien como el señor Trajano, emprendió la marcha y fue conquistando una ciudad tras otra. Después de que amedrentara a los rebeldes, lo enviaron a Judea, donde impidió que los lugareños se unieran a sus hermanos en rebelión».
Lusio Quieto era un hombre extraordinariamente capaz, y uno de los mejores comandantes vivos. De príncipe de Mauritania, había ascendido por puro talento hasta el Senado y, ahora, hasta el consulado. Su carrera había sido una larga sucesión de empresas difíciles, de las que siempre había salido triunfante. Muchos senadores lo envidiaban, pero a aquellos que llegaban a conocerlo solía gustarles. Tenía encanto.
«Fueron tiempos duros. Y lo peor de todo llegó cuando el emperador nos condujo hasta Hatra, esa ciudad fuertemente amurallada en medio de un páramo estéril e infestado de moscas. Pasamos meses cociéndonos durante el día, congelándonos por la noche e intentando, en vano, espantar las moscas para alejarlas de nuestra comida. El señor Trajano casi muere mientras cabalgaba para inspeccionar la brecha que habíamos abierto en la muralla de la ciudad. Llevaba un sencillo uniforme de soldado, pero sin casco, y su cabello canoso debió de llamar la atención incluso a esa distancia. Un proyectil pasó a pocos dedos de su hombro y mató al hombre que cabalgaba detrás de él».
Trajano era afortunado, como las estrellas siempre habían evidenciado ante cualquiera con el ingenio y la sabiduría necesarios para entenderlas. Sin embargo, fracasó en Hatra y tuvo que abandonar el asedio. En los restantes territorios de sus nuevas provincias, el dominio era precario, en el mejor de los casos. Sencillamente, no había bastantes soldados para mantener el control en todas partes, ni tiempo suficiente para convencer a los líderes locales de que lo más sensato era aceptar el poder romano. Tal vez, con el tiempo, eso cambiaría, pero Trajano no llegaría a saberlo.
«Temo por el señor Trajano. Se está consumiendo ante nuestros ojos. No es que tenga que preocuparme por mí mismo, porque la generosidad de mi amo me asegura una casa y medios más que suficientes para pasar el resto de mi vida con considerable comodidad. Temo por él, porque es un buen hombre y el mejor de los emperadores, y quién sabe lo que pasará si él ya no está aquí para liderar la res publica».
Bueno, ahora lo averiguarían, porque Trajano estaba muerto. Adriano sabía que era cierto. Pero, aun así, después de tantos años de espera e incertidumbre, una parte de él luchaba por aceptar que su primo ya no estaba allí. Pese a sus muchas virtudes, Trajano no era un hombre que planeara las cosas con gran antelación. Esa era una de las razones por las que sus guerras en oriente habían llegado a tan mal resultado. Incluso en estos últimos años, mientras su salud empezaba a flaquear, había fingido que todo iba bien y había jugado a ser ese gran comandante que no moriría, o que no podía morir. Por eso no había hecho preparativos para el futuro, y, en ese sentido, había faltado a su deber para con Roma y el Imperio. Para un hombre sin hijos —y que, de hecho, nunca había mostrado el mínimo interés en tenerlos— aquello era una irresponsabilidad.
Roma necesitaba a un princeps. Durante unas pocas horas, tras el asesinato de Calígula, el Senado había acariciado la idea de prescindir de uno y encargarse de guiar al estado, antes de darse cuenta de que eso era vivir en un pasado lejano. En lugar de eso, se pusieron a discutir a cuál de ellos deberían proclamar nuevo princeps, solo para descubrir que la guardia pretoriana ya había nombrado al tío del difunto emperador. Seiscientos ancianos no podían esperar oponerse a miles de soldados bien equipados, incluso suponiendo que los seiscientos lograran ponerse de acuerdo en algo durante más de unos instantes. Así que el Senado aceptó la elección de la guardia y Claudio se convirtió en gobernante del mundo.
En más de una ocasión, Trajano había insinuado que el Senado tendría que elegir a su sucesor llegado el momento, quizás escogiéndolo de una lista que les daría cuando estuviera redactada. Había mencionado algunos nombres, lo que resultaba desafortunado, pero no había hecho nada más. Existían procedimientos bien establecidos para nombrar un heredero, tal y como había hecho Nerva, con gran rapidez, cuando eligió a Trajano como sucesor.
Todos esperaban que un princeps sin hijos buscara un candidato entre sus parientes más cercanos. Eso era lo que se consideraba natural entre los romanos, los griegos y todas las razas que no fingían carecer de una familia imperial.
Adriano era primo de Trajano, de una generación más joven, por lo que su edad resultaba adecuada, y no había otro pariente más próximo. Con tan solo dieciocho años, siendo tribuno, Adriano había hecho un duro viaje para agasajar a Trajano, transmitiéndole la noticia de que Nerva lo había adoptado. A partir de entonces, Trajano le había confiado toda una sucesión de cargos en la ciudad y en el ejército. Hacía un par de años, tras un breve período como legado de Siria en funciones, el emperador lo había vuelto a poner a cargo de la provincia, esta vez, como gobernador debidamente designado. También le había otorgado el raro honor de alzarse con un segundo consulado. Adriano releyó las palabras de la carta.
«… y quién sabe lo que pasará si él ya no está aquí para liderar la res publica».
Sí. ¿Quién sabía?
A Trajano nunca le había gustado mucho Adriano. Tal vez esa hubiera sido la causa —además de la negativa del anciano a aceptar que toda vida tiene su inevitable final— de que no llegara a reconocerlo como sucesor. Eso significaba que ahora todo resultaría más difícil de lo necesario, y eso no era algo bueno para el Imperio.
Trajano estaba muerto. Había caído enfermo en Cilicia, en su viaje de regreso a Roma. Al fin y al cabo, no importaba que hubiese acabado con él un veneno o, simplemente, la fragilidad natural, siempre y cuando las pruebas de lo ocurrido no se divulgaran.
Antes de morir, el emperador había anunciado que estaba en proceso de adoptar a Adriano como hijo. Eso era todo cuanto se necesitaba, el reconocimiento de que su pariente varón más cercano sería su heredero. Plotina, la esposa de Trajano —ahora, su viuda—, había convencido a su marido para que diera ese último paso en sus horas finales. A ella siempre le había gustado Adriano, y él había cultivado esa amistad; sobre todo, durante los largos meses pasados en Antioquía, donde ella permanecía, esperando que el emperador volviese a casa de la guerra.
Adriano confiaba en la discreción de Plotina. Si había sido necesario usar veneno para acelerar lo inevitable, la operación se habría llevado a cabo con cuidado, incluso con amabilidad, y nada llegaría a descubrirse. Lo mismo se aplicaba en el caso de su elección como heredero: ya fuese que Trajano se hubiese tragado su desagrado y hubiese pronunciado —o escrito— su nombre, o que Plotina lo hubiese arreglado para imitar su voz y su caligrafía. Los hombres podían hablar, pero no probar nada.
Había mucho que hacer, y rápido. Muchas cosas ya estaban arregladas, o se llevarían a cabo ahora que Adriano había dado las órdenes pertinentes. Los dos prefectos, comandantes conjuntos de la guardia pretoriana, sabían lo ocurrido y le habían jurado lealtad. Y también casi todos los gobernadores provinciales más cercanos, y bastantes de los que estaban más alejados. En cuanto se comunicara la muerte de Trajano, su ascensión al cielo, como todo buen emperador, y la elección de Adriano como su sucesor, tanto los pretorianos como los demás soldados recibirían también la noticia de que su nuevo princeps estaba a punto de concederles una generosa retribución.
Era necesario tomar algunas precauciones. La orden no llegaría a Jerusalén antes de un día o dos. Pero, cuando llegase, unos oficiales de confianza arrestarían a Lusio Quieto y lo destituirían como legado provincial. Su mandato simplemente terminaría antes de lo habitual. Ojalá aquel hombre tuviera el sentido común de aceptar una jubilación cómoda. También se destituiría a otros individuos, de carácter impredecible y peligrosamente capaces. De nuevo, Adriano esperaba que eso fuera suficiente. A otros senadores no tenía por qué gustarles, mientras tuvieran el sentido común de aceptarlo.
Aunque resultaría necesario que hubiera algunas muertes. Era lamentable, pero inevitable, pues siempre había hombres demasiado ambiciosos, o demasiado estúpidos, o ambas cosas.
Ya se había producido un fallecimiento. Fedimo había caído gravemente enfermo y había muerto unos pocos días después que su amo. Era una lástima, porque había sido un chambelán bueno y leal y, antes de eso, un esclavo fiel. Pero era preferible que no hablara. Aquella carta daba prueba de su falta de discreción.
Adriano suspiró y sujetó el papiro sobre la llama de la lámpara hasta prenderle fuego. Lo agitó para avivar las llamas, sintiendo el calor en los dedos. Luego lo dejó caer en el cubo de bronce que ya tenía las cenizas de otros documentos demasiado delicados como para permitir que sobrevivieran.
El hecho de que Trajano no hubiera preparado su sucesión significaba que todo se haría de forma menos limpia y que los ánimos estarían mucho más agitados de lo debido. Adriano sabía que su destino era gobernar, pero no se hacía ilusiones sobre la labor que tenía por delante. Implicaba un trabajo incesante, en gran parte fatigoso, y asumir la responsabilidad de hacer lo mejor para la res publica. Sonrió al pensar en cómo el antiguo esclavo había usado esa vieja expresión, tan romana, en su carta. Sin embargo, ese era uno de los mayores secretos de Roma, apoderarse de gran parte del mundo y convencer a todos de que eran romanos.
El Imperio traía consigo orden, paz y prosperidad. Todo eso requería estabilidad y un liderazgo firme y consistente. Adriano suspiró de nuevo, no por el liberto muerto, sino porque la tarea le proporcionaba tanto gozo como temor. Había tanto que hacer…
Una tos interrumpió sus pensamientos. Uno de sus esclavos estaba en la entrada.
—Sosio, mi señor —anunció.
Conocía a su amo lo bastante bien como para no añadir que le habían ordenado traer al susodicho en cuanto llegara. Adriano tampoco demostró ninguna sorpresa. Se limitó a asentir.
—¿Está hecho? —preguntó, una vez que el esclavo se marchó, y Sosio, calvo y fornido, entró en la habitación.
Aquel hombre había sido cocinero en la casa de su esposa —uno de los pocos beneficios prácticos que el matrimonio le había proporcionado—, hasta que un incidente había permitido que el liberto revelara todo su potencial. Con el tiempo, se había convertido en el más eficaz, inteligente y despiadado de los agentes a sus órdenes.
—Sí, mi señor.
—¿Alguna complicación?
—Ninguna, mi señor.
—Bien. —Un emperador necesitaba ser fuerte y, a veces, despiadado. Eso significaba hacer uso de hombres aún más despiadados—. Ahora tengo un trabajo para ti en el lejano norte.
Cerca de la calzada entre Magnis y Vindolanda, en el norte de Britania
Cinco días después
Era su última oportunidad. Y lo sabía.
Esa no era razón suficiente para ser descuidados. Se movían despacio a través de la noche, deteniéndose a menudo, y durante las últimas millas habían pasado largo rato tumbados, en completo silencio, escuchando y observando. Habían estado mucho más tiempo quietos que en movimiento.
La gente no solía entender lo lejos que viajaban los sonidos en una noche tranquila como aquella. Por lo menos, no había viento, porque, mientras un vendaval fuerte puede esconder muchas cosas, un viento irregular y racheado hacía difícil saber si un ruido se amortiguaría o recorrería una larga distancia. Podrían delatarse sin darse cuenta, o toparse de bruces con alguien más que tuviera sus razones para estar al raso. Podría tratarse de otros cazadores, o, con mayor probabilidad, de simples vagabundos. Tampoco tenía ganas de matar sin una buena razón, pero, llegado el caso, todos tendrían que morir, rápida y silenciosamente, y era difícil asegurarse de que sería así si se producía un encuentro repentino.
La ruta era fácil de encontrar. Él mismo la había recorrido varias veces, incluso durante las cortas noches de principios de verano, porque quería dejar lo menos posible en manos del azar.
—No salimos a luchar —solía decir el Señor de las Colinas—. Salimos a matar.
Esas eran las costumbres guerreras de su pueblo, los siluros, las costumbres en las que él y todos los demás se habían criado siendo niños. Las costumbres que había hecho todo lo posible por enseñar a sus guerreros, solo uno de los cuales provenía de su propia tribu. Había dejado a ese hombre con los caballos, para asegurarse de que se siguieran sus instrucciones.
Después de una larga espera, tan silenciosa que un búho cazador pasó al alcance de la mano sin prestarles atención, se puso en cuclillas, esperó un poco más y luego golpeó el suelo con el asta de su jabalina, lo suficiente como para hacer un ligero ruido. Los demás se levantaron ante aquella señal y lo siguieron. Casi habían llegado.
La primera noche todo había ido bien, por lo que llegaron al sitio acordado con tiempo de sobra y preparados para lo que les esperaba. Estaba satisfecho de sus hombres, satisfecho por cómo se habían escondido, tal y como él les había enseñado, y aún más satisfecho por la paciencia con la que habían esperado, sin que ninguno de ellos pronunciara una palabra.
Esa noche, igual que la jornada anterior, había estado nublada. Hasta que, mientras ellos permanecían a la espera, las nubes se abrieron para mostrar un brillante campo de estrellas. También había un par de estrellas ardientes que resplandecían en los cielos. Aquel no era un buen augurio, especialmente para los selgovae, y llevaba consigo a dos de esa tribu. Golpeó el suelo con el asta de su lanza y se levantó. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Se pusieron en marcha y regresaron al campamento sin que ninguno pronunciara una palabra. Una vez allí, ella les dijo que habían hecho lo correcto, y nadie dudó de su poder.
En la segunda noche, tras un día de lluvia torrencial, el río era mucho más profundo y fluía más rápido de lo habitual. Tal vez podrían haber cruzado sin incidentes, pero era un riesgo innecesario, por lo que regresaron temprano a su campamento del bosque, y ella les dijo que habían hecho bien.
La tercera noche siguió a una jornada de sol abrasador, y el río era fácil de vadear. Avanzaron muy deprisa, hasta que casi habían llegado. Entonces, un perro ladró, mientras pasaban a tiro de flecha de la media docena de casas de una granja familiar. Quizás el animal los había olido, o quizás se tratase de otra cosa. Un segundo perro se unió a los ladridos, mucho más lejos. Pasó bastante tiempo antes de que unas voces enojadas consiguieran que se callase uno, y, luego, el otro. Para entonces, hacía rato que ellos se habían marchado, de vuelta por donde habían venido, hasta que llegaron a una hondonada y se tumbaron a esperar. Los habitantes de las granjas podían mostrarse cautelosos y vigilantes, incluso lo bastante audaces como para sacar a los perros y buscar a los ladrones en la oscuridad. Probablemente no lo harían, y simplemente volverían a dormirse, si es que podían, mientras murmuraban maldiciones contra sus perros. Los labradores solían ser perezosos y se convencían rápidamente de que estaban a salvo. Mucha gente vivía y trabajaba la tierra en aquella zona, lo que significaba que por entonces casi nunca se veía un oso, y rara vez un lobo.
Era posible que los ladridos hubieran llegado hasta el centinela de la torre, o incluso al propio puesto de avanzada. Nunca se sabe. Él había servido en el ejército, y estaba seguro de que la mayoría de los hombres, en un lugar tranquilo como aquel, prestaría poca atención a esos ruidos, mientras contaban los momentos hasta que llegara su relevo. Aun así, siempre cabía la posibilidad de que uno de ellos fuera un buen soldado, o, simplemente, uno joven y aún entusiasta, recién llegado a aquel puesto.
Regresaron, y ella les aseguró que su magia los había protegido de todo mal.
Durante la cuarta noche ningún perro ladró. Volvieron a esconderse y a esperar. Entonces uno, el más joven de todos, uno de los novantae, se agachó y se bajó los pantalones para orinar. El chorro parecía no acabar nunca, salpicando pendiente abajo, y aunque el muchacho lo hizo lo mejor que pudo y no lanzó más que un levísimo suspiro de alivio, seguro que incluso el guardia más soñoliento lo había oído. El vigía de la torre estaba más cerca de ellos que el perro de la granja de la noche anterior.
Se marcharon y regresaron al campamento. Esta vez, ella dijo que iba a lanzar un hechizo sobre la vejiga del muchacho. Todos se rieron y se quedaron contentos. Todavía tenían fe en ella y, tal vez, también en él, pero podría ser que no siguiera siendo así si volvían a fallar. Esta vez, él sentía la necesidad de triunfar a toda costa, y luchó contra ese impulso. Las lecciones de su infancia lo ayudaban, porque la imprudencia no formaba parte de las costumbres de su pueblo. Ella lo ayudó aún más, sin palabras, pues, cuando lo tocó con la mano, él sintió crecer su fuerza y su poder.
Estaba listo para regresar, si eso era lo correcto. Las grandes incursiones se llevarían a cabo la noche siguiente y agitarían a los romanos como nada lo había hecho desde hacía años. Por eso tenían que atacar primero, antes de que los soldados se pusieran realmente en guardia. Más que eso, aquellos hombres necesitaban saber lo que habían hecho.
Aun así, avanzaron con cautela, despacio, y él no corrió más riesgos que en las noches anteriores. No hubo necesidad, ya que todo fue bien, y, dos horas antes del amanecer, estaban en el barranco. A la luz del alba podrían ver el gastado camino a través de la hierba por el que los soldados pasaban cada día, marcando con más claridad la pista utilizada por generaciones de ganaderos que llevaban a sus animales hasta el agua. La tierra solía estar blanda, incluso fangosa, aun a finales del verano.
Descendiendo por el río, a una milla y cuarto de distancia según los cálculos romanos, se encontraba el puesto de avanzada, lo que llamaban un burgus. Contaba con murallas y torres de piedra, y en el interior había edificios altos, pero solo tenía una décima parte del tamaño de las guarniciones de madera que salpicaban el recorrido de aquella vía. Y estas, a su vez, no tenían más que una décima parte del tamaño de las grandes bases legionarias que él había visto. El Imperio romano era enorme y fuerte, pero no tan fuerte como les gustaba pregonar a los romanos. Aquí, en el norte de Britania, era débil. Hacía apenas una década el ejército mantenía bases a varios días de marcha hacia el norte. Y, hacía treinta años, había incluso más tropas, mucho más al norte. Todos se habían ido, y tal vez podrían conseguir que estos de aquí también se marcharan, llegado el momento.
Los romanos tenían su vía y sus bases a lo largo de ella. Había media docena de las grandes y un par de pequeños puestos de avanzada como este. Pocos de ellos mantenían una guarnición completa. El ejército de toda la provincia había ido reduciendo su tamaño a medida que enviaban a los soldados a luchar en guerras lejanas. Pocos habían regresado y, por lo que decían los hombres, muchos nunca regresarían, porque sus cadáveres se estaban pudriendo bajo el sol del desierto. El gobernador de Britania estaba débil y agonizaba, igual que el emperador. Él había oído estas cosas, y ella entendía. Ya casi había llegado el momento, así que debían comenzar el trabajo. Ese era su cometido.
El sol salió, aunque pasaría un tiempo antes de que iluminara aquel estrecho barranco. Sus guerreros lo habían hecho bien. Siete estaban entre los brezos. Otros dos, además de él, tumbados en huecos superficiales, ocultos bajo capas cubiertas de césped y hierbas. Solo podría detectarlos alguien que estuviera buscando de verdad y que conociera las señales. Estaba satisfecho, y él mismo se había encargado de completar su cobertura. Palpó para asegurarse de que la lanza estaba lista, a su lado. Luego, esperaron.
Oyeron a los soldados mucho antes de poder verlos. Era una buena señal, porque sugería que los hombres estaban relajados. La torre se encontraba más o menos a media milla, en lo alto de la cresta que había al noroeste. Todas las mañanas, justo después del amanecer, ocho hombres iniciaban la marcha desde el burgus para hacer el cambio de guardia. Solían tomárselo con calma, así que tardaban un tiempo. Realizaban la mayoría del trayecto al descubierto, claramente visibles para el aburrido centinela apostado sobre la puerta de entrada del puesto de avanzada y para el que estaba de guardia en la torre, que esperaba con más impaciencia. El camino descendía solo en unos pocos tramos, los únicos puntos en los que, durante un breve tiempo, los hombres no estaban a la vista. El más largo de esos tramos era el que atravesaba aquel barranco, e, incluso entonces, quedaban ocultos solo unos pocos momentos.
Él había pasado mucho tiempo observándolos antes, durante el verano. Ocurría lo mismo todos los días, a la misma hora, siguiendo la misma ruta. Los soldados eran vagos y se sentían a salvo.
El primer hombre apareció en su campo de visión mientras él vigilaba oculto entre la hierba alta, seguido de cerca por otros dos. Luego venía el resto. Cinco de ellos llevaban cota de malla y otro, una armadura de escamas, por lo que dedujo que se trataba de tropas auxiliares. Dos hombres, con las corazas segmentadas que tan solo usaban los legionarios, avanzaban a pocos pasos de distancia, en la retaguardia. Todos llevaban los escudos mirando hacia él, rectangulares en el caso de los legionarios y ovalados en el de los auxiliares, pero las decoraciones se encontraban bajo la cubierta de cuero diseñada para protegerlos de la intemperie. De no ser así, no le cabía duda de que exhibirían toda una gama de diseños y colores diferentes, porque las guarniciones de los puestos de avanzada como este solían formarse con individuos apartados de sus unidades. Por lo común, porque las unidades no querían tenerlos cerca.
—¡Vamos, moveos! —gritó a los demás el hombre que iba en cabeza. En un destacamento pequeño como ese, lo más probable era que no tuviera rango y que simplemente lo hubieran designado para liderar el grupo.
—¡Oíd lo que dice el pequeño césar! —exclamó uno de los hombres.
—Sí, señor, no, señor, ¿puedo limpiarle el culo, señor? —dijo otro.
—Muy bien, muy bien —dijo el líder—. Pero cuanto antes lleguemos, antes podremos preparar el estofado.
Siguieron adelante, murmurando y quejándose, como solían hacer los soldados. Aquello le traía muchos recuerdos.
Luego desaparecieron y se permitió sentir un momento de satisfacción. Ocho hombres habían pasado junto a sus guerreros y no habían notado nada. Solo necesitaban esperar un poco más. Pensó en comentar algo, en decirles a sus muchachos que lo estaban haciendo bien, pero decidió no hacerlo. Ellos estaban por encima de esas cosas.
Pasó una eternidad antes de que los hombres relevados de su turno en la torre pasaran por allí. Llegó a preguntarse si, justo en ese día, habrían decidido tomar una ruta diferente. De repente, aparecieron por el sendero, sin hablar, la mayoría de ellos con la cabeza gacha. Estaban cansados y prestaban incluso menos atención que los otros. Eso era lo que él quería.
Se echó la capa hacia atrás —el secreto consistía en no llevar demasiadas cosas encima, para poder apartarla sin problemas—. Mientras se incorporaba, preparó la lanza. Al oírlo, los demás se levantaron. El soldado que iba en cabeza se quedó boquiabierto cuando aquellos hombres parecieron surgir de las entrañas de la tierra.
Él sopesó la lanza, se estabilizó para apuntar y la lanzó. Los soldados estaban a solo unos pasos de distancia. Sus guerreros habían aparecido por el flanco derecho del enemigo, en el que no llevaban escudo. Arrojó con fuerza la lanza. A aquella distancia perforó con facilidad los anillos de la cota de malla y atravesó las costillas de su adversario. El romano jadeó mientras caía.
Les había dicho a dos de sus guerreros que esperaran hasta que ver cuántos soldados quedaban en pie antes de lanzar sus jabalinas, pero, en la emoción del momento, mientras las lanzas silbaban por el aire, solo uno recordó las órdenes. Cayeron otros dos hombres, además del suyo, tres más se quedaron tambaleándose, y a uno de los restantes enseguida le impactó en plena cara la jabalina lanzada por el muchacho que había fastidiado las cosas al ponerse a orinar la noche anterior.
Solo quedaba un adversario, que, aterrorizado, soltó la lanza y el escudo, dio media vuelta y se echó a correr por donde había venido. Dos guerreros se levantaron y le bloquearon el camino. Gritar no lo habría salvado, pero podría haber revelado lo que estaba sucediendo. En lugar de eso, se arrodilló y suplicó clemencia en un idioma que no era latín. Se necesitaron tres tajos para matarlo, y más para rematar a los demás heridos. Hubo gruñidos de esfuerzo y gemidos de dolor, pero ningún ruido que pudiera llegar hasta la torre.
Todos los romanos estaban muertos, ninguno de los guerreros había resultado herido, y, aunque estaban emocionados, con los ojos desorbitados, ninguno fue tan estúpido como para lanzar un grito de triunfo.
Él asintió para manifestar su aprobación, dio unas palmaditas en la espalda al más joven de sus muchachos y sacó su espada. Tenían un trabajo que hacer y lo mejor era hacerlo rápido. Luego se irían, caminando a plena vista hasta pasar sobre una cima cercana. Los romanos los verían, si es que no estaban dormidos. A estas alturas era posible que los que estaban de servicio en el puesto de avanzada estuvieran empezando a preguntarse dónde estaban los hombres que volvían de la torre. Daba igual. Para cuando alguien comenzara a atar cabos, tuviera tiempo de ensillar unos caballos y sacar a los soldados del puesto avanzado, él y sus hombres habrían desaparecido haría mucho tiempo. Los granjeros los verían y hablarían, pero en menos de una hora llegarían al bosque. Y no lo asustaba la idea de deshacerse de cualquiera que intentara seguirlos.
Quería que los vieran, para que los soldados y los campesinos supieran lo que él y sus hombres habían hecho. Se permitió sonreír. Luego, descargó la espada sobre el cuello de uno de los cadáveres.
I
En la frontera entre los carvetos y los lopocares, en el norte de Britania
Diez días antes de las calendas de septiembre
—Puede que a ella no le guste —dijo el hombre de rostro demacrado después de seguir a su amigo hasta la pequeña habitación de paredes de yeso sin pintar. Estaban en la casa principal, construida al estilo romano, con dos pisos, aunque la mayor parte del edificio era de adobe y barro, con tan solo unas pocas hiladas de piedra. Resultaba modesta para los estándares de las villas del sur, e incluso de algunas aquí en el norte. La estancia era pequeña y estaba escasamente amueblada, pero era allí donde su amigo había elegido dormir mientras estaba solo.
—He dicho —repitió, para enfatizar— que a ella no le gustará.
Su interlocutor no dio señales de escuchar, pero eso no era nada inusual. Estaba enfadado, aunque quizás solo aquellos que lo conocían bien se darían cuenta de hasta qué punto lo estaba. Aun así, incluso un desconocido palidecería ante la frialdad de esos ojos grises.
—La reina no querrá que hagas eso. —Esta vez, el primer hombre elevó el tono. Era el más alto de los dos, aunque no por mucho, y tenía las facciones esbeltas y las extremidades espigadas propias de su pueblo. Se llamaba Vindex. Su padre había sido jefe de los carvetos, la gente de los valles occidentales. Pero, como su madre era una sirvienta, todos sabían cuál era su origen, y sabían también que no era un tema que se pudiera mencionar.
—Ya sabes lo que dijo al respecto —continuó Vindex—: que nada de problemas hasta que el caso llegue a los tribunales.
Su acompañante se detuvo mientras alargaba la mano hacia la cota de malla extendida sobre la cama. Estaba limpia, tan bien pulida como lo permitían los pequeños anillos de hierro. Solo alguien que la mirara muy de cerca distinguiría que parte del metal tenía un tono ligeramente diferente, en las secciones que se habían reparado después de romperse. Había tres de aquellos parches. Uno de ellos era tan grande que quienquiera que estuviese usando la armadura debía de haber recibido una terrible herida en el costado.
—Eso es lo que dijo. Y tú y yo sabemos que esa muchacha habla en serio.
El otro hombre lanzó una rápida ojeada a su alrededor.
—Bueno, ya sabes a lo que me refiero —admitió Vindex—. Cuando ella lo dice, lo dice en serio. Como cuando te llama por tu verdadero nombre.
Hubo un atisbo de sonrisa, que enseguida desapareció, porque eso era la pura verdad. Si su esposa lo llamaba Ferox, él comprendía que algo pasaba y que probablemente estaba en apuros. Si lo llamaba Flavio Ferox, él sabía que estaba con el agua al cuello. Nunca se había dirigido a él por sus tres nombres. Tal vez se lo estuviera reservando para el día en que decidiera matarlo.
Vindex sintió que la furia fría de su amigo disminuía. Solo un poco, pero eso ya era algo.
—Es una reina, cierto, como su abuela —añadió, con una sonrisa.
Tenía un rostro alargado, y la piel estirada, tensa sobre los rasgos, lo que le daba un aspecto siniestro, una apariencia similar a la de una calavera. Sobre todo, ahora que tenía la piel bronceada, arrugada por años de arduo servicio en los lejanos confines del Imperio. La mueca se convirtió en una sonrisa. Cuando abría tanto la boca y enseñaba los dientes, era como estar viendo a un caballo lascivo surgido de alguna oscura leyenda.
—Sabes que tengo razón —agregó, con la esperanza de que aquello reforzara su argumento.
Muchos amigos habrían bromeado diciendo que aquello estaba predestinado a ocurrir, pero Ferox no dijo nada. Después de todo el tiempo que llevaban juntos, Vindex sabía que él tenía que hacer casi todo el esfuerzo para mantener una conversación con su amigo. Ferox pertenecía a los siluros, el pueblo lobo depredador del sudoeste, donde, a diferencia de los carvetos, criaban a sus hijos para apreciar el silencio y evitar hablar a menos que fuera esencial. También era romano, puesto que lo habían enviado al Imperio para educarse, y luego lo habían nombrado centurión. Durante treinta años, había marchado y luchado por Roma. Y durante los veinte últimos, Vindex había estado casi todo el tiempo a su lado.
Ferox vaciló. Luego lanzó un gruñido y recogió la espada envainada que estaba junto a la cota de malla.
Vindex asintió.
—Supongo que eso significa que iremos armados, pero no con armadura. Eso ya es algo, supongo.
Ferox asió la empuñadura de hueso del gladio, sacó la hoja un palmo y la observó. Apenas estaba lubricada, lo justo para que el movimiento resultara suave al extraerla con fuerza. Sabía aquello porque él —y solo él— limpiaba la hoja y la mantenía afilada. En la tenue luz de la habitación, el hierro parecía anodino, pero, aun así, él lo sentía lleno de vida. En los tiempos que corrían, se había impuesto un modelo de gladio corto, de punta gruesa. Este era viejo, más largo y con una terrible punta triangular diseñada para perforar la cota de malla. Los hombres de César llevaban espadas como aquella cuando conquistaron la Galia. Bueno, no del todo iguales, porque esta era especial, un arma tan perfectamente equilibrada que, incluso sosteniéndola así, ya transmitía una sensación de poder.
—De acuerdo, ya sé que no has matado a nadie desde hace un año, pero a ella no le va a hacer gracia que empieces ahora.
Ferox volvió a meter la hoja en la vaina y se colocó el cinto sobre el hombro.
—No he matado a nadie… que tú sepas —dijo, con un rostro tan inexpresivo como su voz.
Vindex se echó a reír.
—Vaya, conque ahora sí que hablamos, ¿eh? Bueno, eso ya es una mejora.
Tenía la sensación de que iba ganando en aquel enfrentamiento. Pero, a lo largo de los años, mucha gente había tenido esa misma impresión al enfrentarse a los siluros, y luego habían caído directamente en una emboscada. En ese caso, los más afortunados morían rápidamente; y los cautivos, despacio y con gran dolor.
Decidió que lo mejor era apelar a la máxima autoridad.
—Ya sabes lo que dijo la reina. Espera a que ella vuelva de Isurium, o a que nos llame para ir allí. Mientras tanto, no hagas nada. No podría habértelo dejado más claro.
—Según los romanos, aún no es una reina —señaló Ferox.
Su esposa, Claudia Enica, pertenecía a la casa real de los brigantes, la tribu más numerosa del norte de Britania. Hacía mucho, mucho tiempo que las autoridades le habían prometido reconocerla como reina, pero solo le daban una excusa tras otra, demorándose más y más.
—Los romanos pueden besarme el culo. Son unos bastardos, todos ellos.
Ferox, el ciudadano romano, asintió.
—Es la reina —continuó Vindex—. Es hija de reyes. Y más aún, nieta de la misma Cartimandua. Eso debería gustarles a los romanos. —Cartimandua había reinado cuando Claudio invadió Britania, se había aliado con los invasores y siempre se había mostrado leal—. Pero ¿a quién le importa lo que ellos piensen? Es mi reina, y todos los carvetos dicen lo mismo, igual que los clanes brigantes.
—No todos —señaló Ferox.
En la época de Cartimandua, los brigantes sufrieron el azote de una guerra civil, y las legiones tuvieron que rescatar a la reina. Diecisiete años antes, Claudia Enica había terminado librando una guerra contra su propio hermano, que se rebeló, alegando que él apoyaba al verdadero emperador por encima de un usurpador, cuando, en realidad, aspiraba a mucho más. Ella había vencido, y Ferox y Vindex habían perseguido y matado a su hermano. Algunos líderes brigantes nunca los perdonarían por eso, ni la apoyarían de verdad por haber ganado. Muchos otros esperaban y vigilaban, al ver que el emperador no la había confirmado como reina, preguntándose si habría alguna oportunidad para ellos.
Vindex se mostró desdeñoso.
—Unos mierdas, todos ellos. ¿A quién le importa lo que piensen? Y la muchacha se lo ha ganado. Tú lo sabes, todo el mundo lo sabe.
Aparte de permanecer leal a Roma en el momento de la rebelión, Claudia Enica había reclutado una partida de guerreros y los había guiado en persona para luchar contra los dacios, a favor de los romanos.
Ferox trató de explicarse, una vez más.
—A los romanos no les gustan las mujeres dirigentes. Y menos aún, las guerreras. Los pone nerviosos. —A veces a mí también me pone nervioso, añadió para sí mismo.
—Bueno, ahora ya no mata a nadie. —Vindex guiñó un ojo y añadió—: Al menos, cuando hay gente mirando.
Después de la cruenta lucha en Dacia, Claudia Enica no había querido volver a participar en ninguna otra batalla. Ferox sabía que ella todavía entrenaba, igual que lo había hecho a lo largo de los años. Pero era discreta, y siempre que tenía que tratar con la sociedad o las autoridades imperiales, se convertía en Claudia, la elegante dama romana, en lugar de en Enica, la dirigente de su tribu, rodeada de viejas tradiciones y de magia.
—Y esos cabrones, como Taximágulo, no hacen más que dar por culo a los romanos… o a cualquiera. Los únicos que lo apoyan lo hacen por obligación, porque, si no, los echará de sus granjas. Y lo mismo pasa con los demás. Aunque tampoco es que haya tantos.
—Aun así, uno menos sería una mejora —sugirió Ferox.
—Ya. Pero ella dijo que no. Y lo dijo en serio.
Ferox y Claudia se habían casado en la época de la rebelión, pero apenas habían estado juntos durante los años siguientes. Al principio fue por culpa de Ferox, porque no llevaba bien lo de ser consorte de una mujer importante. Habían discutido, y él había vuelto a beber, hasta que ella lo echó y él volvió al ejército. Luego llegaron aquellas preciosas semanas en Dacia, cuando se reconciliaron en medio de un asedio. Resultaba extraño que aquellos tiempos maravillosos se hubieran dado en medio de la traición y la inminencia de la derrota y de la muerte. Para protegerla del escándalo, él había vuelto a marcharse. Y le habían ido asignando una serie de destinos peligrosos, uno tras otro. Lo habían tratado oficialmente como a cualquier otro oficial, pero había sido el primo del emperador, Adriano, el que había movido los hilos, empleando a menudo a su agente, el liberto Sosio, para llevar a cabo sus maniobras más oscuras. Vindex había estado con Ferox casi todo ese tiempo. Habían tardado una década en liberarse y conseguir volver a casa. Adriano había prometido ayudar a Claudia a obtener el reconocimiento formal. Tal vez hubiera cumplido su palabra y lo hubiera intentado. O tal vez no. Tratándose de Adriano, nunca podía uno estar seguro de nada, pero al menos les había permitido regresar a casa. En el último año, Ferox había visto a Claudia más que nunca, y no habían tenido ni una sola pelea de verdad en todo ese tiempo. Hasta ese momento.
—Muy bien —dijo Ferox—. Solo será un pequeño paseo para hacer una visita a mi vecino, de noble a noble.
Durante la mayor parte del tiempo vivía allí, en esa pequeña villa perteneciente a una de las propiedades reales. Claudia declaró que se la había regalado, pero eso, en sí mismo, no significaba mucho. Los habitantes de las granjas y las aldeas aceptaban a Ferox porque ella les había dicho que lo hicieran, y con eso les bastaba. Él se dedicaba a haraganear, intentando no hacer ninguna tontería, y dejaba que las personas que sabían lo que hacían cuidasen a los animales y se ocupasen de los cultivos. Estaba intentando aprender todo lo posible de ellos.
—De vecino a vecino —comentó Vindex, dubitativo—. Recuerda que no estamos en una canción antigua, así que visitar a un vecino no significa quemar su casa.
Ferox lanzó un gruñido que podía significar cualquier cosa.
—Nos llevaremos a Litulo y Carnaco con nosotros —dijo—. Así quedará claro que vamos en plan amistoso.
Vindex no estaba tan seguro, pero pensó que aquello era lo mejor que podía esperarse. Litulo era viejo. Había perdido todos los dedos de la mano izquierda en una batalla, hacía años, pero todavía se pavoneaba como si fuese un guerrero. Carnaco era un hombretón gigantesco, con la paciencia, la fuerza y la astucia de un buey. No formaban una partida de guerra, solo la clase de escolta que cualquier noble debía llevar, incluso en un trayecto corto, ya que no era prudente ir solo. Taximágulo tenía a un montón hombres en su hacienda, pero probablemente no quisiera que lo consideraran causante de ningún problema. No hacía mucho, aquel individuo era solo un caudillo más de los lopocares, que no poseía más que un terreno pequeño y un prestigio aún menor. Sin embargo, con el tiempo había ido consiguiendo numerosas tierras y contratos para abastecer al ejército. Y, si su prestigio era aún escaso, su influencia no tanto. Muchos nobles de familias antiguas le debían favores o dinero. Taximágulo era ambicioso, y sus terrenos seguían creciendo, a medida que la gente se veía presionada a vincularse a él como arrendatarios o incluso a venderle sus campos. Comprar y vender tierras no formaba parte de las antiguas costumbres.
Taximágulo no era un buen vecino. Sus hombres intimidaban y robaban con impunidad. Un montón de reses y de ovejas sin marcar habían terminado formando parte de sus rebaños. Y también bastante ganado con marcas bien visibles. Incluso la gente desaparecía, especialmente los jóvenes, que, sin duda, ahora trabajaban para su nuevo amo, o habían sido vendidos como esclavos en lugares lejanos, para que no pudieran demostrar que eran personas libres.
Durante los últimos meses había habido muchas provocaciones. La ira de Ferox había ido creciendo, y este último incidente amenazaba con romper el dique y desatar la riada. Habían golpeado a un pastorcillo de una de sus granjas de forma tan brutal que quizás no sobreviviera, y era poco probable que pudiera volver a andar. Y todo porque algunos de los hombres de Taximágulo aseguraban que la docena de ovejas que el niño cuidaba pertenecían a su amo. El pastorcillo se defendió, y lanzó una piedra con su honda que aplastó el ojo de uno de los asaltantes, así que estos lo cogieron y lo golpearon. El hombre que había recibido la pedrada en el ojo y otro más se habían quedado atrás mientras el resto se llevaba las ovejas, y los aldeanos los habían atrapado, así que estaban seguros de quién era el responsable. No se habían mostrado amables con los asaltantes, pero Vindex, que pasaba por allí, se había llevado a los cautivos a la villa. Encadenaron y encerraron a ambos en uno de los almacenes que había junto a la casa principal. Ferox los necesitaba vivos para que actuaran como testigos, por lo que había dado órdenes estrictas de que no los mataran. Pero tampoco le preocupaba mucho que su gente expresara sus sentimientos hacia los cautivos, tal y como ya habían hecho los aldeanos, mientras aquellos pudieran andar y hablar cuando fuera necesario.
La culpa la tenía Taximágulo, y a Ferox probablemente no le faltaba razón al afirmar que matarlo haría que el mundo fuese un lugar mejor. Cincuenta años antes —y aun menos— lo normal habría sido lanzar un asalto a caballo y masacrar a aquel cabronazo y a sus hombres. El caudillo tenía amigos —probablemente no amigos personales, pero sí hombres más importantes que lo consideraban útil como aliado—, así que eso podría haber llevado a la guerra entre los clanes. Así era como se hacían las cosas antes. Pero ahora estaban bajo el gobierno de Roma y a los romanos no les gustaba demasiado eso de hacer incursiones y llevarse las cabezas de los enemigos. Les gustaba que todo el mundo fuera a la corte, para que los oradores entrenados pudieran lanzar calumnias e insultos feroces sin llegar a las manos y, al final, el juez y el jurado dictaminaran lo que les pareciera un veredicto apropiado. Si la sentencia no le resultaba conveniente, el perdedor podía llevar el caso al legado provincial, que tal vez se ocuparía de él cuando celebrara audiencia en una de las grandes ciudades. O tal vez no. Y, por lo que se rumoreaba, el actual gobernador estaba en tan mal estado de salud que no hacía prácticamente nada.
La reina y sus aliados estaban envueltos en una decena de pleitos contra los nobles que se oponían a ella y los aliados de estos. La mayoría se estaban juzgando en Isurium, la nueva ciudad que ella estaba promoviendo como el centro de los brigantes. Si su esposo —que procedía de otra tribu y era un hombre sombrío e inquietante, y un reconocido homicida— iba y descuartizaba a Taximágulo, nadie se sentiría demasiado molesto, pero los rivales de la reina mencionarían implacablemente ese crimen atroz en cualquier caso contra ella y sus aliados. Eso sería malo, y resultaría aún peor en un pleito que se presentara ante el legado. Ferox ya sabía todo aquello. Al fin y al cabo, era él quien se lo había explicado a Vindex.
—Nada de matar —dijo Vindex al rato—. ¿Estamos de acuerdo?
Ferox suspiró.
—Nadie sabría que hemos sido nosotros. El muy majadero suele salir a cabalgar llevándose solo a unos pocos seguidores. Resultaría muy fácil prever su ruta y encargarse de todo.
—Aun así, te acusarían. Y a mí también.
—Entonces, no mataremos a nadie a menos que tengamos que hacerlo. —Ferox lanzó una de sus inusuales sonrisas—. Ya me conoces.
—Menudo cabronazo —dijo Vindex—. Bien, iré a avisar a los dos muchachos y a preparar los caballos. ¿Lo normal?
Ferox asintió. Siguiendo la costumbre antigua, cada vez que salían a caballo llevaban comida y agua para tres días, y algunas galletas y carne salada, que duraban un poco más. Aquello hacía que ambos se sintieran más cómodos.
Vindex dejó a Ferox buscando en un arcón su capa de viaje y el último de una larga serie de sombreros de fieltro de ala ancha. El liberto Filo, que había sido esclavo y sirviente personal de Ferox, y que ahora estaba a cargo de la casa que se suponía que este tenía que mantener en su condición de esposo de Claudia, tenía estándares mucho más altos que su amo. A lo largo de los años, se habían perdido muchas prendas, sobre todo esos sombreros andrajosos. En aquel momento, Filo y su familia estaban con la reina en Isurium, ayudándola a administrar allí su casa. Eso proporcionaba a Ferox la libertad de hacer lo que quisiera sin tener que hacer frente a la dolorosa decepción de su meticuloso sirviente. Sin embargo, no fue capaz de encontrar aquel sombrero recién comprado, lo que sugería que, una vez más, Filo iba un paso por delante de él. Ya había notado que cada mañana los esclavos pulían su casco y peinaban su alta cresta, por lo que sospechaba que habían recibido instrucciones de hacerlo así. Quizá no le haría ningún daño tener un aspecto más oficial. Volvió a mirar la cama y cambió de opinión sobre la coraza. El instinto le cosquilleaba, y empezaba a albergar sospechas.
La villa en sí se abría a un patio fangoso, rodeado por un revoltijo de chozas, graneros y almacenes. Como en cualquier granja activa, daba la impresión de que algo estaba a punto de ocurrir y de que ya habían ocurrido muchas cosas en el pasado, aunque ahora estaba casi vacío, excepto por cinco caballos ensillados. Tres de ellos tenían ya sus correspondientes jinetes. Vindex tuvo que parpadear un par de veces, cegado por la brillante luz del sol, antes de reconocer a Litulo y a Carnaco. Eso resultaba sorprendente, ya que aún no los había llamado. El tercer jinete estaba encapuchado y envuelto en la capa, aunque ni aun así podía ocultar su identidad. Aquello resultaba aún más sorprendente que el hecho de que ya estuvieran preparados y esperando, pero lo explicaba todo.
Vindex sonrió y negó con la cabeza mientras miraba a la cara al jinete más cercano.
—Lo siento, princesa, pero no creo que puedas venir.
Senuna frunció el ceño.
—Estoy segura de que sí.
Tenía doce años y se comportaba con la seguridad de una persona que le doblara la edad —o incluso se la multiplicara por diez— y acostumbrada a mandar.
—Necesitas que te acompañe alguien con cerebro —sugirió con una expresión paciente y preocupada.
Vindex se echó a reír. Había mucho del carácter de la reina en aquella muchacha, su hija menor. Las dos mayores, las gemelas, eran el vivo retrato de Claudia Enica en su juventud, mientras que la apariencia de Senuna recordaba más a su padre. Tenía los mismos ojos grises que él, y un pelo largo y negro como ala de cuervo, del mismo color que el de Ferox antes de que empezara a poblarse de canas. Vindex se preguntaba a menudo si la niña se parecería a su abuela paterna, o a otras mujeres de su familia, porque no podía ver ni rastro de los rasgos de Ferox en aquel rostro, ni siquiera en una versión suavizada. La muchacha iba camino de convertirse en una belleza, igual que sus hermanas y la reina, pero de un tipo completamente diferente al de ellas.
—Lo siento, muchacha —dijo Vindex, acariciando el cuello del poni y alborotándole la crin. Durante los últimos meses, él mismo había ayudado a la niña a entrenar a esa pequeña yegua baya. El animal se estaba portando muy bien—. Tu padre no lo permitirá. Tampoco lo haría la reina si estuviera aquí. Podría haber problemas.
—Ah, ¿sí? —respondió ella, encantada. Se echó hacia atrás la capucha y se rio. Llevaba el cabello recogido en un moño y un toque de color en los labios y las mejillas. Vindex se percató de que portaba un vestido claro debajo de la capa y un collar de plata al cuello—. ¿Y crees que Taximágulo se arriesgaría a causar problemas en presencia de una dama de la casa real?
Soltó las riendas y la yegua ni siquiera se movió, mientras la jinete usaba las manos para señalarse modestamente a sí misma. Le faltaba muy poco para exhibir todo el aplomo mundano de una dama elegante.
—Tal vez no —admitió él.
Senuna se inclinó y le guiñó un ojo.
—Y si él causara problemas en presencia de una dama así, tan joven, una simple niña, de hecho, ¿no tendría mi padre todo el derecho a contraatacar?
—¡Mierda! —exclamó Vindex antes de que pudiera contenerse—. Lo siento, princesa. Me he dejado llevar. —La muchacha era tan inteligente como su madre y tan astuta como su padre. Negó con la cabeza—. Pero dudo que él quiera correr ese riesgo.
El aludido apareció al momento, con su armadura reluciente y el casco, aún más pulido, bajo el brazo.
—Vaya, conque esas tenemos, ¿eh? —musitó Vindex.
Ferox recorrió el patio con la vista, buscando algo o a alguien. Analeugas, uno de los ancianos de la hacienda, salió de un cobertizo, llevando una guadaña en una mano y una piedra de afilar en la otra. Pronto llegaría la época de la cosecha y había mucho que preparar. Ferox lo llamó con una seña y habló con él un rato. Vindex no podía escuchar lo que decían, pero comprobó que el anciano se volvía y miraba hacia la delgada torre de vigilancia de madera que Ferox había hecho construir el pasado invierno. Aquellas señales le resultaban familiares. Su amigo estaba presintiendo un peligro, sin saber por qué.
Analeugas dejó la guadaña y la piedra y echó a correr tambaleándose, tan rápido como podía ir un hombre de su edad. Fue entonces cuando Ferox pareció notar por primera vez la presencia de su hija, aunque Vindex sabía que no le había pasado desapercibida. Asintió y se acercó a su montura, un caballo gris llamado Helada, tan entrado en años como su amo. Pero ninguno de los dos mostraba signos de edad avanzada. Ferox subió de un salto a la silla y su montura pateó ansiosamente el suelo.