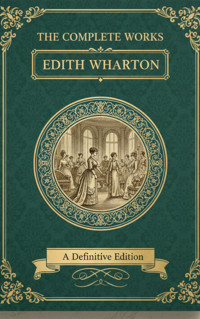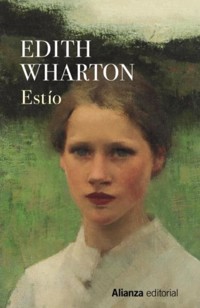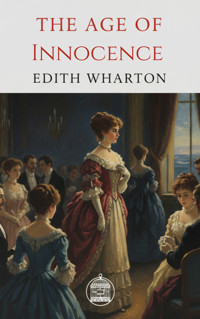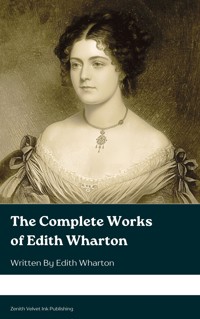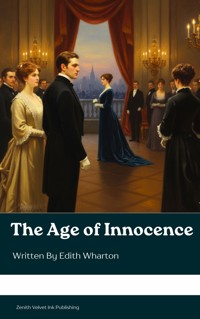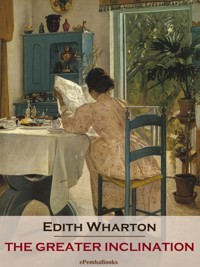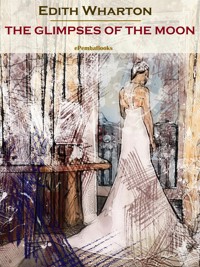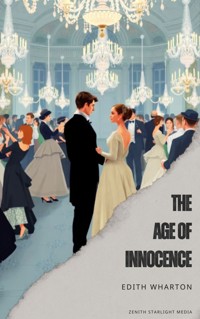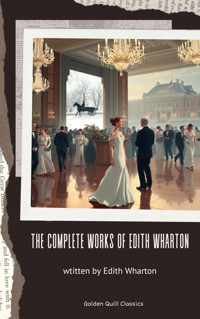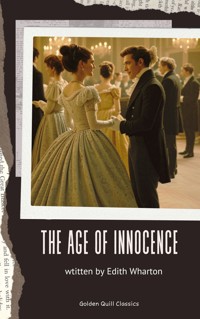Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Maestrale
- Sprache: Spanisch
En la cima de su carrera como narradora, con una quincena de libros publicados y alcanzada la gloria literaria con La edad de la inocencia, Edith Wharton hizo un alto en el camino y decidió sintetizar las leyes del arte de escribir en prosa y sus peligros. Al lector acostumbrado hoy a enfrentarse a novelas llamadas «modernas» le sorprenderá que a Wharton le preocuparan hace un siglo asuntos con los que autores, críticos y editores no han dejado de pelearse desde entonces. Sus reflexiones dan vueltas a lo que, según ella, eran las características que hacían de la prosa un arte: la verosimilitud, la elección de un tema al alcance de las capacidades del autor... pero también la obligación del trabajo continuo y la exigencia de estar siempre alerta para controlar «los bandazos a los que lleva la inspiración». Aun cien años después de su publicación original, las reflexiones de Wharton contenidas en este libro –convertido ya en un clásico de la crítica y la reflexión literaria– no han perdido un solo ápice de actualidad, ni de fuerza, ni de precisión en cuanto brújula para lectores y, sobre todo, escritores o aspirantes a serlo. «El nuevo cauce narrativo alimenta en los jóvenes escritores la convicción de que el arte no requiere tiempo ni es trabajoso, y hasta los ciega ante el hecho de que notoriedad y mediocridad puedan ser a menudo términos intercambiables».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAESTRALE 08
Presentación
Los cinco ensayos que editamos a continuación se publicaron por entregas entre diciembre de 1924 y octubre de 1925 en el Scribner’s Magazine de Nueva York. Edith Wharton los reunió enseguida para hacer con ellos un libro, lo tituló The Writing of Fiction y se lo entregó al mismo editor, que lo puso a la venta en 1925.1
No tema el lector encontrarse aquí con viejas disquisiciones decimonónicas sobre lánguidas y arribistas sin escrúpulos, héroes y heroínas, escritores reconcentrados en el ataque de su primera novela. Encontrará disquisiciones viejas, pero no anticuadas, porque lo que estudia Wharton son los trazos fundamentales de un género literario que da vueltas a los mismos trazos desde que a un autor le dio por escribir en prosa la relación de un personaje (o simulacro de persona, como dijo Kundera) con el mundo y con su evolución vital, o destino, si se prefiere.
En la cima de su carrera como narradora, con una quincena de libros publicados, Wharton hace un alto en el camino y decide sintetizar lo que para ella son las leyes del arte de escribir en prosa y los peligros que encierra. A un lector acostumbrado hoy a enfrentarse a novelas llamadas modernas le sorprenderá que a Wharton le preocuparan hace un siglo asuntos con los que autores noveles, críticos y editores de textos no han dejado de pelearse desde entonces. Las reflexiones de la autora de La edad de la inocencia dan vueltas a lo que, según ella, eran las características que hacían de la prosa una obra de arte: cómo conseguir la verosimilitud en una narración, animar a pensar que una buena novela empieza tras la elección de un tema al alcance de la capacidad narrativa e inventiva del autor, que en la biografía taraceada en la ficción «hay otro detalle que distingue al novelista nato de los autores de confesiones íntimas en forma de novela: la ausencia de la facultad objetiva en estos últimos». Esta falta de objetividad y de invención puede hacer que el lector exclame, cuando se enfrenta a un texto en que el «yoísmo» lo invade todo: «Esto no es la invención de un novelista, sino el autoanálisis de un hombre con talento».
La invención es el punto clave del arte de escribir en prosa, por lo que el oficio de narrar obliga a un trabajo continuo y exige estar siempre alerta para controlar «los bandazos a los que lleva la inspiración»; para escribir bien hay que ser fieles al eterno esfuerzo del arte por cohesionar lo que en la vida parece incoherente y fragmentario. Es decir, escribir es elegir y tener las claves necesarias para no olvidar que el fárrago es el gran enemigo del arte («los vestidos de aspecto más sencillo son los que requieren un diseño preliminar más concienzudo») y que la falta de reflexión, de análisis, de depuración harán que «lo quisquilloso y lo prolijo» arruinen el aliento de amplias miras que invita a escribir a quienes tienen algo que decir.
El libro de Wharton no es un manual académico al uso, pero se hace preguntas que los historiadores de la literatura y de los resortes creativos no han dejado de hacerse desde siempre: la autora analiza las características de las novelas de situación, de costumbres y de personajes o psicológicas, pone ejemplos que demuestran un buen conocimiento de la gran novela europea de los siglos XVIII al XX (véase al final del volumen la lista con los libros citados: de Henry Fielding a Proust), advierte sobre las nociones de punto de vista, monólogo interior, omnisciencia, peripecia o trama («la “trama”, entendida como un elaborado rompecabezas en el que hay que encajar arbitrariamente un número determinado de personajes, ha acabado en el trastero al lado de las convenciones en desuso»). Las reflexiones de Wharton acerca de las relaciones que establecen, o deben establecer, los personajes con sus condiciones vitales e históricas tienen una actualidad extraordinaria. Es cometido de la escritora descubrir que los dramas personales y sociales dependen tanto de la clase social como del verdadero drama, el del alma, que es el gran desafío de la modernidad.
V. L.
Leicester, primavera de 2024
El oficio de narrar
I. CONSIDERACIONES GENERALES
I.1
Hablar de cómo escribir narrativa es enfrentarse a la más reciente, la más fluida y la menos codificada de las artes. La exploración de los inicios siempre fascina, pero el intento de relacionar la novela moderna con la historia de José y sus hermanos tiene un carácter solo histórico.
La narrativa moderna comenzó cuando la «acción» de la novela pasó de la realidad al alma, y este paso se dio por primera vez cuando Madame de La Fayette, en el siglo XVII, escribió un relato titulado La princesa de Clèves, que narra un amor sin esperanza y una renuncia silenciosa en el ostentoso estilo de vida de los personajes descritos que apenas tiene relación con las alegrías y las angustias que subyacen bajo las apariencias.
El paso siguiente se dio cuando los protagonistas del drama interior dejaron de ser representaciones arquetípicas —el héroe, la heroína, el malo, el padre severo, etcétera— para convertirse en seres humanos que respiraban y eran reconocibles. Fue un novelista, también francés —el abate Prévost—, quien abrió el nuevo camino con Manon Lescaut, aunque la caracterización de los personajes es sumaria y esquemática si se compara con el primer gran personaje de la narrativa moderna, el terrorífico «sobrino de Rameau». Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que, gracias a la invención de esta figura singular, sórdida, cínica y desoladoramente humana, se le reconociera a Diderot —creador también de brillantes relatos llenos de personajes típicos del siglo XVIII— el haberse adelantado a Balzac, y también a Dostoyevski.
La narrativa moderna, no solo la que nace con Manon Lescaut o con El sobrino de Rameau, sino la que representan Lesage, Defoe, Fielding, Smollet, Richardson y Scott, cambia de rumbo gracias a la genialidad de Balzac y Stendhal. Excepción hecha del caso sorprendente que fue Diderot, Balzac fue el primero que trazó los personajes no solo desde un punto de vista físico y moral en medio de sus comportamientos cotidianos (con sus manías y debilidades) de manera que le saltaran a la vista al lector, sino que además construyó las peripecias de la acción a partir de la relación de los personajes con la casa, las calles, la ciudad, la profesión, las costumbres y las opiniones heredadas; y también a partir de las relaciones fortuitas que tenían entre ellos.
Balzac dijo que el primero en practicar este tipo de realismo fue Scott. Balzac, algo más joven, se inspiró principalmente en Scott. Pero como observó el novelista francés, Scott, tan real y directo cuando se trataba de ofrecer un amplio campo de observación, devenía convencional e hipócrita cuando trataba el amor y las mujeres. En atención a la ola de puritanismo que invadió Inglaterra tras la vulgaridad de los excesos de la corte de los Hannover, sustituyó el sentimentalismo con la pasión y redujo a sus heroínas a soserías de keepsake. Viceversa, en la sólida apariencia del realismo de Balzac es difícil encontrar defectos, y sus mujeres (jóvenes o ancianas) son reales, están llenas de las contradicciones humanas y sufren como lo hacen sus avaros, sus pudientes, sus curas y sus doctores.
Stendhal, indiferente como todos los escritores de su tiempo a la atmósfera y al «colorido local», es intensamente moderno y realista a la hora de caracterizar a sus personajes, que nunca son arquetipos (como a veces pasa con Balzac) sino que se presentan siempre como seres humanos individualizados y claramente diferenciados. Stendhal representa todavía más al nuevo narrador cuando profundiza en las razones del comportamiento social. Ningún novelista moderno se ha acercado tanto a las fuentes de lo personal, al sentimiento individual, como lo hizo Racine en sus tragedias. Algunos de los novelistas franceses del siglo XVIII siguen siendo insuperables (salvo por Racine) a la hora de expresar el alma del individuo. Lo nuevo en ambos (Balzac y Stendhal) era que veían al personaje, ante todo, como el producto de concretas circunstancias materiales y sociales, como si fuera así por culpa de lo que ansía o de la casa en que vive (Balzac), o de la clase social a la que aspira ascender (Stendhal), o de los bienes terrenales que ambiciona, o del poderoso y famoso al que imita o envidia (tanto en Balzac como en Stendhal). Estos novelistas, excepción hecha con Defoe cuando escribió Moll Flanders, fueron los primeros en mostrarse continuamente conscientes de que los rasgos de una personalidad no pueden ser descritos con líneas nítidas, sino que cada uno de nosotros se mezcla imperceptiblemente con las cosas y las personas que nos rodean.
Si los comparamos con estos dos maestros, en los novelistas anteriores a ellos, la caracterización parece incompleta o inmadura. Incluso Richardson lo parece en las páginas más profundas de Clarisa Harlowe; lo vemos incluso en Goethe, en la extraordinariamente moderna novela que es Las afinidades electivas. Sucede que, en estos autores, la gente diseccionada minuciosamente queda suspendida en el vacío, invisible y sin verse condicionada (o casi) por las circunstancias específicas de sus vidas; es decir, son abstracciones de humanidad analizadas al detalle a las que suceden cosas —los inevitables y eternos acontecimientos vitales— que podrían suceder a cualquiera en cualquier momento de la vida.
A partir de Balzac y Stendhal, la narrativa se aventuró por nuevos caminos y llevó a cabo todo tipo de experimentos, pero nunca dejó de cultivar el terreno que ambos habían preparado, ni jamás volvió al reino de la abstracción. Con todo, sigue siendo un arte en marcha, maleable y fluido, que combina un pasado tan brillante que permite abstraer algunos principios generales con un futuro rico y lleno de posibilidades aún no exploradas.
I.2
En los albores de cualquier teoría artística, a quien la practica se le preguntará, sin duda: «¿En qué principios fundamenta su teoría?». En la narrativa, como en cualquier otro arte, la única respuesta posible parece ser que una teoría debe basarse en asumir el principio de selección. Es curioso que incluso hoy —y quizá más que nunca— se deba explicar y defender lo que no es sino la norma básica de la más sencilla expresión verbal. No importa lo nimia que sea la peripecia que se quiere relatar: no puede no estar circunstanciada con detalles cada vez de menor relevancia y, más allá de estos, con un conjunto extemporáneo de hechos irrelevantes que abruman al narrador sencillamente porque pasan a tener una relación accidental en el tiempo o en el espacio. Elegir entre todo este material es el primer paso hacia una expresión coherente.
La generación precedente dio esto por descontado, era una regla tan general que hablar de ello podría parecer pedante. En las relaciones cotidianas, el principio se manifiesta en la necesidad de someterse a las normas de conducta, pero el novelista que aplica —o confiesa aplicarlo— este principio acaba acusado de someterse a la técnica y de abandonar el que se supone que es el principio contrario: «el interés humano».
Ni en nuestros días valdría la pena aceptar la acusación si, recientemente, no se hubiera vuelto a poner de moda el truco de los primeros «realistas» franceses, el grupo de brillantes escritores que inventaron la en tiempos famosa tranche de vie o reproducción fotográfica de una situación o de una peripecia, con sus ruidos, olores y detalles reproducidos con realismo, pero con la profunda relevancia y las sugestiones de un todo más grande inconscientemente evitadas o a propósito dejadas de lado. Pasado medio siglo desde entonces, se puede constatar que, entre los escritores de este grupo que aún perviven, hay quien puede ser leído a pesar de utilizar una teoría constrictiva, o en la medida en que la abandonó una vez conseguido lo que pretendía. Hablo de Maupassant, que otorgó a las breves obras maestras que escribió un profundo significado psicológico y una bien fundada sensación de que existe la relación con el mundo exterior. Hablo de Zola, cuyas tranches fueron material apto para construir grandes alegorías en las que las fuerzas de la naturaleza y de la Revolución Industrial eran los grandes y turbulentos protagonistas, como en un peregrinar centrado en la vida real de los hombres. Hablo de los Goncourt, cuyo instinto típicamente francés para el análisis psicológico les permitió siempre adivinar cuál era el punto más importante que se debía extraer de las famosas tranches de vie. Los discípulos de todos ellos, como simples y concienzudos ejecutores del sistema de sus maestros, han caído en el olvido en compañía de sus teorías tras una popularidad más breve de la que deberían haber disfrutado escritores con talento equivalente, pero que no hubieran estrechado tanto su campo de acción. Un ejemplo que lo demuestra es la Fanny de Feydeau, una de las pocas novelas «psicológicas» de aquella generación, una aventura de búsqueda interior poco conseguida si se compara con la gran Madame Bovary (a la que se suponía entonces que iba a superar), pero lo bastante leída como para mantener vivo el nombre del autor, mientras que muchos de sus contemporáneos han quedado sepultados bajo las débris o escorias de las tranches de vie.
Parece necesario volver a hablar de la tranche de vie porque ha vuelto a aparecer, connotada con algunas diferencias irrelevantes y rebautizada como stream of consciousness o «monólogo interior» y, más que curioso, sin que sus nuevos cultores parezcan haberse dado cuenta de que no son los inventores. Esta vez, la nueva teoría parece haber tenido origen simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos, pero se ha difundido entre algunos de los más jóvenes novelistas franceses que, entre la admiración y el desconcierto, se sienten ahora sobrepasados por las nuevas tendencias de la narrativa inglesa y estadounidense.
El método que se basa en el monólogo interior se diferencia del naturalismo en que aquel se centra en las reacciones mentales y en las visuales, aunque tiene en común con este el hecho de anotarlas tal como vienen, con un deliberado desinterés por la importancia que pudieran tener en el caso concreto, o incluso con la aceptación de que semejante y desordenada abundancia constituye en sí misma el tema que quiere presentar el autor.
La práctica de anotar cada uno de los movimientos, aunque sean solo medio conscientes, de los pensamientos y de las emociones, todas las reacciones automáticas que se producen ante un impulso pasajero, no son tan nuevas como creen pensar los escritores que la siguen. La utilizaron muchos de los grandes novelistas, no como fin en sí mismo, sino porque sucedía que eran útiles para el proyecto general de la obra: como cuando su intención era describir la mente en un momento de profunda tensión, cuando registra con una precisión carente de sentido una serie de impresiones inconexas. La eficacia de tales «efectos» a la hora de hacer vívido un torrente de emociones es bien conocida, desde cuando la ficción narrativa devino psicológica y los novelistas se dieron cuenta de la intensidad con la que, en momentos así, las nimiedades irrelevantes obturan el cerebro. Sin embargo, nunca se entregaron a la idea de que el subconsciente —la señora Harris de los psicólogos— pudiera por sí solo proporcionar los materiales necesarios para la escritura.
Los más grandes, todos, desde Balzac y Thackeray hasta hoy, han echado mano de los balbuceos y quejidos de la mente en estado semiconsciente cuando —y solo cuando— semejante flujo mental se adecuaba a la imagen completa del personaje. Observar a la gente les enseñó que, en el mundo de las personas de la calle, la vida sigue, al menos en sus momentos decisivos, por cauces bastante coherentes y selectivos, y que únicamente así pueden resolverse los asuntos fundamentales: conseguir alimento, organizar el hogar y la tribu. El drama, la situación, se construye con los conflictos que, por todo ello, surgen entre el orden social y los apetitos individuales, y el arte de representar la vida en una novela nunca puede ser o aspirar a ser, en última instancia, nada que no sea presentar los momentos cruciales de la vorágine de la existencia. Estos momentos no implican necesariamente acción en el sentido de acontecimientos externos; rara vez lo hacen, pues la escena del conflicto dejó de estar en la peripecia para trasladarse al personaje. Pero si queremos que las historias en las que encarnamos los personajes llamen la atención del lector y se recuerden, debemos dotarlas de algo que convierta los momentos en cruciales, que los haga reconducibles a un paradigma social, moral o familiar, algo parecido a la conciencia explícita de la eterna lucha que libran los contradictorios impulsos humanos.
I.3
La desconfianza en la técnica y el miedo a ser poco original —síntomas ambos de falta de abundancia creativa— conducen en el arte de la narración a la anarquía formal, y se podría decir que en ciertas escuelas la falta de forma se considera ahora la principal característica de la forma.
No hace mucho oí a un hombre de letras declarar que Dostoyevski era superior a Tolstói porque la mente de aquel era «más caótica» y, por tanto, podía representar de manera más «veraz» el caos de la mente rusa; aunque el orador no dejó claro cómo puede ser aprehendido y definido el caos por una mente inmersa en él. La afirmación, por supuesto, era la conclusión a la que lleva confundir la emotividad imaginativa con su representación real. Lo que el orador quería decir es que el novelista que intentara crear un grupo determinado de personas o quisiera describir determinadas condiciones sociales debería poder identificarse con ellas; lo que es una manera bastante prolija de decir que un artista debe tener imaginación.
La principal diferencia entre la imaginación meramente simpática y la creativa es que esta última tiene dos caras y que a la capacidad de penetrar en las mentes ajenas suma la de mantenerse lo bastante alejada de ellas como para poder ver más allá y relacionarlas con la realidad de la que parcialmente nacen. Esta visión panorámica se consigue solo elevándose, y elevarse a cierta altura, en el arte, está en relación directa con la capacidad del artista para alejar una parte de su imaginación del problema particular en el que está inmerso todo lo demás.
Una de las causas de la confusión del juicio sobre este punto es, sin duda, la peligrosa afinidad entre el arte de la prosa y el material con el que trabaja. Se ha dicho tantas veces que el arte es representación —ordenar conscientemente la materia prima informe y en bruto que ofrece la experiencia— que una preferiría evitar el lugar común. Pero como no hay arte en el que el dicho sea más cierto que en el de la narrativa, no hay peligro de que el axioma sea malinterpretado al aplicarlo a otras artes. El intento de representar fragmentos de vida mediante la pintura, la escultura o la música presupone una transposición, «estilización». Representar con las palabras es mucho más difícil, porque la relación entre modelo y artista es casi íntima. El novelista trabaja inmerso en el mismo material del que está hecho el objeto que intenta representar. Debe utilizar, para expresar el alma, los signos que el alma utiliza para expresarse. Es relativamente fácil separar la visión artística de un objeto de su compleja y enmarañada realidad si se ve a través de una pintura, esculpido en mármol o bronce; es infinitamente más difícil representar la mente humana cuando se manejan las mismas fórmulas que utiliza el pensamiento para expresarse.
Con todo, la representación se da igualmente, aunque no de manera tan obvia, tanto en una novela como en una estatua. Si no fuera así, la narrativa nunca podría considerarse un arte, el resultado de una ordenación y una selección conscientes y, en consecuencia, no habría nada que decir al respecto, ya que no parece haber manera de valorar estéticamente algo a lo que no se puede aplicar el criterio de la elección.
Otro elemento desconcertante en el arte moderno es el difundido síntoma de inmadurez que supone el temor a hacer lo que se ha hecho antes; pues si uno de los instintos de la juventud es la imitación, otro, igualmente tiránico, es el de evitarla ferozmente. Desde este punto de vista, el novelista de hoy corre el peligro de verse atrapado en un círculo vicioso, ya que la insaciable exigencia de escribir mucho y pronto tiende a mantenerlo en un estado de perpetua inmadurez, y la repentina aceptación de sus obras lo lleva a pensar que no es necesario perder el tiempo estudiando la historia del arte narrativo o especulando sobre sus fundamentos. Esta convicción refuerza la creencia de que la cualidad conocida como «originalidad» puede verse perjudicada por culpa de una cavilación demasiado prolongada acerca del asunto y de un contacto demasiado íntimo con el pasado; pero la historia de ese pasado —sea cual sea el arte— desmiente aquella convicción por razón de cuanto sobrevive y, además, enseña que para que un argumento destile y conserve todo su aroma, debe reposar en la mente durante mucho tiempo, meditarse y alimentarse con las impresiones y las emociones que alimentan a su creador.
La verdadera originalidad no consiste en una variante formal, sino en ofrecer una nueva visión. La nueva visión, la visión personal, se consigue únicamente tras acercarse al objeto representado desde un punto de vista que le permita al escritor hacerlo suyo; y la mente que haga brotar el germen que era secreto debe ser capaz de nutrirlo con la riqueza acumulada gracias al conocimiento y a la experiencia. Para saber algo no solo se debe saber algo de otras muchas cosas, sino que también, como señaló hace tiempo Matthew Arnold, saber mucho más de lo que el argumento presenta a simple vista, no quedarnos en la superficie ni tener de él un conocimiento parcial. Podríamos adoptar la sentencia de Mr. Kipling —«¿Qué sabrán de Inglaterra los que solo Inglaterra conocen?»— como lema del artista creativo.