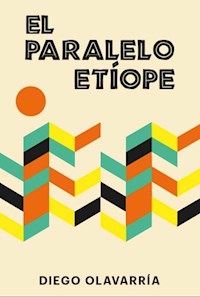
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Los libros del Lince
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cuna de un poderoso imperio en la antigüedad, Etiopía es uno de los países más singulares de África. El único que resistió al colonialismo; la Tierra Prometida de los rastafaris; fallida nación socialista; tierra de hambrunas, cruentas rebeliones y hoteles de lujo… Sobre esos contrastes despliega Olavarría su mirada, tan alejada de lo políticamente correcto como del turismo de postal. Una crónica sin concesiones de un viaje doble: hacia un país al filo de la guerra civil y hacia los orígenes de un viajero que partió un día de la Plaza Etiopía en México. Y en ese periplo de una periferia radica su honestidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL PARALELO ETÍOPE
DIEGO OLAVARRÍA
EL PARALELOETÍOPE
© Diego Olavarría
© Malpaso Holdings, S. L., 2022
C/ Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-18546-91-4
Depósito legal: B-3.270-2022
Primera edición: marzo de 2022
Maquetación: Joan Edo
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
INTRODUCCIÓN
EL SIGLO DE ETIOPÍA
Casi ningún país de África –y por ende, del mundo– ha cambiado tanto en la última década como Etiopía. Cuando comencé a escribir este libro a inicios de 2012, Etiopía era el tercer país más poblado de África, lo gobernaba el dictador Meles Zenawi, apenas 1,1% de la población tenía acceso a internet y el gobierno llevaba veinte años enfrascado en un conflicto con Eritrea. Adís Abeba era una ciudad con poca infraestructura moderna, donde cochecitos soviéticos, burros y Jeeps de agencias internacionales se disputaban las avenidas de polvo, y en la que cruzar la calle implicaba arriesgar la vida.
En los diez años desde esos apuntes el país ha vivido una metamorfosis social impresionante. Aunque no he regresado para verlo con mis propios ojos, me basta leer los números y las noticias para saber que la Etiopía de hoy dista de la nación que visité. Por ejemplo: Adís Abeba se ha llenado de rascacielos y ahora tiene un tren elevado –financiado por capital chino– que le cambió el rostro a la ciudad. El país celebró elecciones democráticas en 2016, eligiendo como primer ministro a Abiy Ahmed, quien al poco tiempo firmó la paz con Eritrea. Las cifras anuncian transformaciones: el PIB per cápita prácticamente se duplicó en la última década, la población alcanzó los ciento catorce millones de habitantes (así, Etiopía superó a Egipto en población y es hoy el segundo país más habitado de África) y la tasa de penetración de internet pasó del 1,1% al 25%. En otras palabras: muchos de los monjes, guerreros y soldados que conocí hace diez años hoy seguro andan con smartphone.
Si las cosas marchan más o menos como hasta ahora, hacia 2050 Etiopía asemejará más un país del sudeste asiático –mitad ciudad, mitad campo, con cierta industria abocada a la exportación y una clase media pujante– que el país decididamente pobre y rural que me encontré hace unos años. Y dado que entonces será el octavo país más poblado de la tierra, su influencia cultural se habrá extendido a lo largo del continente y del planeta. Para entonces imagino que la música etíope se escuchará en los cafés de España –y que los comensales conocerán los nombres de los cantantes– y que habrá restaurantes sirviendo injeera en todas las ciudades grandes del mundo, no sólo en las de Europa y Norteamérica.
Por otro lado, Etiopía es un país cuya identidad está cimentada en un sustrato muy antiguo y profundo. Los viajeros que vuelven de ese país lo dicen hasta el cansancio: ir a Etiopía es trasladarse al pasado. Parte de eso tiene que ver con su cultura milenaria –más antigua que la de la mayoría de los países de Europa–, pero también tiene que ver con la atroz pobreza, que alberga formas de vida del medioevo. En las calles de Etiopía vi lazarillos guiando ciegos, a hombres fustigar con látigos a niños mendigos afuera de los templos. Es decir: vi cosas que no deberían seguir sucediendo en nuestros tiempos y que, sin embargo, suceden.
Otra cosa que ha cambiado sustancialmente desde que escribí este libro –y Etiopía tiene poco que ver aquí– está en la forma en que narramos y nos contamos los viajes. Son menos quienes buscan narrativas literarias de un país, y muchos más los que buscan el relato en las redes sociales; ahí con frecuencia consumen fotografías y videos donde la realidad se confunde con el montaje. Esa idea del viaje como una colección de «contenidos digitales», combinada con discursos bienpensantes que ven en el acto de emitir juicio sobre culturas ajenas una suerte de pecado colonial imperdonable, ha convertido la literatura de viajes en un género problemático: ¿qué pueden decirnos unos escritores –la mayoría hombres, la mayoría blancos– acerca de países que ni son los suyos? ¿Por qué nos señalan las fallas del mundo cuando podrían limitarse a tomarle foto a un atardecer o a un templo?
Ante la avalancha de los contenidos de viaje feel good –historias seudoconmovedoras, fotos de comida gourmet en sitios recónditos, supermodelos en tanga ante un paisaje– el recordatorio de que vivimos en un mundo imperfecto es, a mi juicio, más necesario que nunca. Reparar en las desigualdades y las paradojas de los sistemas globales contemporáneos es parte tan natural del viaje como lo son la curiosidad y la fascinación. En un mundo imperfecto, los viajes no pueden ser sino también una forma de adentrarse en esas imperfecciones. Las narrativas viajeras que relegan lo controversial y lo incómodo convierten el acto de viajar en algo inocuo y banal. Es decir, en una forma de la mentira. Y eso es imperdonable.
Quien se adentre en este libro hallará una serie de interrogantes y malestares que me pareció pertinente compartir. Recorrerá un país que, a pesar de los avances de la última década, sigue padeciendo males inimaginables. Recordémoslo: en medio de las transformaciones que sacuden a Etiopía, hay otras que inspiran pesimismo. La represión contra las minorías étnicas ha sido noticia constante desde 2016. Y en 2021, militares del norte de Etiopía amagaron con derrocar al primer ministro. Este conflicto, que ocurre al día de hoy, podría desembocar en guerra civil, aún no lo sabemos.
A pesar de esto, Etiopía es uno de los países más fascinantes que existen. Y si algo quise transmitir en este libro es eso: que Etiopía es un país que merece nuestro interés. ¿Es un país difícil, que pone a prueba nuestro entendimiento del mundo y hasta nuestra moral? Sin duda, si no lo fuera, ¿para qué escribir sobre él?
FANTASMAS DE ADÍS ABEBA
LA CAPITAL
Aterrizo en Adís Abeba a las cuatro de la mañana, el primer día del año 2012. En ninguna parte hay evidencias de festejos ni de cohetes. La ciudad está sórdidamente vacía, tenebrosa. En el aeropuerto acampan cuerpos envueltos en mantas de algodón. ¿Refugiados? ¿Inmigrantes que esperan vuelos a otros lugares? ¿Gente sin hogar que duerme en el aeropuerto para no hacerlo en la calle? No lo sé, y tampoco los despierto para preguntarles.
Viajar es cambiar de tiempo. Una actividad que exige acostumbrarse a un horario diferente: jet lag, desfase de los ritmos fisiológicos. Pero en Etiopía el desajuste es más extremo. Gracias a un antiguo pleito religioso, los etíopes nunca mudaron al calendario gregoriano. Contrario al resto del mundo, nunca acataron la orden de un papa que en su momento exigió modificar todos los relojes del mundo. Escribo esto, ya lo dije, el primero de enero de 2012, pero aquí corre algún mes de 2004. El año 2005 no llegará aquí hasta el 11 de septiembre de 2012.
En el aeropuerto de Bole. Muchas no son maletas, sino carcazas con ayuda humanitaria. Hay una mujer de Texas, se llama Anne. Treinta y tantos, suéter rojo, pelo oscuro, piel lechosa. Me dice que viene de una congregación cristiana, que juntaron medicamentos y los donarán a un hospital en Gondar, en el norte. Es la primera vez que sale de Estados Unidos y está emocionada.
–¿Ni México conoces?
–No. Demasiado peligroso.
Etiopía es muchos «únicos». El único país africano cristiano desde siempre: el Imperio se convirtió a esta religión en el siglo IV, antes que Roma incluso. El único país africano gobernado durante siglos por un rey. El único país subsahariano –negro– que tuvo civilizaciones antiguas: mientras que el resto de África atrae visitantes por sus animales salvajes y paisajes, y no por sus obras humanas, Etiopía lo hace por sus antiguos palacios, antiguas iglesias, antiguas tumbas. África es un continente en buena medida tórrido, pero la Etiopía histórica está en el altiplano, en las tierras frescas. Etiopía también fue, además de Liberia, el único que evitó caer en las garras del colonialismo europeo: en 1896 su ejército le propinó una paliza al italiano en la batalla de Adwa. Los europeos regresaron a casa con las colas entre las patas, y no volvieron a intentar invadir por treinta y cinco años. Y aunque entre 1935 y 1941 ocuparon el país, no les alcanzó el tiempo para imponer su lengua: en Etiopía se habla y se escribe en amhárico –la lengua imperial etíope–, y esa, y no el árabe ni el francés ni el inglés ni el portugués ni el afrikáans, es la lengua franca de todos los etíopes.
También: los etíopes son visiblemente distintos al resto de los subsaharianos. Las facciones cinceladas, huesos largos, piel que fluctúa entre el café muy cortado y el tamarindo, cabelleras que van del alambre al lacio más sedoso, revelan ascendencias mixtas. Un estudio genómico reciente mostró que los etíopes y sus vecinos somalíes comparten más material genético con poblaciones del Levante –Líbano, Palestina, Israel– que otros pueblos del África negra.
Vista desde el cielo, Adís Abeba (la gente le dice Adís) es una cuadrícula de casas de hojalata, islotes de árboles, cementerios muy grandes, montañas amarillas, planicies de polvo que en unos años serán también casas de hojalata porque la economía crece al 10% y esa historia ya nos la sabemos. Se ven iglesias con cúpulas redondas, algunos edificios posmodernos –unos incluso muy de acero y vidrio– y autos. Más vegetación de la que esperaría, un verdor que solo tenían las ciudades en el pasado, antes del pavimento, y que solo tendrán en unos años las ciudades ricas, las que puedan pagarse azoteas verdes.
Los coches marca Lada que la Unión Soviética exportó a sus países aliados en los ochenta aquí siguen de taxis, desvencijados, azul pitufo. Mucho Jeep, mucho minibús hecho en China. Una proporción muy alta de los autos en las calles tienen placas diplomáticas. Es decir: la minoría extranjera es dueña de una parte importante de autos. Entre los etíopes, solo los muy ricos tienen carros porque Etiopía es un país de caminantes, de gente que camina y camina y camina tanto que de pronto un día, miren, ese ganó el maratón.
Adís es una sensación familiar, a pesar de que nunca he estado en una capital africana. Quizá es la menos africana de las capitales del continente. Está a 2.400 metros de altura, en el corazón del altiplano. El aire es fresco, la altura produce una ligera y familiar falta de oxígeno que me hace sentir en casa, en México D.F.; es el mismo clima que el de esa ciudad: seis meses de lluvia y seis de sol. Nunca muy caliente y nunca muy frío. «Eterna primavera», le habría llamado un español del siglo XV. Etiopía tiene una población de ochenta y cinco millones de habitantes. Adís, la capital y ciudad más poblada, tiene tres millones: es pequeña. Desde 2008, poco más de la mitad de las personas del mundo vive en ciudades; en Etiopía, 81% de las personas aún vive en el campo. Es uno de los países más rurales que existen. Etiopía es, también, un país relativamente grande: un millón de kilómetros cuadrados, la mitad de México. Es decir: aquí aún hay tierras, más o menos, para los campesinos. Las ciudades son el producto más nuevo de un reino antiguo donde nunca hicieron falta.
Adís Abeba significa «Flor Nueva» en amhárico, y es una ciudad, sí, muy nueva. Se fundó en 1889, cuando el emperador Menelik II decidió que había que fijar una capital y establecer un gobierno moderno para Abisinia, el viejo nombre de Etiopía. Los reyes anteriores llevaban siglos en el nomadismo: iban por el país cobrando tributo en las zonas donde las cosechas habían sido abundantes e ignorando a las hambrientas. Menelik escogió Adís por su clima suave, sus bosques adyacentes y sus aguas termales (hoy ya no brotan, pero en los cincuenta abastecieron la piscina del hotel Hilton). Menelik mandó construir su palacio en el cerro de Entoto, un poco lejos de lo que ahora es el centro. Ese palacio y algunas chozas circundantes fueron la original Adís Abeba.
Hoy la ciudad se alejó de las montañas. Está abajo, en un valle. La mayoría de sus habitantes son muy pobres (en el mundo hay ciento noventa y tres países; solo unos quince son más pobres que Etiopía). Salvo por los barrios de los extranjeros y ricos, Adís es una ciudad miserable. Violencia política, enfermedades, malestar social, contaminación, marginalidad, hambre. La Flor Nueva evoca el perfume y la belleza, pero nada más falso: Adís con frecuencia es fea y huele a caño, a orines cocinados por el sol; la espesa contaminación que escupen los autos viejos impregna la saliva. La flor evoca tersos pétalos, pero Adís es dura. Una ciudad golpeada por décadas de violencia extrema, de masacres.
Si Adís Abeba fue en algún momento famosa, lo fue porque durante los años cuarenta y cincuenta las buenas conciencias del mundo tenían en alta estima a Haile Selassie, el último emperador de Etiopía. Los progresistas de Occidente lo admiraban por haberse resistido al colonialismo; dentro de África era un símbolo de esperanza para los movimientos de independencia. Los rastafaris de Jamaica lo consideraban reencarnación de Cristo.
En esos años, Etiopía se convirtió en el León de África; en el repositorio de las añoranzas de una generación idealista deseosa de una África unida y libre.
Un día eso cambió. Los papeles cambiaron. Cuando empezaron a salir las fotos de los hambrientos en los periódicos, cuando los etíopes se enteraron de que su emperador no permitía la entrada de ayuda humanitaria porque exigía una parte de las dádivas a cambio, cuando los mismos estudiantes que Selassie becó para que estudiaran en Europa volvieron a casa más iluminados de lo deseable, decididos a derrocarlo. Y lo hicieron.
Pero incluso la caída de Selassie trajo tiempos de optimismo. Las izquierdas del mundo estaban convencidas de que el nuevo socialismo etíope lideraría al continente en su época de gloria socialista poscolonial. Sería la antorcha que iluminaría el África independiente.
Adís se llenó de inversiones, de dinero, de edificios. De las instituciones de la nueva África. El optimismo duró un par de décadas. Luego todo se vino abajo.
La niña de los ojos de África, la capital de los palacios, de los jóvenes idealistas y democráticos. La ciudad más importante del reino más viejo del mundo, del país con la iglesia cristiana más antigua del continente, de una nación que inventó su propio alfabeto en tiempos en los que el resto del continente no había inventado ni el tambor. Adís tendría que ser más de lo que es ahora. Más que esta promesa rota, más que esta colección de fantasmas.
PIAZZA
A primera vista, Piazza es un barrio dilapidado y paupérrimo. Los edificios en ruinas, los niños polvorientos que venden chicles en las banquetas y las zanjas abandonadas, llenas de lodo, hacen pensar en un sitio muy en los márgenes, tal vez el equivalente etíope de los apocalípticos paraderos de Cuatro Caminos o Pantitlán en la Ciudad de México. Pero no. Piazza es el centro geográfico de Adís, el lugar desde donde la ciudad creció. No tuve que consultar una guía: me bastó fijarme en la sobresaliente cantidad de blancos que caminaban solos por la calle –turistas, funcionarios de oenegés, diplomáticos– para deducir que no me había metido en algún sitio muy inhóspito. Luego vendrían otras pistas: si uno ve pavimento o banquetas en Adís –aunque tengan hoyos y grietas–, eso garantiza que el visitante pisa una parte inusualmente próspera de la ciudad.
Piazza se llama así por los italianos que la diseñaron –el ejército de Mussolini ocupó la ciudad de 1936 a 1941–. Pero si los arquitectos de la ocupación alguna vez construyeron una explanada con fuentes, árboles y vendedores de gelatto, eso ya desapareció. En su lugar hay camellones de fango, calles repletas de minibuses chinos. Hay bardas mal erigidas, tierra desgranada y piedras cubiertas de polvo. Tal vez lo más italiano sea un viejo cine art déco que proyecta películas nacionales. «Es bonito, pero los asientos tienen pulgas», me advierte una etíope.
Piazza es una intersección de calles. Un lugar donde los etíopes que van de un lugar a otro cambian de bus, donde los turistas que no tienen dinero para quedarse en un hotel mejor se encuentran por primera vez con esta ciudad de pesadilla. Es el lugar donde me hospedo.
ITEGUE TAITU
Es probable que hace un siglo el Taitu fuera un hotel elegante. Me lo dicen los candelabros polvorientos, la escalera con balaustrada de madera, las sillas de época. Me lo dice el pianista etíope de frac que toca melodías para los turistas de chancleta. Me lo dicen las meseras –displicentes e ineficientes como pocas: ni con propinas extraordinarias es posible granjearse sus simpatías– que visten trajes rojos y almidonados, de azafata setentera. Me lo dicen los porteros estoicos de uniforme anaranjado, el crujiente piso de madera. Este hotel abrió en 1907, fue el primero de la ciudad. Se llama Itegue Taitu por una emperatriz, la esposa del emperador Menelik II, que lo administró durante años.
Hoy el Taitu cuesta cinco dólares la noche por persona, y es un lugar de mochileros desgarbados, de trabajadores chinos que esperan trasladarse a algún proyecto, de viejos turistas sexuales que llevan etíopes jovencitas a sus recámaras: viajan aquí para que les alcance para algo que en casa nunca les alcanzaría: buenos restaurantes todos los días, ocio todos los días, una mujer hermosa todos los días.
Afuera del Taitu hay porteros que, además de escudriñar a quienes entran, le hacen revisión antiexplosivos a cada maleta que cruza las rejas. El Taitu es un hotel del Estado y por ello podría ser blanco de terroristas, me explican. A los occidentales se les revisa con flojera; a los etíopes, en cambio, les hacen quitarse hasta los zapatos.
El Taitu es una estructura de madera blanca, con columnas oscuras y techos verdes. Medio gujarat, medio otomana, medio africana: un estilo excéntrico al que no logro ponerle el dedo hasta que me entero de que es obra de Minas Kherbekian, el mayor arquitecto armenio del siglo XX etíope. Sincretismos improbables de un país que resistió las colonizaciones: durante años los armenios fueron la mayor comunidad de extranjeros en el país. Llegaron huyendo del genocidio otomano y se convirtieron en capataces, arquitectos, banqueros. Construyeron los palacios y los primeros edificios de la ciudad. Esas casas –la madera hinchada, despedazada– siguen existiendo en los alrededores de Piazza. Se les podría confundir con basura. Pero son casas que no existen en ninguna otra parte del mundo, testimonios de un encuentro improbable de culturas.
No tardan en ser demolidas.
HILTON
El mundo a veces puede ser esto. Que parezca mentira es secundario. Hace unos minutos esquivaba estafadores cerca de Piazza. Hace unos minutos era objeto de los alaridos de una pareja de policías federales (No photo! No photo!) que me impidieron captar en mi cámara el letrero del edificio de la ONU. Hace unos minutos caminaba por la Plaza Meskel, frente a una avenida de dieciséis carriles tenebrosamente vacía, una obra más propia de Pionyang que de África. Hace unos minutos me soplaba en la cara el aire polvoriento de Adís Abeba, un aire lleno de tierra y basura, un aire sucio, como de obra negra. O más bien: de edificio abandonado. Porque así se siente Adís: como una obra inconclusa, como un proyecto del gobierno al que se le acabó el financiamiento. Las plazas son de la época de Selassie y Mengistu, los edificios de organizaciones internacionales (el Banco de Desarrollo Africano, las oficinas de la ONU) tienen grandes letreros art déco oxidados, los lampiones tienen los focos rotos, los anuncios metálicos (desde Meskel se alcanza a ver un enorme símbolo blanco de Mercedes Benz) presumen negocios que hace mucho desaparecieron.
Pienso: todos estos íconos están tan dilapidados como los ideales que representan: un desarrollo africano justo e incluyente, ajeno a colonialismos e injerencias extranjeras. Es imposible negarlo: la gran promesa etíope –la de un país progresista que lideraría al resto del continente en su marcha hacia un mejor futuro, la de una capital moderna y próspera– se hundió con un emperador más corrupto que López Portillo, dos guerras e innumerables alzamientos. Se disolvió de la misma forma tétrica en que lo hacen las fumarolas de pólvora después de que el ejército masacra un disturbio. Adís es, de cierto modo, el esqueleto de esa promesa, de ese anhelo. Una flor que se marchitó antes de florecer.
Entre los símbolos de esa gran capital Africana hay algunos intentos de modernidad. Quizá éste, el hotel Hilton, sea uno de los más prominentes. Confieso: no sé exactamente qué hago aquí. No me hago ilusiones: ésta no es la casta de viajero a la que pertenezco, y tampoco quisiera que así fuera. Nunca he pagado de mi bolsa por dormir en un establecimiento de este tipo, y no pienso empezar hoy. Pero vine aquí, al restaurante de la alberca del Hilton, porque estaba cansado. Porque a veces uno se cansa. Creo que Baricco lo escribió en la primera página de Seda: África cansa. Cansa más que América Latina porque aquí no entiendes, porque aquí tu piel es de otro color. Cansa más porque tu estómago no está acostumbrado a las bacterias endémicas. Y a veces necesitas el respiro de previsibilidad occidental que solo puede brindarte una cadena hotelera.
Hace unos momentos estaba en las mugrosas calles cuidándome de carteristas, y ahora, tras cruzar una reja y una máquina de rayos equis, esto: albercas y jardines. Expatriados y diplomáticos. Gente de oenegés con buenos presupuestos y gente ONU. Blancos casi todos. Business travelers que cargan club sándwiches a sus viáticos. Etíopes de clase alta con iPads y lentes Ray-Ban: más que sus jugos que valen lo de tres días de salario local, son los ademanes insolentes y sus gritos arrogantes las formas predilectas que tienen de afirmar su posición social. Desde aquí, me gustaría decir que Adís parece una mentira. Pero es lo contrario: el que se siente como un impostor es uno. O tal vez no: esto de beber cerveza en un claustro donde los meseros visten de forma impecable tiene un aire como de vida colonial, de esos tiempos en que los europeos se congregaban tras los muros del único hotel de la ciudad. Tiempos de cazadores, comerciantes de marfil, mercenarios, capataces y policías imperiales. Tiempos de ferrocarriles en construcción y puertos a los que embarcaciones de madera llegaban cargadas de rifles franceses. Tiempos de esa gente de ropa de lino y sombrero que tomaba limonada en los patios de las casas coloniales en Zanzíbar. Estoy en una versión un poco más actualizada de eso.
Atrás de mí, una veintena de niñas africanas envueltas en afelpadas toallas comen sándwiches y lo que el mesero llama chicken burgers. Hablan todas en inglés: alumnas del colegio americano, asumo. Hijas de empresarios, de miembros del gabinete, de diplomáticos africanos de otros países. La escena me devuelve a algo menos lejano que el colonialismo inglés: mi infancia en Cuba. Esos años, entre 1993 y 1997, fueron algo así. Una experiencia insular, de aislamiento tras paredes de hoteles de cuatro estrellas en La Habana. Éramos niños latinoamericanos que hablábamos inglés impecable, con un acento estadounidense que perfeccionábamos cada día en la escuela internacional. Vivíamos de piscina clorada en piscina clorada. La vida era algo que acontecía en enclaves: colegios para extranjeros y jardines de embajadas. Nuestras experiencias eran reguladas por madres emperifolladas dedicadas de tiempo completo a organizar fiestas de cumpleaños y a tener los manteles listos para las recepciones. Nuestros padres eran señores que usaban corbata los sábados, que viajaban en los asientos delanteros de autos importados conducidos por choferes cubanos quienes, a pesar de su educación socialista, no dudaban en mostrarse cafres y hostiles hacia sus compatriotas que pedaleaban bicicletas.
El Hilton, en ese sentido, me recuerda a un país y a un tiempo que ya no existen. Despierta memorias que prefiero, de momento, no recuperar. Y por eso tal vez me asusta un poco. Así que me levanto. Camino de regreso al edificio del hotel y recorro el lobby en busca de la salida. En los sillones del bar se congregan las que deben ser las prostitutas más elegantes de la ciudad. Las veo con sus mejores vestidos, sentadas y escuchando atentamente las historias de ingleses cincuentones de brazos obesos vestidos con camisetas viejas. Desde atrás de una columna una de estas mujeres me susurra con fingida pasión: Take me to your room, baby.
Le lanzo una mirada furtiva. Descubro: dos ojos fieros pero pálidos, labios marchitos, algún tipo de enfermedad de la piel creciendo a la altura de la sien. Desesperación y enfermedad mal ocultadas tras una capa de maquillaje. Un poco como Adís, pienso.
Not tonight, le respondo. Y camino hacia la puerta.
SHERATON
Los contrastes asombrosos entre norte y sur, entre lo pobre y lo rico, no me apabullan demasiado. Soy latinoamericano y es en lo que nos especializamos en mi continente: en construir palacios con vista a las chabolas distantes. São Paulo desde la terraza del Edificio Italia, la favela de Rocinha desde las arenas de Leblon en Río de Janeiro, los rascacielos de Santa Fe en el Distrito Federal vistos desde las barrancas donde pasa el desagüe: las únicas evidencias que llegan allá abajo de las cenas de ochocientos pesos que se sirven en los restaurantes de moda aparecen en calidad de residuos ya digeridos.
A pesar de todo esto nunca había visto algo como el Sheraton de Adís Abeba. Dejo el Hilton y camino hacia allá. Son trescientos metros de trayecto, pero es como cruzar el mundo: la calle que lleva de un oasis a otro atraviesa una miseria tan pavorosa como la de las zonas más truculentas de esta capital. En los senderos de tierra que bordean las casas de lámina me encuentro de frente con niños que defecan de cuclillas, con mujeres agrietadas que cargan cubetas de agua, con estanques de lodo y podredumbre. Hombres me vislumbran a lo lejos y corren hacia mí. You are looking for the Sheraton? I will show you! Come with me!





























