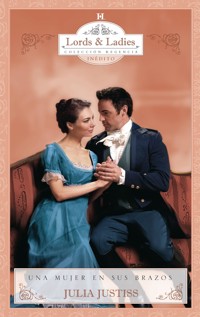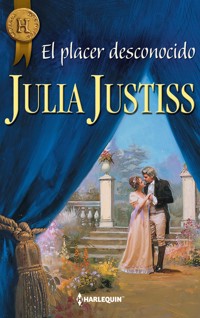
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Eran una viuda virgen y un misterioso pícaro Nueva en el mundo de la pasión, Lady Valeria Arnold no sabía muy bien qué hacer con el deseo que la arrastraba hacia Teagan Fitzwilliams. Aquel vividor no era más que un gandul con la suerte de su lado, desde luego no era el tipo de hombre al que le podría confiar su corazón. Huérfano desde muy pequeño, Teagan Fitzwilliams despreciaba el papel que le había sido impuesto por la sociedad. Sin embargo, hasta aquellos momentos robados con Lady Valeria, ninguna mujer lo había hecho sentir así; nadie le había hecho desear cambiar de vida y hacer que aquella dama fuera suya para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Janet Justiss
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
El placer desconocido, n.º 286 - junio 2014
Título original: My Lady’s Pleasure
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4343-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Uno
Si la fornicación iba a tener lugar, no sería en su pajar. Tomada la decisión, Valeria Arnold contempló, con el ceño fruncido, cómo su doncella, Sukey, se aflojaba los lazos del corpiño para exhibir un poco más de escote, de por sí generoso, y tomaba la curva de la senda que conducía al granero con la palabra «cita» escrita en la frente y en el balanceo de sus amplias caderas.
El problema sería cómo ejecutar aquella decisión.
Valeria estaba regresando de su acostumbrado paseo matutino a caballo cuando reparó en Sukey, quien, tras volver la cabeza furtivamente, se había bajado las mangas de la blusa para enseñar los hombros y se había escabullido por la puerta de servicio. Como acababa de perderla de vista y no podía llamarla a voces, si pretendía detenerla, no tendría más remedio que seguirla. Cuanto antes resolviera aquel espinoso asunto, mejor, pensó.
Valeria dejó la fusta, elevó la barbilla y echó a andar hacia la puerta principal. En el último momento, se detuvo para tomar un bastón sólido del paragüero. En caso de que su actitud severa no bastara para disuadir al mozalbete ardiente que aguardaba a Sukey, no estaría de más ir preparada.
Estuvo a punto de flaquear cuando alcanzó el granero. A través de sus recias paredes se oían los grititos agudos de Sukey mezclados con ruidos suaves de ropa y murmullos masculinos. Valeria inspiró hondo y se secó las palmas sudorosas en la falda de lana de su vestido.
Los pondría sobre aviso. No tenía sentido irrumpir en el granero y sorprenderlos haciendo... lo que fuera que estuvieran haciendo, se apresuró a concluir con las mejillas sonrojadas. La perspectiva de ver un cuerpo masculino que no estuviera enfermo ni agonizante prendía fuego a sus mejillas.
Tonterías, se dijo, y se llevó las palmas a las mejillas para enfriarlas. Una viuda respetable no debía concebir tales pensamientos. En particular, cuando en aquel rincón remoto de Yorkshire era prácticamente imposible hacerlos realidad.
Entreabrió la puerta del granero.
—Sukey Mae, ¿estás aquí? ¡La cocinera necesita que vayas ahora mismo!
Valeria oyó una exclamación de sorpresa, seguida de unos movimientos frenéticos de ropa, y entró.
Vio primero a Sukey, que estaba cubriéndose el pecho casi desnudo. La falda, que debía de habérsela bajado a toda prisa, se le había quedado enganchada en un fardo de heno y se le veía la puntilla de la enagua. Valeria dirigió la mirada al hombre que estaba junto a Sukey y se quedó petrificada.
Aquellos cabellos rubios y leonados que refulgían bajo el haz de sol matutino, y el cuerpo alto y musculoso que se irguió despacio y por completo, no eran los del campesino barbilampiño y azorado que Valeria había imaginado. Ni los ojos dorados de felino que la miraron de arriba abajo, entre irritados y divertidos, o los labios exquisitamente cincelados que desplegaron una lenta sonrisa.
—¿Un ménage à trois? No sabía que pudieran encontrarse tales deleites en la campiña.
Tenía una voz modulada, educada en Eton y en Oxford, y sus prendas, la exquisita camisa de hilo a medio abrochar, el fino pañuelo de cuello arrojado sobre la paja, y los pantalones ceñidos de ante de lujosa sencillez, solo podían provenir de las tiendas de moda de Bond Street. El desconocido amplió su sonrisa, y Valeria advirtió que se había quedado boquiabierta. ¿Dónde había conocido Sukey a aquel dandi londinense?
Valeria cerró la boca con rapidez. Y, al recordar su cometido, sintió una pena momentánea por Sukey. Con aquellos ojos cautivadores y la sonrisa de granuja, aquel caballero podría encandilar a una santa.
—Sukey Mae Gibson —dijo Valeria en tono severo, tras una primera nota aguda—. Regresa ahora mismo a la cocina. Ya hablaremos después de esto.
Sukey, que estaba terminando de atarse los lazos del corpiño, la miró con semblante malhumorado. Pero al pasar junto al caballero, este tuvo la audacia de guiñarle el ojo, y una sonrisa boba afloró en los labios de la doncella antes de que se volviera hacia Valeria.
—Pero, señora... —gimió.
—Ahora mismo, Sukey —la interrumpió Valeria—. Antes de que olvide que el perdón es una virtud cristiana —cosa que no haría ninguna otra señora del condado, se dijo Valeria con un suspiro al pensar en las concesiones que la obligaba a hacer la pobreza.
Mantuvo su mirada implacable clavada en Sukey hasta que la doncella, con pasos lentos y remisos, salió del granero. Después, se volvió para dirigir aquella misma mirada severa a su inesperado visitante.
—Y usted, señor, haga el favor de abandonar mi propiedad.
Sin un ápice de vergüenza, el hombre se limitó a mirarla una vez más de pies a cabeza.
—¿Ahora mismo?
Lo dijo con un leve deje cuya procedencia Valeria estaba tratando de dilucidar cuando advirtió que el rufián, con sus andares ágiles de pantera, se había acercado a ella. Alargó el brazo y tomó entre sus dedos un rizo que había escapado de la constricción de las horquillas durante el paseo a caballo.
—Ha tenido el mal gusto de interrumpir mis planes matutinos. ¿Que tal si continúa lo que Sukey estaba haciendo?
Vistos de cerca, los ojos dorados hechizaban. Valeria era incapaz de moverse... o de respirar. Después, percibió el olor del coñac y del humo de cigarros. Estaba ebrio, comprendió. En lugar de levantarse temprano, seguramente, aún no se había acostado. Volvió a preguntarse de dónde habría salido, pero el calor y el olor que desprendía su cuerpo, tan próximo al de ella, hicieron saltar una chispa de deseo.
—Ni hablar —dijo con aspereza, y reaccionó lo bastante para apartarle la mano.
—Y ¿por qué no? Parecía dispuesta a besarme.
Dado que Valeria había bajado la vista a sus labios, sería mejor no discutir aquel punto.
—Viste como un caballero, señor, así que debe saber que un caballero no toma nunca a una dama contra su voluntad.
Para sorpresa de Valeria, el hombre inclinó la cabeza hacia atrás y rio.
—¡Qué equivocada está! ¿Quiere que le demuestre cuánto? —con la mano que ella había apartado, le levantó la barbilla.
Se miraron a los ojos. Valeria se aferró al bastón, aunque dada la altura y corpulencia de aquel caballero, si decidía forzarla, el bastón no le sería de gran utilidad. Pero, a pesar de su amenaza, no tenía miedo.
—Preferiría que no lo hiciera. También preferiría que dejara de tentar a mi doncella.
El caballero le soltó la barbilla con mirada compasiva.
—En eso pierde el tiempo. Esa moza es ligera de cascos como la que más. Si no se levanta las enaguas para mí, lo hará para otro hombre, y eso es tan cierto como que habrá otro amanecer.
Valeria ahogó un suspiro.
—Pero no lo hará en mi pajar.
Con un movimiento ágil, el hombre recogió su chaqueta.
—Yo no estaría tan seguro de eso.
Ni Valeria, pero no iba a discutir con aquel desconocido lo que la necesidad la obligaba a tolerar.
—Espero que encuentre la salida. Buenos días, señor.
Giró sobre sus talones, pero el hombre le puso una mano en el hombro. Sobresaltada, volvió la cabeza.
—¿Está segura de que no le apetece?
Un estremecimiento de calor la recorrió de pies a cabeza. Algo que se hallaba enterrado en su interior, un anhelo largo tiempo reprimido, volvió a la vida.
«No seas estúpida». Se desasió y se apartó de él.
—Sí —dijo con voz enérgica, y echó a andar. La risa suave del caballero llegó a sus oídos. Justo antes de cerrar la puerta del granero, lo oyó murmurar:
—Embustera.
¿Le apetecía?, se preguntó Valeria mientras regresaba con paso enérgico a su casa y resistía la tentación de volver la cabeza para ver partir al caballero.
Claro que jamás se le pasaría por la imaginación yacer con un desconocido... ¡y menos con uno tan poco puntilloso que había estado a punto de darse un revolcón con su doncella! Pero no podía negar que su virilidad había despertado su curiosidad por el placer físico que prometía el matrimonio. Una promesa que, en su caso, no había sido satisfecha.
Experimentó la inevitable oleada de dolor, amortiguada por el paso del tiempo, y no pudo evitar pensar en Hugh, alto, corpulento, con su pelo negro rizándose por encima del cuello dorado de su uniforme, los ojos oscuros rebosantes de salud y alegría. El mejor amigo de su hermano, el héroe de sus fantasías de adolescente y, durante un breve espacio de tiempo, su marido.
Hugh habría querido que lo recordara así, no como lo había visto el verano pasado, consumido por la fiebre, huesudo, con los ojos hundidos en su rostro ceroso de moribundo. Se estremeció y volvió a desechar la imagen. Sería mejor enterrarla en su memoria, junto a los recuerdos de su desastrosa noche de bodas.
Con impaciencia, sofocó una vaga sensación de culpa. Era natural que, al no haber experimentado los placeres del amor, la tentara un desconocido de ojos de felino, cuyos labios y manos prometían destreza en el arte de la seducción.
Sin duda, más destreza que la de su antiguo pretendiente. La idea de comparar al rechoncho Arthur Hardesty con aquella encarnación rubia de la virilidad era tan absurda que no pudo evitar proferir una carcajada. Claro que, si deseaba disipar el tedio de su monótona existencia, imaginar un idilio apasionado era una distracción inofensiva. No debía mortificarse. A fin de cuentas, no volvería a ver a aquel casanova nunca más.
Con una suave carcajada, Teagan Michael Shane Fitzwilliams vio alejarse a la misteriosa dama de negro. Tenía unas curvas deliciosas, si no tan amplias como las de su doncella, mucho más intrigantes.
Eufórico por las ganancias que había amasado y que lo mantendrían con ropa limpia y provisiones adecuadas durante los próximos meses, Teagan había decidido dar un paseo a caballo al amanecer para disipar el humo y los vapores del licor de la noche de apuestas. De no ser todavía, en gran parte, un marginado, jamás habría seguido a la osada doncella cuyas miradas atrevidas y amplias curvas habían llamado su atención en la posta. Aunque su cuerpo seguía quejándose por aquella brusca interrupción de su pasatiempo favorito, su cabeza estaba más que dispuesta a trocar un rápido revolcón por un reto aún mayor.
La doncella la había llamado «señora», de modo que aquella dama decorosa debía de dirigir la pequeña casa solariega cuyos muros de piedra avistó tras una cortina de árboles al salir del granero. ¿Una viuda, con su sombrío atuendo negro, o una esposa insatisfecha con su marido? Ya que ninguna mujer que disfrutara retozando en la cama se arriesgaría a emplear a una casquivana como Sukey.
En cualquier caso, había visto la atracción en sus ojos... y el anhelo; la combinación perfecta para un intercambio amoroso que sería de beneficio para ambos.
Aunque pulcro, el vestido de la dama misteriosa no había salido de un establecimiento londinense. Pero las flores de invernadero de la metrópolis, con su implacable sed de halagos, rumores y artimañas, empezaban a cansarlo. Que sus compañeros de juego y caza persiguieran a las cortesanas que Rafe Crandall había sumado a la expedición para entretener a sus invitados. Teagan buscaría a su anfitrión y haría algunas averiguaciones discretas sobre la dama misteriosa. Su miembro, medio erecto, volvió a endurecerse al pensar en ella. Hacía tiempo que no combinaba el negocio con el placer.
Su ojo crítico rescató otro recuerdo, y su expectación mermó. Si no recordaba mal, el traje negro de amazona no solo estaba pasado de moda, sino viejo.
Trató de concebir una leve esperanza. Quizá la dama misteriosa reservara sus mejores vestidos para impresionar a la nobleza durante sus estancias en Londres. De no ser así, aquella hermosa viuda no tenía muy llenos los bolsillos.
Ni siquiera ver a Ailainn, el reluciente semental negro que constituía su único capricho, alivió la irritación que había provocado aquella conclusión. Quizá la alta sociedad lo tachara de vividor, una imagen que se esmeraba en cultivar para irritar al máximo a los parientes mojigatos de su madre, pero Teagan había conocido, a muy temprana edad, el sufrimiento de un vientre hambriento y de un bolsillo vacío. Un hombre que subsistía únicamente gracias a su ingenio no podía permitirse el lujo de descuidar el juego y perseguir a una mujer solo por placer.
Debía quitársela de la cabeza, concluyó mientras montaba sobre Ailainn y tomaba las riendas.
El semental empezó a recorrer el camino que conducía al pabellón de caza de Rafe, y Teagan lo hostigó para que fuera al galope. La belleza del movimiento enérgico del animal, el canto de sirena del viento, que lo limpiaba de los olores de humo de la noche, disiparon su malhumor y lo reanimaron.
Detuvo su montura en una colina desde la que se distinguía la morada de su anfitrión, inclinó la cabeza hacia atrás y rio con ganas, atrapado por el júbilo de estar vivo en aquella hermosa mañana. Quizá fuera la misma obstinación quijotesca que había impulsado a su madre a desafiar a su familia inglesa y a seguir al granuja persuasivo que la había conquistado para luego dejarla morir sola en un cuchitril dublinés. Un hombre del que, como su familia materna nunca se cansaba de recordarle, Teagan era su vivo retrato.
Y todos los irlandeses eran unos necios. ¿No le habían inculcado también esa noción sus parientes ingleses?
Fuese cual fuese el motivo, con la absurda obstinación propia de un aventurero, decidió conquistar a la dama misteriosa de todas formas, fuera rica o pobre.
Dos
Valeria estaba en el salón, tratando de reprimir su irritación mientras contemplaba los pedazos de lo que había sido su jarrón de porcelana favorito. Como sería inútil regañar a Sukey, que ya estaba gimoteando, le ordenó que se retirara a su cuarto.
Valeria se inclinó para recoger el pedazo más grande, un caprichoso motivo azul y blanco de pájaros y flores. Había sido el último regalo de su hermano antes de que lo mataran en Talavera. el jarrón había perecido, al igual que Elliot. Inspiró hondo y se concentró en controlar las lágrimas. Los recuerdos solo le acarreaban tristeza, y Dios sabía que ya había llorado bastante sus desgracias. Centró su mente en recoger los pedazos.
No pudo evitar sonreír con ironía. La regañina a la que había sometido a Sukey había surtido efecto. Arrepentida al imaginar el lúgubre futuro que la aguardaba sin un techo sobre su cabeza o en un burdel si Valeria se arrepentía de su piedad y la echaba, Sukey se había mostrado ansiosa por agradar a su señora. Pero, como había comentado entre lágrimas después de aquel último incidente, «el caballero persuasivo la había dejado muy agitada» y, distraída, había chamuscado el pan, quemado el mejor mantel de encaje de Valeria y destruido uno de los últimos vínculos físicos que la unían a su hermano.
Para desterrar la angustia que evocaba tal pensamiento, Valeria recordó al apuesto desconocido que, si era sincera, también la había dejado a ella un poco «agitada». Seguía arrodillada, con una media sonrisa en el rostro, recorriendo con su mente aquel físico delicioso de ojos sagaces como uno acariciaría la superficie lisa de una gema, cuando Mercy, su antigua niñera, se asomó al salón.
—¡Por fin la encuentro, señorita! Lamento tener que decírselo, pero acaban de llegar sir Arthur y lady Hardesty. He intentado disuadirlos, pero como sabían que estaba en casa, han insistido en verla.
Con un suspiro, Valeria se puso en pie y le pasó a su niñera el pañuelo con los desperfectos.
—Llévate esto, por favor. Preferiría no tener que explicar lo ocurrido y provocar una homilía sobre mi desatino al emplear a Sukey —se sacudió las manos y se retocó el pelo—. Y hazlos pasar, ya que no hay más remedio.
Con su impresionante delantera abriendo camino ante ella como la proa de un barco de guerra, lady Hardesty entró con paso decidido en el salón.
—¡Mi querida Valeria! Eres muy amable al recibirnos sin previo aviso. Y espero que el pobre Masters no esté enfermo; ha sido tu doncella Mercy la que nos ha abierto.
Valeria controló su irritación.
—Está perfectamente, gracias. Como no esperaba visitas a esta hora de la mañana, estaba ocupado en otros menesteres —de hecho, el anciano mayordomo andaba refunfuñando por el mantel que Sukey había quemado.
—Pues es una lástima que no tengas medios para emplear a un lacayo o a un mayordomo segundo para que lo ayude.
—¿Les apetece un poco de té? —preguntó Valeria, optando por pasar por alto el comentario.
—Ay, sí. Me calmará los nervios, y los tengo bastante alterados. Solo mi deber de acompañar a Hugh me ha dado fuerzas para hacer el trayecto en carruaje hasta aquí.
—Siéntate, mamá, ponte cómoda. Lady Arnold, confío en que se encuentre bien —con la frente sudorosa por el esfuerzo de acompañar a su madre, repentinamente débil, al sofá, sir Arthur logró hacerle una pequeña reverencia.
—Muy bien. Y usted, ¿sir Arthur? —Valeria no se molestó en preguntar qué novedades habían arrancado a lady Hardesty de su casa aquella mañana, porque sabía que la mujer se lo contaría con todo lujo de detalles, tanto si a ella le apetecía escuchar como si no.
—Bien, gracias. Esta mañana está especialmente encantadora, lady Arnold.
Puesto que llevaba uno de sus vestidos más gastados, no se había recogido los mechones que se habían liberado de las horquillas durante su paseo a caballo y tenía las mangas adornadas de harina, Valeria se limitó a sonreír.
Arthur tenía una sonrisa realmente dulce, pensó. De no ser porque su dulzura iba acompañada de una inteligencia lo bastante corta para considerar halagadores aquellos absurdos cumplidos, un cuerpo que ya tendía a la corpulencia tan evidente en lady Hardesty, y una madre que lo mantenía bien sujeto, Valeria consideraría seriamente la posibilidad de que sir Arthur le aliviara el peso de mantener aquella granja de ovejas apenas rentable.
—¡...gran peligro! —lady Hardesty dio una palmadita a Valeria en el brazo para recuperar su atención—. Una amenaza para todas las mujeres decentes de los alrededores.
—Lo que mi madre quiere decir —intervino sir Arthur—, es que Rafe Crandall, el hijo menor del vizconde Crandall, ha traído un grupo de invitados bastante... poco recomendables a su pabellón de caza.
—¡Una propiedad, querida, que limita con tus tierras!
—A lo largo de siete acres y medio al oeste —aclaró su hijo—, aunque la mayor parte de Eastwinds, ciento treinta y seis acres, linda con nuestra finca, el Castillo de Hardesty.
Era natural que sir Arthur conociera con detalle los límites de la propiedad de Valeria. A menudo, esta sospechaba que su pretendiente valoraba más las tierras que lindaban con su finca que la belleza o encanto que ella pudiera poseer. Un pensamiento nada halagador.
—¡Y... las personas que ese sinvergüenza ha traído con él! —prosiguió lady Hardesty—. Son una amenaza para cualquier mujer decente. Después de la devoción que le profesaste, sé que nuestro querido Hugh habría deseado que te pusiera sobre aviso. No salgas de casa hasta que no se vayan esos caballeros.
Mientras que sir Arthur solo veía acres cuando la miraba, su madre veía a una mujer que había atendido al amigo moribundo de su hijo durante meses y que, por lo tanto, podría hacer lo mismo con un segundo marido... o suegra. ¡Jamás!, se prometió Valeria en silencio.
—Vamos, madre, no es tan terrible —la tranquilizó su hijo—. Mientras lady Arnold no salga de su propiedad, estará a salvo. Sin embargo, puesto que alguno de los invitados estará cazando y, posiblemente, ebrio, sería más sensato que no saliera a montar a caballo.
—Existe un peligro más grave que unos cazadores borrachos. Arthur, ¿no me dijiste que lo habías visto ayer mismo, en la posada, atrevido como ninguno? —lady Hardesty se estremeció—. Vaya, dicen que esos ojos dorados de felino pueden hipnotizar a una incauta.
Valeria se había vuelto a distraer, pero aquellas palabras llamaron poderosamente su atención.
—¿Ojos de... felino?
—Tonterías —la regañó sir Arthur—. Teagan siempre ha atraído a las damas, pero nunca he oído decir nada de hipnotismo.
—¡Quién sabe de lo que ese golfo irlandés es capaz! —comentó lady Hardesty con desdén.
—Solo es irlandés por parte de su padre. Su madre era inglesa... la hija del conde de Montford, como seguramente recordarás. ¿Cómo si no habría entrado en Eton y, después, en Oxford?
—¿Uno de los invitados es un granuja y el... el hijo natural de la hija de un conde? —preguntó Valeria. El pulso se le aceleró al recordar aquellos ojos dorados y labios sonrientes.
—No, lady Gwyneth se casó con el irlandés... ¡el caballerizo de su padre! —exclamó lady Hardesty—. ¡Mira que desatender de esa manera las obligaciones de su rango...!
Irlandés, pensó Valeria. Eso explicaba su suave acento.
—Era lo que se merecía —prosiguió lady Hardesty con una mueca de desaprobación—. El muy rufián los abandonó a ella y a su hijo, y la dejó morir en la ruina. Se cuenta que el muchacho vivió en la calle hasta que un clérigo tuvo la amabilidad de devolverlo a su familia. Para entonces, ya era un golfo consumado.
—Exageras, mamá. Teagan solo podía tener seis años por aquel entonces, porque cuando lo conocí en Eton todavía no había cumplido los siete —sir Arthur se volvió hacia Valeria—. Nos referimos a Teagan Fitzwilliams, lady Arnold. Tiene una reputación terrible. Pero el joven al que conocí no era malo, solo alocado.
—Lo bastante para afanarse en los vicios desde muy joven. ¿No lo llamabais tramposo en el colegio?
—Truhán, mamá. Por los juegos de cartas y de manos que nos hacía.
—Fuera como fuera de niño, no me negarás que se ha convertido en un jugador y en un calavera...
—No lo puedo condenar porque se gane la vida en las mesas de juego, madre. ¿Qué otra cosas podría hacer, si su familia le dio la espalda cuando salió de Oxford? Y yo creo que las historias de sus numerosas conquistas son exageradas.
—¡Por supuesto que le dieron la espalda! ¿Cómo no iban a hacerlo si lo echaron por seducir a la mujer del decano?
—Era la nuera de su mentor, madre.
—Pues toda la aristocracia puso el grito en el cielo por su idilio con la mujer de lord Uxtabridge. Quizá pienses que exagero —se volvió hacia su hijo, que parecía estar a punto de replicar—, pero hace años que Maria Edgeworth me relata en sus cartas todos los rumores de la capital y puedo hablar con más autoridad que tú sobre este tema —tras lograr acallar a su hijo, se volvió hacia Valeria para verter más rumores—. A la afrenta a Uxtabridge, que nunca debió casarse con una muchacha lo bastante joven para ser su nieta, le siguió lady Shelton y...
—Madre, estás avergonzando a lady Arnold —exclamó sir Arthur, que contemplaba a Valeria con alarma, como si esperara que se desmayara de un momento a otro.
Dando gracias porque su necio pretendiente interpretara vergüenza en el rubor de emoción que había visto en sus mejillas, Valeria estaba, por primera vez, deseosa de sonsacar a lady Hardesty hasta el último retazo de información.
—Estoy bastante serena, aunque agradezco su preocupación, sir Arthur —dijo para aplacarlo—. Pero creo que lady Hardesty está en lo cierto. Debo conocer toda la historia.
—¡Desde luego! —lady Hardesty miró a su hijo con superioridad—. Los caballeros intentan restar importancia a la villanía de su sexo, pero nosotras, las damas, debemos reconocerla para protegernos de ella. Y estaría faltando a mi deber para con el querido Hugh si no me cerciorara de que esta dulce viuda, a la que considero ajena a la perversión de que los hombres son capaces, se protege como es debido.
Valeria tuvo la vergüenza de sentir una punzada de culpa, aunque no lo bastante intensa como para cortar el flujo de información.
—Agradezco su preocupación —dijo con recato, y Lady Hardesty le dio una palmadita en la mano.
—Sabes que eres como una hija para mí, querida Valeria. Así que, aunque me duele hablar mal de un amigo de Arthur, debo prevenirte. Maria me asegura que ese tal Fitzwilliams nunca pierde a las cartas, ni suelta una botella, ni desaprovecha una oportunidad, y perdona que me exprese con tanta crudeza, para seducir a la esposa de un hombre desprevenido.
—Entonces, siendo viuda, estoy a salvo.
Lady Hardesty hizo caso omiso del comentario, como de cualquier intento de desviar la conversación de la dirección que ella marcaba.
—Me atrevo a decir que ninguna mujer está a salvo. De hecho, empiezo a considerar mi deber para con el querido Hugh insistir en que te alojes con nosotros, en el Castillo de Hardesty hasta que los acompañantes de Crandall y ese hombre se hayan marchado.
Valeria contuvo el aliento, alarmada. No solo le resultaría imposible volver a ver al libertino, sino que quedaría a merced de las pretensiones de sir Arthur y de las manipulaciones de lady Hardesty.
—Lady Hardesty, ¡es muy amable! —se apresuró a decir Valeria—. Pero no se me ocurriría causarle tantas molestias, y en su estado. Además, pronto tendremos que esquilar. No podría dejar unos preparativos tan importantes en manos de meros subalternos —añadió, aprovechando el conocido desprecio de lady Hardesty hacia sus congéneres de baja condición social.
—Tiene un admirable sentido del deber, lady Arnold —dijo sir Arthur—. Si quiere, me ofrecería a ayudarla...
—¡No, sir Arthur! Ya tiene bastantes responsabilidades con sus tierras; jamás se me ocurriría cargarlo con las mías.
—Querida señora, ningún servicio que pudiera hacerle sería jamás una carga.
Sí, le encantaría asumir las responsabilidades de todos y cada uno de los seiscientos y pico acres que Hugh le había legado, pensó Valeria con sarcasmo, y sorprendió a sir Arthur lanzando a su madre una mirada significativa. Esta se puso en pie.
—Valeria, querida, casi se me olvida. He traído conmigo la receta para blanquear encaje y, a juzgar por las cortinas de la entrada, a tu criada no le vendría mal usarla. Si me disculpas un momento, se la llevaré.
Valeria también se puso en pie, decidida a frustrar aquel claro intento de dejar a sir Arthur a solas con ella.
—Es muy amable por su parte, pero en otra ocasión, tal vez —tras devanarse los sesos con frenesí, ideó una excusa que podría provocar la marcha precipitada de los Hardesty—. Verá, Sukey Mae está en cama. Nada grave... un infame resfriado. Estaba a punto de prepararle una tisana cuando han llegado. A decir verdad... —tosió con delicadeza—, tengo la garganta tan dolorida que yo también tomaré una.
Mientras que sir Arthur salía disparado del sofá con la velocidad de un cohete Congreve, lady Hardesty se cubría la nariz con un pañuelo.
—Valeria, ¡deberías habernos advertido que no te encontrabas bien! No habrá olvidado lo delicados que tengo los pulmones. Vamos, Arthur, no debemos demorarnos —con expresión ofendida en sus ojos de halcón, echó a andar hacia el vestíbulo.
Valeria los siguió. A pesar de alabar su labor de enfermera, a lady Hardesty la horrorizaban tanto las enfermedades que no se había acercado a ella ni al «querido Hugh» durante los meses que duró su agonía, recordó Valeria con amargura, y volvió a toser, con más fuerza. Lady Hardesty apretó el paso.
—Seguro que estoy fresca como una lechuga dentro de un par de días. Les agradezco mucho que hayan venido a visitarme —dijo en voz alta a las figuras que se alejaban. Y permaneció inmóvil, inmensamente satisfecha de sí misma, escuchando el eco de la puerta principal al cerrarse.
Un casanova irlandés, pensó con una sonrisa de regocijo mientras regresaba al salón. Un vividor de sonrisa cegadora y mirada íntima que podía cautivar a ninfas... y a mujeres virtuosas.
¿Un tramposo y un mentiroso, como lady Hardesty aseguraba? Consciente de que los peores rumores constituían los chismes más jugosos, se sentía más inclinada a creer la versión de sir Arthur sobre un huérfano apenas tolerado por la familia de su madre.
Valeria recordó la aguda inteligencia de aquella mirada dorada, la firmeza de su cuerpo musculoso. Dado que ella también se había quedado huérfana a una edad muy temprana, no le costaba trabajo imaginar lo que había supuesto para un muchacho de seis años ganarse la vida en la calle tras la muerte de su madre. Y, después, criarse con su familia aristócrata inglesa que, si Valeria no se equivocaba, no le habría permitido olvidar que su padre era un golfo, su madre una incauta y él, un vagabundo irlandés que dependía de su caridad. No era de extrañar que el muchacho se hubiera convertido en un rebelde.
Pero no, de eso estaba segura, en un calavera sin corazón. Aunque hubiese afirmado lo contrario, el señor Fitzwilliams se había comportado como un caballero. A fin de cuentas, había estado a solas con él, prácticamente indefensa, y con escasas posibilidades de denunciarlo si se hubiera aprovechado de ella. Un auténtico depredador, y con un escalofrío recordó haber conocido a algunos de esos individuos durante su estancia en la India con su padre, jamás habría desaprovechado la oportunidad.
Y ¿qué ocurriría si volvía a encontrarse con el fascinante señor Fitzwilliams?
Se le aceleró el pulso, y el rubor le cubrió las mejillas. En la boca del estómago empezó a crecer una curiosa espiral de deseo, y sintió un hormigueo en las puntas de los senos.
Sí, lo deseaba... como en apariencia habían hecho muchas mujeres antes y lo harían después. Aun así, no podía evitar imaginar los labios de aquel libertino sobre los de ella, ni aquellos dedos largos y morenos acariciándola, ni su torso fuerte inclinándose sobre ella mientras hundía su virilidad en la parte más íntima de Valeria. La recorrió una poderosa oleada de anhelo. ¡Cómo ansiaba experimentar plenamente aquellos deleites sensuales que habían inspirado a los bardos a lo largo de los siglos!
Estaba otra vez de rodillas, recogiendo unos minúsculos pedazos del jarrón roto que habían escapado a su rápida inspección y, afortunadamente, al ojo de lince de lady Hardesty, cuando se le ocurrió la idea. Se quedó paralizada.
Según aseguraba lady Hardesty, Teagan Fitzwilliams era maestro en el arte de la seducción. Como Valeria había visto, aquel caballero alto y rubio parecía encarnar todo lo que una mujer podía desear en un amante. Solo pasaría unos días en los alrededores y, si durante ese tiempo lograba iniciarla en las artes amatorias que tan bien dominaba, nadie tendría por qué saberlo. Si lo encontraba y él la rechazaba, nadie tendría por qué enterarse de su humillación. Y si la poseía, se marcharía a los pocos días y le ahorraría la vergüenza de volver a verlo.
Pero en su corazón, en su cuerpo, la maravilla de la pasión que habrían compartido ardería eternamente.
Se llevó una mano trémula a la cara. ¡Debía de haber perdido el juicio! ¡Era una locura!
Pero una vez concebida, la idea se negaba a perder fuerza. Claro que, si cometía un acto tan irresponsable, tan lujurioso, tan... indecoroso, se exponía a sufrir mucho más que vergüenza. Los hombres se entregaban a sus pasiones con impunidad, pero ellos no tenían hijos. ¿Podía ser tan irresponsable como para correr ese riesgo?
Pensándolo bien, tenía un periodo extremadamente regular, y solo faltaban uno o dos días para que le bajara. Mercy había dado gracias por ese hecho tres años atrás, cuando le confió a Valeria en su noche de bodas que, como no había conocido a ninguna mujer que hubiese concebido en una fecha tan próxima a su periodo, no tendría por qué criar a un hijo que quizá no llegara a conocer a su padre.
No habría hijos. Pero podría haber placer... un placer como el que nunca había conocido... y nunca volvería a conocer.
No, no se atrevería.
Pero ¿cómo iba a contenerse?
A última hora de la tarde, tras un baño exhaustivo y gratos sueños sobre cierta mujer morena con traje de amazona, Teagan fue en busca de su anfitrión. Lo encontró en el salón, jugando al billar con otros caballeros. Durante unos momentos, Teagan se limitó a observar; quería calibrar el ánimo y el grado de sobriedad del grupo y así decidir cómo sonsacar discretamente la información que deseaba.
Rafe, como de costumbre, sostenía una copa de coñac medio vacía en la mano. Markham y Westerley, segundones libertinos de un conde y un marqués respectivamente, estaban igualmente embriagados. Solo el último miembro del grupo, un caballero de atuendo sencillo, parecía estar sobrio.
De hecho, dada su condición de estricto hombre del gobierno, lord Riverton era la nota discordante en la reunión de amigos juerguistas de Rafe. Sin embargo, como el caballero en cuestión había perdido una considerable suma jugando a las cartas, suma que Teagan se había embolsado, estaba dispuesto a ser afable con él.
—Caballeros —Teagan saludó al grupo.
—Ah, Truhán —su anfitrión posó en él sus ojos brillantes por el alcohol—. Anoche tuviste suerte, ¿eh? Riverton perdió varios miles, y con lo que le sacaste a Markham podrás pagar a tu sastre.
Teagan apretó los dientes para reprimir la furia instantánea que le producían las burlas de aquellos conocidos pudientes y de buena cuna, aunque ya llevaba diez años interpretando su papel de Truhán. Se obligó a responder con desenfado.
—Sí, y esta noche pretendo sacarle un par de botas de primera calidad.
—¡Eso, eso! —rio Westerley mientras Rafe daba una palmada a Markham en la espalda.
—Pero antes, me apetece montar un poco. Me preguntaba... —empezó a decir Teagan.
—Prueba la pelirroja —lo interrumpió Rafe. Mientras los demás hombres proferían risotadas, Markham añadió:
—La rubia tampoco es mala montura.
Tras esperar a que las carcajadas remitieran, y reparar en la mirada curiosa que lord Riverton le dirigía, Teagan prosiguió:
—Os agradezco vuestras recomendaciones, caballeros, pero era una montura de naturaleza equina la que buscaba. Mi mohíno necesita hacer un poco de ejercicio.
—Maldita sea, ¿por qué no me vendes esa belleza? —protestó Markham—. No sé cómo puedes permitírtelo.
—Desvalijando a caballeros complacientes como tú —repuso Teagan.
—Por ese animal te pagaría lo bastante para que te costearas las borracheras y las mujeres durante un año.
—Una perspectiva tentadora —Teagan fingió quedarse pensativo—. Pero, claro, si dejara a Ailainn en manos de un jinete tan torpe como tú, el caballo no me lo perdonaría —mientras los demás caballeros prorrumpían en carcajadas, Teagan se dirigió a Rafe—. ¿Puedo cabalgar en cualquier dirección o hay algún marido celoso por los alrededores que pudiera dispararme si entro en sus tierras?
Rafe sonrió.
—Los maridos celosos son cosa tuya... yo me conformo con las furcias. Pero no te aconsejo que cabalgues hacia el norte; sir Arthur Hardesty es el típico pedante capaz de sermonearte por allanar sus tierras. Hacia el oeste no hay buenas vistas, pero los bosques de la parte este son bastante bonitos —su sonrisa se amplió—. Sobre todo, si la viuda lady Arnold ha salido a montar a caballo.
—¿Una viuda, dices? —intervino Westerley—. ¡Es el bocado perfecto para Truhán! ¿Es rica?
—Cielos, no. Lo siento, Truhán, es casi tan menesterosa como tú —contestó Rafe—. Cuando el soldado que tenía por marido la palmó, el título y la tierra de barón fue a parar a su primo. Él se crio aquí, en Eastwoods, en la propiedad de su madre, lo único que heredó la viuda. Si esa pequeña granja de ovejas le permite ganar más de quinientos al año, me sorprendería mucho.
—Entonces, no es para Truhán —dijo Westerley—. Las prefiere ricas... y agradecidas.
Teagan se limitó a enarcar una ceja. Siguió el hilo de la conversación mientras recopilaba los retazos de información. De modo que se llamaba lady Arnold. Bueno, hasta que conociera su verdadero nombre, seguiría llamándola la dama misteriosa. No quería pensar en ella por la marca que le había dejado otro hombre.
Y, al parecer, era lo único que le había dejado. No era de extrañar que pareciera tan hambrienta. Experimentó una punzada pareja de avidez.
—¿Y es bonita la viuda, Rafe? —estaba preguntando Markham—. Quizá sea mi deber de caballero aliviar su soledad.
Aquel comentario lo arrancó de su ensoñación. Imaginar al corpulento Markham hundiendo sus manos ebrias y cuerpo de putero en la esbelta figura de su dama misteriosa avivaba la rabia que siempre bullía a flor de piel.
—Vamos, Markham —bromeó—, si la dama es tan hermosa como Rafe asegura, preferirá las ovejas.
Markham le lanzó una mirada de enojo, pero al ver que los demás secundan a Teagan, no se atrevió a replicar. Cuando dejó de reír, Rafe añadió:
—Aunque Markham fuera tan apuesto como Truhán, dudo que la viuda lo aceptara. Vivía entregada al pobre Hugh. Lo hirieron de gravedad, y lo cuidó durante meses. Según cuentan, murió en sus brazos —Rafe se dio unos golpecitos en el pecho y suspiró—. ¡Qué romántico!
—Para o me harás llorar —bromeó Westerley—. Quizá deba pasarme a expresarle mis condolencias... Si es que ella lo merece, Rafe.
—Solo si te gustan las caras con forma de corazón, enormes ojos castaños, abundante pelo negro ondulado y una figura... —dibujó un reloj de arena con las manos.
«Ya basta», pensó Teagan. La dama misteriosa era suya.
—Siempre que te despejes lo bastante para no estrellarte contra un árbol durante el trayecto —bromeó—. Pero será mejor que te des prisa, porque tendrás que pasarte horas sentado en un saloncito asfixiante, tomando té, mientras se te ocurre cómo seducirla. Claro que si lo prefieres a beneficiarte de las hermosuras que nuestro amable anfitrión nos ha procurado... —dejó la frase en el aire y se encogió de hombros—. ¿Dices que la pelirroja no está mal?
Olvidada su irritación, Markham sonrió.
—Sí. Pensándolo bien, esta partida está gafada. Creo que iré en busca de ese pajarillo.
—Entonces, dame tu taco, Markham —dijo Teagan—. Westerley, ¿te retiras, o puedo confiar en llenarme los bolsillos con más guineas tuyas?
Teagan contuvo el aliento mientras el hombre se quedaba pensativo. Sabía que no podía forzar más la situación sin despertar sospechas.
—Jugaré —dijo Westerley por fin—. No merece la pena dejar de beber por ninguna mujer, y menos una que requiere persuasión. Guárdame la rubia, ¿eh? —le dijo a Markham, y empuñó su taco.
Aliviado, Teagan alzó la vista y sorprendió la mirada atenta de Riverton. No había participado en las bromas; había seguido jugando ajeno a la conversación. En aquel momento, sin embargo, desplegó una lenta sonrisa. Teagan tenía la extraña sensación de que lord Riverton había adivinado su propósito.
Tonterías, pensó, y desechó la idea. Empuñó el taco, inspiró con suavidad y apuntó a la bola. Si la diosa Fortuna seguía sonriéndole, cuando volviera a montar a caballo, tendría los bolsillos llenos de cientos de guineas y se habría ganado el placer de perseguir solo placer: el suyo, y el de una hermosa mujer morena.
Tres
Cuando su yegua se detuvo en lo alto de la colina, Valeria contempló el pasto que se extendía hasta el tejado de piedra de Eastwinds e intentó reprimir una intensa decepción. Ya casi había finalizado su ruta habitual, incluso se había demorado, pero no había avistado al donjuán de ojos de felino. O no había salido a montar a caballo aquella mañana o se había tomado la molestia de esquivar a viudas decorosas.