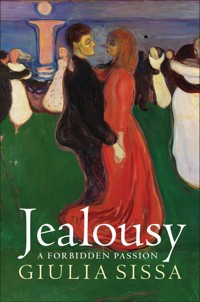Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad Veracruzana
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Mientras que la mitología y la historia griegas destacan la figura, la presencia y el papel de la mujer y hacen de ella un ser poderoso, lleno de posibilidades y de proyectos, la democracia griega –el modelo ideal de organización social para el mundo occidental– la considera un animal doméstico y, enfrentándola al hombre como animal político, relega su participación a un segundo plano en el proceso de construcción y defensa del Estado. Dos milenios después, la situación sigue siendo, en esencia, la misma. Y no solo en el mundo occidental. Dirijamos la mirada hacia donde la dirijamos, en el mundo entero la mujer sigue siendo considerada un ser incompetente, incapaz, imposibilitado por naturaleza para ejercer el poder, para gobernar, para tomar en sus manos no solo su propio destino sino, sobre todo, el de la sociedad a la que, aquí y allá, pertenece y a cuya construcción hace una valiosa contribución. Partiendo precisamente del mundo antiguo, haciendo un recorrido por el cristianismo, la Edad Media, la Ilustración y la Edad Moderna, y llegando a la democracia de nuestros días, Giulia Sissa nos entrega El poder de las mujeres. Un desafío para la democracia, un libro excelentemente documentado, brillante, de una contemporaneidad sorprendente, que es, al mismo tiempo, una excelente manera de dar inicio a una nueva colección de la Editorial de la Universidad Veracruzana: Feminismos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 856
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El poder de las mujeres
Un desafío para la democracia

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector
Juan Ortiz Escamilla
Secretario Académico
Lizbeth Margarita Viveros Cancino
Secretaria de Administración y Finanzas
Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Secretaria de Desarrollo Institucional
Agustín del Moral Tejeda
Director Editorial
Giulia Sissa
El poder de las mujeres
Un desafío para la democracia
Traducción de Cynthia Lerma Hernández

Primera edición, septiembre de 2023
D. R. ©️ Universidad Veracruzana
Dirección Editorial
Nogueira núm. 7, Centro, cp 91000
Xalapa, Veracruz, México
Tels. 228 818 59 80; 228 818 13 88
https://www.uv.mx/editorial
ISBN: 978-607-8923-40-3
Imagen de portada: Hércules a los pies de Onfalia (1912), de Gustave Claude Etienne Courtois (1853-1923), óleo sobre lienzo.
Título original: Le pouvoir des femmes. Un défi pour la démocratie
© Odile Jacob, 2021
Cuidado de la edición: Magdalena Cabrera Hernández
Maquetación de forros: Enriqueta del Rosario López Andrade
Producción de ePub: Aída Pozos Villanueva
Este libro fue publicado en el marco del Programa de Apoyo a la Publicación
de la Embajada de Francia en México/IFAL
Para Anthony, iterumque iterumque…
Prólogo
Había una vez unas reinas y unas princesas. Gobernaban países, comandaban ejércitos y se hacían obedecer. Sus vidas estaban llenas de posibilidades, poderes y proyectos. Se llamaban Artemisia de Halicarnaso, Antígona, Yocasta o Etra. La historiografía antigua relata sus maravillosas hazañas y la tragedia clásica, por su parte, las resucita en escena. Excepcionales y singulares en sociedades hostiles a las mujeres, estos individuos pertenecen a un pasado aristocrático o viven en una lejanía real. En estos mundos posibles, ellas mismas son posibles. Basta con imaginarlo. Los griegos supieron cómo hacerlo.
Son ellos mismos, los griegos, quienes inventan la democracia. Y así entonces, mujeres con este temple, en posición de deliberar, dirigir y defender el Estado, se vuelven simplemente inconcebibles. La filosofía racionaliza su defectuosidad natural, una molicie cuyos efectos más debilitantes son la falta de valor y la incapacidad para tomar decisiones. El hombre es capaz de determinar qué hacer. La mujer, cuya facultad deliberativa es inválida, no puede llegar a una decisión. El hombre está lleno de ardor. La mujer es cobarde. El hombre tiene inclinación por el liderazgo. La mujer se conforma con ser sumisa. El hombre es un animal político. La mujer es un animal doméstico. La naturaleza es considerada la base de estas normas que parecen imponerse en la mente de todos y que organizan a la familia en torno a un líder que es a la vez padre, marido y amo de esclavos.
En la ciudad, el autogobierno del pueblo requiere precisamente de virtudes, facultades y pasiones de las que carecen las mujeres. Así es, una vez más, su naturaleza. Por lo tanto, es imperativo excluirlas de la arena política. El cristianismo asocia lo femenino a la impotencia misma y, además, a la irracionalidad. La mujer antigua era incapaz de luchar, de dar órdenes, de llevar a buen puerto sus decisiones. En la Edad Media, los grandes teóricos como Tomás de Aquino y Alberto Magno la consideran incapaz de enlazar ideas coherentes pues su complexión fluida la dirige. El hombre en masculino, que era más caliente y fogoso que la mujer, se vuelve un razonador más metódico.
Estos prejuicios continuaron siendo una evidencia hasta la Ilustración. A Jean-Jacques Rousseau le complacieron plenamente. Que las jóvenes se ciñan a las costumbres, a las ideas convencionales y al pequeño mundo de sus pequeñas familias. Que no intenten razonar. Al no ser iguales a los hombres, las mujeres no pueden ser consideradas iguales a los hombres. Eso supondría usurpar derechos que no les corresponden. Finalmente, a los filósofos que sustituyeron las leyes de la naturaleza por los derechos humanos, en particular, Nicolas de Condorcet, les debemos todo lo que hace posible, y esta vez de manera definitiva, la emancipación y la igualdad. Pero como todo aquello que nos llega de la Ilustración, el feminismo es un proyecto intermitente e interminable, siempre perfectible y constantemente obstaculizado.
Este libro reconstruye los aspectos discursivos de esta historia.1 Porque si hay un pensamiento que ha marcado las formas de vivir, legislar y educar a lo largo de los siglos, es el de la diferencia de los sexos. Seguiremos el rastro, no de ideas vagas o afirmaciones dispersas, sino de argumentos, de giros de frases, de flujo de ideas, de encadenamiento de premisas y conclusiones. El sexismo es un silogismo: todas las mujeres son imprevisibles, incoherentes, pusilánimes; yo soy una mujer; por lo tanto, soy pusilánime, incoherente, imprevisible, etc. Nos detendremos en momentos fundamentales –de la Edad Media y la Edad Moderna– en los que se modificaron las maneras de ordenar las palabras, se ajustaron las deducciones y se actualizaron las palabras clave. Y entonces, de repente, gracias a mujeres y a hombres singulares, como Poullain de La Barre o Condorcet, veremos la forma en la que se cuestiona el pensamiento autorizado y automático. Al prestar atención a la longevidad, e incluso a la viscosidad de los razonamientos que se plasmaron en la cultura griega y que se retomaron en el transcurso de varios siglos, pondremos de relieve los núcleos ideológicos que han dado lugar a consecuencias significativas.
El punto de llegada es el mundo democrático de hoy.
Introducción
¿Qué pueden hacer las mujeres?
En 2020, el Consejo Superior para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicó su Informe anual sobre el estado del sexismo en Francia.2 Al leer este texto, una sensación de déjà vu se apodera de una historiadora con una amplia memoria. El cuadro que surge parece extraído de una galería de antigüedades o de la biblioteca de una antiquista. Se asume que las mujeres, incluso las políticas, están incrustadas en la domesticidad a la que, además, se les remite constantemente. Se pone énfasis en su aspecto físico, como si tuviera que ver con lo que piensan, dicen, atacan o defienden. Funcionarios elegidos de voz estrepitosa; funcionarias elegidas de voz delicada. Los líderes se tocan, se estrechan las manos, se abrazan mientras sonríen. Las mujeres tantean en busca de un lenguaje corporal que no provoque demasiados malentendidos.3 Sobre todo, las mujeres experimentan su escasez en puestos de alta responsabilidad como una intrusión en un universo solidario, homogéneo y “fratriarcal”.4 En estas condiciones, se les hace dudar de su legitimidad, porque detrás de estos estereotipos y de estas actitudes se esconde una premisa mayor, una sospecha fundamental, una interrogante ancestral: ¿no son, acaso, incompetentes? ¿No son, evidentemente, menos capaces? ¿Tienen los atributos necesarios, la constitución y el temperamento requeridos para tomar la dirección de los asuntos públicos?
Desciframos y nos preguntamos, ¿qué pueden hacer las mujeres?
Esta pregunta nos desafía a reconsiderar la propia noción de “poder”. El poder no es solo dominación, opresión, castigo. No es tampoco disciplina o dispositivo.5 El verbo “poder” expresa en primera instancia la posibilidad y la capacidad. Poder es tener el derecho a, pero también estar en condiciones de; es estar autorizada y autorizado a, pero también ser capaz. Este campo semántico incluye, en primer lugar, los valores de la libertad positiva, tan preciados para el pensamiento político liberal y para la propia noción de derecho. Pero lo posible como un derecho a hacer, a decir, a decidir implica cuestionar otra modalidad subjetiva: ¿soy capaz de hacer, de decir, de decidir? La confluencia entre el derecho y la capacidad y, de manera más precisa, la subordinación del derecho a la capacidad es esencial en la historia de la diferencia entre los sexos. Ya que, en esta historia, las mujeres no están simplemente excluidas de facto de los lugares de poder: se considera que no pueden… poder.
Se trata de una forma de pensar cuya banalidad tranquiliza. Y por eso la historia nos aclara: al dudar de las mujeres, estamos en terreno seguro, del lado de Aristóteles, primero en la antigua Grecia y luego en el mundo premoderno que la tradición aristotélica –difundida por el cristianismo y el pensamiento árabe– configuró intelectualmente. Esta tradición de saberes interconectados conformó un auténtico paradigma. La ley natural es la piedra de toque.
Para los griegos es bastante obvio que los hombres tienen todo lo necesario para garantizar un buen gobierno a la escala de un imperio, una ciudad o una familia. Están dotados de lo que los griegos llaman thumos, fogosidad, ímpetu, empeño. El thumos les permite lanzarse en cualquier combate, querer ganar, aspirar a la supremacía, ejercer el poder. Equivale a una forma de estar en el mundo, a un campo de posibilidades, a un horizonte de proyectos concebibles que se abre ante aquellos seres vivos que tienen la suerte de estar impulsados por el thumos. Gracias al thumos, los hombres en masculino –andresen griego– son capaces de andreia, la virilidad. La virilidad vivida se convierte en una virtud, el valor, es decir, la excelencia guerrera, política y cívica, la única máxima calidad que puede poseer la masa. Porque, ¿quién inventa las prácticas de asamblea en las que se invita a hablar a todo el mundo? ¿Quién puede participar en deliberaciones colectivas, en las que los esfuerzos se concentran para aconsejar al pueblo con el fin de que mejore? Sobre todo, ¿quién está dispuesto a participar en el poder administrativo de forma rotativa? Individuos que no tienen miedo al poder. Para afrontar el reto de gobernarse en plural, estas personas deben compartir una aptitud para el liderazgo. Pero, ¿quién puede demostrar esa capacidad? Los andres. En el fondo de la democracia se halla la virilidad, la andreia.
Pero los humanos son seres vivos entre muchos otros. En el origen de estas posibilidades de existencia hay una “cosa” física, sensible y natural: el calor. Para vivir, hay que ser calientes. La prueba: los cadáveres son fríos. Los machos son más cálidos que las hembras. Esto ocurre en todas las especies, desde los leones hasta los moluscos, pasando por los atenienses. De esta manera, los hombres se encarnan en un cuerpo, no menos carnal que el cuerpo femenino. Al contrario: el cuerpo masculino ocupa un lugar preponderante en la arena política. Una voz, unos vellos, una complexión, una mirada, una ropa, unos gestos, unos músculos, la expresión de su género, una sexualidad: el Pueblo en el poder se constituye de sujetos hechos para el poder.
En nuestro mundo, ¿acaso hemos dejado de hacer estas asociaciones de ideas? Porque basta con verlas –unos hombros más estrechos, una piel más suave, una cabellera mejor cuidada, unas manos más finas– para adivinar que, tal vez, en el fragor de la batalla, en el calor de un debate, al frente de una comisión, al mando de un ejército, al frente de un ministerio, aquellas ciudadanas encarnadas en un cuerpo flexible y terso, vestido de seda o de encaje, no darán la talla. ¿Dónde está el timbre de barítono, el gesto imperioso, la constitución imponente? La fisonomía revela un carácter, anuncia un comportamiento, crea expectativas. La ropa acentúa los rasgos distintivos. Estos cuerpos no están hechos para combatir ni para luchar ni para asumir la autoridad que esto conlleva. El campo de batalla no es su lugar. Tampoco la arena política. Estos cuerpos están destinados al hogar, e incluso en el hogar deben limitarse a las tareas que por naturaleza les corresponden.
Por lo tanto, según Aristóteles, la naturaleza asigna un calor vital más abundante a los cuerpos masculinos que a los femeninos, lo que tiene suma importancia pues es el calor de la sangre el que determina la intensidad relativa de la “fogosidad” (thumos). Este ardor, fervor o efervescencia es mucho más impetuoso en los hombres que en las mujeres. Esto significa que los hombres son hiperfísicos. Dado que el thumos contribuye al valor –y por “valor” (andreia) entendemos, en griego antiguo, la “virilidad” del hombre en masculino–, el valor también depende del cuerpo. El hombre valiente toma la decisión de luchar por lo “bello”. De acuerdo. Pero, en sinergia, también siente un impulso de fogosidad y un empuje de calor.
Además, el thumos vuelve a los hombres imperiosos, autoritarios, propensos a tomar el poder, lo que les ayuda a tomar decisiones y a ejecutarlas. Efectivamente, el proceso deliberativo posee un aspecto “hegemónico”. En algún momento, después de considerar múltiples opciones, hay que tomar una decisión, elegir una dirección, poner en marcha un plan de acción. Los hombres son capaces de llevar a cabo este proceso hasta el final, como un rey homérico. Las mujeres no lo logran. Su facultad deliberativa, dice Aristóteles, es “inválida”.
Decir todo esto equivale a descalificar a las mujeres de la acción política. La importancia de estas afirmaciones no se puede sobreestimar. Las mujeres se caracterizan por su cobardía y por su incapacidad para tomar decisiones, esencialmente.
Y reitero entonces la pregunta, ¿y ahora? ¿Los hombres se consideran decididos y hechos para tomar decisiones? Encontramos aquí una percepción que sale de nuevo a la superficie entre las mujeres políticas francesas. La diputada del pcf, Elsa Faucillon, relata un episodio sintomático: “Cuando se examinaba la ley de asilo e inmigración en el hemiciclo, la mayoría de la izquierda éramos mujeres que seguíamos muy de cerca los debates. Pero cuando llegó el momento de decidir acerca del seguimiento político, los hombres salieron y decidieron entre ellos”.6 Con el fin de arrojar luz crítica sobre estos restos de pensamiento sesgado, injusto y arbitrario es útil volver a nuestros clásicos. Con el fin de refrescar la memoria. A pesar de todo, las justificaciones del sexismo ordinario aquí y ahora se basan en los mismos prejuicios: la indecisión, la inconstancia, las fluctuaciones del humor. “Por lo general, las mujeres son cambiantes…” Esto puede parecer frívolo, pero cuando se lee a los herederos cristianos de Aristóteles y se reflexiona sobre el impacto de sus despropósitos, resulta menos gracioso. A partir de la Edad Media, las mujeres adquieren una inestabilidad de pensamiento y de memoria, y esto a causa nuevamente de su conformación fría, cuya humedad se acentúa. La corriente de la que se compone el alma femenina lleva sus ideas por aquí y por allá. La donna è mobile…
***
Me gustaría aportar, a través de la historia, un enfoque dubitativo sobre todas estas cuestiones.
Nuestro primer punto de anclaje será, por supuesto, la cultura antigua. No solo Aristóteles como filósofo singular, sino Aristóteles como un luminoso intérprete de la sociedad que le rodea. Atenas es una ciudad gobernada por ciudadanos comunes, pertenecientes tanto al pueblo como a la élite aristocrática, a menudo elegidos por sorteo y en la que cientos de ellos, cada año, se rotan en las más altas responsabilidades de la administración de la ciudad. Es una demokratia. Centraremos nuestra atención en este régimen y en su cultura política. ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia nos encontramos con el incómodo fenómeno del sexismo de la democracia.
En Atenas, asistimos a la primera cita fallida entre el pueblo y las mujeres.7 Ciertamente, en este mundo premoderno, estructurado en función del nacimiento, la distinción y el rango, la elección del gobierno de la mayoría, a finales del siglo vi a. C., aporta una novedad impactante: el principio según el cual los ciudadanos son iguales ante la ley. La igualdad “modifica lo que no crea”, escribió Alexis de Tocqueville sobre la democracia estadounidense. Pero podemos trasladar estas palabras a la antigua Grecia. La democracia es una forma de gobierno, pero también una economía, un experimento social, un sistema jurídico, un conjunto de valores, un modo de vida y también una visión moral y estética del mundo. Es, en definitiva, una cultura política. Pero para que sea generalizada e inclusiva, la igualdad debe convertirse en un derecho por principio. Mientras siga vinculada a una identidad cualitativa subyacente, ya sea corporal, moral o social, la igualdad no puede ser la misma para todos. Será únicamente una homogeneidad entre iguales. Esta igualdad limitada fortalece el sentimiento de pertenencia a un grupo, en detrimento de los individuos que, por sus cualidades, no pueden formar parte de él. Mientras se cimiente en un fundamento natural, tanto de carácter como físico, la igualdad sigue siendo un principio de exclusión. Esto es aquello que ocurre en la antigua democracia.
Un aspecto esencial de esta cultura política es la diferencia entre mujeres y hombres. El poder (kratos) pertenece al pueblo (demos), cuando los ciudadanos con capacidad de autonomía se gobiernan a sí mismos. Pero esta multitud no está compuesta por seres humanos genéricos, sino por hombres generizados en masculino. En griego: andres. Hay una manera masculina de estar en el mundo. Se llama andreia. Más allá de la anatomía, un verdadero hombre griego, aner, debe responder ante las exigencias de la andreia. Es una forma activa y reactiva, imperiosa e intrépida, orgullosa e impetuosa –en pocas palabras: apasionada– de conducirse en la vida. Los hombres que se gobiernan a sí mismos –los hombres que inventan la democracia– no son solo hombres, sino hombres de sangre caliente, efervescentes de entusiasmo, propensos a la afrenta, inclinados a mandar, deseosos de luchar –en el combate de palabras y en el choque de las armas.
Comprender el gobierno de la mayoría significa destacar un hecho primordial: el plural democrático debe incluir a los hombres tanto como excluir a las mujeres. La democracia es esencialmente androcéntrica. ¿Por qué? Por razones culturales. Inicialmente, son los reyes, los príncipes, los jefes nobles quienes, en el mundo panhelénico de Homero, practican formas de deliberación colectiva entre ellos. Luego, son unos ciudadanos los que establecen el gobierno popular en Atenas. Ellos también forman una élite. Ellos también poseen un poder gubernamental. También ellos se enfrentan en intensos debates acalorados y llenos de arrebato. Son hombres con una masculinidad ejemplar. Finalmente, a lo largo de la historia de la democracia, solo estos machos se consideran capaces y dignos de gobernarse a sí mismos, por ellos mismos. Esta élite conserva la exclusividad del poder. De nuevo, ¿por qué? Debe haber una razón de peso para mantener a las mujeres fuera del demos activo.
Esta razón es la guerra. La principal premisa es que hay una correlación fundamental entre el gobierno de la ciudad y su defensa armada, entre la actividad política y la actividad guerrera; pues participar en la demokratia implica luchar en favor de una asamblea, discutir, impugnar, contradecir, en definitiva: rivalizar. La premisa menor es que solo los cuerpos masculinos y los rasgos viriles están hechos para el combate. La conclusión es que la política se convierte –exactamente como la guerra, y porque es como la guerra– en algo viril.
No es fortuito, sino por definición, que la antigua democracia es sexuada, en la teoría y en la práctica. Debe construirse sobre las cualidades que separan a los hombres de las mujeres y que distinguen, por lo tanto, a los hombres de las mujeres. Debe protegerse contra la amenaza de la cobardía encarnada (deilia) que es la feminidad. Las mujeres no son débiles, sino cobardes. Las mujeres no son estúpidas, sino blandas. Son superfluas, inútiles y peligrosas. Se revelan incapaces en la batalla y en la arena política. Los ciudadanos existen en carne y hueso. Existe un verdadero “cuerpo democrático”.8 Por ello, las mujeres griegas no pueden realizar las mismas actividades ni asumir las mismas responsabilidades que los hombres. Debido a una complexión, tanto física como emocional, una mujer debe mantenerse fuera de la arena política. No es apta, por razones que tienen que ver con su anatomía y con su fisiología, y por lo tanto con su carácter.
Además, la mujer es peligrosa. Si interfiere en una guerra, lo hará de manera inoportuna, para crear confusión.9 En general, el afeminamiento representa una amenaza para los hombres. Una voz suave, ropas mullidas, gustos muy caros y una afición por los asuntos sexuales femeninos hacen dudar de la integridad, la capacidad y la dignidad de un ciudadano. Pues en una democracia, la calidad de un individuo no depende del nacimiento, sino del tipo de vida que se lleva. Un aner athenaios debe estar a la altura de la confianza que la ciudad deposita en él. Si el pueblo le otorga el derecho a participar en el gobierno, es porque se espera que un aner cultive sus hábitos y que se haya forjado un carácter. ¿Cómo se provoca la ruina de un opositor público? Acusándolo de irse de fiesta de manera constante, de derrochar el dinero, de prostituirse con otros hombres, de vestirse demasiado elegantemente o de merecer ser apodado “Ano”. Tolerar a machos de masculinidad incierta, aunque fueran pocos, perturbaría la ciudad democrática. El plural popular exige conformidad, ¡que no sobresalga ninguno! ¿Por qué? Porque aceptar la singularidad de un hedonista afeminado significa debilitar la norma colectiva. Más aún, lo femenino va de la mano con el lujo, el refinamiento, la delicadeza y otros modales aristocráticos.10
Hembra y macho no son sustancias, sino cualidades que se atribuyen a los sujetos. Cualquier persona y cualquier cosa pueden describirse en estos términos, que además pueden cambiarse e intercambiarse. Todo ciudadano-soldado debe convertirse en un aner dotado de andreia. Debe ser capaz, en las condiciones adecuadas, de comportarse de una manera que decisivamente no sea femenina. La virilidad es una ambición de cada instante. Peor aún, es una conquista frágil.
***
Muchas son las voces que nos introducen a este pensamiento a partir del cual Aristóteles conforma un auténtico sistema. Sus argumentos unen la línea punteada de la ideología antigua. Sus conexiones resaltan estas líneas. El cuerpo predispone a la formación de un carácter, a un comportamiento. Las normas se encuentran con la naturaleza. El legado de este pensamiento se fortalece en la cultura cristiana. Y cuando los argumentos de los doctores de la Iglesia se expanden en el tejido social mediante la predicación, la enseñanza de la doctrina a los niños y la confesión de los pecados, estas ideas se difunden por doquier. En este sentido, la cultura cristiana es una cultura popular. Por su parte, el discurso médico sobre el cuerpo difunde las correlaciones aristotélicas y medievales entre frialdad, fluidez e inconsistencia.
Y luego, a finales del siglo xviii, se produce un cambio de paradigma: los derechos naturales sustituyen a la ley natural. Los derechos humanos irrumpen en la escena. Se trata de una historia diferente, pues estos derechos no son inclinaciones innatas y, en última instancia, deberes, como lo son los preceptos y las reglas de conducta que la teoría de la lex naturalis atribuye a todos. Se trata más bien de garantías inalienables del disfrute de una condición. Son facultades reconocidas, primero naturales y luego legales, para realizar o no un acto. Los derechos son “naturales” porque se considera que pertenecen a todo hombre en su simple condición de ser humano. De hecho, son protecciones elementales de la persona y la propiedad, pero también de la posibilidad de “contribuir a la elaboración de las leyes y a todos los actos hechos en nombre de la sociedad”. Un papel activo en la legislación o administración del Estado es “una consecuencia necesaria de la igualdad natural y primigenia del hombre”.11
Esta igualdad se aplica a todo ser razonable. Es el objetivo más elevado de una sociedad próspera. Igualitaria e inclusiva, esta prosperidad se concibe de forma diferente a la tradición de la ley natural, que postula disposiciones innatas y jerarquías de valor, en las que se basan las relaciones de poder inmutables, incluso entre mujeres y hombres.
Fue un filósofo francés quien, en plena Revolución, teorizó sobre estos derechos. Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, retomó este mismo punto, el malentendido de la naturaleza, como objetivo principal de un breve pero poderoso texto, Sobre la admisión de las mujeres en el derecho de ciudad (1790). Si se acepta que los derechos naturales deben pertenecer a todos los individuos que forman parte de la humanidad, hay que dejar de pensar, por costumbre, que la concesión de tales derechos debe justificarse sobre la base de una habilidad, una propensión, un talento preexistente –requisitos que un grupo particular de seres humanos, las mujeres, tendrían que demostrar–. En resumen, debemos dejar de afirmar que las mujeres no merecen derechos naturales, derechos que son, por definición, independientes del mérito. En segundo lugar, hay que señalar que, por lo general, a las mujeres se les priva de educación, lo que les impide convertir los derechos políticos en derechos reales, es decir, en capacidades efectivas.12 Hay que poner fin a la exclusión de las mujeres de la educación y de la plena ciudadanía. Es una injusticia cuyos pretextos deben ser refutados urgentemente.
Tomando como punto de partida el pensamiento de Condorcet, nos adentraremos en la historia premoderna de una reprobación sistemática, la de la incapacidad de las mujeres. Porque “se dice” que estos seres humanos, las mujeres, son naturalmente incapaces de participar en la toma de decisiones, de gestionar una administración, de dirigir un gobierno, de administrar justicia. La prueba, ¡nunca lo han hecho! Para negar legítimamente a las mujeres el derecho a vivir en la ciudad, argumenta Condorcet, habría que poder afirmar que una mujer nunca ha dado muestras de liderazgo. Sin embargo, han existido mujeres poderosas, lo que demuestra la posibilidad de su poder. ¡Miremos a Isabel de Inglaterra, María Teresa de Austria, Catalina de Rusia! Y habría que añadir a Artemisia de Halicarnaso, a quien vamos a conocer junto con las reinas madres de la antigüedad helénica, Yocasta y Etra. Las excepciones confirman lo excepcional: es posible.
Sobre todo, continúa Condorcet, sería necesario demostrar que los derechos naturales de las mujeres “no son absolutamente iguales a los de los hombres, o demostrar que no son capaces de ejercerlos”.13 Esta afirmación es incompatible con el principio de que los derechos naturales son estrictamente iguales para todos los individuos humanos. Estos derechos se distribuyen equitativamente entre los miembros de la raza humana porque son, realmente, para todos y todas, en el sentido de que están al alcance de cada individuo: “Los derechos de los hombres se desprenden únicamente de que son seres sensibles, susceptibles de adquirir ideas morales y de razonar sobre estas ideas. Por lo tanto, las mujeres, al tener estas mismas cualidades, tienen necesariamente los mismos derechos”.14 El adverbio “únicamente” es de suma importancia en esta frase capital. Estos derechos crean oportunidades, en lugar de recompensar distinciones. Para disfrutarlos, basta con compartir el sentido común, aprender y pensar. Nada más. Pero gracias a este mínimo común denominador, el mundo puede empezar a cambiar. Nada menos que eso.
Se trata de un punto de inflexión en el que brilla en todo su esplendor el espíritu de la Ilustración, y que todavía hoy experimentamos cuando las parejas homosexuales exigen el matrimonio para todos en contra de la suposición de que el matrimonio representa una sociedad natural, cuyo objetivo es la procreación fisiológica y la educación de la propia descendencia. También lo experimentamos cada vez que se duda de una mujer: ¿será capaz de gobernar? –y respondemos afirmativamente–. Sí, somos aptas para gobernar una familia, una empresa, un país e incluso el Fondo Monetario Internacional. No, no estamos indispuestas ni somos inconsistentes ni indecisas.
No, querido Aristóteles: nuestra facultad deliberativa no es inválida.
Capítulo 1
Poderes y posibilidades
El torso amplio y musculoso, el porte altivo de la cabeza, una cabellera espesa, barba abundante y mirada serena. Un hombre vigoroso destaca imperioso en un bajorrelieve del siglo iv a. C., conservado en el Museo del Ágora de Atenas. Contemplémoslo.
Su semidesnudez revela la musculatura bien definida del abdomen, el pecho y un hombro, mientras que las partes sexuales se ocultan completamente; los brazos están en reposo, sin estar relajados, en actitud severa. Ese hombre de piedra encarna la imagen de una masculinidad serena que ya se encuentra en la poesía de Homero. Cuando Atenea embelleció a Ulises, este adquirió cabellos ensortijados y hombros hermosos.15 Según la ciencia fisonómica aristotélica, cuando contemplamos una cabellera gruesa; un andar recto; un vientre ensanchado, firme y plano; unos omóplatos bien separados, ni muy unidos ni totalmente sueltos; un cuello fuerte, pero sin ser demasiado carnoso; un pecho grueso y ancho; muslos planos; pantorrillas sólidas; un ojo vivo, ni muy abierto ni muy cerrado; la piel árida; una frente prominente, recta, no ancha, delgada, ni muy lisa ni muy arrugada, sabemos entonces frente a quién estamos. Sabemos que es un hombre bello; un hombre valiente.16
El bajorrelieve del Museo del Ágora nos muestra el prototipo del varón adulto civilizado en todo su esplendor. ¿De quién se trata? Es Demos, el Pueblo. Una figura femenina se prepara para colocarle una corona de laurel sobre la cabeza. Se trata de Demokratia. En la parte inferior de la estela, una larga inscripción enuncia un decreto destinado a defender al Pueblo contra cualquier intento de derrocar al gobierno. Estamos en el 336 a. C. Atenas ha recibido algunos golpes de Estado oligárquicos. En su muda elocuencia, la estela declara que Demos debe permanecer allí, tal y donde está, firmemente sentado, a punto de ser coronado. Imagen fija. Inmortalización del Pueblo soberano.
Esta escultura transmite un pensamiento sustancial: el imperativo de proteger a la democracia. Para ello, el relieve exhibe a un pueblo claramente viril. En su interpretación monumental, Demos ostenta las insignias de una masculinidad plena. Semejante a los tiranicidas, Harmodio y Aristogiton, cuyas estatuas transmiten vigor, audacia, y el gesto homicida sobre el ágora de Atenas. Demos en persona nos mira directo a los ojos, mostrándonos quién es.17 No es un jovencito ni un anciano, no es una mujer: es un aner.
Para hacer justicia a la dignidad del Pueblo en el poder, hay que observar este cuerpo.
El cuerpo nunca es una cosa. Es una situación de encarnación. Es una experiencia del mundo y de uno mismo. Es un dispositivo que vuelve posibles maneras de actuar y de moverse. Además, el cuerpo nos permite experimentar la posibilidad, o la imposibilidad, de comportarnos experimentando confianza o desaliento, determinación o pusilanimidad, energía o indolencia. El cuerpo se vive en primera persona, y se nota. Por eso no podríamos describir el físico marmóreo de Demos sin percibir, en sus contornos tallados bajo el escalpelo, un carácter, unas costumbres y una disposición. Este hombre está sentado, pero pareciera que tiene la capacidad de abalanzarse. Su brazo derecho está relajado, pero todos sus músculos dejan presentir que sabe maniobrar la lanza o sostener un escudo. Su barba y su cabellera proclaman una masculinidad elegida y ostentosa. Su postura completa anuncia los actos de los que es capaz. Poderes y posibilidades.
Un pueblo macho
Bajo su majestuosidad, Demos nos ayuda a establecer una perspectiva cultural. El Pueblo soberano debe ser viril. Desde este punto de vista, comenzamos a comprender por qué la vida política griega y, de manera concreta, el gobierno popular ateneo excluyen a las mujeres. Porque la personificación del pueblo como un hombre hermoso va de la mano de un hecho social mayor: el pueblo en el poder es un grupo de ciudadanos adultos, libres y autóctonos. Administran la ciudad por turnos. Sus madres, hermanas, hijas o esposas no tienen el derecho a entrar en aquella rotación, por lo tanto, a compartir este poder.
Este fenómeno no ha pasado desapercibido. Por supuesto, sabemos que la exclusión política de las mujeres (y de los esclavos) no es algo que se dé por sentado; sin duda, nos interrogamos sobre estas formas de marginalización. Pero uno puede estar tentado a minimizar esta ausencia alegando que la diferencia sexual solo es pertinente cuando buscamos seres con la marca de lo femenino: mujeres. Podemos interesarnos en el género solo cuando se trata de localizar a las mujeres atenienses entre los miembros del Consejo, en la asamblea general del pueblo, en los comités de los magistrados o en los tribunales. Como no se les puede encontrar en ninguno de estos lugares, podríamos concluir que, después de todo, la ausencia de las mujeres en la escena democrática no representa más que un detalle irrelevante en un régimen popular que podría considerarse simplemente primitivo e inacabado.
Eric Robinson, un estudioso historiador a quien le debemos destacadas investigaciones sobre la democracia en otras ciudades griegas además de Atenas, reflexiona sobre este dilema y llega precisamente a esta conclusión. Estas exclusiones, sostiene Robinson,
… no eran características de la demokratia en sí misma, sino de la civilización griega en su conjunto, e incluso de la mayoría de las civilizaciones hasta una época muy reciente. Si negamos el nombre de democracia a cualquier Estado que haya tolerado la esclavitud o limitado la participación sobre la base del sexo, estamos eliminando de la consideración histórica a casi todos los gobiernos populares anteriores a cualquiera de las últimas versiones. Por otro lado, incluso muchos de ellos, si se toman como criterio las concepciones de justicia social en constante evolución, podrían ser eliminados claramente por una u otra razón. En concreto, cuando se la considera estrictamente como un orden político y a la luz de las alternativas contemporáneas, la similitud esencial de demokratia con la democracia moderna es ineludible.18
La lógica contextual de este argumento es razonable, demasiado razonable quizá. Al disculpar a los antiguos de no haber inventado la democracia moderna, buscamos racionalizar su proceder ex post facto, pero, paradójicamente, corremos el riesgo de subestimar la novedad y la coherencia del proyecto democrático. El gobierno de la multitud, más que el de un rey, de una reina o de una élite, se considera especial, innovador y radicalmente diferente de la monarquía o de la oligarquía –precisamente porque el régimen de la democracia se ha impuesto la obligación de ser igualitario e inclusivo–. En un gobierno que tiene la ambición de ser excepcional en virtud de la igualdad frente a la ley (isonomia) y de la igualdad en la toma de la palabra pública (isegoria), la no inclusión de un grupo y la dominación de otro adquieren una significación única. No es algo que podría esperarse apriori, como se espera el vasallaje de los súbditos de un monarca o la desigualdad de una multitud privada de los derechos políticos que una élite monopoliza. Puesto que la democracia promueve una igualdad (isotes) fundamental, ¿cómo es posible que este mismo régimen excluya a la mitad de la población nativa que nació libre: las mujeres? Nos corresponde asombrarnos de ello.
Además, la no inclusión de las mujeres en la actividad democrática debería sorprendernos mucho más que la exclusión de los esclavos. En Atenas, los ciudadanos poseían esclavos. Hasta principios del siglo vi a. C., los mismos ciudadanos podían terminar bajo condiciones de esclavitud a causa de alguna deuda; fue Solón, el legislador, filósofo y poeta, convocado a resolver los conflictos sociales que desgarraban la ciudad, quien cambió radicalmente las cosas. Vuelve al pueblo libre, en el presente y en el futuro.19 En lo sucesivo, los esclavos solo pueden ser extranjeros.20 Nacer en el suelo ateniense se vuelve la condición misma de la no esclavitud, de la ciudadanía y la igualdad. Todos los atenienses de origen étnico son considerados en igualdad de condiciones, de hecho y de derecho, en la medida en que no son esclavos. Todos son igualmente libres, todos gozan del mismo derecho a poseer esclavos nacidos en otra parte. Ahora bien, a diferencia de los esclavos, pero igual que sus padres, hermanos, hijos o maridos, las mujeres nacidas libres son autóctonas. Mantenerlas apartadas equivale a privar a la ciudad de la contribución que las mujeres adultas, nacidas en suelo ateniense, podrían aportar en la administración de los asuntos públicos. Si a estas consideraciones se añade el papel indispensable que juegan en la reproducción social, las mujeres brillan por una ausencia especialmente notable cuando son madres. ¿Quién alumbra, alimenta, educa y cuida a los hombres para hacer de ellos unos ciudadanos? El hecho de excluir del autogobierno colectivo del pueblo a la mitad de la población nativa no podría significar un mero paso en falso, un perjuicio colateral o un simple incidente de la democracia.21 Por el contrario, para un individuo, la pertenencia al género masculino es la primera condición que posibilita su participación en la actividad democrática. A la inversa, cualquier mujer es descalificada de esta actividad. No es un simple accidente.
Debe haber una razón imperativa en el hecho de mantener a las mujeres fuera del demos activo.
Esta razón es la guerra. El poder político de la mayoría se fundamenta en actividades altamente valoradas, respetadas y legítimas como lo son la defensa, la seguridad, o la expansión de la ciudad. El carácter hipersexuado de la democracia antigua no es coincidencia. La capacidad para combatir hace la diferencia entre los citadinos de pleno derecho, a saber, los que son capaces de hacer la guerra, y sus mujeres. Con mayor razón, en una ciudad donde los ciudadanos se gobiernan a sí mismos, estos mismos ciudadanos asumen al mismo tiempo la responsabilidad de su propia defensa. Gobernarse significa ante todo defenderse. Encargarse de su propia administración significa también ocuparse de su supervivencia. Ahora bien, estos ciudadanos son también necesariamente viriles. Son “hombres en masculino” (andres), dotados de la virtud militar por excelencia: el valor que, en griego, se denomina “virilidad” (andreia). No son solo atenienses, sino “hombres atenienses”, en el sentido literal de “humanos machos atenienses” (andres athenaioi). Por esta razón, los oradores, en la asamblea o en el tribunal, se dirigen a su público resaltando este vocativo: “¡Oh hombres (humanos machos) atenienses!” (andres athenaioi).22 El demócrata es macho.
Decir todo esto no significa adherir ciegamente una clase de “determinismo militar”. Se trata, por el contrario, de comprender la lógica interna de una cultura política. Esta cultura política valora una virtud particular: el valor o, de manera más precisa, la “virilidad” (andreia). Eso ocurre en el teatro, en las representaciones visuales y en las intervenciones orales públicas. Ahora bien, como lo subraya Ryan Balot, un historiador del pensamiento político que ha dedicado un estudio fundamental a esta forma de excelencia, el valor es “la mejor aproximación del ideal griego de andreia, es decir, la virilidad o el machismo”. El término, nos recuerda Balot, “es una abstracción que se deriva de aner, es decir, el “hombre” por oposición a la mujer. Las normas de la Grecia antigua hacían de la guerra una prerrogativa y una obligación de los hombres. Por consiguiente, la significación prototípica de andreia era aquella virtud que permitía a los hombres, en particular a los citadinos hoplitas, superar el miedo a la muerte en el campo de batalla”.23
En esta misma línea, uno de los conocedores más eruditos de la historia griega, Paul Cartledge, reconoce que cuando observamos el régimen popular antiguo desde el punto de vista de las sociedades democráticas modernas “el género introduce una dimensión suplementaria de comparación y de contraste”. En ninguna ciudad griega, afirma Cartledge,
las mujeres de la ciudad –es decir, las madres, las esposas, y las hijas de los ciudadanos (hombres adultos)– se beneficiaron de un estatus político de pleno derecho igual al de los ciudadanos mismos, y todas las sociedades de la Grecia clásica eran al mismo tiempo ampliamente segregadas en función del sexo y estaban generizadas.
La guerra ofrece un ejemplo de “prerrogativa únicamente masculina”, que exige un “valor combativo”, una virtud “etiquetada como andreia, con justa razón”.24 Estamos lejos del tratamiento alusivo del género como subproducto marginal de la cultura política antigua, así como del panegírico de la virilidad como una virtud por descubrir en la actualidad.25
La naturaleza de las mujeres
Nuestro propósito es interrogar de manera más amplia y en retrospectiva la significación cultural de este hecho del lenguaje: el hecho de que el valor se denomine “virilidad”. ¿Por qué la guerra debería de ser una “prerrogativa únicamente masculina”? Y, en el momento en el que una sociedad elige esta premisa, ¿qué consecuencias tiene, en un sentido más amplio, en sus costumbres, sus valores y su cultura? Habrá que evitar los escollos de la simplificación retrospectiva que llevan a estandarizar los fenómenos y a justificarlos a posteriori. Tomaremos partido por el asombro.
Platón cuenta en el Timeo que la primera generación de mujeres nació de la metamorfosis de una esencia preexistente a los seres vivos, la cual se componía de hombres en masculino (andres). ¿Por qué ocurrió esta transformación? En este diálogo cosmológico, el pensamiento narrativo de Platón nos explica cómo aquellos mutantes que se llamarán más tarde “mujeres” (gunaikes) llegaron a existir. Su presencia en el mundo no es natural. Fue necesario un suceso para que estos seres emergieran de la nada; y este suceso fue un castigo divino. Algunos de estos seres, machos primordiales, se mostraron en algún momento cobardes. A causa de su cobardía (deilia), estos andres defectuosos experimentaron un renacimiento en un nuevo cuerpo mejor adaptado a su carácter. Entonces los dioses crearon a esos otros seres: las mujeres. ¿Qué es entonces una mujer (gune), un ser vivo así nombrado, sino la reencarnación misma de una falla, la ausencia de andreia que afectó a los primeros hombres (andres)?26 La cobardía es intrínseca a lo femenino. La mujer es esencialmente pusilánime. Eso no impide que el mismo Platón, en La República, lleve a Sócrates a argumentar que las jóvenes deben entrenarse en el deporte y en el combate, exactamente como los jóvenes:27 en la ciudad ideal, la mejor de todas, La Ciudad hermosa (Kallipolis) habrá que tratar a las hembras humanas como a las hembras de los perros, es decir, como animales capaces de aprendizaje y de excelencia, especialmente guerrera.
Por su lado, Heródoto asocia el valor militar de los atenienses a la democracia, un gobierno que forma guerreros de primera categoría de hombres antiguamente cobardes bajo el poder tirano.28 Pero el mismo historiador demuestra que, fuera de la Grecia democrática, las mujeres pueden hacer perfectamente la guerra, mandar tropas y reinar sobre pueblos belicosos. Es más, las mujeres en el poder saben lo que es andreia, y saben exactamente quién está dotado de ella. Veremos esto en los capítulos dedicados a Artemisia, la reina de Halicarnaso, y a las reinas madres que dominan la escena trágica. Podríamos minimizar estos fantasmas de alteridad como tantas excepciones que confirman la regla. Por el contrario, vamos a hacer hincapié en ellos como pruebas, sorprendentes en la imaginación de los griegos, de la posibilidad de un poder en femenino –siempre y cuando este se manifieste más allá del espacio democrático–. Pero, por el momento, permanezcamos junto a Demos, en Atenas.
El gobierno excluye a las mujeres de la infantería, la marina, la caballería, de todas las magistraturas, de todas las posiciones de responsabilidad administrativa, de todas las deliberaciones colectivas sobre los asuntos de la ciudad. Además de ello, las mujeres no participan en los procesos públicos y privados que envuelven la vida turbulenta de los atenienses.29 Es un hecho. Es sorprendente. La palabra política, la que, mediante la elocuencia, el diferendo y el debate da lugar a leyes, decretos e innumerables decisiones ejecutivas del Consejo y de la asamblea del Pueblo, está reservada en exclusividad a un demos compuesto por hombres atenienses, andres athenaioi. La palabra en todos los combates jurídicos también lo está. Todas estas actividades de enunciación tienen en común una extraordinaria agresividad. Los oradores refutan, acusan, insultan, humillan y derriban a sus adversarios. La defensa solo se ejerce a través del contraataque. En los votos y en los juicios, la mayoría es la que decide. El desacuerdo es una forma de división paradójica que hace avanzar la democracia a través de un derrape controlado de violencia verbal.30
¿Por qué entonces los hombres tendrían el monopolio de este espíritu belicoso? Por la “justa” razón de que son, precisamente, andres, y de que están en condiciones de luchar –en la guerra y en la paz, en los mítines políticos y en los tribunales–. Son capaces de ello. Si andreia, como lo hemos establecido antes, es la cualidad primordial del ciudadano soldado, es lógico que las mujeres, que no son andres, deban tener dificultades para adquirir tal virtud guerrera de principio a fin. Hay una naturaleza (phusis) que se muestra en el cuerpo, pero también en las maneras de vivir el cuerpo. La phusis de las mujeres se conforma de tal manera que, incluso admitiendo que puedan superarse y combatir, tarde o temprano regresarán a su naturaleza misma. Tal es, al menos, el discurso democrático.
Escuchemos un fragmento de elocuencia destinado a ser pronunciado delante de una audiencia de andres con el fin de celebrar a los muertos de la guerra. Se trata del discurso fúnebre, atribuido a Lisias, gran orador originario de Siracusa que vivió en Atenas en el siglo iv a. C. En este tipo de ocasiones, se trata de exaltar la proeza de los soldados atenienses frente a los atenienses. El elogio se convierte en un autoelogio. En cualquiera de sus facetas, esta ciudad es la mejor de todas. Ahora bien, como la virilidad es una cualidad específicamente de los atenienses, afirma Lisias, unas mujeres imaginarias –guerreras foráneas, pertenecientes a un pasado lejano, las Amazonas– sufrieron su única derrota al enfrentarse a estos andres únicos que son los andresathenaioi –aquellos mismos que asisten al performance oratorio–. Estas jóvenes del dios guerrero, Ares, estaban armadas con espadas y sabían montar a caballo. Se les consideraba hombres debido a la gran fortaleza de su espíritu (empsuchia), y no mujeres en virtud de su naturaleza (phusis). Puesto que en los grandes espacios del este medían su fuerza frente a enemigos ineptos, ganaban todas las batallas. Eran invencibles, hasta el día en el que quisieron atacar Atenas. ¡Error fatal! Por primera vez en su vida, estas criaturas semidivinas se encontraron frente a frente a “hombres de bien”, andres agathoi. De pronto, ante estos verdaderos machos, los únicos auténticos, sus almas se revelaron “semejantes a su naturaleza”. Helas allí, reducidas a su identidad de mujeres, y esto “a causa de los peligros, y no a causa de sus cuerpos”.31
En concreto, las Amazonas siempre tuvieron cuerpos de mujer, pero, hasta antes de su encuentro con los andres de Atenas, la fortaleza de su espíritu hacía de ellas “hombres” honorarios, como si la masculinidad pudiera ser una cualidad transferible. Una mujer puede convertirse en un “hombre”. Pero la atribución del género encuentra un límite: la virilidad superlativa de aquellos andres absolutos que son los atenienses, los únicos hombres de bien, en el sentido pleno del término (andres agathoi). En ese momento, la transferencia se interrumpe. Estos andres representan un “peligro” tan temible que son capaces de poner en su lugar a las mujeres. Y su peligrosidad es, una vez más, completamente democrática. Prueban su valor a costa de sus miembros y de su vida por una causa: la excelencia (arete) y el respeto por las leyes de su ciudad.32
Tomemos este auge patriótico como un síntoma. Si una multitud de atenienses debe supuestamente conmoverse al escuchar dicha historia, contada mediante esta clase de lenguaje, quiere decir que el autor cuenta con su plausibilidad. Un elogio fúnebre no debe hacer reír. Se trata de algo muy serio. Sin duda, el cuerpo femenino puede ser vivido con fortaleza de espíritu mientras se enfrente a hombres que se les asemejen. Aquí, frente a los atenienses, estos cuerpos y su naturaleza encuentran el lugar que les corresponde. Pues estos cuerpos son débiles, nos indican los médicos. Y su carácter coincide con ello, añaden los filósofos.33 Revisaremos todos estos discursos a lo largo de los capítulos siguientes.
Sugiero que suspendamos el juicio sobre la “similaridad esencial” entre democracias antiguas y modernas, y que dejemos de considerar la falta de mujeres en la escena política como un simple pecado venial o como una enfermedad pueril de las primeras democracias. Y esto no porque, en razón de alguna clase de devoción o vehemencia, nos consideremos especialistas en estudios de “género” sino, todo lo contrario, porque la democracia griega requiere imperativamente de calificaciones muy precisas en la materia.34 Su condición de posibilidad es la masculinidad. La virilidad es su virtud fundamental. De manera más profunda, la democracia emerge del rechazo colectivo de delegar el poder a un soberano o a una clase de individuos que serían considerados superiores, por nacimiento o por riqueza. En lugar de un contrato social, habría que imaginarnos un momento fundador revolucionario, heroico, de autodeterminación. El poder del pueblo solo se afirma en el deseo de no someterse a otro y solo se sostiene mediante tal esfuerzo. Demos debe mantenerse firme, combatir contra los enemigos del exterior y luchar contra sus oponentes internos. Así pues, este poder exige cualidades antropológicas: solo ciertos seres humanos están dotados de la voluntad de rivalizar, la facultad de ordenar, la capacidad de luchar en la guerra y de debatir en la paz –por lo tanto, de la intención y de la habilidad de gobernarse a sí mismos a través de ellos mismos, en lugar de dejarse gobernar por otros. Estos seres humanos son seres humanos machos.
Desde este punto de vista griego, podemos comprender la manera en la que el género define la democracia antigua. Debemos desplazar nuestra atención de una ausencia pretendidamente “fortuita” de mujeres en el espacio político hacia una exigencia positiva, un principio restrictivo. En este espacio, es necesario que haya hombres y únicamente hombres. Y debemos reconsiderar, ya lo he dicho, nuestro enfoque canónico de lo político. La diferencia entre las mujeres y los hombres se refleja en las formas de excelencia, en las emociones y en el cuerpo vivido. Todo ello contribuye a dar forma a la cultura democrática.
La urgencia del género
Para concluir con estos preliminares, unas últimas palabras sobre la pertinencia de la diferencia entre los sexos. En el mundo griego, esta diferencia se pone de manifiesto –y se cuestiona– en un tipo de discurso. Sin duda, cuando leemos una obra de Aristófanes que se burla de las Mujeres en la Asamblea, notamos hasta qué punto la idea de un gobierno confiado a ciudadanas puede parecer absurda al público ateniense. Se trata de una comedia que ridiculiza a las mujeres que salen de su esfera, como Las preciosas ridículas o La escuela de las mujeres de Molière. En ella se descubre, por lo tanto, un lugar donde se cuestiona lo femenino. A través de la risa, este cuestionamiento hace resaltar una incongruencia: las mujeres en el poder al interior de una democracia representan un mundo de cabeza, lo que refuerza nuestra costumbre de asociar política y masculinidad. De esta manera, podríamos suponer que únicamente el género femenino está marcado, mientras que el género masculino carecería de interés. Los hombres se mueven, actúan, deliberan, combaten o gobiernan. ¿Acaso no tiene lógica? Los hombres hacen la historia. Es evidente. No hace falta decirlo. ¿Por qué entonces sería necesario resaltar la masculinidad?
Dos razones.
Primero, el hecho mismo de que sean los hombres quienes hacen la historia merece plantearse esta pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué ellos solos, los ciudadanos masculinos, y no todos los miembros del cuerpo social? ¿Acaso no sería útil recurrir a todos los recursos humanos de la ciudad entera? ¿No sería lógico incluir a toda la población del pueblo? ¿No sería más justo extender los mismos derechos a todo el mundo? Por lo tanto, el género masculino resalta por su parcialidad, particularidad y especificidad. ¡Qué pena! La vida activa de la ciudad se priva de la colaboración de las mujeres. La democracia, cuya vocación es involucrar a la mayoría, se limita a una sola porción de esta “mayoría”. ¿Por qué? Una vez más, el simple hecho de cuestionarnos esta preferencia nos prepara para comprender lo que está en juego en la esfera de lo político en el mundo griego. En lugar de asumir esto como un fenómeno natural o incluso como una invariante antropológica al plantearnos estas preguntas decididamente modernas (Condorcet las formula a fines del siglo xviii), vamos a buscar las razones que esta cultura antigua se fijó desde el interior para justificar la elección de una ciudadanía exclusivamente viril. Definitivamente anacrónicas, estas preguntas otorgan un relieve histórico a las opciones de una sociedad premoderna. El esfuerzo por transferir disposiciones naturales –físicas y morales– a la esfera de lo político se revela como una profunda pereza ideológica, cuyos mecanismos nos corresponde identificar.
Asimismo, los actores sociales y los pensadores griegos son los primeros en reflexionar deliberadamente sobre el género. Son ellos mismos quienes revelan hasta qué punto algunas veces es urgente –para su propio pensamiento y desde su punto de vista– poner por delante la masculinidad. Lo hacen porque, de hecho, no se trata de algo que no tenga que aclararse. Todo lo contrario, los discursos normativos que insisten sobre la actuación política de los hombres advierten sobre los riesgos de la virilidad. Andreia es una virtud. Es una capacidad moral no solamente ardua, sino también inestable e incierta. Hay que estar a la altura. Se puede flaquear en todo momento. Sin duda, andreia concierne al cuerpo, pero la anatomía no basta: hay que entrenarse, cultivar la resistencia, desarrollar la fisionomía. En este ámbito también hay que apuntar alto y se corre el riesgo de debilitarse. Los antiguos hacen hincapié con inquietud en la aspiración, la ambición, el esfuerzo y el desafío existencial, diría yo, que representa la virilidad. Volverse un aner es un logro. Mucho más allá de la anatomía, pero en una perspectiva más profunda de aquella que se volvió familiar a través de la metáfora de la “construcción” social de las identidades generizadas, el discurso antiguo nos invita a pensar el género como una experiencia.35
Sobre todo, dado que es una “forma de subjetividad”, la experiencia del género es una experiencia del cuerpo. Seré más precisa. A partir del momento en el que se adopta el concepto de experiencia, se adopta una perspectiva fenomenológica. En este pensamiento, sobre todo en el caso de Maurice Merleau-Ponty, el cuerpo es algo capital. La idea de un “cuerpo propio” que un sujeto humano vive en primera persona, por así decirlo, sobre el modo de la propiocepción, de la conciencia kinestésica y postural y, de manera más general, de la intencionalidad, proviene de esta tradición. “Experiencia” significa precisamente esta subjetividad reflejada, más o menos habitual, más o menos consciente. Detengámonos un instante a leer a un filósofo contemporáneo que no deja de enriquecer esta manera de comprender el cuerpo, Claude Romano. Nuestra vida en el mundo, escribe Romano, la vivimos a partir de nuestro “cuerpo fenomenal”.
Pero, ¿cómo describir este cuerpo? […] El cuerpo es el modo según el cual un ser vivo se manifiesta, es la manera misma en la cual se manifiesta toda autorrepresentación de un ser vivo que aparece, en este sentido, idéntico a su cuerpo […] El cuerpo es, por consiguiente, al mismo tiempo un “aspecto” del ser vivo y algo idéntico a este ser vivo considerado en su totalidad. Por ejemplo, atribuimos aptitudes intelectuales al ser humano como un “todo”, es decir, a un cuerpo provisto de ciertas capacidades, de modo que la cuestión de una “división” o de una “unión entre la mente y el cuerpo no se plantea aún a este nivel; se plantea únicamente si cosificamos esta mente y esta consciencia y las consideramos como entidades aparte”.36
Para nuestro propósito, conservo la idea de un “cuerpo provisto de ciertas capacidades”, de un ser vivo cuyo “aspecto” constituiría la “totalidad”. El performance de un cuerpo generizado corresponde a una autorrepresentación. Es sobre mí mismo que actúo, ya sea al acentuar el sentido del material somático que compartimos, o al transformarme mediante el disfraz, la depilación o la entonación de la voz. El cuerpo es un desafío. Haga lo que haga le hago frente.
Esto es cierto para el cuerpo femenino, pero también y, sobre todo, para el cuerpo masculino pues, para alcanzar un nivel apropiado de andreia es necesario tener músculos, sangre y calor. La manera en la que el humano macho vive su cuerpo fenomenal exige una materia prima. Es necesario tener pelos para poder dejarlos crecer; una voz de barítono para poderla acentuar. La energía, la impetuosidad, la imperiosidad se alimentan de una fuente física. En resumen, es necesario un cuerpo-objeto que se deje moldear mediante el cuidado atlético y la atención cosmética. No es viril simplemente quien así lo desea, ni siquiera las jóvenes de Ares.
Por ello, deseo comenzar este capítulo yendo al encuentro de Demos en persona, el Pueblo soberano hecho estatua y dispuesto a abalanzarse, y en la que reconozco, al recorrer con la mirada, la musculatura, la pose, la barba y la cabellera –numerosas “capacidades” encarnadas en la piedra–. Mientras que Michel Foucault se interesa en la experiencia de la sexualidad, pero muy poco en la experiencia del cuerpo, yo deseo destacar el cuerpo sexuado como un tesoro de posibilidades.37 Existen leyes, prohibiciones, convenciones, costumbres, en pocas palabras, discursos normativos (la construcción social), pero todas estas normas actúan como un “horizonte”, como diría Maurice Merleau-Ponty, más que como una determinación.38 Los individuos se mueven, a su manera, hacia este horizonte. Al emplear este lenguaje, nos volvemos atentos no solamente a los poderes, sino también –una vez más– a las posibilidades. Le ponemos alas a la noción misma de subjetividad.
Entonces, ¿en qué se convierte andreia bajo una perspectiva fenomenológica? Por un lado, un hombre es una colección de órganos, pero también es la manera en la que sostiene su cuerpo, mueve su cabeza, dirige su mirada, experimenta su energía y su ímpetu, y la manera en la que se siente capaz de actuar. Todos estos aspectos le confieren su andreia. En las representaciones elogiosas de los cuerpos masculinos, el pene es invisible o minúsculo y, sobre todo, se muestra flácido. Lo que cuenta es el porte. Por otro lado, un hombre es un conjunto de rasgos distintivos que lo sitúan en una taxonomía de roles convencionales, pero la adecuación a estos roles exige a cada instante un esfuerzo. Ser un hombre no es cosa sencilla. Es necesario tener las cualidades necesarias para alcanzar las exigencias de la situación. No se puede dejar de hacer esfuerzo. Cada vez que conviene reafirmar los criterios de la participación política y de las sanciones de la deshonra cívica, se deben definir también los requisitos de la masculinidad. La virilidad es una norma aspiracional. Por esta razón, la reflexión filosófica y la palabra pública insisten permanentemente sobre lo que hay que hacer para volverse un hombre y, sobre todo, para seguir siéndolo, pero también sobre los riesgos de comprometer este proyecto existencial. Desde el momento en el que la virilidad disminuye, lo femenino eclosiona. No como un contrario o lo inverso, sino como la dilución insidiosa, la languidez traicionera, el debilitamiento hedonista y el ablandamiento indolente del “hombre” que habría que saber ser. La virilidad es frágil.
Bátalo y sus pequeños mantos
Nada lo demuestra tan claramente como las vicisitudes de un gran personaje ateniense, protagonista de la vida de la ciudad en el siglo iv a. C., Demóstenes.39 Después de haber dirigido una misión diplomática ante Filipo, el rey de Macedonia, Demóstenes acusa a otro hombre político importante que había participado en la misma misión, Esquines, de haber traicionado los intereses de la ciudad. De hecho, fue un amigo de Demóstenes, llamado Timarco, quien entabla el proceso contra Esquines. Este contraataca en un discurso que nosotros conocemos, precisamente, como Contra Timarco. Esquines se empeña en descalificar a este amigo cercano de Demóstenes con el fin de desestabilizar a sus adversarios y poner orden al asunto.
El tipo es repugnante. Es necesario que desaparezca de la vida pública. Es necesario que nunca vuelva a poner el pie en la escena política. Para tal objetivo, Esquines desprestigia la personalidad entera de Timarco. Lo acusa de haber vivido una existencia totalmente dedicada a los más diversos placeres. Timarco habría dilapidado su patrimonio, maltratado a su tío enfermo y perdido su tiempo entre banquetes, embriaguez pública y locuras sexuales de suma peculiaridad. Sobre todo, habría mantenido relaciones más o menos prolongadas con otros hombres a cambio de dinero. Se habría prostituido. Ahora bien, nada de esto es un delito en sí, a condición de que, al llevar este tipo de vida, uno no se involucre en los asuntos de la ciudad. Si uno lleva su existencia de esta manera, debe quedarse en casa.
En efecto, una ley ateniense obliga a los ciudadanos culpables de tales conductas a abstenerse voluntariamente de toda actividad pública, so pena de ser demandados por cualquiera que así lo desee. En tal caso, un prostituto, un despilfarrador, un pariente ingrato o un cobarde desertor es castigado con la pérdida de sus derechos cívicos, una condición llamada simplemente deshonor (atimia)